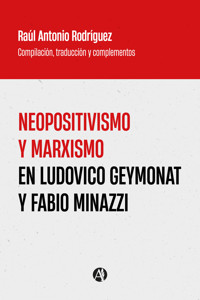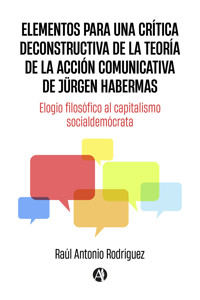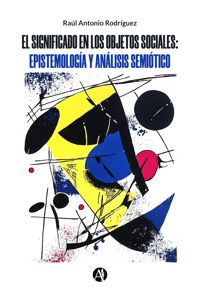
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra ofrece una exploración profunda sobre cómo los objetos sociales son dotados de significado a través de la discursividad, la cultura y la interpretación. Desde una perspectiva crítica, el autor cuestiona tanto el enfoque positivista y como el análisis hermenéutico. Propone el análisis sociosemiótico para entender cómo se translucen las complejas relaciones que forman el tejido social. Al abordar temas como la intencionalidad, la cultura, y la comprensión de significados, el libro invita a reflexionar sobre cómo la nueva epistemología de las ciencias sociales puede desentrañar los valores y significados que subyacen a las prácticas y objetos cotidianos sin apelar a la empatía.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
RAÚL ANTONIO RODRÍGUEZ
El significado en los objetos sociales: epistemología y análisis semiótico
Rodríguez, Raúl Antonio El significado en los objetos sociales: epistemología y análisis semiótico / Raúl Antonio Rodríguez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5723-0
1. Ensayo. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Diseño de portada: Antonella Naftulewicz
1ra. Edición impresa Edit. Pub. UNC, Córdoba,1997
2da. Edición revisada, ampliada y digitalizada, Edit. Autores de Argentina, Buenos Aires, 2024
Tabla de contenido
Prólogo a la nueva edición de 2024
1. Prefacio.
2. La pregunta por la significación y los valores en las ciencias sociales
3. El problema de la cientificidad de las teorías sociales
4. La intencionalidad de la acción humana como objeto de análisis
5. La teoría del conocimiento y la postulación de una ontología.
6. Los hechos y las construcciones mentales.
7. Las significaciones y los valores como objeto de estudio.
8. La cultura como facticidad de los hechos sociales
9. La cultura como forma del mundo vivido
10. La cultura como substrato de las acciones sociales.
11. Cultura y alteridad
12. Las diferencias culturales.
13. Autonomía y heteronomía cultural
14. Identidad y cambio social
15. Los estudios sobre la cultura y las indagaciones sobre el sentido común
16. Tras las huellas del paradigma indicial
17.Transformaciones en las cosmovisiones: La Reforma Protestante como revolución cultural europea en el siglo XVI
Epílogo
Bibliografía
“L’étranger te permet d’être toi-même, en faisant, de toi, un étranger”1.
(“El extranjero te permite ser tú mismo, en tanto hace de ti un extranjero”)
1 Edmund Jabés : Un Ètranger Avec, Sous Le Bras, Un Livre de Petit Format, Gallimard, Paris, 1989, p. 9, cit en Iain Chambers, ed. cit., p.27.
Prólogo a la nueva edición de 2024
Sobre el sentido, el significado, la interpretación y la comprensión
Cuando frente a una piedra pequeña que cabe en una mano podemos reconocer que la misma es solo un trozo de piedra desgajado de una roca a causa de una erosión natural, por ejemplo. O bien, ese trozo de piedra lo registramos como “raspador”, es decir, una piedra trabajada, desgajada intencionalmente, elaborada por especies humanas en una etapa antigua de nuestra historia. Esto, con un propósito: socavar otras piedras, curtir cueros o fabricar utensilios para el uso de la vida cotidiana o arma de lucha. Lo que está de por medio en estas diferentes valoraciones son interpretaciones de ese objeto fáctico observado y que está bajo nuestra consideración. Le atribuimos un sentido, en términos de, quién lo fabricó fue por un propósito intencional, pensado, reflexionado. Mientras tanto, nosotros, nutridos con las herramientas conceptuales y teóricas del momento procuramos alcanzar una interpretación de su significado. De este modo, es muy gráfica cómo la historia de investigaciones arqueológicas o paleontológicas están plétoras de casos de interpretaciones rectificadas a posteriori y, como así también, ejemplos que ponen a la vista los complejos de prejuicios culturales desde los cuales se los ha interpretado. La historia de la arqueología realizada desde sus inicios en África, más allá de la cultura egipcia, ha llevado a casos de conclusiones desopilantes2.
Interpretar implica incorporar lo que significamos dentro de un sistema sígnico más complejo, más amplio, cuya delimitación sólo la podemos hacer de forma arbitraria. Es decir, el contexto de significación no está constituido ontológicamente, más bien, se configura como parte de una cosmovisión donde se entretejen, con relativa coherencia, nuestras reglas de significación, interpretación y comprensión. Permite reconocer un plexo multidimensional, dinámico, amorfo; de carácter histórico-temporal y espacial.
Podemos considerar que el sentido de una cosa es la finalidad con la cual o por la cual la misma ha sido elaborada por una acción socialmente constituida. Qué éste sea objeto significativo es producto de nuestra interpretación realizada desde un escorzo espaciotemporal conformado y que no necesariamente pueda coincidir con la contemporaneidad de quienes son los autores de esos objetos. Por esta razón, cabe distinguir entre el sentido de una cosa, su significado atribuido, la interpretación que realizamos como actividad racional, consciente y su comprensión correlacionada con la razonabilidad de nuestra interpretación. Por lo que hemos afirmado ya en otra oportunidad, la racionalidad no es universal. Ella es aseverada categóricamente con la certeza que proporcionan nuestros elementos de juicio, sistema de normas, valores, significaciones, creencias y saberes desde el cual realizamos las interpretaciones racionales y esto es así, no solo referido a este objeto sobre el cual depositamos nuestro interés, sino también, del sentido que tiene el plexo del sistema en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana.
Sentido, significación, interpretación y comprensión, son distinciones que caben a todo lo que consideremos objeto social: tanto sean acontecimientos, cosas espacio temporales, como así también, los lenguajes que conforman sistemas de discursos. La interpretación no solo se expone con exclusividad para la producción de objetos sociales, sino que ella es comprendida también dentro de un sistema cognoscitivo tematizado como sucede en las ciencias naturales. La interpretación y la comprensión son inherentes a toda actividad epistémica que realizamos tanto de la naturaleza como, asimismo, de productos sociales (hechos, acontecimientos, interconexiones temporales, etc.)
Al afirmar que todo objeto social tiene significado hacemos un corte abrupto con las interpretaciones positivistas sobre los hechos y acontecimientos sociales. No hay nada que esté inscripto como fenómeno social y que, al mismo tiempo, no sea valorado por la distinción entre su sentido y significado. La tarea de la interpretación sucede en el contexto de un sistema hermenéutico de comprensión; la subsunción de lo interpretado siempre a un sistema general de significaciones que dan sentido a nuestras formas de vida y la vivencias de lo que se ha denominado “mundo vivido”.
En este libro se han desglosado progresivamente distintos fenómenos propios de las ciencias sociales en los que más allá del carácter realista de los hechos y los acontecimientos que observamos, sólo pueden ser comprendidos a partir de la interpretación de su significado. De allí es que afirmamos que todo objeto social necesariamente tiene significado y las tareas interpretativas acompañadas de pruebas empíricas, son inexcusables. El problema metodológico que se acopla a este enunciado es el criterio de validación de la interpretación afirmada y, en este caso, la tradición habermasiana alude a que toda objetividad es validada en la interacción discursiva qué se suscita en contextos históricos intersubjetivos y temporales. Sólo la discusión pública y, en particular, del ámbito científico, son los que someten a su validación nuestras interpretaciones y pueden estar encaminadas hacia una pretensión de validez universal. No obstante, esa universalidad no es absoluta, definitiva ni dogmáticamente reactiva a la crítica.
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”3
R.A.R. Córdoba, agosto del 2024
2 Ki-Zerbo, Joseph [editor].Historia general de África, I: Metodología y prehistoria africana, UNESCO-Tecnos, 1979, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184325.
3 Marx, K. 18 Brumario de Luis Bonaparte, Fundación Federico Engels, Madrid, 2003, p,10
1. Prefacio
Los antecedentes de estas reflexiones provienen de la búsqueda de la fundamentación teórica con los recursos de una selección de estudios sociales desarrollados en la última mitad del siglo XX. Es decir, no retomamos las valiosas discusiones de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que procuraron argumentar la epistemología de los estudios del hombre y sus comportamientos sociales, durante el proceso de conformación de lo que ya André-Marie Ampere propuso en su “Ensayo sobre la filosofía de las ciencias”. Ésta, una clasificación axiomática de disciplinas que abordaban problemas del hombre en comunidad y sociedad, desde una perspectiva psicológica de época4. Luego, a comienzos del siglo XX fue cuando la filosofía alemana encumbre a la hermenéutica como metodología propia de los estudios en humanidades y sociales para no marginarla del ámbito de las ciencias.
En esta oportunidad, ya configurado el ámbito de lo que el espíritu positivista de fines del siglo XIX y comienzos del XX, se refería a las llamadas ciencias de los hechos empíricos: la sociedad y los comportamientos humanos, adeudaban contar con una epistemología sobre los fenómenos llamados de la moral, de los hombres o de la sociedad. Esto último, como hecho empírico, observable, que escapaba de las especulaciones metafísicas sobre la naturaleza de una humanidad universal. Entonces, las ciencias sociales se contraponen a las ciencias humanas a partir de nuevas significaciones donde se articulan observaciones empíricas e interpretaciones con pretensiones de universalidad. Esto, no obstante, partiendo de una heterogeneidad de sociedades, culturas, normas de conductas, religiones y creencias. El dilema que traen aparejadas tales evidencias de la época de los “descubrimientos y conquistas” de nuevas tierras desde el siglo XVI, es, entonces poner en ensamble los más recientes descubrimientos biológicos con una suerte de teoría compatible de la racionalidad, normas y valores universales; o bien, traducir desde la filosofía una perspectiva científico natural que dé cuenta de la evolución humana, y así, la idea de una dialéctica progresiva en la evolución de alguna cultura natural y universal. Esto último, por lo general, referenciado en el universalismo eurocéntrico colonial.
En la segunda mitad del siglo XX, el auge del neopositivismo en nuestras universidades argentinas, resguardado de cualquier sesgo ideológico que pudiera ilegalizarlo, ponían en duda la posibilidad de que sean científicos los abordajes de los estudios sociales y, con ello, las observaciones de las praxis sociales.
Por cierto, esta discusión ya había tomado forma en la filosofía alemana a comienzos del mismo siglo, pero, en Argentina, en el contexto de las dictaduras militares entre 1976 y 1989, el neopositivismo de cuño norteamericano, fundamentalmente, lograba superponerse a los estudios sociales (muchos de ellos expulsados de las universidades) aduciendo una debilidad epistemológica de los mismos que priorizaban objetivos ideológicos y por esto, ya no avalaban una metodología sobria y mensurable como en las ciencias naturales. En consecuencia, eran despectivamente etiquetadas como “puras construcciones ideológicas”.
La oportunidad que tuve de estar a comienzos de los años noventa, al frente de la recién creada cátedra de Epistemología de la Ciencias Sociales en la hoy, Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Córdoba, se transformó, año a año, en el desafío de relativizar y sortear las pretensiones neopositivistas por constreñir los estudios sociales a hechos mensurable, observables, desnaturalizando el campo de los problemas sociales, sus estudios y consecuencias para la vida de la sociedad. El ascenso de los nuevos medios de comunicación y su vital protagonismo en la vida social, cultural y política, abrieron paso a nuevas reflexiones, teorías y problemas de la sociedad que estimularon a estas.
Igualar los estudios de la naturaleza con los sociales implicó sugerir una estrategia metodológica y proyección tecnológica que pregonaba la unidad de las ciencias; así, se restringían los problemas cognoscitivos sociales a un estatus epistemológico como saber corroborable en idénticos términos. Las negativas consecuencias prácticas e ideológicas de estos planteos ya han sido abordadas por abundante literatura sobre las ciencias sociales desde la segunda mitad del siglo XX. Esta discusión sobre la cientificidad de los estudios sociales se ha desvanecido en el amplio campo de disciplinas que cobran forma ya en el siglo XXI: sobre los comportamientos, conductas, lenguajes, formas de cultura, diferencias de etnias, de género, etc.
En aquellos trabajos previos desarrollados y publicados oportunamente, hemos abordado, en tanto fue posible, la variedad de modos mediante los cuales cada tematización que se le atribuya relevancia teórica para las sociedades se aprehende bajo el escrutinio de configuraciones culturales hegemónicas5. Las diversas perspectivas teóricas de los autores que mencionamos nos han conducido a poner en evidencia la dimensión significativa del entramado social que configuran las cosmovisiones desde las cuales se interpreta la praxis social, se la objetiva y se considera una metodología que le sea apropiada. Aquellas eran reflexiones sobre un conjunto de hechos sociales tales como la caracterización de la cultura dominante en un período histórico, la lógica de las significaciones engarzadas en un texto y legitimada por su trama, la taxonomía posible que permita abrir el interior de un sistema de signos, o bien, la “arqueología o genealogía” de determinados valores sociales, etc.
Para alcanzar el fin que exprofeso nos habíamos planteado, debimos servirnos de reseñas que directa o bien, implícitamente, aludían a consideraciones sobre la cultura. Nos resultaba claro, en esa ocasión, que toda referencia a la misma era ineludible a la hora de abordar cualquier tema centrado en la sociedad, en las prácticas del obrar social y esto, ya sea desde uno u otro fundamento teórico. La heterogeneidad del mundo social ponía en sobre aviso de que la “universalidad” era un ideal cultural heredero derivado del sesgo epistemológico auto legitimado por la mirada europea occidental. Entonces, hegemónica culturalmente, imperial y colonialista en el dominio del poder unipolar.
Lo que se puede entender por cultura se recorta, necesariamente, detrás de cualquiera de los objetos de estudio que se pongan a guisa de alguna reflexión. Considerar los puntos de vista desde los cuales se entienden estas tematizaciones situadas en el análisis o bien, discutir los métodos con los cuales, a modo de prólogo, se auto justifican epistemológicamente cada una de esas pesquisas, han abierto la posibilidad de escudriñar las articulaciones entre las propuestas teóricas sustentadas y sus estrategias metodológicas que las justificaban. Es de destacar que cada investigación particular o bien, propuestas teóricas, más allá de su valía que estas conllevan, han esbozado para sí planteos argumentativos desde una racionalidad situada, necesaria para la tarea que emprendían. La preocupación por una unidad metodológica que amolde todo saber cómo científico, se ha desplazado hacia una variedad de criterios que permiten fundamentar la objetividad articulada con las creencias que las legitiman, las pretensiones de verdad universal que conlleva toda afirmación lingüística y, sobre todo, lo que nos revelan el análisis semiótico de los discursos que procuran la resolución de esos problemas. Esto se observa nítidamente cuando focalizamos la atención en autores como Charles Peirce, Walter Benjamin, Martin Heidegger, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Algirdas J. Greimas, Richard Rorty, Jacques Derrida, Michel Bourdieu, Claude Griñón, Carlo Ginzburg, Jon Elster, etc.
Nuestras indagaciones concluían en una provisoria afirmación: la cultura es un fenómeno social que se manifiesta como el substrato al cual se refiere - directa o indirectamente - toda reflexión sobre “lo social” con pretensiones de lograr su legitimidad cognoscitiva. Esto acontece, inexorablemente, a pesar de que esos estudios no se propongan desarrollar, en primera instancia, una teoría acabada de la cultura. Tal afirmación se ve fortalecida en la teoría de la economía política y en la ciencia política cuando los modos de producción capitalista, socialista, comunitario, de trueque y otros más, se quieren homologar, por ejemplo, al primero con la forma de Estado democrático en un sentido hegemónico, desde la tradición del siglo XVIII en los Estados Unidos. No obstante, fracasan frente a las realidades demográficas de pueblos organizados tribalmente, con religiones propias no cristianas, tradiciones milenarias de formas de monarquía o imperio o bien, de autogobierno, que fueron funcionales a sus organizaciones civilizatorias.
Aquí subrayamos nuestra preocupación por la extensión simbólica de los fenómenos sociales. Al acentuar este carácter resaltamos el espacio revelador de sentidos como un constituyente inherente a los objetos sociales. Retomamos nuestra preocupación por la dimensión simbólica de los fenómenos sociales y destacamos eseespacio significativo como ineludible al proponerse el pensamiento cognoscente un objeto tematizado, deslindado de una trama que los preexiste. Como diría Ludwig Wittgenstein en Tractatus Logico-Philosophicus : 1 Die Welt ist alles, was der Fall ist. /1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. / 1.11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es alle Tatsachen sind. [… ] 2.0121 Wenn ich mir den Gegenstand im Verbande des Sachverhalts den Ken kann, so kann ich un nicht außerhalb der Möglichkeit dieses Veranes denken. (1. El mundo es todo lo que es / 1.1 El mundo es la totalidad de lo que acaece (“in virus factum”) no las cosas. / 1.1 El mundo es determinado a través de lo que acaece y este es todo lo que acaece [… ] 2.0121 En cuanto puedo pensar un objeto con relación a un estado de cosa, este no me es posible pensarlo desasociado6.
En la búsqueda de las argumentaciones que den consistencia a nuestra afirmación, postulamos un fundamento que no tenga el carácter de supuesto metafísico como así tampoco, una suerte de hermenéutica universal7. Más bien, orientamos nuestras observaciones hacia un entramado social que como plexo empírico da sostén a las convicciones de las acciones humanas, sus sentidos intencionales (racionales o no) propuestos y las hace significativas.
Tomar a la cultura como nuestro centro de atención no es una elección aleatoria. El análisis nos plantea si es posible considerarla, en última instancia, como el escenario fáctico sobre el cual se recorta cualquier objeto social tematizado. En consecuencia, podemos afirmar, por ejemplo, que las relaciones económicas de producción se mediatizan culturalmente; las indagaciones nos conducen a enfrentarnos con problemas tales como la distinción radical entre materialidad de la “estructura” (Struktur) económica e idealidad de la “superestructura” (Überbau). No obstante, esta afirmación propia del materialismo histórico de Marx y Engels que, en el siglo XIX centraron su punto de partida en el naciente capitalismo industrial de Gran Bretaña y Francia. Cabe destacar que, en cualquier ordenamiento organizativo de la vida social, básicamente, económica, más allá del capitalismo, sobreviene un estrato de argumentaciones escritas o no, asumidas como lo sacro y el tabú, pero, al fin y al cabo, tienden a preservar el ordenamiento social por encima de los ocurrentes intereses individuales; son la base de la constitución de formas de Estado8.
Comprender la cultura, tal como nos planteamos, involucra la desestructuración de varias categorías tradicionales que en algunos estudios sobre ella se han realizado. Esto es así, porque tomamos distancia de un punto de vista que considera a la sociedad desde la bipolaridad ontológica entre una “materialidad” constituida por determinadas acciones (económicas) y una “idealidad” refleja que las barniza de significaciones. Afirmar esto no implica que ignoremos las diferencias culturales dentro de una misma sociedad, como los correlatos sociales en los cuales se asienta la diversidad cultural y el problema de la determinación.
En el afán de desarrollar nuestra perspectiva nos enfrentamos igualmente con el problema de la definición de clases sociales, la conciencia social, el cambio social y su relación con las formas culturales. Sobre estos temas discutiremos haciendo uso de algunas de las perspectivas contemporáneas en las ciencias sociales.
Si estas reflexiones alcanzan claridad y precisión, como nos hemos propuesto, se podrá evaluar a partir de oportunas observaciones que de ellas se hagan. No obstante esta duda, merecen mi especial consideración y gratitud hacia aquellos que me ayudaron a acercarme a algunas de las perspectivas filosóficas y sociales que aquí tomo: a Silvia Delfino (Buenos Aires), a través de quien conocí la Escuela de Birmingham; a Thomas Regehly (Frankfurt) con quien sostuve largas y fructíferas discusiones por medio de sus trabajos sobre la hermenéutica alemana, y sobre Walter Benjamin, reconocí la relevancia de esos estudios para las Ciencias Sociales; y a Carlo Ginzburg ( Bologna / Los Ángeles), quien tuvo la amabilidad de conocer parte de este trabajo, hacer sus comentarios, como así también, enviarme algunos de sus últimos escritos publicados en ese momento.
Este trabajo original, con ligeras modificaciones, fue presentado en octubre de 1996 en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba como tesis de Maestría en Sociosemiótica y bajo el título: La dimensión significativa de los objetos sociales. Esta fue aprobada con mención de honor y consejo de publicación por el tribunal académico ad hoc. Asimismo, parte de este trabajo fue realizado con el apoyo económico de un subsidio otorgado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Córdoba (1996/1997).
4 André-Marie Ampere, La philosophie des sciences, (2v), Bachelier, Paris, 1834, 1843.
5 “Tras las huellas del paradigma indicial”(1991), “Aplicación de la teoría del análisis del discurso de A.J. Greimas en un anuncio publicitario” (1991), “La posibilidad de un análisis de las culturas populares en la sociología de Pierre Bourdieu” (1991), “La metafísica del tiempo en la obra de arte y su reproducción técnica. Exposición analítica del planteo de Walter Benjamin” (1991), “La abducción como razonamiento aplicado en la indagación indiciaria” (1992), “Jacques Derrida: lenguaje y filosofía” (1992), “Michel Foucault: el itinerario arqueológico” (1992), “Sobre el concepto de imagen: un recorrido interpretativo a través de la semiótica” (1993), “Aproximación a una comprensión de la cultura a través de los usos del cuerpo” (1993), “La cultura popular: alteridad y dominación”(1993).
6 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Werkausgabe B.1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992. [ selección de aforismos con traducción propia]
7 K-O Apel, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Visor, Madrid, 1997.
8 P.N.Furbank, Un placer inconfesable o la idea de clase social, Paidós, Buenos Aires, 2005
2. La pregunta por la significación y los valores en las ciencias sociales
La valoración de la cultura, como plexo simbólico y significativo, implica a todo objeto social, se prefigura, de alguna manera, en todos los estudios contemporáneos. No obstante, la diversidad de perspectivas teóricas y de objetos considerados en casos tales (como los de Raymond Williams, Jürgen Habermas o Carlo Ginzburg, entre otros) vemos que invariablemente sus reflexiones se orientan a postular un substrato desde el cual se erigen las valoraciones y significaciones sociales. Sus objetos de estudio: históricos, sociológicos, políticos, etc., cobran realidad existente al mismo tiempo que se reconoce que son continentes de valores.
Los acontecimientos que las investigaciones sociales discriminan como objetos de conocimiento están inmersos en el movimiento permanente de la sociedad, y las formas de aprehensión cognitiva no escapan a las condiciones sociales que culturalmente las determinan. El espacio real de esos objetos, dado que se refieren a acontecimientos constreñidos y acotados por una cultura, originan algunos interrogantes. ¿Restringe esa constricción nuestras posibilidades teóricas? ¿ Esto da por consecuencia que los estudios sociales sólo puedan desarrollarse como conocimientos locales, como dicen Clifford Geertz 9 y Jon Elster 10, o más bien, como conocimientos “microhistóricos”, tal el planteo de Carlo Ginzburg?11 ¿Se justifica así la imposibilidad de elaborar teorías generales en las ciencias sociales? Las respuestas afirmativas a estas preguntas proyectan la sombra de un posible nihilismo de nuestra época; la inconmensurabilidad del mundo carente de nexos comunicativos homogéneos.
Nuestras respuestas provisorias nos inducen a considerar que sólo a la filosofía social o a la metafísica les es posible desarrollar reflexiones que aluden a dimensiones sociales que trascienden los límites del realismo. Se pueden hacer reflexiones con ese alcance, pero tales formulaciones dejan abierta la pregunta por la certidumbre de las definiciones (a-temporales) que se consiguen. La teoría social no es lo mismo que la filosofía social. Si bien en toda teoría social hay un momento epistemológico necesario para su auto fundamentación, es en esa área donde se encuentra la cuota de filosofía social. Las afirmaciones metafísicas encuentran su fundamento en los principios que estructuran su sistema y, para ellas, la argumentación deberá elevarse sobre la inmediata realidad suponiéndose, a sí misma, como universal.
Excluida la metafísica como teoría social también debe ser acotado todo intento por el contra sentido, o sea, el de pergeñar un “extremo empirismo” por el cual se considera que la cultura se aprehende a través de una descripción “densa”. La alternativa a la metafísica no es remitirse y detenerse en una descripción de los modos culturales según sus limitadas manifestaciones epifenoménicas.
Inevitablemente, nuestras afirmaciones tienen consecuencias epistemológicas y metodológicas que deben ser cuidadosamente atendidas cuando, desde las ciencias sociales, nos proponemos aprehender la singularidad de los acontecimientos históricos y humanos. Así pues, las disciplinas de las ciencias sociales por medio de las teorías que las constituyen tratan de explicar y/o interpretar los fenómenos tomándolos como hechos y acontecimientos. Para ello, estas teorías se plantean enunciaciones generales relativas a los objetos que antes han delimitado y definido. Más allá de cualquier paradigma de ciencia, la búsqueda de las generalizaciones de la experiencia aparece como un objetivo preciado por todo saber12. Por otra parte, la reflexión epistemológica es reflexión relativa a las formas de conocimiento13. Cuando es epistemología de las ciencias sociales, se desarrolla como una investigación filosófica que toma a las teorías sociales como su objeto de análisis. En tal sentido, la pregunta por los aspectos existentes de los objetos sociales, por la significación y los valores que caben en ellos, los incorporamos como capítulos de la teoría del conocimiento o epistemología.
9 Clifford Geertz. Conocimiento Local, Paidós, Barcelona, 1994, cap. 8.
10 Jon Elster. Psicología Política, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 14.
11 Carlo Ginzburg : “Unus Testis. Lo sterminio degli ebrei e il principio di realtá”, en Quaderni Storici, nº80, a. XXVII, nº2, agosto, 1992, pp.530-548. “The Conversion of the Jews of Minorca (417-418). An Experiment in History of Historiography” en Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992. “On the European (Re)discovery of Shamans”, en Elementa, vol.1, pp.23-39, USA, 1993. “Lorenzo Valla : la donation de Constantini” en Les Belles Lettres, Paris, 1993. “Witsches and Shamans” en New Lef Review, n.200 (July-August 1993. “Microhistory: Two or three things that I know about it”, en Critical Inquiry 20 (Autumn 1993), p.10- 33 (trad. esp. en Entrepasados, año V, nº 8, Buenos Aires, 1995, pp.51-73).
12 Aristóteles: Metafísica. L.I-A, 981a 12 / 24 / 981b 7.
13 Jonathan Dancy: Introducción a la Epistemología Contemporánea, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 15-18.