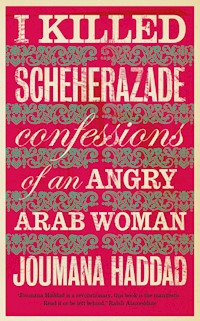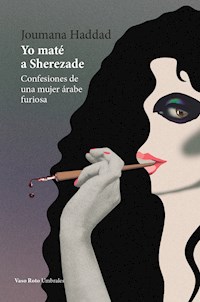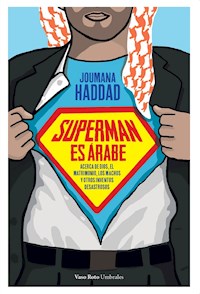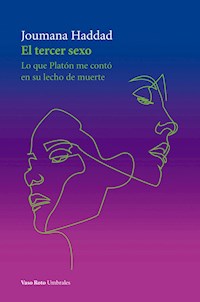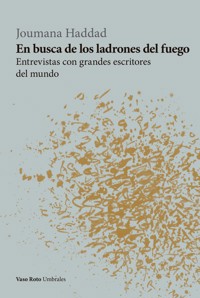
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vaso Roto Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Umbrales
- Sprache: Spanisch
La poeta y ensayista Joumana Haddad nos presenta una serie de diálogos con grandes escritores del mundo: Paul Auster, Umberto Eco, Peter Handke, Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, José Saramago, Yves Bonnefoy, Antonio Tabucchi, Nedim Gürsel, Elfriede Jelinek, Manuel Vázquez Montalbán, Rita Dove y Tahar Ben Jelloun. Para Haddad, cada pregunta es el comienzo de una tormenta. Cada punto de interrogación es una flecha, puntiaguda y audaz dirigida hacia la cabeza del "otro", el escritor. Una flecha que regresa a quien la ha lanzado cargada con las imaginaciones de la confesión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: marzo, 2022
Título original:
© Joumana Haddad, 2006
© de la traducción: Muhsin Al-Ramli y Nehad Bebars, 2022
© Vaso Roto Ediciones, 2022
ESPAÑA
C/ Alcalá 85, 7° izda.
28009 Madrid
www.vasoroto.com
Grabado de cubierta: Víctor Ramírez
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Impreso y gestionado por Bibliomanager
ISBN: 978-84-125921-5-3
eISBN: 978-84-126006-8-1
BIC: DNJ
Depósito Legal: M-6429-2022
Joumana Haddad
En busca de los ladrones del fuego
Entrevistas con grandes escritores del mundo
Traducción del árabe: Dr. Muhsin Al-Ramli y Dra. Nehad Bebars
Índice
A modo de preámbulo
Umberto Eco: el texto supera en inteligencia a su autor
José Saramago: la inspiración no es condición para escribir
Yves Bonnefoy: el poema es una narración de ensueño
Paul Auster: siempre me siento como un principiante
Paulo Coelho: la razón de mi éxito es un misterio
Peter Handke: siento que soy el rey
Mario Vargas Llosa: la novela es el reino de la mentira
Elfriede Jelinek: la literatura pornográfica es una invención de la imaginación masculina
Antonio Tabucchi: soy un ladrón empedernido
Tahar Ben Jelloun: la literatura viene con las tormentas
Manuel Vázquez Montalbán: somos esclavos de nuestros personajes
Nedim Gürsel: mi verdadera patria es la lengua turca
Rita Dove: primero soy poeta
A modo de preámbulo
No puedo hacer nada a quien no pregunta.
CONFUCIO
Las preguntas que no entrañan sus propias respuestas, no son dignas de cualquier respuesta.
FRANZ KAFKA
La respuesta es la desgracia de la pregunta.
MAURICE BLANCHOT
La serpiente preguntó a la mujer: ¿Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín?
GÉNESIS, 3:1
Es la primera pregunta en la historia de la Humanidad. La razón de lo que se llama el primer «pecado» del hombre, es decir, su deseo de conocer. Es la pregunta-obsesión, el origen de todo, la razón de todo. Pero, ¿no es toda pregunta una obsesión «pícara»?
Así como la pregunta de la serpiente entrañaba su respuesta-objetivo, así toda pregunta es un mundo completo que contiene en sí el agua de su respuesta, o su «deslizamiento». Un agua que sólo espera un golpe de pico en la roca para explotar y salir disparada a la luz. Es la serpiente, interrogadora y obsesiva, la que juega el papel más destacado en la configuración del destino humano y en el inicio del juego del conocimiento.
Entonces, la pregunta está planteada en el origen, en su contenido, es parte de lo establecido y su propia amenaza. No se lleva a cabo sin la existencia de «otro». Por lo tanto, es un «diálogo», que existe desde aquella primera pregunta inteligente, ansiosa por vencer el instinto de conquistar lo desconocido, instigadora, tentadora y no satisfecha con lo conocido. Vive en la naturaleza humana, la acompaña, la incita, por el sentimiento de falta, hacia la creación y el anhelo a la perfección.
Cada pregunta es el comienzo de una tormenta. Cada punto de interrogación es una flecha, puntiaguda y valiente que se apunta hacia la cabeza del «otro», el escritor. Una flecha regresa a quien la ha lanzado cargada con las imaginaciones de la confesión. Y ¡qué más bello que el entrevistado te sorprenda con su respuesta! Y lo más bello para ambos –también para el lector– es que el propio escritor se sorprenda con su respuesta.
Y, así, el diálogo es una creación.
Y el diálogo es ante todo un viaje.
Una visita que realizas a la mente del otro, a su pluma, su alma, su vida, su temperamento; y quizás a lo reprimido en él, y a su subconsciente. Un paseo por lugares, un viaje dentro de personas y «personajes». Un puzle de colores, compuesto por ciudades, talentos y naturalezas divergentes, que une Nueva York con Londres, el poeta novelista con el intelectual, el introvertido con el exhibicionista –y con el intermedio–, el principio con su antítesis o con el puente que lleva hacia él.
Así es como los escritores que entrevisté me obsequiaron, indirectamente, con exclusivos regalos. Es cierto que recorrí el mundo con ellos, desde España a Alemania, desde Portugal a Colombia, etc. Pero lo más importante y valioso fue que me permitieron recorrer los mundos más apasionados, excitantes y enriquecedores: el mundo de su intelecto heterogéneo y majestuoso. Mi concepto del trabajo cultural siempre ha sido sinónimo de crear tantas ventanas abiertas como sea posible a todo, a lo cercano y lo lejano, a lo local y lo extranjero, a lo árabe y lo occidental, a lo libanés y lo internacional. Por eso, el diálogo es también la historia de culturas, la historia de países, civilizaciones y pueblos resumidos en personas. También es un homenaje a la pasión por la lectura, uno de los hábitos más maravillosos y adictivos que puede tener una persona. Pero, para ser totalmente honesta, debo dejar claro, lejos de la muletilla de «enriquecer el diálogo cultural entre Oriente y Occidente», que estas entrevistas tienen un motivo principal más «egoísta» que el objetivo de tender puentes (cada vez más prestigioso y vital): mi pasión personal por la literatura de estos escritores, mi curiosidad por ellos, y mi deseo de «conocerlos» más.
Realmente he tenido suerte, tengo que admitirlo. Varios de estos escritores, a quienes conocí y entrevisté a lo largo de los últimos años, ya habitaban mi mente y mi alma, y sus libros eran como mi pan de cada día. En realidad, yo no soñaba con las estrellas del cine y del espectáculo, como lo hacían mis amigas, sino que durante mucho tiempo escondí en mis fervientes sueños los fantasmas de Mayakovski, Poe, Éluard, Salinger, Nabokov, Dostoievski, y Sade (¡sí, Sade!), y sus padres y herederos de ideas afines. Siempre me han intrigado las obras de los escritores, por un lado, y sus vidas, por otro, sus biografías en particular, sus hábitos y rituales, sus pequeños detalles, sus estados de ánimo y el modo en que se mueve la brújula de su pensamiento. Soñaba con espiarles a través de otras ventanillas que no fueran las de sus obras, saber cómo se despierta uno y vive con amor, cómo piensa este, lee y escribe, cómo sonríen, cómo fruncen el ceño, ¿serán organizados o caóticos?, lo que les enoja y lo que les hace reír, lo que les desconcierta y lo que les tranquiliza, lo que les relaja y lo que les excita. Anhelaba someterlos a una especie de deconstrucción y descubrimiento, con el objetivo de descifrar al escritor, levantar su aura, su «máscara». Siempre hay una máscara, no importa cuán delgada o gruesa sea. Todo eso, quizá, al final, no sea más que una «prueba» con la que quería saber si la persona estaba –o no– al nivel del «escritor» que me había fascinado, desafiando la tesis que llama a la separación entre el escritor y su texto, una tesis que nunca pude creer ni acatar.
Y el diálogo así es una relación humana.
Y el diálogo también es trabajo e instinto.
El trabajo de la investigación y la «excavación» antes de realizarlo, y el «instinto» de plantear las preguntas adecuadas durante el mismo. No estoy de acuerdo con quien alega que la condición para una entrevista exitosa es no prepararla, en aras de proteger la «espontaneidad». La preparación es una base imprescindible para cualquier entrevista profunda, completa y genuina. Aquí no me refiero a preparar las preguntas de antemano. Ése es el peor y el más flojo tipo de entrevistas. Impide la fluidez, natural y espontánea del diálogo, su florecimiento y su madurez. Por preparación me refiero a un buen conocimiento de las obras del escritor y de las etapas más destacadas de su vida: el entrevistador debe leer las obras de su futuro entrevistado, debe indagarlo, documentarlo, hasta quedar totalmente embebido y habitado por él; es más, hasta quedar «poseído» por él. También es útil determinar «los puntos» del diálogo: focos de luz que atraen las mariposas de las preguntas sin caer en la literalidad y quemarse. Es importante plantear preguntas de índole diversa y dinámica, que implican que la investigación cognitiva vaya más allá de la circunstancia objetiva transitoria para ser una especie de revelación creativa que requiere dominar hilos críticos sólidos, entrelazados, convergentes, ramificados, claros y, en ocasiones, invisibles desde la superficie, comenzando desde lo parcial hasta lo total, o viceversa. En todos estos casos, asumen la misión de explorar en las profundidades de las obras, sus connotaciones y posibilidades, y de abrir nuevos horizontes en ellas.
Y el diálogo en esto es una adición.
Y el diálogo también es un ritual.
O, mejor dicho, una serie de rituales y tácticas. Un proyecto estratégico completo que comienza con el inicio de la «persecución», el «sí», la preparación, pasando por el primer momento del contacto, el momento de la «confrontación», el apretón de manos, el cruce de miradas, llegando a la retirada, a la etapa de la redacción y la edición. Pero no estás solo en ninguna de las estaciones de este plan. Siempre sois dos. Tú y él. El entrevistador y el entrevistado. Mente con mente. Imaginación con imaginación. Complicidad con complicidad. Y provocación con rendición.
Sembrar la confianza es imprescindible para que circule la corriente eléctrica entre ambos durante el encuentro. También lo es el don de saber tratar con cada literato desde un ángulo diferente, que se ajuste a su «perfil». Cada escritor, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar, es único a su manera. Puedo recordar con precisión las reacciones de cada uno de ellos, su propia forma de responder, su voz, su tono distintivo, su sonrisa amable o reservada, el tacto de la palma de su mano al saludarlo, los gestos de la cara, de los ojos y de las manos durante la conversación, su prudencia al principio, aquella prudencia seguida siempre de una maravillosa entrega. Lo más importante de todo ello: las brasas, aquellas brasas ardientes que iluminan los ojos de esos «ladrones del fuego», como describió Rimbaud una vez a los poetas en una carta a su amigo Paul Demeny (15 de mayo de 1871); a la imagen de Prometeo en la mitología griega: los veo a todos como ladrones de fuego, novelistas y poetas, versificadores y prosistas por igual. Así pues, el poeta es realmente ladrón de fuego.
Hay cosas que a los escritores les gusta decir, y cosas que dicen en contra de su voluntad: y en lo segundo radica tu trinchera. Es fundamental que encuentres el timón para dirigir la conversación en la dirección adecuada. Quiero decir, adecuada para ambos. Saber sin alardear, sorprender sin presumir, pinchar sin ostentar, provocar sin chulear, meterte sin hacerte el listillo, obligar sin descaro, desnudar sin vulgaridad. Permíteles que te construyan el personaje que han inventado sobre sí mismos, luego deconstrúyelo delicadamente. Es un juego de ataque y defensa, de explorar en total oscuridad un camino plagado de laberintos, abismos y espinas.
Y el diálogo es escuchar, y sobre todo aprender.
Lecciones de las que cosechamos importantes botines, y otros de menor importancia.
Así pues, como consecuencia de esta infiltración en la mente y la vida de los escritores, en sus casas o en sus despachos, he tenido la oportunidad de conocer detalles esenciales e íntimos sobre ellos, algunos de los cuales he revelado; y otros, inenarrables, los he guardado en mi memoria, fuente de placer y complicidad.
De Paul Auster, he aprendido que escribir es identidad. De Umberto Eco, la insaciabilidad y la amplitud de miras. De Peter Handke, las virtudes de apartarse de la vida pública. De Paulo Coelho, perseguir el sueño, aunque no sea creíble. De Mario Vargas Llosa, el instinto de la cultura. De José Saramago, la sagrada regla de sentarse a escribir. De Yves Bonnefoy, la humildad, la sencillez y la ternura. De Antonio Tabucchi, la testaruda fe en las coincidencias. De Nedim Gürsel, la calidez del sentimiento humano. De Elfriede Jelinek, la ferocidad de la sinceridad. De Manuel Vázquez Montalbán, la pasión por la vida epicúrea. De Rita Dove, el significado de construir el yo, paso a paso. Y de Tahar Ben Jelloun, la transparencia y la austeridad.
Y en eso el diálogo es un tránsito sutil de un alma a otra.
Y, en fin, el diálogo es un oficio.
Cuando te sientes para escribir, escribe la «historia» de la entrevista, ya que cada entrevista es una aventura, un viaje y una historia. La fase de la transcripción y la redacción de la entrevista es la fase de entrar en «la cocina», no menos importante que las fases anteriores.
Siempre vi en las entrevistas literarias una extensión de mis otros escritos, poéticos y periodísticos; o un punto de encuentro entre la literatura y el periodismo con armonía y elegancia. Ni el uno filosofa y presume ni el otro ningunea y banaliza.
También procuré mantener relaciones culturales y humanas con estos escritores después de finalizar la entrevista, y hacer de su existencia parte del tejido de nuestra vida cultural local. Algunos de ellos han aceptado mi invitación y han colaborado en la página cultural del diario An-Nahar. La mayoría de ellos se han convertido en muy buenos amigos, y todavía estamos en continuo contacto.
A veces la gente me pregunta cuál de ellos es mi escritor favorito. ¿Es ésta una pregunta justa? Otra pregunta injusta es: «¿Por qué sólo entrevistas a escritores extranjeros? ¿No te gustan los escritores árabes?». ¿Cómo responder? Es, simplemente, el deseo de cruzar el río e ir al «otro», al lejano. Descubrirlo y desvelarlo. El deseo de entrevistar a aquellos a quienes los medios árabes no entrevistaron directamente antes. Es cuestión de elegir un campo magnético diferente e ir en su dirección, ni más ni menos.
Debo dedicar unas palabras de agradecimiento a Ghassan Tueni, director de An-Nahar, quien me apoyó –económicamente y, lo más importante, moralmente– en la realización de estas entrevistas desde que fueron concebidas como primera idea inicial, en un momento en el que un medio de comunicación rara vez apoyaría materialmente unas entrevistas como éstas, desprovistas de cualquier tipo de morbo y escándalo, es decir, que «no venden».
Sí debo admitir que he tenido suerte. Sin embargo, soy codiciosa; y aspiro a más. Pensaréis que estoy alucinando, pero no dejo de pensar ¿conseguiré algún día entrevistar a Franz Kafka, a René Char, a Anaïs Nin o a Víctor Hugo? ¿Podría preguntar a Paul Celan por qué se arrojó al Sena?; y, a Silvia Plath, ¿por qué su espantoso dolor se volvió tan insoportable?; y, a Dostoyevski, ¿quién era aquel misterioso jugador que se le parecía tanto?; y, a Aragon, ¿cómo brillan los ojos de Elsa después de hacer el amor?; y, a Pessoa, ¿en qué estaba pensando cuando inventó aquella bella multitud?
Están muertos, claro, pero yo, sin embargo, y también por eso, aspiro a entrevistarlos.
También están los que no me concedieron la entrevista: Milan Kundera, cuya esposa me llamó después de mi tercera carta para explicarme que su esposo no tenía nada en contra de la prensa árabe, pero que dejó de conceder entrevistas hace muchos años; Gabriel García Márquez, a quien persigo desde 2003 y lo sigo haciendo; Carlos Fuentes, que me concedió su aprobación inicial, pero sigue postergando la entrevista; Darío Fo, que se limitó a contestar con un «no» seco y categórico; Salman Rushdi, que no cedió a pesar de la intercesión a mi favor de su amigo Paul Auster, etc.
Dijeron que no, pero yo no pierdo la esperanza.
En resumidas cuentas, hay más, esperad otras rondas.
La serpiente preguntó a la mujer: «¿Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín?».
Y el diálogo es también seducción.
JOUMANA HADDAD
(Beirut, 8 de septiembre de 2006)
Umberto Eco: el texto supera en inteligencia a su autor
¡Qué gran entrevista es ésta con un escritor de la talla de Umberto Eco! ¿Por dónde iniciar la entrevista y cuándo terminarla? ¿Cómo abarcar a un intelectual de su importancia absoluta y a un escritor de tantos rostros que no dejó escapar nada a la maldad de su pluma afilada? Hemos leído a Eco en El nombre de la rosa, así como en La búsqueda de la lengua perfecta en la cultura europea. Lo hemos leído como teórico, como crítico literario, también como investigador en filosofía, estética, poesía, medios de comunicación y traducción. Lo conocimos como experto en semiótica, del mismo modo que como novelista, filósofo, historiador, periodista, investigador en numerosos campos, profesor universitario, editor de libros infantiles, autor de cómics, fundador de revistas literarias, traductor de poesía y estudios, además de ferviente defensor de la tecnología y de sus herramientas, aunque al mismo tiempo es mordazmente irónico con aquellos «cuervos», según él, que anuncian el fin del libro por «la invasión de los ordenadores en la tierra».
En realidad, son pocos los escritores que, como Eco, han explorado casi todos los medios de expresión, apoyándose en cada uno de ellos en un profundo pensamiento teórico, que alimenta de un modo diligente sus tesoros y los rehabilita constantemente para evitar que se oxiden o se ilusionen con una destructiva autosuficiencia; y, en particular, sobre la base de una modernidad con abundantes visiones, siempre alerta y con sabia apertura. Manifestados ambos en sus certeros análisis sobre las nuevas tecnologías de la comunicación; en sus novelas, a través de las cuales ha inventado un nuevo tipo de deporte: a saber, la escalada de las montañas de la mente; y por último –aunque no menos importante– en su empeño persistente de servir a una cultura que se esfuerza por ser popular, sin renunciar a las virtudes del elitismo ni a su continua y necesaria adaptación a los cambios y exigencias del tiempo.
Entonces, ¿de qué se podría hablar con una enciclopedia «interactiva» como es Umberto Eco? Esta pregunta me persigue insistentemente no sólo por la amplitud de conocimientos y la diversidad de intereses de este intelectual italiano, sino porque el hombre es tremendamente celoso de su tiempo, como lo son los enamorados de las miradas de sus amados. Está tan celoso que mide su discurso con un cronómetro (me aseguró que llena una página cada dos o tres minutos dependiendo del ritmo de la conversación). Al final de nuestra entrevista, no dudó en sacar una pequeña calculadora de uno de los cajones de su escritorio para calcular el número de palabras que me había ofrecido. «Me has hecho hablar demasiado. Es mejor que elimines unos párrafos al redactar el texto», me dijo con toda seriedad. Lo miré con asombro y desaprobación, y me puse a recordar los últimos seis meses en los que no había escatimado esfuerzo con el fin de sacar adelante esta entrevista y llegar a este mismo sitio y a este hombre: «¿Eliminar algunas de sus palabras? ¡Debe estar bromeando!, señor Eco».
Es difícil imaginar a Umberto de niño, ya que tenemos la sensación de que siempre ha sido así, con su barba socrática, sus gafas cuadradas, sus ojos terriblemente perspicaces, su pipa, su puro o su cigarrillo siempre encendido; al igual que su intuición e inteligencia, sin olvidar por supuesto su elegante sombrero –o la idea de su sombrero, no hay diferencia–, y su sonrisa, que es un descarado encubrimiento de su intento de penetrar en el pensamiento de quienes lo debaten, sin mencionar su complejidad corporal cuyas redondeces delatan sus debilidades gustativas. Es difícil imaginarlo entonces como un niño, pero así fue como llegó al mundo, en un día de enero de 1932, en el seno de una familia de trece hijos. Estudió filosofía y se licenció en el año 1954 con una tesis sobre la cuestión estética en santo Tomás de Aquino. Trabajó como profesor en las universidades de Florencia, São Paolo, Yale y Columbia. Fue nombrado consejero, y luego director, de la editorial Bompiani en 1959, donde permaneció hasta 1975. En 1971 empezó a impartir la asignatura de semiótica en la Universidad de Bolonia, la universidad italiana más prestigiosa y antigua, siendo el primero en impartir allí dicha asignatura. Cofundó el «Gruppo 63» neovanguardista, junto con grandes poetas y escritores italianos, como Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Antonio Porta, Elio Pagliarini. También cofundó las revistas Il Verri, Marcatre y Quindici, que desempeñaron un papel activo en la era posmodernista en las letras y las artes, sobre todo en lengua italiana y sus medios de expresión en los años sesenta.
En la misma etapa, empezó a emerger la aproximación de Eco al tema estético, en un clima cultural en el que se había reforzado la certeza de que el esteticismo –o la ausencia de éste– era la clave de la modernidad futura. Desde su investigación Formas del contenido (1971), al que siguió su revolucionario planteamiento en Tratado de semiótica general (1976), se sumergió en los mundos del lenguaje y la comunicación, y trabajó para desarrollar una metodología especial basada en los signos. También estudió la interacción entre la cognición humana y los recursos del lenguaje. Partió de las teorías de Ferdinand de Saussure en el campo de la lingüística estructuralista, con el fin de explorar la relación –o la falta de ella– entre el significado y la estructura, por un lado, y el significado y el receptor, o sea, el lector, por otro, desarrollando un conjunto de investigaciones que hicieron de la semiótica un referente esencial en numerosas disciplinas. Eco no limitó su interés al proceso de teorización, sino que llegó a aplicar sus tesis y combinó, en la mayoría de sus libros, diferentes géneros literarios, fusionando la voz narrativa con la ciencia, la filosofía, los misterios y la historia, especialmente la historia centrada en torno a la Edad Media, sin olvidar la presencia del «lenguaje» como tema en sí de algunas de sus obras. En su novela Baudolino, por ejemplo, asistimos, página tras página, a cambios lingüísticos progresivos, así como a transformaciones expresivas de múltiples formas y direcciones, a través de los cuales Eco logra tejer –en medio de un laberinto de innovaciones verbales extrañas y, a veces, divertidas– una historia suspendida entre la realidad y la ficción, entre el mito y la historia, donde el descubrimiento del mundo se identifica con el descubrimiento del lenguaje hasta «convertirse en él».
Entre las obras más destacadas de Eco a nivel lingüístico y estético, cabe mencionar Obra abierta (1962), donde el crítico revisa atentamente el pensamiento estético en la historia de la poética occidental; Diario mínimo (1963), donde expresa su posición ante la cultura de consumo y las nuevas herramientas de comunicación de masas; además de La estructura ausente (1968), Tratado de semiótica general (1976), Los límites de la interpretación (1990), La búsqueda de la lengua perfecta en la cultura europea (1993), Seis paseos por los bosques narrativos (1994) y Decir casi lo mismo (2003), donde explora paso a paso los mundos de la expresión, los horizontes del texto y las infinitas herramientas de su interpretación y traducción.
Eco nació como novelista en una etapa tardía de su vida –es la antítesis del novelista precoz, como él mismo admite–, ya que rozaba los cincuenta años de edad cuando publicó su primera novela El nombre de la rosa, la cual cosechó inmediatamente un éxito inaudito y le dio fama internacional: se trata de una trama detectivesca ambientada en la Edad Media, preocupada de manera especial por reconstruir la historia de ese período y restaurar sus controversias ideológicas; también pretende utilizar las diversas herramientas de la cultura de consumo con el fin de estimularla con reflexiones críticas. La novela ha vendido más de nueve millones de ejemplares (según las estadísticas oficiales, aunque según la información de la famosa calculadora de Eco fueron más de quince millones), ha sido traducida a treinta y dos idiomas y el director francés Jean Claude Annaud se encargó de convertirla en película en 1986.
A esta primera novela, le siguieron otras como El péndulo de Foucault (1988), La isla del día de antes (1994) y, últimamente, Baudolino (2000). Sabemos que está a punto de lanzar una nueva novela en pocos meses, pero no ha querido revelarnos su título.
Eco no escribió la novela histórica, policial o de ficción sólo para entretenerse y entretenernos con elegancia, sino que escribió la novela de la idea, la novela de la palabra filosófica, su fuerza, sus límites y el uso negativo o positivo de ella dentro de la capacidad del hombre. Su escritura es una especie de celebración oficial de la palabra y de sus transformaciones, en la que se congregan tanto las convenciones de las sagradas escrituras como los testimonios de diferentes culturas, desde la latina hasta la griega, la hebrea o la árabe, entre otras.
A lo largo de los años, Eco ha recibido una asombrosa cantidad de doctorados honoris causa de las universidades más importantes del mundo, por no hablar de los innumerables premios y reconocimientos. Este intelectual polifacético y multidireccional ha demostrado hasta qué punto su talento se combina con dos elementos tan destacables como «peligrosos»: la diversidad y la profusión. Desde que comenzó a publicar a finales de la década de los cincuenta y hasta la actualidad, es autor de más de cincuenta libros en numerosos campos, sin contar las decenas de trabajos conjuntos. Huelga decir que la diversidad y la profusión de Eco no representan ninguna «amenaza» a su importancia; no son más que una encarnación de su compleja dimensión y de sus teorías pioneras sobre la cultura, la escritura, las artes, los medios de comunicación y la sociedad. Es como si este gigante del pensamiento moderno italiano, en particular, y, ciertamente, universal proporcionara a través del fenómeno de la profusión un argumento adicional que respaldara su visión sobre el tema de la comunicación entre el lector y el escritor, un tema que a menudo toca y en el que profundiza.
En febrero de 2000, Eco fundó en Bolonia, y concretamente en la calle Marsala, la Escuela Superior de Estudios Humanísticos: esta «superescuela», como se denomina en Italia, recibe exclusivamente a licenciados de alto nivel, tiene como objetivo difundir la cultura universal y globalizada, y coordina una serie de doctorados altamente especializados en los campos de la literatura, las lenguas, la edición, los medios de comunicación y la semiología. Éste es el reino de Eco, un reino que pertenece, por supuesto, a la Universidad de Bolonia; pero al mismo tiempo es independiente de ella, tanto en términos de ubicación geográfica (fuera del campus universitario) como de estructura, donde Umberto se rige como maestro absoluto.
Allí conocí al «maestro», en la segunda planta de este reino del pensamiento, cuya construcción se asemeja a un castillo medieval propio de los sueños. Su asistente me saludó afectuosamente en la puerta y, de pronto, vino el hombre majestuoso, con rostro alegre y comportamiento sencillo y agradable, y él mismo me acompañó a su despacho, a través de una serie de habitaciones de techos altos, decorados con murales que narran la historia de la ciudad, a las que siguió un pasillo estrecho y oscuro, cuyo misterio encajaba con su final: la cueva de Alí Babá en su versión italiana moderna.
Es la cueva de Alí Babá, pero está repleta de tesoros de otro tipo: sin lujos ni ostentación ni extravagancia. Un despacho pragmático, dominado por los colores blanco y gris. Un despacho que cree en el principio de lo esencial, aunque en estado de caos, que sólo puedo describir como agotador, e ignoro gracias a qué milagro éste logra convivir con el pragmatismo de este hombre. Aquí hay papeles, bolígrafos y discos compactos; hay un ordenador, una radio, una lámpara moderna y, entre ellos, volúmenes, trabajos de investigación y manuscritos, todos acumulados de acuerdo a una geometría de la lógica de la diversidad laberíntica muy apreciada por nuestro amigo. Y no olvidemos el cenicero rebosante de colillas, puesto que el querido maestro y elocuente orador, que saborea las palabras mientras las pronuncia, no dejó de fumar ni un momento durante toda la entrevista.
«¿Cómo es que habla el italiano? ¿Tiene ascendencia italiana? ¿Puede contarme más sobre el diario An-Nahar? ¿Sabe que Amin Maalouf es un buen amigo mío? ¿Qué hay en esa enorme bolsa que lleva?». Preguntas que, junto a otras, fueron necesarias al principio de la entrevista, aunque sentí un poco de angustia; la angustia de quien va a hacer las preguntas, no a responderlas, y teme perder en vano un momento de esta valiosa entrevista. Pero cuando Eco supo que «la enorme bolsa» contenía ejemplares de Baudolino en árabe, que llevé a Italia, a pesar de su peso, para que me los firmara para mí y para algunos amigos, no pudo ocultar su alegría. «Comencemos pues». Este hombre –no podemos abordar lo suficiente este punto– es el pragmatismo encarnado en un ser humano. «Verifique el buen funcionamiento de la grabadora antes de comenzar a hacer las preguntas: no se puede imaginar cuántas personas vinieron a cosechar unas respuestas y regresaron a sus casas constatando que la máquina les había traicionado y habían salido de aquí con las manos vacías. Tal incidente sería trágico para alguien como usted, que ha recorrido semejante distancia para verme, ¿verdad?» Revisé la grabadora y empezamos a hablar.
Comenzaré con una pregunta que surge de mi experiencia personal con su obra, ya que usted siempre nos ha llevado a los lectores en varias direcciones y hemos obedecido de buena gana. No obstante, cuando tuve que «abarcarlo» durante los últimos meses con el objetivo de determinar los puntos de nuestra conversación, no pude hacerlo debido a sus vastas y variadas áreas de interés, que van desde la historia de la estética o la semiótica hasta la poesía de vanguardia, la novela, los medios de comunicación, etc. ¿Cuál es el secreto de esta diversidad y profusión y cómo concilia todos estos ámbitos sin perderse?
En realidad, hay dos respuestas a su pregunta: la primera científica y la segunda filosófica. En cuanto a la respuesta científica, comencé a prestar atención a la estética, tanto antigua como contemporánea, desde mi tesis de posgrado. Este interés me fue acercando paulatinamente a la poesía y las artes, y concretamente a sus vanguardias. Mientras estaba trabajando en ello, me di cuenta de la importancia de los sistemas de comunicación de masas y populares. Así surgió mi primera investigación sobre la estética en la televisión. Luego, en algún momento, sentí la necesidad de integrar todos estos intereses, para no sentirme como un esquizofrénico, y encontré esta teoría unificadora en la semiótica. En cuanto a la novela, la escribo por propio placer. Podemos considerarla como la «diversión de los domingos». Me metí en ella sin imaginar que tuviera algo que ver con mis investigaciones y mis ensayos críticos; luego me di cuenta que constituye, en cierto sentido, una continuación de lo anterior, el escenario en el que aplico mis diversas teorías. Por tanto, de alguna manera, hay un patrón lógico y coherente en mi vida.
La respuesta filosófica me la dio por adelantado uno de mis profesores cuando era joven, cuando un día me dijo: «Debes saber, Umberto, que nacemos con una idea en la cabeza y vivimos toda nuestra vida en pos de esta idea». Recuerdo que aquel día pensé que mi profesor era sumamente reaccionario por abolir todas las posibilidades de cambio en el ser humano. Sin embargo, a medida que he ido madurando, he descubierto que tenía razón y que toda mi vida he estado persiguiendo una sola idea: ¡El problema es que todavía no sé de qué idea se trata! (Risas) Pero soy optimista y espero descubrirla antes de morir.
Mi pasión es escribir novelas
En cualquier caso, me ha llamado la atención el que sienta, incluso mientras escribe una investigación, que está contando historias…
Exactamente, siempre lo ha sido. Cuando presenté mi tesis sobre la estética de santo Tomás de Aquino, en 1954, uno de los miembros del tribunal me advirtió: «Es evidente que todavía eres muy joven. Un investigador experimentado se limitaría a averiguar y sacar conclusiones con las que conformar su disertación, sin embargo la redacción de tu tesis parece una historia policiaca». Me di cuenta de que tenía razón, porque mi tesis era, de hecho, una historia de detectives; aunque también estaba equivocado, porque estoy convencido de que un investigador hábil y experimentado no sólo debe presentar las conclusiones de su investigación, sino además la «historia» de la investigación. Por eso considero que mis textos críticos y mis intentos de investigación pertenecen a la escritura de ficción: en cada momento procuro resolver la historia policiaca y debo resaltar la trama, las «víctimas», los culpables y las consecuencias de sus actos. Verá, soy alguien que no ha hecho más que escribir novelas durante toda su vida. Ésta es mi verdadera pasión.
De hecho, en su último libro, Sobre literatura, menciona que empezó a escribir historias a partir de los ocho años. Pero, si nos apartamos por un momento de la teoría de la «investigación-novela» y tomamos en consideración la novela en su forma convencional, está claro que no expresó esta pasión directamente, sino sólo en el umbral de los cincuenta con El nombre de la rosa.
Sí, soy la antítesis del novelista precoz, y esto se debe a lo que mencioné anteriormente: no sentí la necesidad de escribir novelas mientras escribía mis textos e investigaciones como si fueran historias. Hoy miro a una gran figura literaria como Roland Barthes y no puedo dejar de maravillarme de la gran tristeza que se apoderó de él a lo largo de su vida porque quería escribir una novela y no pudo. En mi opinión, Barthes escribió novelas maravillosas, pero eran simplemente «textos». Eso es todo. Personalmente, nunca tuve esta obsesión; y admito que comencé a escribir la novela en su forma convencional, como usted dice, por puro entretenimiento y placer personal, sin querer demostrar nada.
Debió de quedar muy sorprendido cuando descubrió la gran capacidad de este «entretenimiento y placer personal» para llamar la atención de los demás: nueve millones de ejemplares de El nombre de la rosa, innumerables traducciones, fama mundial, etc. ¿Cómo cambió su vida este éxito?
Bueno, no sé si realmente la cambió, excepto imponiendo límites y restricciones a mi vida social: por ejemplo, evito los festivales porque no quiero que me asedien con micrófonos para sacarme una opinión sobre tal o cual tema… Por supuesto, debo admitir que los derechos de autor no me han empobrecido para nada; pero estoy en contra de cualquier visión angelical o apostólica del escritor, por lo que considero que ganar dinero es un derecho natural y legítimo.
Repito, ¿esperaba un éxito de tal magnitud?
Escuche, no tengo dudas de que el escritor más insignificante y el poeta más superficial de este mundo sueñan, mientras escriben, que heredarán el trono de Homero, y que millones de lectores recitarán sus textos de memoria. Si no piensan de esta manera, es decir, si el escritor no cree llegar a trascender a todos los que lo precedieron hasta «asesinarlos», será mejor que no intente escribir. La humildad no es buena amiga de la creación. Sin embargo, no esperaba que El nombre de la rosa se convirtiera en un bestseller. Cuando terminé el manuscrito, tenía la intención de publicarlo en la «Serie Azul», una serie de libros de élite de carácter no público. Cuando el director de la editorial Bompiani me expresó su entusiasmo por el libro después de haberlo leído y me dijo que imprimiría treinta mil ejemplares, pensé: «¡El pobre hombre debe de haber perdido la cabeza!». Pero, de hecho, me dio un anticipo de las treinta mil copias. Recuerdo que salí de su despacho e inmediatamente compré un bonito bolso de cuero…
Hermanamiento entre el cine y la escritura
¿Y qué tal la película? Sé que su adaptación cinematográfica ha acrecentado la fama del libro y ha permitido de alguna forma que algunas de sus teorías sobre la interpretación de los símbolos se extendieran a escala global. No obstante, ¿no se ha sentido traicionado de alguna manera?
Hace pocos meses publiqué un libro sobre traducción titulado Decir casi lo mismo. En una de sus partes, abordo el tema de la traducción intersemiótica, o sea, la traslación de la idea y la expresión mediante otro sistema; por ejemplo, del cuerpo de un libro al de una película. Está claro que los cambios son inevitables en esta transferencia. Lo que esconde el libro lo desvela la película y viceversa. Siendo consciente de ello, adopté una actitud tranquila y confiada hacia la película, me dije: «Este será el trabajo de otra persona». Sólo exigí que se pusiera un subtítulo que pasó desapercibido: «Palimpsesto». Quise decir que la película era un borrado y una reescritura del libro. No me hacía ilusiones sobre las posibilidades de filmar una obra de quinientas páginas que tardó en leerse una semana entera en un seminario de lectura celebrado en un monasterio suizo. ¿Qué es lo que se puede plasmar en unas dos o tres horas a partir de una novela como ésta que incluye elementos históricos, filosóficos y lingüísticos, como si se tratara de una tarta de varias capas, de chocolate, crema, mermelada, etc.? Una expectativa razonable sería tomar una única capa y trabajarla bien, y así fue. Le daré otro ejemplo de esta teoría de las capas: me comentaron que había una edición pirateada de mi novela en árabe con el título Sexo en el monasterio, e incluso me mandaron un ejemplar, aunque hay una excelente traducción oficial publicada en Túnez. Quien tradujo El nombre de la rosa como Sexo en el monasterio, debió de tomar una sola capa de la novela durante el proceso de traslación, ésa es la capa del sexo, sabiendo que esta capa no excede el espacio de una página. Con esto quiero decir que era consciente de que la película sería diferente del libro. Recuerdo que me aterrorizaba la idea de que la imagen de James Bond se asociara a la del actor Sean Connery, pero éste ha logrado exitosamente deshacerse de la impronta de 007. Por supuesto, me surgieron críticas, pero no quise ser como esos escritores que se pelean constantemente con el director.
Entre el lector y yo
¿Esta «rendición», si la podemos llamar así, o esta aceptación de que su trabajo se convierta en el trabajo de otra persona se enmarca dentro de la teoría de la «libertad de interpretación del texto» que usted siempre ha debatido?
No, no va por ese lado. Lo «acepté» porque me pareció una aventura divertida y además confiaba en la inteligencia y el talento de Jean-Jacques Annaud. Lo que no esperaba es que la película contribuyera tanto a la venta de ejemplares del libro, ya que muchos lo leyeron después de ver la película. Por supuesto, a este nivel hay una parte negativa, al interferir alguien más entre el lector y yo, imponiéndole la forma de recibir el libro. Jean-Jacques Annaud le dijo a mi lector que el inspector tenía barba, hablaba de una forma determinada, etc. Por tanto, como puede ver, esto se opone totalmente a la libertad de interpretación; aunque originalmente tampoco exista una libertad absoluta por hallarse sujeta a la lógica del texto mismo. La película aumentó las restricciones impuestas a la imaginación del lector y eliminó el espacio que me gusta dejarle para que participe en la creación del libro y contribuya bombeando sus propias palabras e imágenes. Acaba usted de hablar de la traición de la película al libro: la traición, por supuesto, está implícita en la película; pero es especialmente una traición del pacto existente entre mi lector y yo para dejarle espacio en mi texto, aunque sea pequeño. Por ello comuniqué a mi editor mi negativa a convertir mis libros en películas después de El nombre de la rosa. De hecho, Stanley Kubrick estaba interesado en realizar algún día un proyecto como éste, pero me abstuve de responder; luego me arrepentí, mucho después de su muerte. En cualquier caso, creo que conviene dejar pasar mucho tiempo desde la publicación del libro hasta su conversión en película, para que tome distancia y no subestimarlo. La mejor fórmula que se me ocurre ahora mismo es trabajar hoy, por ejemplo, en los textos de Homero, lo que significa tener que esperar miles de años a filmar la obra. (Risas). Imagine que alguien me habla de una chica que entra en una librería y, al ver el libro expuesto, exclama: «¡Oh, han convertido la película en libro!». ¡Qué ironía!
No se sorprenda, he leído recientemente acerca de un proyecto similar: aparentemente alguien convirtió la película de Lara Croft en libro, a diferencia del proceso que conocemos, o sea, de la palabra a la imagen. Pero si lo pensamos detenidamente, podemos encontrar en ello algo alentador…
Sí, probablemente tenga razón, aunque el ejemplo que menciona no es alentador en términos de contenido. No obstante, sería bueno, por supuesto, que las películas fomentaran la escritura y la lectura de libros. Aunque preferiría no repetir la experiencia en todo caso.
Entonces, no tendremos la suerte de ver Baudolino en carne y hueso pronto. Aquí también usted narra una trama medieval. Veo una afinidad suya con esta época, ¿me equivoco?
No, esto es verdad. Este interés comenzó desde el tiempo de mi tesis de posgrado y continúa a día de hoy. Es una etapa que conozco bien, por lo que era natural que algunas de mis novelas giraran en su órbita. Sin embargo, hay muchas diferencias entre las dos «vacaciones» que pasé en la Edad Media: El nombre de la rosa narra el mundo de los monjes y las contradicciones dentro de la Iglesia, mientras que Baudolino gira en torno al mundo secular y la corte imperial de Federico Barbarroja. El mundo de El nombre de la rosa es culto, el de Baudolino es popular.
Borrar la distancia entre lo elitista y lo popular
¿Todavía podemos hablar hoy de una cultura elitista y otra popular?
Es una pregunta que emana del corazón de la realidad actual, aunque se ha debatido durante casi medio siglo. Las fronteras se están volviendo cada vez más borrosas, flexibles y fluidas entre estos dos medios, que solían ignorarse mutuamente en el pasado. Recuerdo una historia de la década de los sesenta, cuando un músico de élite me dijo, hablando de los Beatles: «Trabajan para nosotros y sirven a nuestra causa». Yo le respondí: «¡Y ustedes trabajan para ellos y también sirven a su causa!». Digamos que ahora existe una fuerte (y a menudo positiva) interacción y ósmosis entre estos dos mundos, generando un tercer tipo de cultura globalizada en la que las diferencias y las fronteras desaparecen. Pero, volviendo a la comparación entre El nombre de la rosa y Baudolino, quise decir que utilicé en esta última –a diferencia de la latinicidad de El nombre de la rosa y su registro elevado– el lenguaje de la gente rural de la época, debido a las atmósferas diferentes de ambas novelas, lo cual limita la similitud entre ellas en lo relativo a los datos históricos.
Hablando de datos históricos, a veces no le importa cambiarlos «a su gusto», lo que hace pensar, debido al tono, el ambiente, el estilo narrativo y la lógica del encadenamiento, que estamos leyendo Historia aunque leamos ficción.
Es cierto, una cosa no descarta la otra, incluso en las novelas históricas. Tengo derecho a inventar y ésta es mi elección. Desde luego, la novela histórica está sujeta a una serie de leyes dentro de esta lógica de invención, porque la ficcionalización no debe conducir a un cambio radical de la Historia. Puedo mandar a un personaje a un campo de batalla, aunque no haya participado en ella realmente; pero, por ejemplo, no puedo suprimir el hecho de que esta guerra ocurriese ni alterar sus consecuencias. A veces también sucede lo contrario, porque en la Historia misma hay hechos poco creíbles; y, cuando los menciono en mi libro, parecen imposibles e inventados, a pesar de haber acontecido realmente. Y los lectores se entretienen con ellos pensando que son pura invención mía. Yo también lo paso bien, ¿sabe? Me entretengo hasta el punto de sentir una gran tristeza cada vez que termino una de mis novelas, por lo que trato de prolongar mi disfrute lo más posible, y eso explica el que haya estado ocupado entre seis a ocho años en cada obra. Esta vez, sin embargo, he hecho una excepción; he acabado una nueva novela, que saldrá a la luz en cuestión de meses, que sólo me ha llevado apenas dos años, y confieso sentirme frustrado y molesto por ello.
Entonces no debería haberse dado prisa en terminarla, para poder disfrutar de ella el mayor tiempo posible.
Es verdad, pero el problema es que mis novelas se autofinalizan, no soy yo quien las termina. El texto supera en inteligencia a su autor. Lo sobrepasa con creces. En algún momento, me doy cuenta de que el texto se ha escapado de mis manos, y debo aceptar la idea de dejarlo ir. Una novela tiene un período de escritura y una vida limitados, al igual que las revistas literarias. A pesar de que colaboré en muchas, siempre procuré que mi contribución estuviera al nivel de su muerte y no de su fundación. Estoy convencido de que la vida de las revistas literarias debe ser corta, por eso he aceptado, e incluso conspirado, para «estrangular» a un buen número de ellas. Así como acepto cada vez la idea de que un texto muera en mí o se separe de mí dejándome solo y sin consuelo los domingos.
Repite a menudo que, para usted, la expresión «escribir los domingos» es sinónimo de escribir por puro entretenimiento y placer. ¿Tiene un ritual de escritura?
Si quiere saber, por ejemplo, si meto los pies en un balde de agua helada como hacía aquel escritor cuyo nombre olvidé o si me ato como aquel poeta loco cuyo nombre también olvidé, la respuesta es no. ¡Gracias a Dios no necesito tanto esfuerzo para escribir! (Risas). En realidad, soy muy caótico y no sigo un ritmo determinado: no escribo desde las ocho de la mañana hasta la una del mediodía como solía hacer Moravia; y no necesito herramientas específicas, puedo escribir en papel suelto, en cuadernos, con un bolígrafo o en el ordenador, dependiendo del ritmo de fluidez de las ideas.
Al iniciar Baudolino, por ejemplo, sentí la necesidad de escribir a mano para trabajar este lenguaje inventado, porque tenía que detenerme en cada palabra. Y, si algún día siento la necesidad de ir un poco más lento durante el proceso de escritura, no dudaré en grabar mis pensamientos en losas de piedra. Créame. El único patrón recurrente que noto en mí es que escribo bien cuando estoy en el campo, mientras que en la ciudad prefiero meditar, recopilar los elementos de la novela e investigar.
Efectivamente hay mucha investigación en sus novelas. ¿No teme que una sobredosis de investigación e historia agote tanto al lector que llegue a «matar» su novela?
Eso espero. Realmente lo espero, es necesario agotar al lector. Creo que mis novelas han planteado una importante problemática a este nivel: son novelas «difíciles», que, sin embargo, gustan mucho; son elitistas, pero provocan una reacción popular. ¿Por qué será? Le desvelaré la razón: la gente ya está cansada de lo fácil, necesita una experiencia agotadora, compleja y desafiante, capaz de hacerles sentirse bien consigo mismos y con sus habilidades intelectuales. Eso también sucedió con La montaña mágica de Thomas Mann o con En busca del tiempo perdido de Proust. En cualquier caso, no me malinterprete: afortunadamente hay novelas fáciles. Yo, por ejemplo, no puedo dormir si no leo una historia policiaca por la noche. Incluso la persona que está acostumbrada a andar por senderos anchos y planos siente a veces el deseo de escalar montañas. Escalar es agotador, por supuesto, pero atrae porque es agotador. Ése es el placer que nos proporcionan las buenas obras.
El libro «completo»
Ya que habla de las buenas obras, ¿existe, en opinión de Umberto Eco, una obra literaria «completa»?
Si tuviera que elegir la obra que más se acerca a la perfección entre las que he leído, diría que es Sylvie, de Gérard de Nerval. A menudo releo este libro y me doy cuenta de que es imposible quitarle una palabra o agregarle otra. Eso no quiere decir que sea la única obra completa, ya que el lector, como bien sabe, no deja de buscar entre los escritores y los libros; pero, cuando una persona se enamora de un libro, ése es el libro completo y no hay otro. Por supuesto, hay obras a las que vuelvo constantemente, como La divina comedia, por ejemplo. Pero si se refiere al escritor que más me ha influido, le responderé que hubo una persona que me influyó cuando tenía veinte años, otra a los treinta, otra a los cuarenta, etc.
Sin embargo, usted afirma que «los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado. Lo sabía Homero, lo sabía Ariosto, por no hablar de Rabelais o de Cervantes». Así pues, ¿es el acto de escribir una mera repetición y todo lo que creamos meros ecos? ¿Repetición de quién y ecos de qué?
Evitemos la palabra «repetición» porque despierta sensibilidades que podemos evitar. Hablemos, en su lugar, de «aceptación». ¿Aceptar qué, debe estar preguntándose? Le explicaré. Me refiero a la aceptación de aquellos que nos precedieron. ¿Qué hizo Homero? Realizó unos collages escritos inspirados en la tradición oral de sus predecesores. Pascal tiene una idea que se puede resumir así: «No me digáis que no he aportado algo nuevo: la forma en la que están ordenados los elementos es nueva». Entonces la aceptación de la que hablo no niega los conceptos de innovación y renovación.
Lo dijo también Lavoisier: «Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma»…
Exacto. El lenguaje es a su vez un conjunto de ecuaciones químicas cuyos resultados difieren según la composición de sus elementos. Me irritan constantemente aquellos escritores que rodean la palabra con un halo de sacralidad: para mí, la construcción de la palabra es más importante que la palabra misma. Es el placer que despierta la materia en el artesano, lo que atrae al carpintero a la madera. Las palabras son nuestra materia prima y nosotros sus artesanos. Si el alfabeto tuviera sólo doce letras, aún sería posible que una persona escribiera La divina comedia; aunque sería distinta, ésa es la diferencia. Como es obvio, en algún momento nació algo que antes no existía, pero personalmente soy incapaz de decirle cuándo ni cómo. La creatividad es sobre todo un proceso de redistribución, lo podemos observar desde los antiguos hasta el presente en los libros de nuestra lengua y en los traducidos.
Supervisar la traducción, no intervenir
Ahora llegamos a la traducción. El 20 de noviembre de 2003, celebró un encuentro titulado «La palabra para los traductores», donde se reunió con algunos de sus traductores. Cuéntenos su relación con ellos. Sabemos que los está siguiendo de cerca.
Sí, casi siempre trato de supervisar las traducciones, sobre todo en los idiomas que conozco. ¡Aunque no son siete!, como en su caso. Para mí, estos traductores forman una gran familia, ya hemos tenido muchas reuniones como esta última: discutimos, debatimos y, a menudo, esto les beneficia. Sin embargo, mi supervisión y seguimiento no significan de ninguna manera una interferencia por mi parte. Nunca podría decirle a un traductor: «Escribí de esta manera y tú deberías traducirlo de esta otra». Pero la cooperación es especialmente útil si el escritor tiene cierta disposición y sensibilidad hacia los problemas de la traducción; un tema de particular interés para mí, que veo que se subestima. Como sabe, hay escritores que no piensan en absoluto en este tema, por razones que fluctúan entre el más completo desconocimiento y la vanidad o la indiferencia, sin olvidar a quienes no dominan ningún idioma extranjero; realidad que, lamentablemente, se extiende a la mayoría de los escritores italianos contemporáneos. No sólo sigo las traducciones que puedo leer, sino que también procuro acompañar el trabajo de algunos de quienes me traducen a idiomas que no conozco, porque si el traductor es inteligente, es capaz de explicarme los problemas a los que se enfrenta y puedo ayudarlo, aun cuando no hable su idioma. Por ejemplo, colaboré muy bien con mi traductor al ruso, aunque no conozco el idioma; también con mi traductor al japonés, que a menudo me visita, conversa conmigo y ha creado un equivalente en japonés del lenguaje primitivo de Baudolino, un conjunto de ideogramas que son una mezcla entre lo antiguo y lo inventado: es decir, ha traducido mediante escritura visual lo que yo inventé con alfabeto ordinario.
Hablando de ello es como si quisiera, con este maravilloso lenguaje inventado en las primeras páginas de Baudolino, «cansar» a sus traductores…
Sí, me puedo imaginar lo desafiante que fue la traducción de este idioma latino «roto», ya que seguí su desarrollo con algunos traductores. No sé cómo manejó este problema el traductor árabe. Quizá usted me lo pueda explicar, ya que conoce el libro en ambos idiomas.
Son, de hecho, dos traductores: Bassam Hajjar y Najla Hammoud. Han creado un árabe híbrido y, a su vez, «roto», plagado de errores de ortografía y gramática, así como una serie de palabras inventadas, tal como hizo usted en italiano. Una lengua que cumplió con su deber a la perfección y representó de la mejor forma ese «monstruo» lingüístico que usted creó.
Bueno, en cualquier caso, no debemos ignorar el hecho de que la traducción forma parte principal del marco de las «negociaciones». Por un lado, está el texto en la lengua de origen, con todos los derechos de independencia otorgados por el autor, y, por otro, el traductor que trabajará en él, llevando a cuestas el bagaje cultural en el que creció: el escritor y el traductor –o el texto, con su cultura, su mundo y sus influencias; y el traductor con su cultura, su mundo y sus influencias– deben llevar a cabo un proceso de negociaciones, que unas veces son fáciles y otras difíciles y complicadas, con el fin de que ambos alcancen una concepción satisfactoria.
Cuando el escritor supera los cincuenta años
Maestro, usted es profesor de semiótica en la Universidad de Bolonia desde 1971. Sin embargo, observamos que este campo no ha experimentado avances significativos en los últimos veinte años. Es posible que hayamos visto cierta ampliación del horizonte, pero sin una apertura a posibles investigaciones radicalmente novedosas. ¿A qué cree que se debe?
La razón más importante es que las herramientas tecnológicas y los nuevos fenómenos están impulsando hoy en día a la semiótica a reconsiderar sus fundamentos: esta reconsideración conducirá, naturalmente, a una desaceleración en el ritmo del progreso, ya que cada campo debe recuperar el aliento de vez en cuando para asaltar su futuro con mayor fuerza y efectividad. En cualquier caso, ahora permito que mis alumnos revelen sus visiones a este nivel; creo que, cuando uno supera los cincuenta años, pierde «la frescura» necesaria para comprender los nuevos fenómenos de una manera que le posibilite extraer de ellos percepciones reales y prepararse para el mañana que le espera. Esa frescura es de forma categórica el poder de la juventud, su ventaja, su fuerza. Es nuestro deber aceptarla, respetarla y cuidarla; pero, sobre todo, no debemos matarla con el egoísmo y la arrogancia de nuestros logros. Por esta razón, hoy no puedo escribir, por ejemplo, un libro titulado Teoría de la semiótica en los nuevos medios de comunicación. Ésta podría ser la tarea de uno de mis alumnos, pero no la mía, ciertamente; porque, por más que lo pretenda, no tengo la suficiente frescura para captar estos elementos. Los logros son una continuación ininterrumpida, aceptémoslo. Es triste y desafortunado rechazar sus episodios futuros sólo porque son independientes de nosotros y nos contradicen; o porque no comprendemos adecuadamente su potencial actual por nuestra falta de preparación al respecto. Sé, por ejemplo, que, por más que intente dominar el lenguaje del nuevo mundo –que es, por supuesto, la tecnología por excelencia, basada en internet como herramienta de comunicación definitiva–, no podré mantenerme al día como los treintañeros y los veinteañeros, ni, por cierto, como los adolescentes y los niños que, nacidos de las tinieblas, cayeron directamente en su seno.
¿Lo ve como el esperanto del nuevo mundo?
Sin lugar a dudas. Es un lenguaje que ha derribado todos nuestros esfuerzos por encontrar «un término medio» y tender puentes entre los idiomas. Dijo «No a las negociaciones y a las mezclas y sí a la alternativa aplastante». Es un lenguaje que los jóvenes pueden entender y usar mejor que yo, simplemente porque es el lenguaje de la evolución de la historia y del tiempo, es decir, es más compatible con las exigencias de su época y con las capacidades de su pensamiento.
Hablando de historia y de la evolución del tiempo, la ciudad de Alejandría le ha invitado hace unas semanas en el marco de una conferencia que impartió en su histórica biblioteca. Cuéntenos sobre aquella visita a esa gran guarida de libros.
Como mencioné en la conferencia, algunos podrían pensar que reconstruir una de las bibliotecas más prestigiosas del mundo implica numerosos riesgos y desafíos, ya que, a menudo, los periódicos, los estudios y las investigaciones de hoy están llenos de referencias a la «muerte del libro» en la era del ordenador y de internet, nuestra era. Sin embargo, la desaparición de los libros no significa necesariamente la desaparición de las bibliotecas, sino todo lo contrario. Las veo como una especie de museos que preservarán la memoria escrita para las generaciones futuras.
Lo veo muy pesimista. Es como si encajara los libros en un concepto de igual pesimismo, como si los «momificara» en el cuerpo disecado de los museos.
No, no quise decir eso. Pero, créame, yo pertenezco decisivamente al campo contrario, es decir, a las personas que creen que los libros impresos tendrán una cierta continuidad en el futuro. Un libro es una necesidad, es como la cuchara, las tijeras o la bicicleta: la gente inventó versiones más sofisticadas de todos ellos, pero no pudo acabar con el modelo original. A menudo digo que, si fuera un inversor, por ejemplo, habría invertido todo mi dinero, con seguridad, en una fábrica de bicicletas. Nada sugiere que la publicación en papel dejará de existir, al menos no veo eso en un futuro próximo. Estoy realmente convencido de que no podremos prescindir de los libros impresos.
No, los libros no desaparecerán
¿Qué hay de la «amenaza» que suponen los libros electrónicos, que, a pesar de carecer de éxito comercial hasta ahora, abren nuevos horizontes para los textos, más allá de la impresión en papel?
Por supuesto, no debemos ignorar la importancia de aquellos elementos positivos que pronto se plasmarán en el campo de la edición electrónica, como la posibilidad de revisar en línea el catálogo de la editorial e imprimir luego el libro seleccionado «a la carta», con las especificaciones, fuentes y diseños deseados. Indudablemente, esto cambiará las características del sector editorial y amenazará la existencia de bibliotecas, ya que la exhibición y el almacenamiento se volverán electrónicos, es decir, menos espacio, más eficiencia y más rapidez. En cuanto al libro electrónico en sí, el que deba visualizarse a través de la pantalla de un ordenador, en mi opinión, no ofrece muchas posibilidades de éxito: ¿se imagina a alguien leyendo La divina comedia en la pantalla de un ordenador? ¡Vaya! Las hojas son necesarias para reflexionar sobre el texto. ¿Y qué pasa con los libros que nos gusta leer en la cama antes de dormir? ¿O los que nos gusta hojear en el regazo de nuestra mecedora favorita? No, en mi opinión, estos son miedos infundados; a sabiendas de que muchas veces me hacen esta pregunta y me sorprende ver cómo esta respuesta provoca desilusión y desesperación en los ojos del periodista cuando le contesto: «No, los libros no desaparecerán». La razón de tal decepción es que, por supuesto, lo privé de mi respuesta/«exclusiva». La muerte es siempre más interesante que mantenerse con vida. Por ejemplo, si usted comunica la muerte de un Premio Nobel, seguramente será una noticia emocionante y atractiva. Si, por el contrario, escribe un artículo en el que dice que goza de buena salud y todavía está vivo, no recibirá mucha atención, excepto la de su protagonista, supongo.
La eficacia del hipertexto
Pero es usted quien ha hablado de manera reiterada, y no hace mucho tiempo, sobre las repercusiones de la tecnología de la información en nuestras culturas y, específicamente, de las muchas ventajas del «hipertexto» (el texto electrónico interactivo).
Sí, es cierto, me interesa el hipertexto como red de palabras multidimensional y estratificada, o laberinto en el que cada punto se puede conectar con cualquier otro. El hipertexto ejemplifica por excelencia la teoría de la libertad de interpretación del texto, es capaz de abrir incluso los textos más cerrados y restrictivos: si observamos, por ejemplo, una historia de detectives escrita en forma hipertextual, ésta se construirá de tal manera que permita al lector elegir la solución que desee y, en última instancia, decidir si el culpable es el soldador, el obispo, el detective, el escritor o el propio lector. No obstante, si lo pensamos con detenimiento, descubriremos que la invención del hipertexto no es realmente nueva. En realidad, es un sueño muy antiguo: nihil novum sub sole (nada nuevo bajo el sol). La primera herramienta que nos permitió inventar un número infinito de textos utilizando un número limitado de elementos existentes desde hace miles de años es el alfabeto. Incluso antes de que se inventara el ordenador, los escritores y los poetas buscaban crear un texto abierto que pudiera ser interpretado y reestructurado indefinidamente. Ésa es la idea del «libro» tal como la ensalzaba Mallarmé, por ejemplo. A su vez, Raymond Queneau inventó un sistema aritmético computacional, que podría componer millones de poemas a partir de un número específico de líneas. A principios de los sesenta, Marc Saporta