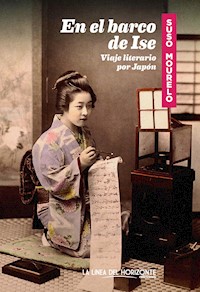
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Fuera de sí. Contemporáneos
- Sprache: Spanisch
Suso Mourelo recorre Japón con brújula literaria. Desde grandes ciudades a tranquilos enclaves rurales, el objetivo es conocer los lugares donde transcurrieron las novelas de sus autores preferidos: el Tokio del escritor maldito Osamu Dazai o la pequeña isla de Kamishima que sirvió de inspiración a Yukio Mishima; el Kioto de las historias fetichistas de Junichirô Tanizaki o el refugio de montaña en el que Yasunari Kawabata situó País de nieve. Junto a ellos nos asomamos a otros autores como Masuji Ibuse, Natsume Sôseki o Ueda Akinari, y viajamos a las páginas de clásicos como Chikamatsu Monzaemon o autoras como Takasue no musume o Murasaki Shikibu. Un relato trenzado en otras ficciones donde asoman escritores nipones de todo tiempo y algunos de los europeos que sucumbieron al hechizo japonés como Lafcadio Hearn o Nicolas Bouvier. Con la referencia de este universo literario el autor deambula por el país, al mismo tiempo que conversa con sus gentes, convive en la intimidad de sus hogares e indaga sobre las circunstancias de una sociedad que vive una mutación asombrosa. Suso Mourelo compone un relato que, al modo de un largo haiku, nos guía por la memoria literaria a golpe de sensaciones e imágenes del presente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En el barco de Ise
Viaje literario
SOBRE EL AUTOR
Suso Mourelo (Madrid-1964)
Escritor y cronista. Ha trabajado en distintos ámbitos de la comunicación y la cultura como reportero, director de programas divulgativos, gestor cultural y coordinador de exposiciones internacionales. Ha vivido en lugares como Santiago de Compostela, Londres, Basilea e Indianápolis.
La literatura de viajes conforma el grueso de su obra publicada y también es autor de la novela de no ficción La frontera Oeste (Caballo de Troya, 2006). En 1999 emprendió un largo viaje por China que supuso un profundo cambio vital. De esa experiencia nació su primer libro, Adiós a China. Catorce mil kilómetros por un gigante en transformación (Espasa 2001, Interfolio, 2006). En 2011 publicó Las cinco tumbas de Gengis Khan. Un viaje por Mongolia (Gadir) y Donde mueren los dioses. Viaje por el alma y por la piel de México (Gadir).
Cada uno de sus proyectos literarios implica una larga investigación sobre la cultura y la historia del lugar al que va a acudir, para luego recorrerlo cargado de curiosidad y respeto, con la idea de que un viaje es, sobre todo, una inmersión en otras realidades y otras voces. Con un estilo personal y reconocible, que bebe tanto de la lírica como de la crónica contemporánea, Suso Mourelo está considerado uno de los escritores de viaje más originales de la narrativa actual. A principios de 2017, meses después de emprender viaje, se asentó en Hiroshima para narrar el relato de su experiencia.
SOBRE EL LIBRO
En la primavera de 2016 Suso Mourelo se mudó a Japón para recorrer el país con brújula literaria. Desde grandes ciudades a tranquilos enclaves rurales fuera de las rutas convencionales, el objetivo era conocer algunos de los lugares donde transcurrían las novelas de sus autores preferidos: el Tokio en el que vivió el escritor maldito Osamu Dazai o la pequeña isla de Kamishima que sirvió de inspiración a Yukio Mishima; el Kioto donde se desarrollan las historias fetichistas de Junichirô Tanizaki o el refugio de montaña en el que Yasunari Kawabata situó País de nieve. Junto a ellos nos asomamos a otros autores como Masuji Ibuse, Natsume Sôseki o Ueda Akinari, y viajamos a las páginas de clásicos como Chikamatsu Monzaemon o autoras como Takasue no musume o Murasaki Shikibu. Un relato trenzado en otras ficciones donde asoman escritores nipones de todo tiempo y algunos de los europeos que sucumbieron al hechizo japonés como Lafcadio Hearn o Nicolas Bouvier.
Con la referencia de este universo literario el autor deambula por el país, al mismo tiempo que conversa con sus gentes, convive en la intimidad de sus hogares e indaga sobre las circunstancias de una sociedad que vive una mutación asombrosa, no solo en relación a su pasado, sino a un presente confrontado por cambios generacionales, culturales o tecnológicos y en el que el protagonismo ascendente de sus mujeres está creando una profunda brecha en sus hábitos. Suso Mourelo compone un relato que, al modo de un largo haiku, nos guía por la memoria literaria a golpe de sensaciones e imágenes del presente.
Hay tantas posibilidades de conocer sin salir de casa que todo lo que se observa resulta visto. La vista es la mentira. Existe algo, más allá de la idea de lo advertido, que solo se alcanza cuando se está en el lugar.
SUSO MOURELO
Título original: En el barco de Ise
Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones: marzo de 2017
© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones
www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© del texto: Suso Mourelo
© de la maquetación y el diseño gráfico:
Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
© de la cartografía: Eduard Dalmau
ISBN ePub: 978-84-15958-69-7 | IBIC: WTL; 1FPJ
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
EN EL BARCO DE ISE
VIAJE LITERARIO POR JAPÓN
-
SUSO MOURELO
-
COLECCIÓN
FUERA DE SÍ. CONTEMPORÁNEOS
nº7
ÍNDICE
TOKIO SIN DANZAI
OKINAWA EN EL RUMOR DEL OLEAJE
OSAKA DE CALLE
LA LLAVE DE EROS
KOBE CON SOMBRAS
VIAJE AL OESTE
HIROSHIMA EN LA VIDA
EL TREN DE SÔSEKI
TOTTORI ENTRE LAS DUNAS
EL CUENTISTA DE MATSUE
TREN NOCTURNO DE LA VÍA LÁCTEA
PAÍS DE NIEVE TRAS EL TÚNEL
ARASHIYAMA EN BAMBÚ
TRAZOS DE KIOTO
EN EL BARCO DE ISE
LA CASA DE LA DIOSA
TOKIO EN CANAL
HAIKU DEL ADIÓS
A Izumi
Si algo caracteriza a los viajes largos es traer algo muy distinto de lo que se iba a buscar.
NICOLAS BOUVIER
Crónica japonesa
Suena en el cuaderno un narrador:
«Voy a animarme a seguir escribiendo historias mientras escucho como cae, incesante, la lluvia de primavera».
Llega en ocasiones durante el viaje un momento en que se produce una embriaguez: el desapego. Un tiempo en que el alma flota y los pies se aligeran. El pasado se empequeñece y el futuro no existe. Solo lo que ocurre cuenta. Aparece tras tiempo de alejamiento, de abandono de los rituales. Tras oír docenas de voces ajenas y escuchar la de uno mismo. A veces sucede en un lugar hermoso, en un barco o en un tren, y siempre alcanza al peregrino en soledad. A mí me invadió en Tottori, una ciudad deslavazada e impersonal, de camino a un mar de dunas.
Me había levantado tarde, vencido por la deuda de sueño contraída en Hiroshima. Tomé té con mandarinas y salí a la mañana. La vida andaba a cámara lenta, a paso de domingo. Los rostros danzaban como hermosos fantasmas de un sueño.
Oí una canción.
Era yo quien cantaba. Me habían contado que las melodías salen solas en momentos de miedo. Acababa de descubrir que también ocurre al contrario.
Estaba en Japón y aún lo haría el tiempo suficiente para no calcular cuánto. El único pensamiento era acudir a las páginas de una novela, a tocar las dunas en las que Kôbô Abe parecía haberse inspirado para escribir una historia asfixiante, La mujer de arena.
Alcancé el autobús, pero no subí. Demoré el destino, los momentos que llegarían. Me entretuve y perdí el tiempo para ganarlo.
Tras el escaparate de una cafetería una madre habla y toca a su bebé. En una esquina una chica chatea. En otra mesa un adolescente juega en el móvil.
Mi equipaje era un cuaderno en el que había anotado párrafos del tiempo en Okinawa, la vida en Osaka, el regalo de Matsuyama. La brújula, huellas borradas, los espacios en los que Ueda Akinari, Natsume Sôseki, Junichirô Tanizaki, Masuji Ibuse, Yasunari Kawabata, habían situado sus relatos.
Los pies han dejado de pesarme.
La canción vuelve a sonar sola.
Voy a buscar la arena de la mujer de arena.
TOKIO SIN DANZAI
Una ráfaga de viento. Dos niñas dejan las mochilas e intentan en vano atrapar florecitas que llueven. Ríen: las flores que tocan el suelo no valen.
Hay un parque lineal en Asagaya, uno de los mil barrios de Tokio, donde a finales de marzo la gente va de hanami: la contemplación de los cerezos en flor.
Bajo los árboles caminan ancianos, colegiales, familias y parejas. Algunos se sientan en un poyete frente al río o tienden lonas sobre la hierba. En uno de esos lienzos unos jovencitos han dispuesto pasteles blancos en un homenaje a las flores. Nadie grita, nadie escandaliza: en un anuncio de lo que será Japón, al extranjero le asombra la quietud, esa pulcritud en el cumplimiento de lo establecido. Los asistentes comen onigiri, bolas de arroz, y dulces preparados para el festival. Los niños beben zumos y los viejos, sake. A los parques acuden millones de personas a disfrutar de la belleza. Este año soy una gota en la marea.
Hay tantas posibilidades de conocer sin salir de casa que todo lo que se observa resulta visto. La vista es la mentira. Existe algo, más allá de la idea de lo advertido, que solo se alcanza cuando se está en el lugar.
—¿Cómo planeaste tu viaje?
No hubo un plan para contemplar sakura, los cerezos en flor, fue la posibilidad quien eligió la fecha.
A la orilla del río Zenpukuji, sobre cuya piel se pasean los árboles, la multitud asiste a un espectáculo que los poetas han cantado durante siglos. Nombres ya sagrados y voces como la de Kanoko Okamoto, una mujer que hace un siglo se enfrentó a los convencionalismos formales y sociales.
shin sin to
sakura kakomeru
yoru no ie
totsu to shite piano
nari ide nikeri
Guardan de noche
los árboles en flor
una vivienda.
De pronto en la quietud
suena la voz del piano.
—¡Campai! —Alzo la copita de sake.
Akiko fue periodista. Escribía crítica literaria y textos sobre religiones en publicaciones especializadas. Hasta que internet inundó el papel y sus artículos naufragaron: nadie dedica ya a un texto el esfuerzo que ella volcaba. Ya no hace falta saber demasiado para escribir, el lector no exige porque no paga y sin demanda, la calidad se esfuma.
Así resume Akiko el cambio de su antiguo oficio, la razón por la que se ha convertido en profesora de japonés. Sus alumnos son europeos, chavales que pasan cuatro o seis semanas en Tokio.
—Casi todos vienen a estudiar porque son seguidores del manga. Muchos son fanáticos, otaku. Vienen e estudiar la lengua en la que se crean estas historias y a ver el país en el que tienen lugar. Resulta curioso, ¿verdad?
Cómo asombrarme si descubrí Japón con las ilustraciones del ukiyo-e; cómo extrañarme si este sake y estas flores son una invitación, la consecución del deseo, de Kawabata y de Akinari, de los pobladores de esas historias que han convertido mi estantería en un bosque.
En mi plan no existían los cerezos, pero los narradores y una mujer han querido regalarme su hospitalidad.
Una chica se pone de puntillas, alarga el brazo y toca una flor. Su gesto forzado no sorprende a nadie. Su amiga le hace una foto.
La tarde se desvanece en los ojos, ya en penumbra, de los paseantes. Cuando todo es sombra vierto la curiosidad en los alrededores de la estación de Asagaya. Las salidas escupen gente que se desparrama, en un ballet urbano, por los cuatro puntos cardinales. De ese movimiento sale un rumor, una voz quieta que se esfuma en la distancia; a veces reaparece, mutada, en un taconeo urgente.
De la estación parte una calle en dos sentidos, sinuosa y estrecha. Al oeste derrama bares, tienditas y luces, restaurantes diminutos con comensales solitarios y grupos de colegas; y lo que Akiko llamó los restos del red-light district, cristales velados y carteles de mujeres, también sinuosas, al reclamo de Girl’s y Love-la. Al este, más apagado, el camino se alumbra de vez en cuando con una casa de comidas o un convini, las tiendas de conveniencia.
En una taberna de madera, en la estancia del fondo, el cocinero fuma sentado. Aguarda y las volutas densas que expulsa se quedan junto a él.
Me siento en el taburete de una izakaya. No hay clientes y el cocinero aguarda tras el antepecho atiborrado de botellones de sake; ese muestrario lo separa de la salita en la que se abre, a un lado, una plataforma de tatami y, al otro, un inmenso mostrador de madera.
Poco a poco llegan los habituales, hombres solos que se sientan en la barra y a quienes la mujer, una anciana que se mueve con destreza, trata con familiaridad y palabras escasas. El cocinero comienza su tarea y la taberna se va animando. Los clientes comen raciones de pescado y pinchos de carne, alguno fuma, y de vez en cuando hablan con la mujer.
Abandono la casa, llena ya de olor. La bajamar ha llegado a la noche y las olas de gente se han vuelto tímidas. Los restaurantes de comida rápida han cerrado, y algunas empleadas se apresuran a meter mesitas y carteles. Al verlas pensé que corrían para no perder el tren, pero el tiempo me explicaría que solo era diligencia en la tarea.
Había ido a un parque a ver flores en las ramas cuando mi único destino en la ciudad yacía lejos de allí, en el canal en el que un narrador salvaje, Osamu Dazai, se había quitado la vida al cuarto intento.
Tampoco iba a ir a Akihabara, pero en los viajes conviene borrar los mapas.
Una mujer se sienta en un banco con las piernas cruzadas. La falda oculta el banco y deja aire entre el suelo y la mujer, como si esta flotara para escapar del trajín que estalla tras ella.
Existen tantas formas de aproximarse a un lugar como viajeros y estas se mueven entre dos extremos, una pausada y otra a bocajarro. Había previsto pasar los primeros días en Tokio, donde volvería tiempo después, sin citas ni deberes, solo con ese canal de Dazai como anhelo. Pensé que, para entrar a una ciudad tan impetuosa, un nudo de más de trece millones de personas, convenía ser primero flâneur y, tras recorrer el país, ya contaminado, lanzarse en canal a por su corazón.
Entonces se cruzó Wataru. Wataru acababa de licenciarse en Sociología y estudiaba inglés y español para conocer la historia desde otros puntos de vista. Preguntó si quería ir a algún lugar, tal vez Shibuya. Shibuya es un destino conocido y multitudinario. El recién llegado asintió como salvoconducto: quería ir sin compañía al parque de Dazai y cualquier lugar servía para preservar esa próxima visita en soledad. En Shibuya podíamos vagar por alguna calle secundaria, algún lugar donde encontrar a Kiyoaki Matsugae, aunque llegáramos con cien años de retraso.
Para pisar cualquier calle antes hay que salir de la estación y en Shibuya esa acción arrolla cualquier expectativa. Encaramados a un puente contemplamos la imagen, mil veces vista pero impresionante, en que una multitud de peatones cruza e inunda el espacio en una diástole perfecta. Inevitablemente, ese teatro de vida, esas aurículas que escupen y absorben gotas de humanidad a cada latido de semáforo, golpea el cerebro del espectador.
Le pedí a mi amigo que por un rato no habláramos, que solo sintiéramos ese movimiento que contemplado a trocitos semejaba el caos y desde el cielo, la armonía. No imaginaba entonces que, mucho después, iría una y otra vez frente a una estación, Ikebukuro, a un café en una tercera planta, a divisar millares de siluetas en un cruce sin fin.
Para eso faltaba mucho. Todo el viaje. Los nombres, los sentimientos y los pasos que era incapaz de concebir. Ahora solo podía ser testigo, un observador como Shigekuni Honda, el protagonista externo de la tetralogía de Yukio Mishima El mar de la fertilidad (Hôjô no umi).
—¿Qué te interesa de Shibuya?
—Kiyoaki Matsugae. Pero creo que no podría encontrarlo en este nuevo Japón.
—¿Cuándo conociste a Mishima?
¿Cuánto tiempo cabe en más de treinta años? Cuando era aprendiz de escritor paseaba entre puestos de libros de segunda mano. Una mañana compré Música para camaleones y agoté mi presupuesto. En una mesa brillaba un librito, El marino que perdió la gracia del mar, un título que era un poema y una incitación. El nombre del autor también tenía música. Y una rara leyenda.
El 25 de noviembre de 1970 Yukio Mishima acudió a un cuartel con sus seguidores de la Sociedad del Escudo, la milicia ultranacionalista que había creado para devolver Japón a la tradición. Tomó el edificio, lanzó una arenga a los soldados desde el balcón y cometió seppuku, el suicidio ritual que le asimilaba a sus antepasados samuráis.
Horas antes había enviado a su editor el manuscrito de La corrupción de un ángel (Tennin gosui), el último tomo de la tetralogía. La obra, que se extiende a lo largo del siglo XX, muestra la obsesión del autor por un tiempo pasado y por la irreversible influencia occidental en un mundo que dejaba de existir. El testigo de ese transcurrir del tiempo es Shigekuni Honda, que sobrevive a los otros protagonistas. El primero es su amigo Kiyoaki Matsugae, enamorado de una joven perteneciente a una familia venida a menos; es un personaje idealista, con rasgos del autor, que muere en la trágica historia de amor que abre la serie.
—No lo he leído.
—Creo que los jóvenes de tu país no leen mucho a Mishima.
—Según las estadísticas, el setenta por ciento de los jóvenes no lee un libro al mes, lo que significa que, en realidad, no lee un libro al año.
Wataru no contesta de forma directa. Sorprendido porque un extranjero pueda interesarse por ese autor que muchos han querido olvidar, se disculpa por no conocer las obras. Wataru no ha venido muchas veces a este corazón salvaje de pantallas gigantes y luminosos, de restaurantes y gyaru, esas chicas que han hecho de la pose y la apariencia su cotidianidad, y que se exhiben por las grandes estaciones y avenidas.
Entre el océano de la multitud cruzamos por calles modernas, algo impersonales, que se ríen del mundo que Mishima quería preservar. Wataru es también, aunque de otro modo, distinto a tantos jóvenes que pisan las calles.
—Me interesa la información. Leo periódicos de papel y medios de internet para tener una visión más amplia. Japón es un país tecnológico y ha sido de los primeros en apartarse de la prensa. No tengo tele, la información es sesgada, en muchas ocasiones propagandística; está dirigida por los políticos y es insuficiente para explicar la realidad.
—¿No lees manga?
—Bueno, soy un poco raro. Pero podemos ir a un lugar relacionado con eso.
Esas palabras nos llevaron a Akihabara, donde alrededor de una concentración de tiendas de electrónica se ha creado un mercado, o un mundo, en torno al manga y el anime. Miles de adolescentes, muchos extranjeros, se afanan en entrar en los edificios donde se expende su parafernalia.
En las esquinas, jovencísimas cosplayers (de costume y roleplay), chicas caracterizadas como personajes, invitan a visitar las tiendas y los cafés temáticos en los que se venera a los protagonistas y se habla de las series con referencias que solo los fans pueden descifrar.
Bajo una carpa enorme unas cantantes, la banda oficial de una serie, interpretan el tema principal ante una concentración de chiquillas. Todo forma parte del espectáculo y es marketing en un círculo virtuoso. A la entrada del recinto cinco chicos muy delgados, con idéntico look, tal vez distinto para los iniciados, bordan la coreografía y cumplen su parte del engranaje.
Una adolescente con pijama y chubasquero reparte publicidad para un café. Alguien va a tomar una fotografía. Ella agacha la cabeza y se cubre la cara con los folletos.
—¿Sabes cuál es su personaje?
—Lo siento. Este mundo no me atrae mucho. Me interesa más la política, principalmente de Europa y de Estados Unidos.
—¿Trabajarías fuera de tu país?
—Me gustaría, aunque mi madre no quiere. En eso no soy único. Desde que estalló la burbuja, los salarios son bajos y hay desempleo. Muchos jóvenes quieren irse fuera; los jóvenes están desencantados de los políticos. Japón es un país en cambio.
En el paseo salpican los contrastes, las contradicciones de esta tierra tecnológica y antigua donde bajo los cimientos de un rascacielos se refugia una casa de madera; donde a pocos metros de un templo que huele a incienso se anuncia el love hotelRomantica Scent con camas giratorias; donde una anciana en kimono se cuela en el selfie de una gyaru; donde un robot baila en un escaparate frente a una fila que espera para comprar ramen tradicional; y donde un moderno Matsugae detiene su Lamborghini ante un sentô, una casa de baños.
«Hay dos japones: uno que ha entrado a todo vapor en la evolución universal del progreso, y otro que, por razones políticas interiores y por inercia, quiere permanecer unido a la primitiva tradición. Este espectáculo contradictorio y paradojal no puede durar».
Me pregunto cuánto de lo que escribió hace casi un siglo el novelista Vicente Blasco Ibáñez, tras su viaje alrededor del mundo, sigue siendo válido.
Mutar no es fácil. Menos aún para un país con una población enorme y con una cultura poderosa, cincelada en gran medida en el alejamiento de otros países. En el siglo XVII el clan Tokugawa, uno de los más poderosos de la historia, unificó el país y ordenó la expulsión de los curas católicos por miedo a que sus ideas influyeran en la ideología del pueblo y a que su presencia fuera la avanzadilla de una colonización. Se clausuraron los viajes al exterior y se cerraron las islas a los extranjeros, salvo la misión comercial holandesa. En 1853, tras doscientos años de aislamiento, la costa próxima a Edo presenció la entrada de una flotilla de kurofune, enormes barcos negros que apuntaban con cañones largos como chimeneas. La llegada del Comodoro Perry, con la exigencia de abrir a Estados Unidos las fronteras y el comercio, supuso el final de la clausura. Y el principio del cambio.
Un siglo más tarde el orgullo japonés se sintió desgarrado por segunda vez. La Segunda Guerra Mundial trajo, además de destrucción y muerte, la tutela estadounidense del país y la definitiva influencia occidental. Mutar no es fácil, pero el salto que dio Japón en un puñado de años, cuando todos los habitantes se lanzaron a sacar el país adelante para convertirlo en una potencia, aunque eso significara el sacrificio personal, enseña algunas cualidades de sus pobladores.
Esos pobladores van a ser el domicilio de mis miradas; sus palabras, el rumor de mis oídos. Ahora solo deseo vagar. Ser vagabundo, como los monjes y los poetas, antes de partir a donde empieza el viaje.
OKINAWA EN EL RUMOR DEL OLEAJE
Un pescador jubilado apila caracolas en una mesa. Dos chicas colocan en el mostrador cabezas de monstruos marinos.
Bajo una cubierta translúcida se abre el laberinto de delicias de Naha, frutos que los viejos arrancan a los huertos. En los puestos las hortalizas se alternan con dulces y carne de cabeza de cerdo envasada con forma de cabeza de cerdo. Alguien vende zumos de mango con semillas gruesas que, al sorber, se catapultan a la garganta.
Bajo ese techo estalla una competición de los sentidos. Huele a raíces y especias, a ahumado y calma. Suena un sanshin, el laúd de tres cuerdas de la isla. Cuatro puestos alineados exhiben sujetadores extendidos y rellenos, como espejo tentador de los puestos de frutas.
En el centro del mercado hay una estufa fría donde el verano no cabe y solo entran millones de peces. Pescados con piel de arcoíris y rostros horrendos y preciosos. Vieiras, ostras, carabineros descomunales, hechuras que no existen en otros mares. La gente busca y no se afana.
Tal vez haya equivocado mi destino y los kanji del billete en los que creí leer Okinawa significaban Arcadia. La Arcadia tiene gusto a molusco y textura de escamas; sus gobernantes son viejos que hablan suave y muchachas cuyas manos danzan. Aún hipnotizado vuelvo al recinto exterior donde un hortelano, el nonagenario Shouichi, sentado en su silla de playa, mira la vida tras su mercancía como si nada importara. O porque nada importa.
Una vendedora pela gobo, raíz de bardana, con destreza. Cuando acaba de limpiar un palo lo lanza, sin fallar, a un balde con agua. Inmediatamente empieza con otro.
Me siento en un banquito a la puerta de un café diminuto. Abro un libro:
«Un día, cuando Yasuo presumía de que Terukichi lo adoptaría como marido de su hija Hatsue, Shinji optó por un, para él, infrecuente modo de venganza. Le preguntó a Yasuo si tenía una foto de Hatsue.
—Claro que la tengo, —respondió de inmediato Yasuo.
Shinji supo que era mentira y su alma se colmó de alegría. Poco después, Yasuo le habló con indiferencia.
—¿También tú tienes una? —preguntó.
—¿Una qué?
—Una foto de Hatsue.
—No, yo no tengo ninguna.
Esta fue, probablemente, la primera mentira intencionada que Shinji pronunció en su vida».
—¿Qué te interesa ver en Okinawa?
Esa fue la primera pregunta que me hizo Reiko, cuando le conté que seguía novelas.
—Unten, —le dije—, el puerto al que llega el Utajima Maru, el barco en el que viajan Shinji y su rival en el amor, Yasuo, en El rumor del oleaje.
—Pero la novela no se desarrolla en Okinawa sino en una pequeña isla, en la bahía de Ise.
—Antes me gustaría conocer el lugar donde un tifón pone la vida de los marineros en peligro.
—Muy bien, podemos ir un día.
¿Cómo explicar que todos los lugares me interesan, pero los que me reclaman son sensaciones o caprichos? ¿Cómo contarle que sin esa cartografía de Mishima tal vez su preciosa isla no figurara en mi mapa?
Okinawa guarda varias famas: la de paraíso tropical, la de la longevidad, la que le tatuaron las bases norteamericanas y la que le dieron las guerras perdidas. Todo se debe a su emplazamiento en el mar de la China Oriental, escorado al sur y más próximo a Taiwán que al resto de Japón, cuya isla más cercana, Kyûshû, yace a más de seiscientos kilómetros. Durante centurias esta isla no perteneció al País del Sol Naciente. Hace seis siglos un rey, Shô Hashi, unificó Okinawa, repartida hasta entonces bajo tres dinastías, y creó con otras islas el Reino de las Ryûkyû. Un párrafo en la novela de la historia, una novela llena de batallas.
A la expedición japonesa de 1609 organizada por los Shimazu, uno de los clanes que controlaban Japón, no le supuso esfuerzo conquistar el reino. En esa época el país era una amalgama de feudos y un tablero de clanes con un regente, el shogun, que ostentaba el poder, y docenas de soberanos feudales, los daimio que se repartían el territorio en un equilibro alterado por las guerras civiles. La expedición se pudo llevar a cabo por dos motivos: el primero, para evitar que el clan se rebelara contra el shogunato Tokugawa; el segundo, para castigar a los isleños por no haber proporcionado avituallamiento y ayuda a los japoneses en su ataque contra los chinos. Hasta entonces los habitantes vivían del comercio con China y esta incursión aumentó el tráfico con Japón, pero colocó al reino bajo control externo. La anexión total se produjo a fines del XIX, en la era Meiji, cuando la modernización llevó la capital japonesa a Tokio y los daimio tuvieron que entregar el control de las tierras al Emperador.
La historia me la cuenta Reiko en el empedrado que lleva al Shurijo, la fortaleza de aquella familia real situada en Shuri, la vieja capital. La desgrana despacio, mientras circulamos por una carretera ascendente, una cicatriz en el vergel de Naha.
Un niño juega con la hoja de árbol en una fuente. La hoja es un barquito; de pronto, el niño la mueve y la convierte en el tifón que zarandea el agua.
En lo alto nos reciben piedras enormes, un portalón chino, una gárgola inagotable y grupos de excursionistas. Señoras taiwanesas y turistas coreanas que se fotografían con los dedos abiertos en ese gesto que aquí significa paz.
—Se cuenta en nuestra mitología que este lugar lo crearon las manos de un dios, por eso en el recinto había lugares de adoración…
En el interior del palacio cuelgan los retratos de los reyes desde aquel Shô Hashi que tuvo su casa en este lugar, levantado un par de siglos antes de su nacimiento: su dinastía, aunque con menos súbditos, venía de lejos.
—…estos retratos que vemos solo son reproducciones, como prácticamente todo lo que hay aquí. Incluido el castillo. Todo se perdió en la batalla de Okinawa, otra fecha triste de la isla.
Reiko no puede evitar una sombra en la voz. Como tanta gente de su tierra padece incertidumbre de amor. Siente orgullo por ser de Japón, el país al que pertenece y en cuya lengua habla a diario con sus compañeros y con su padre, aunque él use con sus amigos el uchinaaguchi local; pero se siente algo diferente por ser de Okinawa.
Reiko se ha tomado unos días de vacaciones para acompañarme, para contarme y mostrarme la ciudad de Naha y otros lugares, por distantes que queden.
—¿Adónde quieres ir?
—A un lugar sin memoria bélica.
El sol entra por una rendija entre nubes y esa luz que asciende sume en misterio a la tarde y a la ruta a Kitakanakagusuku, el pueblo de la casa Nakamura. Subimos y descendemos por una montaña rusa de naturaleza, de árboles que adornan las leyendas del paraíso. Una caída del camino regala, al fondo, un océano de brillos como la piel de un pez gigante. Allá abajo las casas, los huertos y el mar juegan al escondite. El sol hace mutis y regresa la lluvia.
Este pasatiempo de luces y ocasos rima con la historia de los Nakamura, los descendientes de Gashi, aquel tutor que vino con un noble que servía al rey; el noble murió en una disputa y se apagó la estrella de la familia. Un par de siglos después la noria ascendió: los Nakamura prosperaron en la agricultura y el jefe de familia se convirtió en dirigente local. Entonces se construyó esta casa de estilo japonés cuyos shôji, los paneles de papel, son varitas mágicas para contemplar los anhelos de su creador. Los shôji controlan la luz, el espacio y la perspectiva. Sus combinaciones crean paisajes diferentes que se adaptan a los estados de ánimo. Desde la sala principal se oyen las gotas colgarse en el tejado; en su caída golpean las flores y se destripan sobre las losas. Y en todo su viaje cantan.
—Quien diseñó este jardín era un mago.
Se le digo a Reiko y sonríe. En su sensibilidad percibe cuándo deseo prolongar el tiempo en un lugar o acortarlo, hablar o callar. Explica que, en el diseño del espacio, además de la tradición se buscó el espíritu de la paz y el deleite en todo, desde las habitaciones al altar para los ritos bon; del tokonoma donde se colocaba un objeto precioso según la estación a los pilares de madera sin pulir; del anexo para los invitados al exterior: el hórreo, el almacén, la corte de piedra para los cerdos.
Un corredor, el engawa, rodea la casa y nos sentamos en él a ver llover, por turnos, el chaparrón y las campanillas que el agua arrastra. Todo está escoltado por una batería de garcinias para guardar la casa de los tifones. Un millón de días después de su diseño pervive el espíritu con el que se concibió, el cosquilleo de los sentidos, la voz de los pájaros y el viento entre las ramas. La mirada se viste de verde, del amarillo del empedrado, del color de la madera.
La tempestad descansa. Reiko va a buscar una flor que resiste en un árbol y me la ofrece.
—Puedes probarla, es falsa acacia. La hoja es venenosa, la flor es comestible.
—Sabe dulce.
—Señal de primavera.
Aún falta tiempo para que llegue la temporada de los tifones.
La casa de Reiko en Naha no tiene garcinias que la velen, pero queda resguardada por la de sus padres. Dentro, todo es madera: el suelo, las paredes, los muebles. Solo el metal de la cocina rompe la uniformidad. Cada noche los tres gatos que la habitan merodean un rato, celosos del usurpador de su rutina. Cuando se cansan se marchan al jardín. Reiko prepara té y lo acompaña con monaka, un dulce de pasta de alubias.
—¿Es este el elixir de la eterna juventud, el secreto del pueblo más longevo del mundo?
—Me temo que esa fama no va a ser eterna. La mitad del secreto sí era un elixir: la alimentación a base de verduras y fruta, de mucho pescado y un poco de carne de cerdo. La otra mitad era que la gente cultivaba los huertos a mano y caminaba a todas partes, por lejos que estuviera, por muchas cuestas que tuviera el camino: aquí, al contrario que en Japón, si alguien no llega puntual no pasa nada. Ya ves que ahora todo el mundo tiene coche, que están ampliando el monorraíl, que los tacos y las hamburguesas se han convertido en platos regionales.
—Leí que había otro motivo, el ikigai, «la verdadera razón de estar en el mundo que cada uno tiene».
—¿Dónde lo decía?
—En un reportaje. Ahora están publicando libros sobre eso.
—En Occidente, ¿no?
Reiko, que lleva la mitad de su vida de enfermera, bebe un trago de té, supongo que para apartar los ojos y no decir directamente lo que piensa, en esa actitud japonesa de respeto y ambigüedad que resulta insondable para los occidentales.
—Bueno, ikigai no se entiende exactamente así, sino como un objetivo o lo que hay que hacer. Se relaciona más con el trabajo, si acaso con lo que hay que hacer como una idea filosófica. Pero imagino que así se pueden vender más libros.
Anochece y Reiko prepara una cena. Sopa, verdura, arroz, pescado y cerdo. Y awamori, el licor local. Tras el festín, al salir a la noche de Naha, con la línea del monorraíl como paraguas, el peregrino piensa si ha encontrado su ikigai. Poco después, un diluvio se ríe de él a carcajadas y le recuerda lo efímero de las quimeras.
«A la mañana siguiente, cuando Shinji abrió los ojos el sol se derramaba en su almohada. A través del redondo portillo contempló el cielo azul y nítido como el cristal tras el paso del tifón, el panorama de colinas desnudas bajo un sol tropical».
El cielo se ha vuelto azul y entra, en cristales de plata, por la ventanilla del coche. Las colinas ya no están desnudas. Lo estuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo en que se desarrolla esa historia, cuando las tropas norteamericanas quemaron los montes.
La elección que Mishima hizo de Okinawa no fue casual. Aunque hubo otros lugares tan castigados por la guerra, Okinawa simboliza la humillación y la pérdida. Todo Japón se convirtió en país ocupado, pero estas islas fueron hasta 1972 tierra paternalizada. Y el trampolín que hizo posibles los bombardeos norteamericanos en Corea.





























