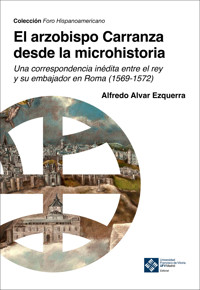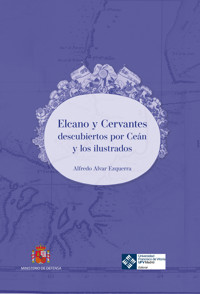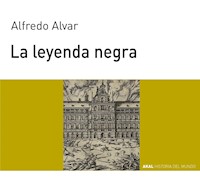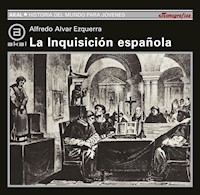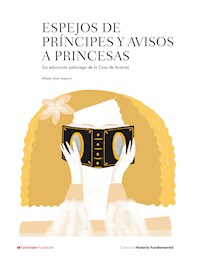
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fundación Banco Santander
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Colección Historia Fundamental
- Sprache: Spanisch
El historiador Alfredo Alvar Ezquerra nos ofrece el primer estudio cronológico de las instrucciones o espejos de príncipes y los preceptores de infantes e infantas que —desde Isabel la Católica hasta Carlos II— ponen de manifiesto la esmerada educación que recibieron, y la importancia de las reinas en la formación y la selección de los maestros de sus descendientes. Este volumen recoge también temas cruciales, como cuál fue la formación intelectual de los príncipes y princesas, las discrepancias entre erasmistas y antierasmistas, la gramática, la caligrafía, el contenido de las cartillas de lectura y aritmética y el estado de las escuelas. Además, el libro va acompañado de siete pódcast divulgativos que cuentan de forma dramatizada la historia de los diferentes reinados y las anécdotas relacionadas con la formación de los reyes y reinas de esta dinastía de manera amena y divertida. Este recorrido sonoro por la historia se puede escuchar independientemente de la lectura del libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Colección Historia Fundamental
Responsable de la colección: Francisco Javier Expósito Lorenzo
Cuidado de la edición: Tatiana Blanco Parrilla
Diseño: Prodigioso Volcán
© De esta edición: Fundación Banco Santander, 2021
© Del texto: Alfredo Alvar Ezquerra,
2021Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 534-bis del Código Penal vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización.
ISBN: 978-84-16950-08-9
ÍNDICE
SIGLAS Y OTRAS OBSERVACIONES
INTRODUCCIÓN
1 AMBIENTES: CAMBIOS Y CONTINUIDADES
Papeles y funciones de los hombres y de las mujeres
Continuidad al borde del cambio en lo que había que enseñar (siglos xv y xvi)
Humanistas y maestros
Antonio de Nebrija (c. 1444-1522): un modelo nuevo basado en el rigor y el conocimiento
Erasmo de Rotterdam (1466-1536): planes de estudios, manuales de civilidad y reivindicación del niño
Fray Antonio de Guevara (c. 1480-1545): cómo educar al niño-príncipe
Una addenda a tiempo y destiempo: Monzón, López de Montoya y López Vega
Juan Luis Vives (1492-1540): la expansión de un nuevo magisterio y de la dignidad del niño
Sobre escuelas y cartillas para niñas y niños en España e Indias
El triunfo de la buena letra y del escribir bien
2 ISABEL I Y SUS HIJOS: LOS ORÍGENES DEL MODELO APLICADO
Isabel de Trastámara, niña
Una reina que ¿estudió latín? para estar en el mundo
La educación en Palacio de las personas reales gracias a Isabel I: don Juan y sus hermanas
La educación en Palacio de los jóvenes aristócratas: una novedad gracias a Isabel I (hasta 1526)
Cultura y libros en los palacios de Isabel I: la primera reina lectora y escritora
3 LA EDUCACIÓN DEL ARCHIDUQUE CARLOS
Educación pietista e intimista: Adriano de Utrecht (desde 1511)
4 CARLOS V, LA EMPERATRIZ ISABEL Y SUS HIJOS
El nacimiento de Felipe [II] en 1527 y los erasmistas en la Corte
En tiempos de la emperatriz Isabel y la elección de maestro para el príncipe Felipe [II]
Don Francisco de Bobadilla y Mendoza (1508-1566)
Viglius Zuichemus
Juan Luis Vives de nuevo, pero como candidato
Honorato Juan (1507-1566), primera aparición
Un Junta para elegir preceptor en 1534
Juan Martínez Silíceo, maestro de Felipe [II] (desde 1534 hasta 1541)
Un día en clase con el príncipe Felipe [II]
Compras de libros para las lecciones de Felipe [II]
La madre también pendiente de la educación de los pajes y su apoyo a Bernabé de Busto (1531-1539)
La aventura de la «maricuriosa» Isabel de Josa (1490-1564) en 1533
El ayo del príncipe Felipe [II]: El Imperio era cosa de familia(s). Juan de Zúñiga desde 1535
La sustitución temporal de Silíceo por Juan Cristóbal Calvete de Estrella (1541), y otros humanistas como profesores de apoyo
Maestros para las infantas (alrededor de 1540)
El padre que educa: Las Instrucciones de Madrid (1539) y las Instrucciones de Palamós (1543)
Los resultados de la educación de Felipe [II]
Addenda: Un día en la educación de una niña: la nieta de Dantisco (septiembre de 1538)
5 FELIPE II Y SUS HIJOS
La penosa tarea de hacerse cargo de don Carlos
Antonio de Rojas, ayo
García de Toledo, ayo
Honorato Juan, maestro de don Carlos desde 1554
Sobre los libros que tuvo don Carlos
A vueltas con las cartas de Felipe II a sus hijas (entre 1581 y 1596)
La disparatada Nueva y sutil invención de Pedro de Guevara (¿1581?) dedicada a las infantas
Otras novedades orientadas hacia la educación de los niños desde 1582
Pedro Simón Abril (1530-1595)
Juan López de Velasco y la Ortografía y pronunciación castellana (1582). Un primer encuentro con este genio
Un caótico libro para enseñar a leer y escribir: el de Juan de la Cuesta (1584-1589)
Proyectos de evaluación de los maestros de primeras letras en Madrid (1587)
A la búsqueda de maestro para Felipe [III]
Benito Arias Montano, en las habladurías de Palacio (1584-1585)
El II marqués de Velada, ayo de Felipe [III] y de Isabel Clara Eugenia (9 de agosto de 1587). Sus primeros pasos
Espejos y relojes de príncipes entre los libros del II marqués de Velada
La biblioteca de Velada y sus escritos
García de Loaisa Girón, maestro de Felipe [III] desde 1585
La biblioteca de García de Loaisa y su círculo de «hispanistas» flamencos
El Quaderno de ejercicios escolares del príncipe Felipe [III] de 1588 y otros estudios posteriores
Al príncipe le enseña francés Jean Lhermite, así como geometría, y repasan el latín (1592-1598)
El Espejo de Príncipes de Martín Carvallo (1598)
A modo de reflexión final sobre Felipe II en Felipe III
6 FELIPE III Y SUS HIJOS
Felipe [IV] hasta los siete años: objetivo, sobrevivir
Garcerán Albanell, maestro de Felipe [IV] desde 1610 hasta 1617
Pedro Díaz Morante, renovador de la caligrafía, desde 1609
Casa propia para el príncipe Felipe [IV], la boda de 1615 y Baltasar de Zúñiga, ayo y mayordomo mayor (1614-1619)
El nuevo reinado: las preocupaciones de Garcerán Albanell
El singular caso de la primera Ortografía castellana impresa en América: la de Mateo Alemán en 1609
Un arbitrio para enseñar ciencia política en la «Universidad de Palacio» (1619)
7 FELIPE IV, SU HIJO BALTASAR CARLOS Y…
La educación del príncipe Baltasar Carlos. Lo nunca visto hasta entonces: tiempos de reforma de la educación de la juventud aristocrática (1632). La Autosemblanza de 1633 y de nuevo cartas a un hijo príncipe
La educación del príncipe Baltasar Carlos. Lo nunca visto hasta entonces: un contundente plan de estudios y sus maestros (Brandâo e Isasi) y algo de Saavedra Fajardo
La biblioteca real en 1637
El «Papel largo» y el pensamiento político del rey: la aparición del alma de Baltasar Carlos y la segunda introspección (enero de 1647)
8 …CARLOS II: EL FINAL DE UN CICLO CULTURAL
Los maestros de Carlos II: Ramos del Manzano, Pedro de Villafranca, González de Salcedo y José B. de Zaragoza. Ante una revolución didáctica gracias a la divulgación científica
CIERTAS FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA
NOTAS
«Pero, en fin, si tanto deseo tienes de saber lo que dicen sobre esto los autores antiguos, lee la Paideia, de Jenofonte, que dice cómo se ha de educar un rey desde la infancia; lee a Plutarco, que trata exprofeso en uno de sus libros de la educación de los hijos; lee a Quintiliano, que forma al orador desde la cuna; lee a los demás que sostienen que este cuidado de la educación pertenece a los padres».
[Nebrija a Almazán, enviado regio]
NEBRIJA: De liberis educandis, (trad. de F. Olmedo)
«Madres a medias [son] las que solamente paren y no crían ni educan. Padres a medias son los que no tiene otra mira que procurar el bien material para sus hijos».
ERASMO: De cómo los niños han de ser precozmente iniciados en la piedad y en las buenas letras (trad. de L. Riber)
«No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los jueces del mundo; que como son hijos de Adán, y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa».
SANTA TERESA: Camino de perfección
«Con este aplauso de los que le conocían y no conocían, llegó el niño a la edad de siete años, en la cual ya sabía leer latín y romance y escribir formada y muy buena letra; porque la intención de sus abuelos era hacerle virtuoso y sabio, ya que no le podían hacer rico; como si la sabiduría y la virtud no fuesen las riquezas sobre quien no tienen jurisdicción los ladrones, ni la que llaman Fortuna».
CERVANTES: La fuerza de la sangre
«Yo aseguro que si entendierais que también había en nosotras valor y fortaleza, no os burlaríais como os burláis; y así, por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de la honra, y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas, y por libros almohadillas».
Doña María de ZAYAS SOTOMAYOR (1590-c.1661)
«Rosa al nacer el día/ te ostentas con tal fragancia/ que sin ser en ti arrogancia/ estimas tu lozanía./ Cortada das alegría/ y vivifica tu olor/ mas te advierto con dolor/ que tu vida será breve,/ que el que a cortarte se atreve/ quiere verte ajada flor».
Doña Ana ABARCA DE BOLEA: Octavario, «Décima a una rosa»
SIGLAS y otras observaciones
Todos los textos se han modernizado.
[…] quiere decir que se ha suprimido parte de un texto.
ACA es Archivo de la Corona de Aragón.
AGI es Archivo General de Indias.
AGS es Archivo General de Simancas.
AHN es Archivo Histórico Nacional.
BNE es Biblioteca Nacional de España.
BNF es Biblioteca Nacional de Francia.
BUS es Biblioteca de la Universidad de Salamanca (fondo histórico).
CODOIN es Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España.
CSIC es Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
DBRAH es Diccionario de Biografías de la Real Academia de la Historia.
RAH es Real Academia de la Historia.
INTRODUCCIÓN
El historiador llevaba mucho tiempo intrigado sobre cómo se había educado a los príncipes, como niños, en los tiempos de la Casa de Austria en España.
Sabía que había habido esfuerzos por compilar las obras dedicadas a la educación de los príncipes, pero como futuros gobernantes, o tratados políticos sobre los príncipes en su acepción de reyes, compilaciones que poco tenían que ver con la educación de los párvulos.
Además, le interesaban sobre todo los aspectos sociales del fenómeno de la educación: quiénes educaban, bajo qué principios o valores, cómo se les escogía, qué leían los preceptores y qué hacían leer a tan distinguidos estudiantes.
Para dar respuesta a esas preguntas, a esas curiosidades, era necesario salir de Palacio y ver qué ambiente se respiraba fuera. ¿Qué se creía entonces que era un niño?; ¿desde qué edad se le podía enseñar?; ¿y el qué?; o más aún, ¿cómo? ¿Había escritos sobre estos temas?
Al historiador le apetecía leer y releer sobre la vieja tradición medieval de espejos de príncipes, ya prácticamente en desuso en la España del xvi; como lo del trivium y el quadrivium, fenómenos culturales que en puridad estaban dando sus últimas bocanadas.
Ahora había fenómenos, acontecimientos nuevos, ¡y todos a la vez! Así el descubrimiento de las Institutionesoratoriae de Quintiliano en 1416, que revolucionó la materia educativa desde el Renacimiento hasta el siglo xix, y aún hoy (porque implícita y explícitamente, con consciencia o no los legisladores y sus asesores arremeten contra principios enunciados por Quintiliano). Solo en Italia, y desde allí irradiando por toda la Cristiandad pues se hicieron en latín, hubo dos ediciones comentadas en 1470, otra en 1471, 1482, 1493, 1494…
En segundo lugar, la invención y difusión de la imprenta dio al traste con la larga tradición de copias conventuales de manuscritos de los autores que fuera. El tema es, como se sabe, de película: si un convento allá decía que tenía un texto de Cicerón (aunque fuera del siglo iv) y otro al norte decía lo mismo, y otro en las orillas del Mediterráneo, que también, ¿serían los mismos contenidos?; ¿copiarían igual unos monjes que otros?; ¿sabrían leer igual el original?; y en caso de duda sobre los contenidos, ¿cómo la resolverían?
Por tanto, a partir del siglo xiv y más tarde y con la imprenta de telón de fondo, los filólogos fueron aprendiendo más y mejor latín. Cogieron las copias y las analizaron y llegaron a sus conclusiones. Hicieron ediciones críticas, desterrando las impurezas, ratificando textos de calidad. Y lo hicieron porque lo iban a imprimir, a difundir, a mostrar a la república de las letras…, y a las universidades. Como la de Alcalá, cuyos orígenes fueron netamente filológicos, para hacer la correcta edición, interpretación y reescritura de la Biblia.
Así que si era bueno que un niño príncipe, o sus hermanas o hermanos, leyeran cosas de historia, magistra vitae, para bien regir y regirse, nada como que hubiera buenas ediciones de aquellos textos clásicos, o buenas traducciones.
Inherente a la función del rey era la de leer informes y consultas y responderlas. Por ende, ¿cómo se les enseñaba desde la más tierna edad a leer y a escribir? ¿No había debates fuera, entre filólogos, sobre cómo enseñar a ello? El mundo de la historia de la gramática, de la ortografía y de la caligrafía es, en sí mismo, inmenso. De todo ello, se recogen algunos episodios en este libro. Y sobre la letra de nuestros reyes.
Nunca se había hecho en España un estudio de larga duración para responder a esas preguntas iniciales, y las que fueran añadiéndose durante la investigación; nunca se habían obtenido conclusiones generales sobre cómo se educaba, si educaban igual los maestros que educaron a Felipe II y los que educaron a Carlos II. Mas comoquiera que todo apuntaba a que se educó con los mismos mimbres a Felipe II que al príncipe don Juan, el hijo de los Reyes Católicos que descansa en paz, pero solo, en Santo Tomás de Ávila y sin guanteletes, porque no murió en campo de batalla, digo que, como su educación fue modélica para las generaciones posteriores, ¿no tendría más sentido subir un peldaño e iniciar la investigación en tiempos de Isabel y Fernando, confirmar que ellos sentaron las bases de un modelo de educación y a partir de ese momento, seguir bajando escalones hasta el final de la Casa de Austria?
Por otro lado, ¿quiénes eran los que habían formado a los príncipes y a las infantas? Tampoco nunca se había reconstruido la lista de los maestros oficiales y de los «invitados». La confusión entre maestros y ayos, o mayordomos mayores, era también bastante común, y todo porque no se habían tenido en cuenta las diversas funciones de unos y otros, que se podían solapar, máxime en función del carácter (de los asideros cortesanos) que tuvieran en cada momento: se daba la circunstancia de que normalmente el maestro dependía del grupo de presión del ayo, toda vez que este era aristócrata y el maestro un pechero con estudios.
Pero la educación de los niños príncipes y de las infantas no se podía quedar en los aspectos externos, visibles. Era imprescindible aventurarse, según el estado actual de nuestros conocimientos, en cómo actuaron las reinas en la educación de sus hijos.
Tres son los agentes de socialización que siempre han formado a los hombres: los grupos de iguales o de pares, los medios de comunicación (para los Siglos de Oro podríamos hablar de los púlpitos y sus homilías o sermones; de los libros y bibliotecas) y finalmente la familia.
Con el análisis de los maestros y en su caso de las escuelas del príncipe más las escuelas de aristócratas en Palacio estaba respondida la pregunta, ¿cuál era la incidencia del grupo de pares en la formación del príncipe? Con el análisis de las bibliotecas de esos maestros, de los príncipes y de los reyes, amén de lo que se les iba enseñando a rezar quedaba respondida la segunda pregunta.
Para responder a la tercera pregunta, ¿qué papel desempeñaron los padres y las madres en la formación de sus descendientes? Desde luego que la Casa de Austria tuvo por norma el que los padres reyes dejaran unos fabulosos escritos sobre la educación de los niños príncipes. Lo hizo Carlos V, lo hizo Felipe IV de varias maneras. Además, no sólo eran los escritos de su puño y letra dedicados a sus hijos, sino que oficialmente, se redactaban instrucciones sobre el qué, el cómo, el cuándo educar.
En ocasiones, los propios validos se ocuparon de ello: educar a un príncipe de Asturias no era un juego, sino que la estabilidad del reino se debía, en buena manera, a la exquisita formación humanística y política del rey, heredero de una tradición y transmisor de lo mejor de ella. A los que ellos llamaban «políticos», les interesaba sobre todo asentar sus linajes, el de los Cobos, el de los Sandoval, o el de los Guzmán, por poner algunos ejemplos.
Pero lo más fascinante de ese proceso de educación está en el papel que desempeñaron las madres, siendo tan interesante el de los padres. Ellas, asumieron unas funciones de primera magnitud.
Para empezar, la reina propietaria de Castilla, Isabel I cuidó personalmente de la educación de su hijo Juan y de todas sus hijas, que infantas de Castilla, fueron —en su caso— princesas de Asturias y reinas consortes en Portugal o Inglaterra; archiduquesas de Austria y reina propietaria también en Castilla. Con toda seguridad, algunas princesas, infantas, o aristócratas recibieron educación similar en la Cristiandad, pero lo que hace especialmente significativo este dato es que las hijas de Isabel y Fernando fueron alabadas por Erasmo, por Juan Luis Vives…
Pero, además, la Reina Católica tuvo la feliz idea de montar una escuela de Palacio regida por leales humanistas, que habían abandonado la inestable Italia y se habían venido con libros y bagajes a la potente Castilla, a la estable España. Así, grandes apellidos como el del milanés Angleria, o el siciliano Sículo, regentaron aquella escuela. Escuela cuyos logros fueron admirados por un viajero alemán, Münzer. La Europa cristiana admiraba lo que se enseñaba a los hijos de los aristócratas en Palacio. Y aquella escuela se mantuvo, con las dificultades que se quiera, a lo largo de todos los reinados de la Casa de Austria. Y como junto a esos aristócratas se formaban los príncipes de Asturias, las reinas elegían no sólo a los maestros, sino a los niños que iban a esa escuela.
Las reinas no eran unas pías rezadoras. El caso de la emperatriz Isabel, afanosa defensora de sus reinos de España (en su cabeza incluía, a su manera, Portugal) mantuvo una excelente correspondencia con Carlos V, que la oía y admiraba. De tal forma y manera que cuando ella murió de sobreparto, él cayó en una profunda depresión, de la que le costó salir, si es que lo logró hacer. Y tal fue su desesperación al encontrarse viudo, y con la religión resquebrajándose a sus pies, que decidió abdicar. Pero no lo pudo hacer, por sentido de la responsabilidad, pues su madre, la reina Juana —que estaba enajenada— era la reina propietaria y abuela del que, en todo caso, sería el rey: Felipe II. Así que hubo que esperar a que su madre muriera para dejar los tronos, imperial y de los de España, e irse de retiro a Yuste. ¿No encontró un sitio más escondido y lejano? No obstante, Carlos V le dio a su hijo por escrito, unas Instrucciones sobre cómo regirse en la vida.
Y aquel príncipe Felipe que se quedó sin madre a los doce años de edad, en pleno proceso de formación, también se sumió en una noche de tinieblas, de la que le costó salir lo suyo, pues niño huérfano era y su padre tenía que asistir a las cuestiones del Imperio. Los informes de su maestro Silíceo al César, de cómo el pupilo no estudia —o que va aprendiendo a su ritmo, en lenguaje cortesano— y prefiere evadirse en el campo, y con la caza, son un termómetro perfecto para tomar la temperatura de su hundimiento psicológico.
Andando el tiempo, a Felipe II le tocó una y otra vez, hacerse cargo personalmente de la educación de sus hijos, del príncipe don Carlos, a quien intentó hacerle un joven abierto, llevándolo a la Universidad de Alcalá, con los tristes resultados que tuvo. Por ello, a Felipe [III] se le educó aisladamente, en privado, en el Alcázar o en El Escorial, y a veces estando presente el padre en las clases que se le daban, en su despacho, mientras respondía por escrito a los asuntos de Estado. Felipe III fue un hombre muy retraído. Se conservan sus cuadernos de trabajo de cuando tenía diez años. También se conservan las increíbles cartas de Felipe II a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela: otra muestra más de las relaciones, de todo tipo, entre un padre rey y sus hijas.
Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, poco pudo hacer por la educación de Felipe IV, pues murió cuando él era un niño de apenas seis años de edad. Bastante había tenido que luchar durante su reinado para recomponer la facción proaustriaca de la Corte, contra la profrancesa de Lerma, y no parar de dar a luz.
Felipe IV sintió y sufrió esa carencia durante toda su vida. Esa carencia y la muerte de su padre cuando tenía dieciséis años. Así que decidió hacerse cargo personalmente de la educación del príncipe Baltasar Carlos y tras su catastrófica muerte, del siguiente príncipe de Asturias, ya el futuro Carlos II.
Una mujer aparece de nuevo en primera línea compartiendo espacio con la reina madre Isabel de Borbón. Sor María de Ágreda, desde el respeto y el saber bien qué lugar ocupa en el cosmos del poder real, le habla al rey, cuando se siente autorizada para ello, sobre cómo guiar a la esperanza de España, a Baltasar Carlos.
Y es de tal porte la presencia del joven Baltasar Carlos en la vida de sor María, que pausadamente le cuenta al rey cómo se le ha aparecido el alma del adolescente tras la muerte rogándole que vele por su padre. El espíritu del hijo indica a la monja qué le debe decir al rey más poderoso del orbe, a Felipe el Grande, cómo se ha de conducir en materias de gobierno: por la boca de la mujer, el aparecido es el que da instrucciones de buen gobierno. ¡El mundo al revés; todo es ficción; es el Barroco!
Sobre la educación de Carlos II, ¿qué decir? Acaso tan solo, ¡tan solo!, que de nuevo la madre reina y regente, Mariana de Austria, se ocupó personalmente de cumplir con los mandatos testamentarios de su esposo el rey, y los aplicó a su manera, eligiendo —oyendo, por supuesto, a los consejeros de su confianza—, pero ella eligió para el plan de estudios del niño, a los mejores humanistas-letrados y a un gran matemático. Otra cosa es que el pobre heredero tuviera la fortuna que tuvo.
Muchos fueron los autores que escribieron lo que he llamado «libros de oportunidad»: aprovechando unas bodas reales, o un parto, que los escribían para posicionarse entre los candidatos a maestros. Otras veces, los maestros, se veían en la obligación de escribir sus libros —a modo de informes— para que se viera que cumplían con su cometido.
La clausura del Concilio de Trento (1563 y ley regia en España desde 1564) y la aparición de los jesuitas, supusieron una novedad en la tradición didáctica del mundo cristiano-católico.
Muchos de los autores sabedores de sus limitaciones pedían clemencia a sus lectores. Es el caso: suplico misericordia para quien leyere estas páginas.
Por razones de planificación editorial, este libro se ha hecho, de principio a fin, en tiempos de COVID, llegando y yéndose una tras otra las oleadas de este pestífero castigo divino que, como hicieron las pestes con las que los protagonistas de esta obra tuvieron que convivir, no ha dejado títere con cabeza.
Metodológicamente, de no haber sido por la profesionalidad y la buena voluntad de los bibliotecarios y archiveros a los que he implorado su ayuda y me la han brindado con exquisita profesionalidad, no podría haber hecho ni la mitad. Desde la Biblioteca de la Universidad de Salamanca (Óscar Lilao Franca) a la Hispanic Society of America (John O’Neill); desde el Archivo General de Simancas (con Julia Rodríguez de Diego a la cabeza), al Archivo Histórico Nacional de la Nobleza (en Toledo, con la intermediación de Fernando Gómez Vozmediano), pasando por la Real Academia de la Historia (Feliciano Barrios, Asunción Miralles, siempre predispuestos); hasta «mi» biblioteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, por todas partes no he hallado sino ganas de ayudarme para sacar adelante este texto. Gracias a mi institución, al CSIC, puedo acceder a no sé cuántas revistas internacionales y nacionales que están alojadas en la red. Lo que hoy no está en la red, casi no existe.
Por otro lado, el ingente y a veces incomprendido, pero siempre insuficiente esfuerzo que se ha hecho de digitalizar nuestro riquísimo, abundantísimo y épico patrimonio documental y bibliográfico ha dado resultados que hoy revolucionan nuestras formas de trabajo, como otrora lo hizo la imprenta. Quiero rendir especial tributo a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España (y a las demás bibliotecas nacionales digitalizadas); para la búsqueda de algunos documentos en España, el Portal de los Archivos Españoles arroja sorprendentes resultados (PARES); el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español es irregular, pero útil; la iniciativa privada en la Biblioteca Larramendi, o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com) son ayudas imprescindibles, como lo es ese pozo sin fondo que es Google Libros.
Mientras redacto estas líneas me acuerdo, otra vez, de mi hermano Manuel fallecido en estos días de Semana Santa de hace un año, y a cuyo esfuerzo (y al tesón de sus colaboradores) se debe la Biblioteca Virtual de la Filología Hispánica (https://bvfe.es/es/).
Ni que decir tiene que también la revolución logística, el mercado-en-la-red, es otro medio de excelente agilidad para conseguir esos libros que, como en tiempos de peste es mejor no salir a la calle, no puedes consultar de otra manera que comprándolos, en librerías de lance que estén en línea o nuevos, en otras librerías, o lo que sean.
Como siempre, a mis amigos y acompañantes en estos tortuosos tiempos de hierro y vulnerabilidad, os doy las gracias. Jorge, Silvia, Ignacio, Alberto, Guillermo, Paloma, Luis, Emilio, Javier, Antonio. Algunos me habéis mandado vuestros trabajos en PDF; con otros, hemos tenido larguísimas conversaciones o lo que es mejor, videoconferencias, para podernos ver; y en medio de tanta locura, he estado en muchas conferencias vuestras, en directo o en diferido; incluso hemos comprado lotería entre capítulo y capítulo; los paseos por el Retiro de Madrid me han despejado casi a diario. De todos he aprendido lo indecible. De vuestra humanidad, quiero decir.
José Miguel Muñoz de la Nava-Chacón y Jesús Muñoz Almazán me sacaron de algún apuro mecanográfico e informático en general. Dicho sea de paso, que a este libro, sin un ordenador cerca, no se le saca todo el jugo que tiene. Me encantaría que el lector, y la lectora, anduvieran navegando por donde les guiaran la curiosidad y las pistas aquí recogidas.
A quienes he citado sin citas, a todos los que habéis dedicado algo de tiempo a investigar aquello de lo que ahora me aprovecho y sintetizo, aunque no nos conozcamos, mi reconocimiento también.
Como también debo estar infinitamente agradecido a los señores —¡en todos los sentidos!— Rodrigo Echenique, Borja Baselga y Francisco Javier Expósito, de la Fundación Banco Santander, que me llamaron, confiaron y fueron pacientes para que esta investigación saliera adelante.
Pero a quien más agradezco es a Mariana Laurentina, mi hija, con la que he hecho no sé cuántos experimentos de los que se proponían en aquel tiempo y que recojo en este libro. Esos experimentos siempre los ha resuelto a su favor, esto es, positivamente, y más cerca de los humanistas, calígrafos, o maestros del siglo xvi, que de mala manera. Probablemente porque es mujer, de delicadísima sensibilidad, y con una excelente formación para su edad.
En Madrid. Desde la calle Cervantes, en el Barrio de las Letras
Lunes Santo de 2021
1. Ambientes: cambios y continuidades
Papeles y funciones de los hombres y de las mujeres
Todas las sociedades han dado unas funciones sociales y unos papeles a cada individuo, que al cumplirlos permitían que el grupo funcionara. Si no funcionaba correctamente, se autodotaba de mecanismos de corrección culturales, en un amplio espectro, de los que los jurídicos (el Derecho siempre va por detrás de los deseos de la sociedad) eran más rápidos que los procesos de socialización que pudieran nacer de la escuela, por ejemplo, que es uno de los grandes instrumentos de culturización.
Cada uno, pues, tenía unas funciones. La sociedad mercantil, agraria, preindustrial, que es la de los Siglos de Oro, tenía unas funciones y unos papeles encomendados a cada cual que eran diferentes a los actuales. Muy diferentes.
Y, aunque sea una tautología decirlo, todo estaba supeditado a las leyes de Dios.
En este libro vamos a hablar de educación. Por ello, nos vamos a ocupar de los papeles y funciones encomendados a hombres y mujeres, quienes, en sus relaciones con la educación, pasan a ser madres o padres. Pero siempre sometidos a la ley divina: «creced y multiplicaos».
En buena medida, lo que fuera inherente a la educación, a la culturización, estaba supeditado a la moralización. Por tanto, cuando se escribía sobre lo que se esperaba de las mujeres en sociedad, se hacía alusión a lo que se esperaba de cada una en cada uno de los estados (naturales) de su vivir: la doncella, la casada, la viuda, la monja. Cada una tenía unas funciones y papeles diferentes. Pero esa estructura social era la que usaban ellos para escribir.
Desde la Antigüedad se había sentido interés por definir el status y el papel social de la mujer en sociedad (Plutarco en adelante). Una vez más, los textos humanistas no eran nuevos, nacidos de la nada, sino que bebían de los clásicos y los reorganizaban para que tuvieran utilidad en sus tiempos.
La importancia de la familia en la Cristiandad estaba reconocida en la propia tradición cultural a la que se pertenecía, porque había una a la que se tenía, incluso por Sagrada Familia. Aquella tenía definidos sus esquemas correctamente: así José, era el protector («Levantándose, tomó al niño y a su madre....», escribe San Mateo, 2-21); María era la prudencia («Guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón...», San Lucas, 2-19); José era el responsable de la vida social de la familia («José subió de Galilea [...] para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta», San Lucas, 2-4)...
El modelo estaba construido en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo y «mejorado» por la inclusión de la excepcionalidad de aquello a lo que podía llegar una mujer virtuosa, que era el alcanzar la sabiduría.
Sin embargo, a lo largo del siglo xvi se produjeron ciertas novedades: la más clara de todas, la de la reorganización legislativa de las herencias (en Castilla, en Cortes de Toro de 1504), por la que se reconoció a la mujer el derecho a testar (recibido el permiso formal del marido), a recibir herencia, y a que sus bienes fueran privativos de ella para que ella los pudiera pasar a sus descendientes y no del marido, porque este podría pasarlos a los suyos olvidándose de los de ella.
Por lo tanto, organizadores sociales como juristas o teólogos, confesores y predicadores, pensadores o filósofos, todos escribieron para ver cómo se podía organizar una familia. Eran, como lo definió Ángel Rodríguez Sánchez, «los fundamentos ideológicos de la familia».
En un libro que se hizo clásico ya en 1986, Mariló Vigil se ocupó profusamente sobre la mujer en la España del Siglo de Oro. Y hábilmente, estructuró su estudio en función de cómo lo habrían hecho ellos entonces: en función de los estados naturales de la mujer: doncella, esposa, monja o viuda.
La mujer, la niña por mejor decir, era educada con un objetivo: casarse, o con Dios, o con un varón. El primero de los casos tenía ciertos inconvenientes, tales como el que había que dotarla (y según órdenes y conventos, más o menos y a discreción) o que había que tomar unos votos para toda la vida imposibles de burlar. Por otro lado, de tapias adentro se reproducían muchos de los esquemas sociales del exterior, de poder, prestigio y privilegio para estratificar la comunidad. Sin embargo, tenía ciertas ventajas: no se contraía matrimonio con varón, así que no había que aguantarlos. Y, por ende, no se procreaba, con la tranquilidad existencial que debía dar saber que nunca en la vida habría que enfrentarse a los espantosos dolores del parto o a sus riesgos. Si la novicia, o más aún la monja, podían hacerlo, si eran instruidas, leían y escribían, lecturas permitidas, claro, y lo que dejaban escrito lo supervisaba su padre confesor.
Por otro lado, el destino de la mujer podía ser el de casarse con los objetivos antropológicos que tenía hacerlo, en el sentido de fortalecer alianzas familiares o linajudas, perpetuar apellidos, asegurar rentas, y otras. Para ello, a la mujer había que instruirla en función de los cánones sociales.
Obviamente, comoquiera que si se contraía matrimonio se recibía un sacramento, y por tanto la bendición de Dios para siempre, los encargados de explicar el sentido del matrimonio eran los clérigos. Porque ellos sabían de teología y porque ellos sabían de la vida más que nadie: tanto era lo que oían en el confesionario que a poco que tuvieran algo de inteligencia y capacidad de seducción oratoria, podían organizar «correctamente» la sociedad. Existía la hipernomía porque sabían que con ella se podía planificar el funcionamiento de la sociedad y sin ella, era el caos. A quienes contravinieran las normas de la hipernomía, caería sobre ellos el castigo del pecado si se ofendía a Dios, o del delito, si al rey y la comunidad.
Desde luego que sobre todo ello se ocuparon muchos autores. No quedaron al margen Erasmo o Juan Luis Vives.
Pero en esas lecciones de moralidad, también participaron muchas mujeres escritoras.
Así que la madre, que para algo es la que paría con dolor y recibía el papel de las primeras sociabilidades de los nacidos, era definida y se esperaba de ella cosas diferentes de la doncella, por poner un ejemplo comparativo.
La madre, la figura maternal, no era tema literario recurrente, pues aparecía muy raramente en la comedia del Siglo de Oro, afirmó Mariló Vigil. Tal vez esto se deba a que se le concedía un protagonismo íntimo que no debía trascender los límites del hogar. Cuando la madre —la honorable— aparecía en literatura, no era en la comedia, sino en las obras mitológicas o históricas. Así que cuando aparecía, era despechada y, por tanto, indigna, infanticida, castradora, rival, y en ocasiones como su contrapunto, educadora, heroína y madre espiritual.
En las obras de los moralistas encontraban reflexiones sobre la madre amamantadora de sus propios hijos, dando lugar esas reflexiones a conclusiones complejas, como las de Erasmo de Rotterdam, y tantos más, porque veían en la madre o en la nodriza dos personas fundamentales en la estructura social toda vez que por la leche se transmiten valores y defectos.
La madre, igualmente, debía estar pendiente de los hijos hasta la edad de tres años, pero siempre más ocupada y preocupada por la hija, que todo lo aprendía y aprendería en el seno del hogar, que por el hijo, que alcanzaría antes la libertad de poder aprender fuera y además, más adelante la responsabilidad sería más paterna que materna.
Además, de la mujer se esperaba que fuera hermosa, casadera, y al tiempo, madre; sobria, casta, equilibrada en los deseos, humilde y callada.
Parece ser que se propugnaba que las relaciones de afectividad no fueran radicalmente distintas entre padre-hijos y madre-hijos, porque se esperaba que fueran, sobre todo rigurosas y con algún quiebro por parte de la madre. Se dividían en tres periodos: del nacimiento a los tres años, con preponderancia del control materno sobre hijos e hijas; de los tres a los siete años con cierta presencia del padre, pero aún con preponderancia materna y desde los siete años en adelante, hasta el abandono del hogar, con división por sexos.
Veamos ejemplos de lo anterior.
Los afectos no eran el principio de la educación. Incluso alguno, los despreciaba. Vives dirá:
Las madres deben educar a los niños en la virtud y en las letras, en vez de estarlos besando y abrazándolos todo el santo día, hechas monas, que de mucho jugar con sus hijos, los medio matan. Así no salen más sabios, más bien dispuestos, ni más bien criados, sino más asnos, más desobedientes y más bellacos.
Y, ciertamente, la relación de Vives con su madre debió ser —además de trágica y tristísima—, patética en lo emocional:
No me acuerdo verla que me hiciese una buena cara, sino siempre con ceño reprendiéndome y castigándome. De manera que yo tenía por partido nunca verla, y siempre andaba huyendo y escondiéndome della como de una enemiga [...] Pero no hay en mi memoria cosa más firme que el muy dulce nombre de mi madre [...] Estoy con ella en alma besando mil veces aquellas santas manos que fueron tan rigurosas, o mejor, tan piadosas en castigarme y hacer que fuera un hombre (sacado de Vigil).
Se trata de textos de autor elegidos al azar, porque son muy reiterados en sus términos a lo largo de toda la Edad Moderna.
El embarazo rompía la relación de amistad que pudiera haber entre el marido y la mujer y lo cambiaba por la de esposo-esposa. La mujer al quedar embarazada superaba una reválida social y era exaltada a objeto de culto. Demostraba su fertilidad. Oigamos a Vives:
No tengas miedo de incurrir en el crimen de la esterilidad [...] Guárdense las mujeres de echar la culpa de su esterilidad a sus maridos, porque pocos hombres creó la naturaleza estériles, y crió estériles mujeres infinitas (Vigil).
En este mundo de incertidumbres entre la vida y la muerte, que era lo que vivían cotidianamente, ya que en la hora del parto se la jugaban, no estaría mal permitirles ciertos antojos. La comparación que el franciscano Francisco de Osuna en su Norte de los estados de 1550 hace en el texto siguiente, aunque desafortunada, es ciertamente expresiva:
Los maridos, si sufren las gallinas escandalosas y sucias en casa porque les ponen huevos, mucho más han de sufrir los antojos de la mujer preñada, en cuyo fruto hacen perpetuar la vida del padre y la madre (Vigil).
Más humano, quiero decir más racional que animal, es Guevara, al recomendar a los maridos que no les roben un momento de su atención:
El marido desde el tiempo que sintiese estar su mujer preñada, hora ni momento se había de apartar de ella, porque en ley de buen marido cabe, que emplee los ojos en mirarla, las manos en servirla, la hacienda en regalarla, y el corazón en contentarla.
Lo cual no quiere decir holgazanería:
Son de reprender las mujeres plebeyas, las cuales después de preñadas, de todos los trabajos de casa quieren ser exentas, lo cual no deberían ellas hacer ni los maridos consentir, porque la ociosidad no sólo es causa de no merecer el cielo, si no de tener mal parto.
Benito Arias Montano, el más grande de los humanistas de Felipe II, hombre excéntrico (acabó retirado como un eremita, fue vegetariano, era bastante hipocondríaco) pero de gran predicamento en su época, escribió en el DictatumChristianum que la mujer debía vivir sujeta al marido, o, según sus palabras:
Darán gran ejemplo e insigne testimonio de obediencia y fidelidad para con sus maridos [...] El traje y ornato de estas mujeres, no ha de ser vistoso [...] El más precioso, el mejor, el más agradable y el perpetuo ornato de las mujeres será aquel que adornándole el alma, hiciere que Dios y su marido les tengan amor...
Además, la sujeción implicaba unas exigencias y responsabilidades al marido, el cual era quien debía velar por recompensar la honra que ella con su actitud expandía en el apellido.
Por otro lado, para algunos la mujer perfecta era la mujer ignorante, la iletrada. Su falta de juicio las llevaría, en el caso de leer algo, a leer libros de caballerías o de fantasías dañinas (¿para qué soñar?). La reiteración de textos que recomiendan tal mecanismo de control es larga y prolija. Mas bástenos recordar las endiabladas palabras de Cervantes en la afilada Elección de los alcaldes de Daganzo, cuando el bachiller revisa los méritos de uno de los candidatos para ser alcalde:
BACHILLER: ¿Sabéis leer, Humillos?
HUMILLOS: No, por cierto,
Ni tal se probará que en mi linaje
Haya persona tan de poco asiento,
Que se ponga a aprender esas quimeras,
Que llevan a los hombres al brasero,
Y a las mujeres a la casa llana.
De esta manera se lograba que, desprovistas de la capacidad de salir a un mundo exterior, la sumisión fuera aún más perfecta.
Otra de las obsesiones de los moralistas fue la de ejercer control moral sobre los cónyuges. El ambiente alrededor de estos fenómenos debía de ser contradictorio. Las gráficas de la estacionalidad de matrimonios o de concepciones, demuestran que el creyente temía, respetaba, se abstenía en ciertas épocas del año (a partir de la Cuaresma hasta el final de la Pascua). Mas, por otro lado, la reiteración de las recomendaciones muestra que el moralizador social nunca estaba satisfecho con cuanto lograra coartar. En el mismo sentido, recordemos las palabras en ElCrotalón (texto en el que la casuística de las uniones ilegítimas es tan completa como los juicios de valor que se lanzan sobre ellas) del falso profeta cuando recuerda los pecados que le comunicaban,
que por no inficionar el aire no te los quiero contar. Son estos pecados tan abominables que de pura vergüenza y miedo, hombres y mujeres no los osan fiar ni descubrir a sus curas y confesores.
Lope de Vega en La bella malmaridada argumentará que «puede una mujer, si el marido la aborrece, amar a quien le apetece». Liberación de la fémina, sí, pero supeditada al acto infame del varón. Porque, desde luego, nada más dañino a la sociedad que el adulterio, sobre todo si es femenino. Alonso de Andrade S. J., en su Guía de la virtud y de la imitación de Nuestra Señora de 1646, explica la fatalidad de tal acto:
por los inconvenientes que causan, ya en las haciendas, gastando con el adúltero lo que sus maridos ganan, ya en los hijos, suponiendo los que no son legítimos por legítimos [...] ya en las honras porque las quitan a sus maridos, a sus hijos y a todo el linaje, ya en las vidas, porque el día que abren las puertas al adulterio, las abren al homicidio y a las guerras y discordias domésticas con los de casa y los de fuera (Vigil).
No podían dejar al lado la vida íntima que se señalaba a la hora de la práctica religiosa, de tal manera que hasta las circunstancias naturales se convertían en pecaminosas o dignas de ser advertidas, o veladamente prohibidas; así, que tras ayuntamiento carnal —¿aunque fuera para crecer y multiplicarse?— no se comulgara, o que los esposos no durmieran juntos si uno de ellos hubiera comulgado ni en los días de fiesta, o en los de vigilia o ayuno, ni durante el embarazo, ni los días en que la mujer «sabe que está en su costumbre»…
¿Cuántos de estos moralizadores habrían caído en semejantes tentaciones?; ¿qué es lo que oirían en los confesionarios?; ¿cuántos de ellos no suscribirían las hermosas palabras de fray Luis de Granada, «porque oírlas, atrae los corazones; verlas, los daña y hablarlas, los inflama»?
Mas todos ellos compartirían las palabras de Lope en El cuerdo en su casa: «Es ciencia dificultosa esto de guardar mujer».
Todas estas aptitudes y obligaciones perseguían el mismo fin, el de la reproducción en una escala menor de los mecanismos de la obediencia y del respeto a la autoridad superior, de tal modo que se viviera siempre en el ambiente de respeto a la autoridad. Si un hijo ofendía a su padre, ofendía a Dios. Si un vasallo ofendía a su rey, ofendía, también a Dios. Gobierno de la casa; gobierno del Estado. La familia que estaba jerarquizaba reproducía el orden social.
El padre ponía orden en las funciones económicas y la madre en las domésticas.
Esperar que se escribieran textos a las princesas —y aun a las infantas— del mismo calado que a los príncipes herederos, era metafísicamente imposible. Pero a las madres, a las reinas, les cupo otro papel de enorme trascendencia y que fue en consonancia con sus destrezas de acción política: estar al tanto de la educación y de quienes educaban, a sus hijos, como vamos a ir viendo en este libro.
Las palabras de fray Antonio de Guevara proponiendo un modelo de convivencia a principios del siglo xvi son muy ilustrativas de aquel ambiente social. Su estilo literario, con infinitas reiteraciones, era muy propio de él:
[La mujer casada] tenga gravedad para salir fuera, cordura para gobernar la casa, paciencia para sufrir al marido, amor para criar los hijos, afabilidad para con los vecinos, diligencia para guardar la hacienda, cumplida en cosas de honra, amiga de honesta compañía y muy enemiga de liviandades de moza.
Del marido, por su parte, esperaba que fuera:
reposado en el hablar, manso en la conversación, fiel en lo que se le confiare, prudente en lo que aconsejare, cuidadoso en proveer su casa, sufrido en las importunidades de la mujer, celoso en la crianza de los hijos, recatado en las cosas de la honra y hombre muy cierto con todos los que trata.
Pero tanta presión generó también su escape. Los textos de Santa Teresa, todos sus textos, son reflexivos y muy atrayentes. Santa Teresa, la tantas veces citada, es considerada como una protofeminista del siglo xvi. No sé si tal calificativo se puede usar, pero de lo que sí estoy seguro es de que fue una monja luchadora (y de qué manera) por la dignidad de la mujer.
Sería muy fácil caer en la tentación de desviarnos del objeto final de este libro (analizar los textos para la educación de los príncipes). Ninguna, hasta donde yo sé, redactó ningún libro de educación.
Efectivamente, a las mujeres escritoras se les ha clasificado por generaciones:
1. Escritoras nacidas antes de 1580, cuya obra se publica entre 1600 y 1610, aproximadamente.
2. Escritoras nacidas entre 1590 y 1605, aproximadamente. Se trata de la promoción que representa en toda su amplitud a las escritoras del Siglo de Oro, y publicaron a partir de 1630.
3. Nacidas en torno al decenio 1620-30, y que publican sus obras después de 1650. En su caso ya hay conciencia de la escritura femenina.
4. Nacidas a partir de 1650, sus obras se difunden en el último cuarto. Son pocas autoras y muestran que la escritura femenina ha perdido impulso (Baranda Leturio).
Esta clasificación generacional tiene, a su vez, una posibilidad de clasificación temática: esas mujeres se dedicaron a escribir poesía, prosa, teatro, escritura religiosa.
No escriben ni teoría política, ni educación para la política. Sin embargo, en esas clasificaciones se me ha hecho difícil ver citada a sor María de Ágreda, escritora de una vida de la Virgen y del monumental epistolario ni más ni menos que con Felipe IV, al cual, por fuerza, he de aludir en este libro.
Son muy importantes las quejas y las alusiones a la libertad velada de Santa Teresa, o de María de Zabala, o de la inmensa por su saber y su genio sor Juana Inés de la Cruz, o de tantas más. No todas se dedicaron a escribir vidas de santas o de vírgenes, o libros de castidad. Hicieron mucho más, crearon y reflexionaron más allá. Convivieron con los autores de sus días, como se ve en algunos poemas insertos en los preliminares de algunas obras de los siglos xvi y xvii. Pero comoquiera que la literatura escrita por mujeres no es el objeto de este libro, no puedo dedicarles más espacio. No obstante lo cual, las reivindicaciones del yo femenino se pueden seguir con admiración en los textos impresos y aun en los manuscritos, en prosa, en verso o en borradores. Un buen ejemplo de todo esto, se encuentra al acceso de todos en el centro virtual del Instituto Cervantes (https://cvc.cervantes.es/literatura/sabia/default.htm).
Por razones que no son al caso, me encanta leer y releer el Octavario de doña Ana Abarca de Bolea. Si lo encontraras, me entendieras.
Continuidad al borde del cambio en lo que había que enseñar (siglos XV y XVI)
Las Artes liberales eran aquellos conocimientos inherentes al intelecto, mientras que las Artes serviles eran las propias del trabajo manual, rudo.
Antes de empezar a estudiar las Artes liberales, a los niños y a las niñas (a los estudiantes párvulos) se les daba un primer acceso a los saberes contenidos en el trivium más unas nociones de doctrina cristiana. Esas primeras nociones estaban contenidas en los así llamados Libri Catoniani (o Libros de Catón) que eran la compilación de los Auctoressex (los Seisautores). Estos seis autores y sus obras recogidas en el Catón eran el propio Catón con sus Dísticos, Teodulo con su Égloga, Aviano con sus Fábulas, Maximiano con sus Elegías, Estacio con la Tebaida y Claudiano con El rapto de Proserpina. El origen de toda esta educación didáctica estaba en Roma.
Ni que decir tiene que a lo largo de la Edad Media esos textos o ese «canon de lectura» fue cristianizándose al precio que fuera, quiero decir que pervirtiéndolo si era necesario, o corrigiéndolo. De esta manera los Auctoressex pasaron a ser los Auctoresoctomorales que fueron reemplazando o engrosando la lista anterior durante los siglos xii al xvi: además de los dichos, una obra Facetus, el Contemptusmundi acaso de Bernardo de Cluny, el Tobías de Mateo de Vendôme, las Parábolas de Alain de Lille, por fin las Fábulas de Esopo de la mano de Walter Anglico y un Liberfloretus o de adagios de Bernardo de Claraval. No creo que cueste mucho imaginar a unos monjes acá o allá copiando toda la vida algún texto, corriéndose la voz de la importancia moralizadora de tal cosa, tardando el tiempo que fuera en recorrer la fama el texto en cuestión y así sucesivamente.
No había un plan de estudios común a toda la Cristiandad durante todos aquellos siglos. Había unas ideas compartidas, que a saber qué contenidos tenían. Porque los libros de la biblioteca de tal monasterio a orillas del Danubio eran unos y distintos a los que había en Exeter, en el otro monasterio. Por no hablar de los que hubiera en la Castilla reconquistada. Que se fue perdiendo el latín «clásico»: ¿cómo no se iba a perder? Y nacieron lenguas escritas y habladas diferentes. Lo milagroso es que hubiera algo que uniera todo aquel monumental maremágnum. Y lo hubo: la religión cristiana, su doctrina y sus transmisiones.
Incluso los mismos Auctoresocto conocieron variantes. En España, en concreto se les llamó Libriminores, pues menores eran. La maravillosa invención de la imprenta y su difusión ofrecieron a las almas inquietas editar esos Libriminores. Fueron los casos de Andrés Gutiérrez Cerezo en Salamanca en 1501; Nebrija en Alcalá de Henares en 1517, cuyo subtítulo es muy ilustrativo de que un mundo se venía abajo e iba a ser substituido por otro, pues anuncia que van corregidos (Libri minores de nouo correcti per Antonium Nebrissensem) y fue tal su éxito que se hicieron varias ediciones a lo largo del siglo xvi; al mismo tiempo que se hacían impresiones de los «antiguos», superponiéndose, por lo tanto, un canon cultural con otro. Estamos hablando del paso del siglo xv al xvi.
Pero aun con todo, esos Libriminores podían ser inútiles para enseñar cualesquiera primeros principios a unos niños que no sabían ni leer. El de Gutiérrez Cerezo tenía más de doscientas páginas; el de Nebrija, setenta. Para que los niños aprendieran, se inundó el mercado de cartillas. Muchos graves autores hicieron cartillas. Pero quien tuvo la mayor fortuna de las cartillas fue el cabildo de la catedral de Valladolid, al cual le concedió Felipe II en 1583 el privilegio de impresión de todas las cartillas en lengua española para Indias y para España. El negocio fue fabuloso y la manera de lograr la feliz supervivencia de la iglesia de su tierra natal, también. Era una práctica muy usada: por ejemplo, los jerónimos de El Escorial tenían el monopolio de impresión del Nuevorezado para España e Indias sancionado después del Concilio de Trento. Eran mecanismos de autofinanciación. Al duque de Lerma se le concedió privilegio de impresión de todos los clásicos en lengua española. Se imprimirían en las imprentas de su villa ducal. Aun a pesar de la concesión, esta vez no se puso en marcha el fabuloso privilegio.
En fin: las Artes liberales eran siete y se dividían en dos bloques: el trivium y el quadrivium. El trivium estaba compuesto por la gramática, la lógica y la retórica. El quadrivium comprendía la aritmética, la geometría, la música y la astronomía.
Con la gramática se adquiría la capacidad de ordenar un universo de símbolos (letras, sílabas, palabras), de definirlos, de dar a cada palabra un sentido, que con la lógica construía un sistema de pensamiento verdadero del que se eliminaban los sofismas y las falacias que, finalmente, con la retórica se comunicaban, pues con ella se adquiría la capacidad de expresar ese pensamiento correctamente, con persuasión y no atolondradamente. Ordenar, construir y exponer.
Con la aritmética se aprendían las cuatro operaciones básicas de la matemática. Con la geometría se situaban los números en el espacio, con la música se aprendía la armonía (del sonido, del canto) y con la astronomía, el orden de los planetas y las estrellas. Todo era orden frente al caos.
Los niños debían estudiar el trivium y el quadrivium antes de pasar a estudiar los otros saberes superiores, que eran los Derechos, la Medicina, la Filosofía y la Teología.
Toda esta maravillosa historia cultural, frágil, vulnerable, pero al mismo tiempo admirablemente compacta, llegó a los tiempos de la imprenta y del Humanismo.
Un artilugio técnico arrasaría aquella antiquísima tradición de las copias manuscritas (que, por otro lado, no podían hacerse de otra manera). Además, conforme se fue re-aprendiendo el latín, se pudieron comprender algunos manuscritos, o retazos de manuscritos, que había arrumbados en los baúles o anaqueles de alguna biblioteca, porque antes nadie los podía leer, o no los podía leer bien hasta que llegaron los «filólogos» y con ellos, por medio de la lectura, se conquistó la verdad y el conocimiento clásico, al que se hizo revivir. Por tanto, técnica y ciencia se unieron para lanzar una nueva disciplina hacia el futuro. La ruptura con el pasado no podía ser sencilla, ni rápida.
Concluido el ciclo de estudio de las Artes liberales en unos siete años el muchacho ya era bachiller en Artes y podía ejercer como maestro rural o urbano de niños.
Si aspiraba a más, tenía que entrar en una universidad en la que podría obtener el «grado» en alguna de las licenciaturas superiores y, si era el caso, el título de «doctor» (que no quiere decir médico, sino el más sabio de cualquier disciplina que otorgue ese título).
Ese esquema educativo era el que se consideraba idóneo para todos los estudiantes, bien fueran hijos del pueblo llano, como de reyes.
Sin embargo, este modelo, casi ideal fue haciéndose cada vez más imperfecto o menos útil, hasta el punto de que una de las claves de los educadores humanistas consistió, precisamente, en ofrecer un plan de estudios, una ratiostudiorum innovadora, en la que tuviera cabida una nueva gramática (del latín) más experimentada para poder entender mejor los nuevos escritos de los clásicos que se iban descubriendo en las bibliotecas conventuales o en donde fuera.
A los nuevos planes siguió también una nueva consideración del niño, un ser humano con dignidad, al que había que entender por sí.
Los «modernos», los humanistas, pusieron el sistema boca abajo y lo agitaron. Ahí están las recomendaciones de Nebrija, Erasmo y Vives. Lo que estos hicieron fue recuperar los textos por sí mismos. Había que aprender leyendo directamente a los clásicos, o a los Santos Padres, si era el caso. El siglo xvi parecía que iba a ser el siglo de los filólogos, tal y como el siglo xix lo fue de los historiadores.
En buena medida podríamos decir que de retóricos de las Artes liberales, se pasó a los sabios del nuevo Humanismo. Claro que el proceso no fue sencillo, ni aplaudido por todos, ni culminado.
Los nuevos humanistas disponían de novedosos artilugios para acelerar la difusión de su conocimiento (la imprenta y con el tiempo, por cierto, dos nuevos problemas, el de los derechos de autor y el de la propiedad intelectual) y gracias a la filología, mejores textos con los que enseñar. Pero, enseñar ¿cómo?
Obviamente no faltaron las reflexiones epistemológicas. Las dos primeras en Castilla fueron las de Rodrigo Sánchez de Arévalo Breuis tractatus de arte, disciplina et modo alendi et erudiendi filios, pueros et iuuenes escrito a mediados del siglo xv y el de Nebrija de 1509, De liberiseducandislibellus. Estos humanistas españoles formaban parte de los embelesados con el Humanismo italiano, tan filológico y exaltador, si era necesario, de lo nacional. Y la influencia de lo italiano se deja ver en ellos dos porque, a su vez, en 1411 Guarino de Verona había traducido una obra recién hallada, de Plutarco, o un pseudo-Plutarco, bautizado con el nombre de De liberis educandis. Pero es que a su vez, en 1416 se redescubrieron las Institutionesoratoriae de Quintiliano. Y las Institutiones se convirtieron, desde entonces, y más aún según se fueron conociendo, y más aún según se fueron editando, en la columna vertebral de la educación moderna compartiendo espacios con De disciplinis de Cicerón, o con la República de Aristóteles, trilogía que sujetaba el edificio docente que los humanistas iban a renovar.
La tradición didáctica aquella del trivium y del quadrivium, si no iba desapareciendo, estaba al punto de ser absolutamente innovada, cambiada, modernizada, porque lo que propusiera enseñar Catón, era superado por lo que proponía Quintiliano, y más adelante (en España), Aristóteles (reivindicado porque Lutero propuso quemar sus libros) más Cicerón, más Quintiliano, más Nebrija, más Erasmo, más Vives, aunque, eso sí, aún todos ellos escribían en griego o en latín y no en lenguas vernáculas; hablaban de moralidad (en proceso evolutivo hacia la civilidad) y propugnaban criar a los niños con otros niños, no solos en casa, con austeridad, calladamente (se fuera niño o niña), con continencia, respeto a los mayores y por supuesto a Dios, y desterrar la impaciencia y la ira, etc.[1]
Los maestros de los príncipes se escogían por méritos áulicos subjetivos. Por tanto, cuando había sonidos de boda, o de parto, muchos aspirantes publicaban sus libros sobre las materias del trivium y del quadrivium ya casi abandonados, o de nuevos métodos de enseñanza, en la esperanza de reunir así más méritos para poder ser nombrados maestro del príncipe o del infante de turno, o para desplazar al que hubiere designado.
El concierto de «obras de oportunidad», de ejemplos traídos para halagar a alguien que a nosotros hoy se nos escapa, pero entonces no; al igual que las veladas críticas o las lisonjas más sutiles o burdas; los aplausos, o los señalamientos implícitos son vibrantes y… polifónicos. Hay que ser muy ingenuo para creer que lo que se escribía, se escribía desde la pureza, la objetividad, solo el buen corazón; hay que ser muy generoso con la humanaconditio para pensar que lo denunciado no era denunciado con interesada exageración.
Hay que estar muy al margen del mundo para no pensar que ellos, aun a pesar de ser humanistas, no tenían contradicciones y lo hecho en tiempos de juventud era norma cabal cuarenta años después (cuarenta años nos los limpiamos en una frase, pero cuarenta años son cuarenta años de vivencias). Las confesiones en el lecho de muerte de Marco Aurelio a su secretario Panucio, redactadas por fray Antonio de Guevara son definitivas («Yo he vivido sesenta y dos años…»). Introspección —o examen de conciencia—, arrepentimiento, temor… ¿Y qué son, si no, las Instrucciones de Palamós de Carlos V a Felipe [II]?
Todo un mundo fascinante de transmisión del saber, con importación de corrientes extranjeras, con generación de saberes propios, con nuevas propuestas, con críticas a los antiguos y con absurdas propuestas que impregnaban por doquier a los personajes de la Corte, a los licenciados, a las universidades, a los arbitristas y a otros pensadores políticos, a las bibliotecas, a las imprentas, a las librerías, a los encuadernadores de joyas del patrimonio bibliográfico español, a la brillante, rutilante, dinámica, dispar, polémica y nunca adormecida cultura española del Renacimiento y Barroco. Nunca adormecida, por más que los instrumentos del poder y del control los fuera asumiendo cada vez más la Inquisición (institución política gestionada por hombres de la Iglesia) y la legislación defensiva real.
Y tal cual, todo aquello llegó a las Indias.
Ni el maestro de los príncipes, ni la escuela de Palacio permanecieron ajenos a la intensa vida que puertas afuera se libraba en orden a modelar la mente del que estaba llamado a regir el Imperio más grande hasta entonces conocido. A su sombra, incluso casi en el mismo pupitre, se formaban las hermanas-infantas, estas destinadas a rubricar con el matrimonio las grandes alianzas internacionales. Si bien formadas, si buenas retóricas y piadosas, mejores aliadas y espías serían para la monarquía de España desde el lecho y la Corte a donde fueran destinadas.
Y en la Casa de Austria los padres-reyes y las madres-reinas asumieron la responsabilidad personal de educar a sus hijos, tanto en la formación humanística, como en la técnica, como en la política, como en la religiosa.
La responsabilidad de la educación de las personas reales era del maestro, que para ello tenía su nombramiento y su sueldo. Él decidía qué hacer con el pupilo. Él, más los escogidos personajes cortesanos que hubiera cerca, como los ayos (que eran aristócratas mientras que el maestro, pechero). Pero esto no quiere decir que la educación de esos niños no estuviera fuera del mundo, pues eran muchos los que escribían sus tratados, sus «libros de oportunidad», como digo, y a algunos se les llamaba para dar noticia particular de algún saber singular, temporalmente.