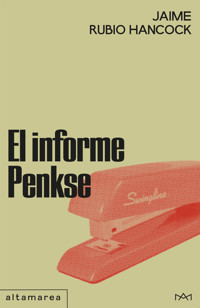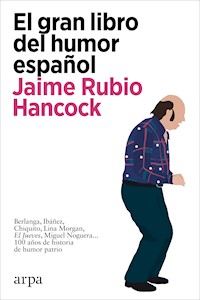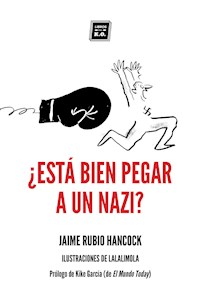
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Por qué puedo comerme un cerdo, pero no un perro? Los dilemas éticos, grandes y pequeños, divertidos o más serios, siempre han sido parte de nuestra vida cotidiana.
Desde que suena el despertador nos enfrentamos a dilemas éticos. Los hay modernos y clásicos. Grandes y pequeños. Pero todos ellos definen nuestra época. ¿Cuántos bolis puedo llevarme de la oficina sin que sea éticamente reprobable? ¿Compro una cerveza por una app o bajo al supermercado? ¿Puedo añadirme cinco centímetros de altura en Tinder si todo el mundo lo hace? ¿Existe el porno ético? ¿Por qué puedo comerme un cerdo, pero no un perro? ¿Está bien pegar a un nazi? ¿Pueden gustarme a estas alturas las películas de Woody Allen? ¿Y el reguetón? Este libro no te convertirá en un héroe de acción, pero hará que conozcas las implicaciones éticas de tus decisiones cotidianas. Y, como dice Kike García en el prólogo, es más que un libro de divulgación filosófica: «También es un libro muy divertido».
Un libro de filosofía divertido y ideal para conocer las implicaciones éticas de tus decisiones cotidianas, acompañado de ilustraciones de Lalalimola.
FRAGMENTO
¿Y si Darth Vader y el Imperio fueran los buenos, mientras que la República y los rebeldes fueran los malos?
Es lo que se planteaba Jonathan V. Last en The Weekly Standard en 2002, coincidiendo con el estreno del Episodio II: El ataque de los clones.
Para Last, el Imperio, por un lado, representa el orden, la estabilidad, el comercio. Puede que fuera una dictadura, sí, pero Last la calificaba de benévola («como la de Pinochet», escribía, probablemente con la intención de provocar algún amago de infarto a sus lectores).
LO QUE PIENSA LA CRITICA
Este es un libro mucho más serio de lo que cabría imaginar, y eso que en realidad su título no es más que uno de los muchos dilemas éticos que propone el autor a lo largo de toda la obra. Porque a pesar de sus excelentes golpes de humor (e Ilustraciones dignas del
New Yorker) esta es una obra filosófica, sobre ética y moral en tiempos modernos. -
Rosa Martí, Esquire
El autor es agudo y chistoso, sin histerias ni risa enlatada. -
Kiko Amat, El País
SOBRE EL AUTOR
Jaime Rubio Hancock (Barcelona, 1977) trabaja en
Verne (
El País). Estudió Periodismo y Humanidades, lo que le ha servido para jugar bastante bien al Trivial Pursuit. Es autor de las novelas
La decadencia del ingenio,
El secreto de mi éxito y
El problema de la bala. Vive la mayor parte del tiempo en Torrejón de Ardoz y se enfada mucho cuando ve una rotonda. Una de las cosas que más odia es hablar de sí mismo en tercera persona: «¡Es que no sé qué decir!», asegura. «¡Me siento ridículo! ¿No podemos cambiar de tema?».
Además, ha sido el responsable del especial sobre humor «Jarl» en
Verne, donde también es el autor de la sección
Filosofía inútil.
Lalalimola (Valencia, 1984) es el pseudónimo de la ilustradora Sandra Navarro (una historia muy larga para contarla en esta nota). Licenciada en Publicidad y Bellas Artes, ejerció como diseñadora gráfica y profesora asociada en BB. AA. Actualmente, trabaja en el sector editorial, literario y publicitario para clientes como Penguin Random House, UNICEF,
Wired UK, SZ Magazin o El País, con el que colabora habitualmente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿ESTÁ BIEN PEGAR
A UN NAZI?
Jaime Rubio Hancock
Ilustraciones de Lalalimola
Prólogo de Kike García
primera edición: abril de 2019
© del texto, Jaime Rubio Hancock
© de las ilustraciones, Lalalimola (Sandra Navarro)
© del prólogo, Kike García
© Libros del K.O., S.L.L., 2019
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-17678-11-1
código ibic: JFM
diseño de cubierta:Lalalimola
maquetación: María OʼShea
corrección: Ana Doménech
A mi hermana Elizabeth y a mis padres, Dolores y José
Prólogo, por Kike García
De los peligros de la filosofía (y el humor)
La filosofía es una de esas actividades poco decorosas que se suelen hacer sin salir de la cama, como comer pizza o jugar al bádminton.
Cuando suena el despertador por la mañana comenzamos a hilvanar preguntas sin respiro: ¿en qué estaba pensando anoche al poner esa alarma? Sé que puedo ir al trabajo pero… ¿debo? Si el hombre es un animal, ¿no debería quedarme en casa lamiéndome los genitales todo el día? ¿Quién soy realmente? ¿Podemos encontrar nuestro lugar en el cosmos si tenemos en cuenta que encontrar el coche en el centro comercial ya es un reto a veces? ¿Qué es el universo? ¿Por qué está tan mal visto desayunar helado? ¿Y si mis sentidos me engañan? ¿Es razonable que tenga diecinueve cubos de basura en la cocina si los beneficios del reciclaje solo los disfrutarán mis bisnietos y a lo mejor ni siquiera me caen bien?
Y así, en una avalancha imparable de sucesivos porqués, acabaremos planteándonos el fin último de la existencia y concluyendo que somos insignificantes. Cada mañana lo mismo.
Las respuestas a estas preguntas no suelen ser cómodas. La filosofía, al fin y al cabo, es la manera que tienen algunas personas de analizar y enumerar las amenazas, contingencias, riesgos, peligros y nefastas consecuencias que podrían tener todas nuestras decisiones.
Y eso es lo que la hace tan peligrosa: la filosofía contiene información alarmante sobre la vida que no debe ser puesta al alcance de todo el mundo porque no todas las personas pueden tolerarla bien.
La vida requiere arrojo y tomar decisiones rápidamente, pero la filosofía pide reposo, distanciamiento irónico y babuchas. Esa tensión entre el frenesí que exige nuestro día a día y la inacción propia de la reflexión es inaguantable para la mayoría de personas.
Por eso está bien dejar la filosofía para las tardes de los domingos, cuando no hay muchas cosas que hacer y uno puede limitarse a perder el tiempo y beber infusiones. Vivir analizándolo todo no es lo que llamaríamos «calidad de vida» o «confort» o «estar a gusto», sino que provoca dolores de cabeza, mareos, despidos y vaya usted a saber qué otras calamidades.
El filósofo siente el irritante impulso de corregir o matizar todo lo que se dice y se hace. Necesita sacarle punta a todo como un humorista que no puede dejar de hacer chistes y de reírse de cada detalle. De hecho, los filósofos y los humoristas son muy parecidos y no solo por el olor corporal, su afición a los sombreros ridículos o que tradicionalmente hayan dejado muy poco espacio a las mujeres en sus disciplinas.
De las semejanzas entre el humorista y el filósofo
Es posible que te suene esta escena:
Un hombre de negocios camina por la calle con determinación. Viste un traje que deja bien claro que se trata de alguien respetable y atareado. De repente, resbala con una piel de plátano que hay en la acera. Luego, una vez en el suelo, le cae un piano en la cabeza. Luego, cuando logra ponerse de pie y sacudirse, le atropella un camión que transporta pianos.
Esta situación clásica (creo que es de Hamlet, pero no lo sé seguro) muestra cómo funcionan todos los chistes: una persona se dispone a hacer algo y, de repente, le ocurre otra cosa inesperada que le arrebata toda autoridad. Es decir, se rompen unas expectativas y eso resulta gracioso porque produce un chispazo disruptivo.
El humor desafía cómo concebimos la realidad y se ríe de nuestra ingenuidad al presuponer que todo va a salir bien. ¿Por qué habríamos de suponer que todo iba a salirle bien a nuestro hombre de negocios? Este chiste, como cualquier otro, nos recuerda que el mundo es imperfecto y que nadie está a salvo de los equívocos o de las pieles de plátano.
Los chistes, como la filosofía, cuestionan las expectativas que tenemos sobre aquello que está a punto de suceder. El humor exagera algunos hábitos humanos para desnudarlos y mostrarlos en su magnífica ridiculez. O, como diría Platón, en toda su esencia.
Vayamos al primer filósofo de la historia, Sócrates. Si lees sus diálogos, verás enseguida que no era muy listo y no entendía nada, así que hablaba con gente más lista que él para que le explicaran cosas. Conforme avanza la conversación se hace evidente que en realidad el maestro de Platón no era tan tonto como parecía y que su aparente torpeza no era más que un truco para dejar a los listillos en evidencia y hacerles entender que sus certezas no son tales. ¡Oh, Sócrates y sus argucias! ¡Qué jugada tan sucia a la par que ingeniosa!
Cuando estás ante un humorista o ante un filósofo, lo primero que piensas es «Jo, jo, este tipo no ha entendido en absoluto cómo funciona el mundo, vaya tío raro». Luego, a continuación, te sorprenderás diciéndote: «Oh, Dios mío, soy yo quien no ha entendido absolutamente nada sobre cómo funciona el mundo, ¿qué puedo hacer ahora? ¡Oh, oh, me desmayo! La realidad se hunde bajo mis pies. El tipo raro me la ha jugado».
De hecho, los chistes y los argumentos lógicos tienen una estructura muy muy similar. Incluso los cómicos llaman «premisa» al punto de partida de sus monólogos. La diferencia es que el final de los chistes es divertido porque sorprende y el de los argumentos lógicos es muy previsible.
Mientras el filósofo cuestiona la realidad con el optimismo de quien cree que le encontrará un nuevo sentido, el humorista cuestiona la realidad con el pesimismo melancólico de quien sabe que nada tiene solución.
Además de eso, la principal diferencia entre los filósofos y los humoristas es que los filósofos han fracasado en su intento de no resultar aburridos.
De la historia de la filosofía
La filosofía arranca en Grecia y por aquel entonces era muy diferente a la actual. De hecho era mucho más fácil, en parte porque no tenían que estudiar filosofía griega, ni medieval, ni alemana, ni nada… En aquellos tiempos antiguos, los griegos se pasaban el día en banquetes y tumbados en camas de piedra semidesnudos hablando sobre lo bello, lo bueno y lo verdadero. La filosofía dejaba mucho más tiempo a filosofar de verdad y no tanto a estudiar las cosas que han dicho otros.
De todos los filósofos griegos, el más importante es Platón, famoso por ser el inventor del amor platónico. Antes de él, era imposible tener una relación platónica con alguien de la oficina y cuando te gustaba alguien estabas obligado a dejar inmediatamente a tu actual pareja. Eso provocaba muchos desengaños.
Lo que hay detrás del amor platónico es que te tienes que aguantar las ganas (de hacer el amor, mayormente) y eso es el estoicismo: la filosofía de la renuncia y la resistencia. Los filósofos estoicos básicamente vienen a decir que el mundo no siempre funciona como quieres y, por lo tanto, hay que fastidiarse sin armar jaleo. Quien mejor ha resumido esta filosofía es Mariano Rajoy en los SMS de apoyo a Bárcenas: «Al final la vida es resistir», «Tranquilidad, es lo único que no se puede perder», «Aguanta, sé fuerte, hacemos lo que podemos».
Entre el siglo vi antes de Cristo y el xvi se hace mucha filosofía, y alguna muy buena, pero no importa demasiado porque el francés René Descartes se la cargó de un plumazo. Él se había dado cuenta de que ya había demasiada filosofía. ¿Y cómo lo solucionó? Pues con más filosofía. Lo que hizo fue plantear una hipótesis retórica, la llamada «duda metódica», para poner en cuestión todo el pensamiento anterior y poder ponerse a hacer filosofía de cero. Con Descartes se inicia la filosofía moderna. Aunque no hay constancia de que él mismo llevara tatuajes o fuera en monopatín, así que quizá no era tan tan moderna.
El problema de Descartes es que, pese a iniciar el marco mental que permitiría el pensamiento científico, complicó bastante el asunto filosófico al darle un fuerte empujón al dualismo: existe lo mental y lo material. Él lo hizo para poder decir que el mundo era puramente mecánico y que podía estudiarse sin recurrir a entidades superiores, pero tuvo el efecto de que los filósofos empezaran a desconfiar de sus sentidos.
Y esto es algo que conviene tener en cuenta: a los filósofos les encanta desconfiar de sus sentidos.
Es como si hubieran tenido un desengaño amoroso y no estuvieran preparados para volver a confiar en sus ojos, en su olfato o en su sentido del equilibrio nunca más. Así que prefieren quedarse en casa asegurando que quizá mañana podría no salir el sol. Que probablemente salga, pero que podría no salir y entonces a ver qué.
Desde aquí podemos marcar dos grandes vías en el pensamiento filosófico que siguen hoy en día distanciadas: el realismo y el idealismo.
Realismo: no tenemos ningún motivo para no creer que lo que nos dicen nuestros sentidos no es real, por lo que probablemente el mundo exista, las otras personas existan y, en definitiva, todo sea lo que parece ser.
Idealismo: ¿y si somos un cerebro en un tarro? ¿Y si el color rojo que veo yo no es el mismo color rojo que ven los demás? ¿Podemos entendernos al cien por cien con alguien de otra cultura? ¿Tiene la ciencia tanta razón como dice tener? «Eh, eh, respeta, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad».
Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia, sigue esta segunda línea. Él es el padre del «imperativo categórico kantiano». Este principio moral se le ocurrió un día que se quedó sin mesa al intentar reservar en un restaurante y pensó: «Maldición, todo el mundo ha pensado lo mismo que yo y me he quedado sin comer, algo no está bien en esto». Así que concluyó que solo eran éticas las acciones que, hipotéticamente, pudiera hacer todo el mundo a la vez. Por ejemplo, mentir puede parecer una opción moral y preferible a decir la verdad en ciertas circunstancias, pero Kant te diría que si ese acto moral no puede convertirse en ley…no es moral. Y desde luego que todo el mundo mienta no es práctico.
Nietzsche: de él solo diremos que, si estuviera vivo hoy en día, imaginaos lo buena que sería su cuenta de Twitter.
Karl Marx es quizá uno de los filósofos más influyentes de la historia, pero se metió demasiado en política y eso hace que no a todo el mundo le guste. El hecho de que fuera comunista ha facilitado que todo el mundo le robe sus buenas ideas.
Hay más filósofos, pero estos son los importantes. En este libro explicarán a otros, pero no son tan buenos.
Del mismo modo que las diversas teorías de la verdad se rigen por esos dos ejes entre el realismo y el idealismo, en ética la cosa se divide también entre dos campos antagónicos y encontramos dos grandes teorías éticas, las deontológicas y las utilitaristas.
Las éticas deontológicas dicen que algo es bueno o malo porque nuestra experiencia ya nos ha permitido decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y lo hemos reflejado en nuestro código moral y, en última instancia, en la ley. Kant se movería en esta línea.
Y las éticas utilitaristas dicen que algo no es bueno o malo per se, sino que lo es en base a sus consecuencias. El utilitarismo es más pragmático y propone hacer un cálculo de pérdidas y ganancias en todas las acciones buscando maximizar el bien para el mayor número de personas.
La mayoría de dilemas morales pivotan entre estos dos ejes. Y son dilemas precisamente porque no hay una respuesta correcta y eso es lo que los hace interesantes.
Los dilemas éticos son la necesidad del hombre de enfrentarse a los claroscuros de la vida y al hecho de que, como decían los estoicos, el mundo a veces falla. Un humorista se conformaría con hacer un chiste de ese pequeño error. El filósofo no se queda ahí, sino que quiere llegar hasta el final y acaba poniéndose de muy mal humor y quizá rompiendo algo (una taza).
conclusión: lee este libro con precaución
La mayoría de libros sirven exclusivamente para convertirse en magníficas películas, pero no ocurre así con los de filosofía. Excepto los libros de Nietzsche, llevados al cine exitosamente por Jean Claude Van-Damme en todos sus films, la mayoría de películas basadas en libros de filosofía son un desastre. Esto hace que estudiar filosofía sea difícil porque obliga a leer a gente o, aún peor, a hablar con gente. En definitiva, la filosofía no solo es peligrosa sino que también es muy difícil.
Los filósofos han escrito miles y miles de libros llenos de frases que, a día de hoy, todavía no se entienden. Los humanos actuales no han desarrollado aún un cerebro tan potente como para saber qué significa nada de lo que dijo Hegel. En el futuro, quizá habrá ordenadores con una capacidad de computación tan elevada que podrán descifrar frases como «Yo solo sé que no sé nada» (Sócrates), «Pienso, luego existo» (Descartes) o «Voy a dejar de respirar a ver qué ocurre» (Schopenhauer). Pero ahora mismo cuesta un montón entender a estas personas.
¿Quieres convertirte tú en una de estas personas que va por ahí diciendo frases que no se entienden? Claro que no. Por eso no debes leer este libro, porque muestra lo que ocurre cuando recibes una dosis de filosofía muy alta y muy nociva.
Estas páginas son el triste testimonio de una persona, Jaime Rubio, que se ha convertido en una piltrafa incapaz de tomar decisiones por culpa de haberse acercado a la historia del pensamiento y haber empezado a ponerlo todo en cuestión. Ahora tiene el impulso natural de hacerse demasiadas preguntas y ha convertido su masa cerebral en una gelatina nerviosa e inútil. Apenas es capaz de hacer nada sin preguntarse si lo que va a hacer está bien o está mal.
Intentar aplicar filosofía en nuestro día a día nos aleja mucho de ser los héroes de acción resolutivos que queremos ser. Porque la filosofía hay que hacerla bien y eso requiere calma, no salir de casa y contar con la pertinente autorización del Ayuntamiento para ejecutar obras menores.
El elemento necesario para hacer una o varias filosofías es el cerebro y una butaca cómoda. Luego hacen falta también algunos pupilos (se pueden alquilar por horas con una app). Uno de ellos debe tomar notas de todo el proceso, pues el filósofo está demasiado concentrado haciendo la filosofía como para escribir el discurso salvaje de su pensamiento.
Tras una hora de silencio, el filósofo dirá algo muy sabio y ya solo hará falta esperar a que el dinero y la fama llamen, sin remedio, a la puerta.
Pero no, Jaime no ha hecho así la filosofía, sino que durante un día entero ha decidido enfrentarse a sus problemas y decisiones cotidianos desde una reflexión excesiva y contraproducente que solo le ha deparado angustia y torpeza.
Las personas aficionadas a la filosofía que lean este libro no encontrarán la resolución, el éxito y la audacia que uno espera de un filósofo o filósofa profesionales, sino a alguien que pregunta «por qué» demasiadas veces, con el peligro que eso conlleva.
Salirse de lo que percibimos duele, es una experiencia dolorosa y forzada. Por eso la gente se ofende con los chistes. Por eso los habitantes de la caverna matan al filósofo cuando ha visto la verdad y vuelve cargado de preguntas. Y eso es peligroso. Uno no puede estar tocándoles las narices a los demás y salir bien parado.
Quizá, si tú lees este libro y aprendes algo de filosofía también te vuelvas adicto a la misma, y eso es algo que conviene evitar porque seguir el ejemplo de Aristóteles o Hegel no es que sea poco productivo sino que incapacita completamente.
El que mira el mundo con ojos de filósofo no encontrará ningún resquicio de la realidad a salvo de preguntas y pensamiento crítico.
Este es un muy buen libro de divulgación filosófica pero también es un libro muy divertido. Lo que no es fácil es saber si es gracioso porque la filosofía es divertida o porque lo es la vida. Ambas cosas son ridículas y los filósofos tratan de buscarles sentido mientras los humoristas saben que no lo tiene. Probablemente, la única respuesta realmente inteligente sea tratar de combinar ambas.
pero cuidado: No se puede hacer nada de provecho si te pasas la vida buscando puntos de vista, derribando prejuicios y dialogando por todo. Y este libro promueve eso entre risas e ironía, pero buscando paralizarte con preguntas y más preguntas. Advertido quedas.
Introducción: la Estrella de la Muerte
¿Y si Darth Vader y el Imperio fueran los buenos, mientras que la República y los rebeldes fueran los malos?
Es lo que se planteaba Jonathan V. Last en The Weekly Standard en 2002, coincidiendo con el estreno del Episodio II: El ataque de los clones.
Para Last, el Imperio, por un lado, representa el orden, la estabilidad, el comercio. Puede que fuera una dictadura, sí, pero Last la calificaba de benévola («como la de Pinochet», escribía, probablemente con la intención de provocar algún amago de infarto a sus lectores).
Por otro lado, la República es un sistema anquilosado e inefectivo sin un plan de gobierno. Como quince años más tarde se vería en el Episodio VII: El despertar de la fuerza,son incapaces de organizarse de forma eficaz tras acabar con el emperador y con Darth Vader. Y los rebeldes que trataban de reestablecerla solo son terroristas religiosos con la intención de destruir el sistema imperante gracias al apoyo de contrabandistas (es decir, traficantes), que a su vez están asociados con mafiosos esclavistas (Jabba). Buscan convertir la galaxia en algo como Somalia, un país sin gobierno liderado por los señores de la guerra.
El punto de vista de Last se ha comentado y ampliado en otros artículos e incluso en memes. Los hay que muestran, por ejemplo, a Darth Vader frente a un memorial por los caídos en la Estrella de la Muerte, parecido al de los fallecidos por el 11S o en la guerra de Vietnam1. También se han compartido imágenes y textos paródicos en memoria de quienes murieron en las dos primeras Estrellas de la Muerte2.
Otros textos se han centrado en las similitudes entre Luke Skywalker y algunos yihadistas3. En el héroe de Star Wars encontramos, por ejemplo, la figura de un padre ausente y la búsqueda de grupos que le sirven de apoyo, igual que en el caso de muchos terroristas. Obi Wan Kenobi sería un líder religioso radical y Yoda un instructor no muy diferente a los que adiestran a terroristas en desiertos del norte de África, aunque tal vez más bajito. Y bastante más verde.
¿Y a cuánta gente mató Skywalker al destruir las dos Estrellas de la Muerte de la trilogía original? En algunos foros se contesta a la pregunta: hablamos de tres millones de personas4. Esta cifra, que supera a la población de países como Lituania o Eslovenia, es especialmente grave en el caso de El retorno del jedi: esa estrella estaba en construcción, por lo que gran parte de los fallecidos eran trabajadores y no militares.
De acuerdo, conviene contextualizar estas acciones: no olvidemos que al comienzo de Una nueva esperanza, la Estrella de la Muerte hace desaparecer el planeta de Alderaan, cuya población se estima en unos mil millones de personas. Solo hay dos países en el mundo, China e India, con más población. Pero también tengamos en cuenta que Alderaan era el planeta más afín a los rebeldes de toda la galaxia. Tanto el Imperio (con Alderaan) como los rebeldes (con la Estrella de la Muerte) creen estar haciendo un mal menor que evitará más muertes.
Las nuevas películas de la saga inciden en este tema, no sé si voluntariamente, intentando reforzar una idea que George Lucas probablemente no tenía, pero que los guionistas seguro que ya deben conocer. Así, por ejemplo, en Rogue One vemos a unos rebeldes especialmente radicalizados (pensemos en los personajes que interpretan Diego Luna y Forest Withaker) que se dirigen a una misión suicida5.
Quizás los paralelismos entre el Imperio y los rebeldes no sean justos, ya que los rebeldes no atacan objetivos civiles. Pero, además de la muerte de trabajadores en las Estrellas de la Muerte, hay otra prueba de crueldad: once físicos confirmaron a la revista Tech Insider una teoría popular entre los fans, según la cual los restos de la segunda Estrella de la Muerte habrían caído sobre Endor causando la muerte de todos los ewoks. Cosa que a muchos no nos parece tan mal, pero ese es otro tema6.
Y, aunque no les veamos las caras y se tropiecen con las puertas de los destructores imperiales, las tropas de asalto imperiales también son personas, como vimos en el Episodio VII. Es gente que, en la mayoría de los casos, no pudo escoger qué quería hacer con su vida.
Esta es una de las cosas que más me gusta de internet: hay muchísima gente pensando sobre muchísimos temas, y, aunque sea a modo de juego, hacen que nos replanteemos nuestro punto de vista, poniendo de manifiesto que damos por hecho muchísimas cosas simplemente porque nos las han presentado así siempre.
Este ejemplo es muy claro: los rebeldes nos caían bien porque la narrativa de las películas les resulta favorable. Si cambiamos la forma de presentarlos, sus acciones son más que discutibles.
Esto nos lleva a recordar que los terroristas de ISIS (o de ETA, o del IRA) no se ven a sí mismos como terroristas, sino como héroes que luchan por la libertad y contra el opresor imperio de Occidente, responsable de la colonización y de gran parte de las guerras y conflictos no solo de Europa y de América del Norte, sino del resto del mundo. Para ellos, el presidente de Estados Unidos es Darth Vader y Mark Zuckerberg, el emperador. Hace como veinte o treinta años el emperador habría sido el consejero delegado de la Coca-Cola, pero las cosas han cambiado desde entonces.
Por supuesto, que los terroristas de ISIS se vean a sí mismos como nosotros vemos a los rebeldes no significa que tengan razón, ni mucho menos, pero sí hace que reconsideremos puntos de vista que damos por sentados y nos ayuda a entender aspectos como el apoyo popular que (equivocadamente, sin duda) tienen estos movimientos.
Sin embargo, estas teorías sobre Star Wars han servido también para todo lo contrario: en lugar de tener en cuenta que el otro se parece más a nosotros de lo que nos gustaría, se han usado para reforzar nuestras ideas acerca de nosotros mismos. Porque, claro, si los rebeldes son terroristas, eso también significa que el Imperio no puede ser tan malo como lo pintan.
Por ejemplo, y como hemos apuntado, el Imperio quizás tenía derecho a destruir Alderaan si con eso podía salvar las vidas de posibles víctimas del terrorismo. Sí, la princesa Leia dijo que no había armas en Alderaan, pero ¿quién cree a un líder terrorista? Y si no podíamos creer en Leia, que durante años nos pareció una de las buenas, ¿cómo íbamos a creer a Sadam Huseín, que solo fue aliado porque parecía algo menos malo que los peores?
Muchos artículos y tuiteros adoptaron este punto de vista coincidiendo con el estreno del Episodio VII, ya no como juego subversivo, sino en esta línea de reafirmación. Incluso la web supremacista blanca Breitbart se sumó, asegurando que «Estrella de la Muerte» era un término propagandístico: «Felicidades por apoyar el asesinato de cientos de miles de ingenieros civiles y de personal militar amante de la paz y de la libertad»7, escribieron. Para esta web, el verdadero héroe es Jabba the Hut, a quien se deja de ver como a un esclavista para pasar a ser un empresario que tiene empleados de todas las razas de la galaxia y que es brutalmente asesinado por una mujer blanca. Ese es el nivel de Breitbart: ver una conspiración feminista en la huida de una mujer que está encadenada a una babosa gigante.
Aquí, una vez más, vemos otra de las cosas que ocurre en internet: lo que comienza como una nueva perspectiva sobre un tema acaba convirtiéndose en una nueva forma de reafirmar lo que ya pensábamos antes. Al final, todo consiste en confirmar que nosotros somos los buenos y, por tanto, en justificar cualquier acción que hayan llevado a cabo «los nuestros».
Todos caemos en este error, incluso cuando creemos que estamos abiertos a las ideas ajenas: cuando leemos artículos, libros y tuits, preferimos que nos digan que tenemos razón. No buscamos argumentos, sino un argumentario que ir arrojando en discusiones sobre cualquier asunto. No queremos ni siquiera plantearnos la posibilidad de estar equivocados.
Esto no es algo que solo pase con asuntos de geopolítica relacionados con la invasión y destrucción de países y planetas, sino que es algo que experimentamos cada día. Porque cada día nos enfrentamos a pequeños dilemas éticos y la mayoría de nosotros, yo incluido, ya tenemos la decisión tomada de antemano. No hay análisis racional, sino racionalización de lo que ya sabíamos que íbamos a hacer o a decir.
Cada día llevamos a cabo decenas de acciones que tienen consecuencias para otras personas y que ni siquiera nos planteamos. Actuamos de modo automático y nos veríamos en problemas si nos preguntáramos por qué hacemos lo que hacemos: si alguien nos pregunta por qué vamos al trabajo en coche, por ejemplo, es posible que tengamos que pararnos a pensar en las razones porque, tal vez, no lo hayamos hecho hasta ese momento. Vamos en coche igual que simpatizamos con los rebeldes: siempre se nos ha presentado como la mejor opción.
Este viene a ser el objetivo del libro: no voy a decir lo que deberían hacer los demás o cómo deberíamos comportarnos para que el mundo fuera un lugar mejor. Me considero incapaz de algo así y probablemente esté equivocado en casi todo. Lo único que quiero es plantearme alguna de las cosas que hago cada día e intentar ver si detrás hay algo o solo la costumbre. Quizás haya motivos para cambiar de opinión. A lo mejor Luke Skywalker no es tan bueno como parece.
Un viernes cualquiera, 7 de la mañana
Cada día nos encontramos con dilemas éticos. Aunque a menudo ni siquiera los consideramos como tales, ya que no nos paramos a pensar en ellos. A modo de ejemplo, seguiremos durante un viernes cualquiera a una persona ficticia a la que llamaremos Jaime Rubio. Es el primer nombre que se me ha ocurrido. Suena bien. Elegante, pero discreto. Es el nombre que tendría un personaje de novela atractivo e inteligente.
Por desgracia, Jaime no es millonario y tiene que madrugar para ir al trabajo. Sale a la calle después de haberse tomado su café y su tostada, dispuesto a ir a la oficina. Duda entre el coche o el autobús.
El coche tiene sus ventajas. Por la mañana se encuentra el mismo atasco que en transporte público y solo se ahorra unos diez minutos. Pero al regresar a casa, en coche tarda mucho menos porque apenas hay tráfico. Entre una cosa y otra, gana cuarenta minutos diarios. Tres horas y veinte minutos semanales. Más de trece horas mensuales. Más de seis días en los once meses laborables del año.
Es cierto que pasa tres cuartos de hora al día conduciendo, en lugar de hora y media leyendo plácidamente en el autobús. Pero prefiere invertir ese tiempo ganado en lo que le apetezca, ya sea leer aún más plácidamente en el sofá, ver una serie o, por qué no, acostarse antes y dormir más, que dormir es sanísimo.
Jaime sabe que su coche contamina, pero está convencido de que en su caso sí merece la pena usarlo. Hay mucha gente que no gana tiempo, o que incluso lo pierde, pero que coge el coche por comodidad. Esos sí que podrían ir en transporte público. Por otro lado, solo es un coche. No va a cambiar gran cosa por un solo coche.
¿O sí? ¿De verdad es solo un coche? Ojo ahí a la pregunta incisiva.
Muchas veces nos repetimos esta excusa. Por un papel en el suelo no se va a poner perdida la ciudad, por una galleta más no voy a engordar, por un voto no va a cambiar el resultado de las elecciones. Pero ¿de verdad nos la creemos?
Pensemos en un experimento mental que plantea Derek Parfit en Razones y personas. Este filósofo se imagina a los que él llama «torturadores inofensivos». Hace años sí torturaban de modo convencional, infligiendo el máximo dolor posible a una sola persona. Pero ahora las cosas han cambiado: solo tienen que apretar un botón para incrementar una simple unidad el dolor que siente cada uno de los mil presos.
Los torturadores podrían alegar que ellos apenas han incrementado el sufrimiento de los presos. «Si yo hubiera dejado de apretar el botón, su dolor habría pasado de 1000 a 999, así que ¿para qué arriesgarme a una sanción?».
Pero en realidad no actuamos solos: los mil torturadores saben que otros estarán planteándose la misma cuestión. ¿Y si en lugar de pensar que una sola persona no hará ninguna diferencia, pensamos que todos los que atraviesan la misma duda pueden cambiar un poco las cosas? A lo mejor el nivel de dolor del torturado no llega a 0, pero puede que sí descienda a 800, que no está mal.
Al principio, de entre todos los que dudan, serán pocos quienes dejen de apretar el botón (o de coger el coche). Pero su ejemplo servirá para que otros prueben si merece la pena no participar en la tortura de estos pobres mil presos. Y esto, a su vez, puede servir para que aún más gente se cuestione un comportamiento que asumía como normal. «Pues claro que aprieto el botón. ¿Qué voy a hacer, si no? ¿No apretarlo?».
Incluso aunque los torturadores estén aislados, acabarían dándose cuenta de los efectos de la decisión de los demás. Si el dolor pasa de 1000 a 800, el torturado gritaría menos, por ejemplo. Eso haría que el torturador se sintiera más confiado: es verdad que pueden sancionar a dos o tres torturadores, ¿pero a doscientos o trescientos? ¿O a los mil?
El ejemplo de Parfit es una variante de la paradoja sorites. Sorites viene del griego soros, ‘montón’. El origen de la paradoja es incierto aunque podría remontarse a los siglos iv o v antes de Cristo. Su planteamiento es sencillo: ¿describirías un grano de trigo como un montón de trigo? No, a no ser que seas muy optimista. ¿Dos granos de trigo son un montón? Tampoco. ¿Y tres? No. Pero, claro, al final diez mil granos de trigo sí son un montón. ¿En qué momento pasan los granos de trigo individuales a ser «un montón»? ¿Hay algún grano que marque la diferencia? ¿Alguno que cambie la naturaleza del montón? ¿El 314, tal vez? Ningún grano es imprescindible, pero eso no significa que todos sean prescindibles.
Hay más ejemplos clásicos. Mi favorito es el del calvo: una persona con un solo pelo sigue siendo calva. Y con dos. Y con cuarenta. Pero ¿en qué momento deja el calvo de ser calvo? ¿Cuál es el pelo que salva su cabeza de la ignominia de la calvicie? O al revés: ¿la caída de qué cabello le convirtió en un calvo? Me pregunto si alguien conoce a algún calvo que despertara un día y, al ver un pelo en la almohada, gritara:
—¡Pedazo de cabrón! ¡Tú no! ¡Todo dependía de ti! ¡Ahora soy calvo por tu culpa! ¡Qué vergüenza! ¡No puedo salir a la calle así!
Esto tendría sus ventajas: los calvos podrían ponerse un peluquín de un solo pelo, que es mucho más discreto.
La cuestión es que pensamos en categorías y no por grados. Vemos al calvo y al melenudo, e incluso podemos describir algunos pasos intermedios: tiene entradas, frente generosa, más frente que una bañera bocabajo… Pero no tenemos palabras para describir todos y cada uno de esos estados. Por eso nos cuesta evaluar el alcance de cada acción o el efecto de la caída de cada cabello. Volviendo al dilema del transporte público, Jaime no puede eludir las consecuencias para el planeta de conducir su propio coche: es un cabello más cuya caída contribuirá a la calvicie del planeta.
Aferrándose a una nueva excusa, Jaime podría argumentar que, si de repente todo el mundo fuera en autobús, el resultado sería aún peor: la red de transporte público no está preparada para que todo el mundo se comporte como en realidad debería comportarse. No hay autobuses y metros para todos.
Aunque pasáramos por un momento de caos poco probable —el cambio, si lo hubiera, sería gradual—, en poco tiempo metro y autobuses ingresarían más dinero por la venta de billetes, lo que a su vez permitiría la puesta de más vehículos en circulación. El resultado no solo sería un medioambiente más limpio, sino también un transporte público más barato y eficaz. Recordemos que, por ejemplo, unos doscientos viajeros pueden ir en unos ciento ochenta coches o en tres autobuses. Diríamos adiós a los atascos y Jaime ganaría más tiempo del que se ahorra en coche. No tardaría cuarenta minutos, sino veinte8.
Lo que no podemos hacer es descargar esta responsabilidad en los demás. «Si causamos daño de manera colectiva —escribe Peter Singer en Practical Ethics—, aunque no nos pongamos de acuerdo de forma deliberada y la contribución de cada individuo no suponga una diferencia al daño hecho, cada uno de nosotros es cómplice de este daño y responsable de él».
Y aquí entra en escena el dilema del prisionero, que ayuda a entender por qué cogemos el coche en lugar del transporte público, evadimos impuestos o no ponemos los diez euros que nos tocan para el regalo de cumpleaños de un amigo, incluso aunque sepamos que está mal.
El dilema del prisionero fue formulado por primera vez por los matemáticos Merrill Flood y Melvin Dresher en los años cincuenta, en plena Guerra Fría y cuando trabajaban para la organización RAND, un think tank vinculado a las fuerzas armadas estadounidenses. Otro matemático, Albert W. Tucker, le dio la forma que reconocemos9:
Dos hombres han sido acusados de un crimen. Ambos saben que si cierran la boca, saldrán libres en un año, ya que no hay pruebas suficientes para más. La policía los separa para interrogarlos y a cada uno de ellos les hace la misma propuesta. Si testifica contra su compañero, él quedará libre y a su cómplice le caerán tres años de cárcel. Si el que testifica es su compañero, será el otro quien salga libre. Hay una trampa: si los dos inculpan a su compinche, ambos pasarán dos años en la cárcel.
El dilema se suele representar con un cuadro tal que así:
B rechaza la propuesta
B testifica contra su compañero
A rechaza la propuesta
A y B pasan un año en la cárcel
B sale libre y A pasa tres años en la cárcel
A testifica contra su compañero
A sale libre y B pasa tres años en la cárcel
A y B pasan dos años en la cárcel cada uno
Si lo trasladamos a la situación de Jaime con el coche, vemos que para él lo mejor sería que todos los demás cogieran el transporte público. Así podría seguir yendo en coche con la ventaja de encontrarse con poco tráfico y disfrutar de un medioambiente más limpio. Por no mencionar que podría escuchar su propia música y tendría sitio de sobra para aparcar.
Lo significativo del dilema del prisionero es que lo mejor en términos globales es cooperar, aunque sea lo segundo mejor para cada uno de nosotros. Si colaboran, A y B sumarán dos años de cárcel; si se traicionan, sumarán tres o cuatro en total. A la hora de optar por el transporte público ocurre algo parecido.
Los demás cogen el transporte público
Los demás cogen el coche
Jaime coge el transporte público
Todos tardan un poco más en llegar al trabajo y dependen de los horarios del transporte, pero el medioambiente se ve beneficiado y hay menos atascos.
Jaime se fastidia, el tráfico sigue siendo horrible y la contaminación apenas mejora. Contribuye, pero poco.
Jaime coge su coche
Jaime va comodísimo en su coche y sin apenas tráfico, ya que los demás van en bus y en tren. Además, solo es un coche, por lo que el efecto en la contaminación es mínimo.
Un martes por la mañana en Madrid.
El dilema del prisionero presenta otra conclusión interesante: cuando se plantea una sola vez y con desconocidos, la mayoría prefiere no cooperar, porque no se fía de lo que hará la otra persona. El primer instinto de Jaime podría ser: «No, mira, yo no voy a coger el autobús y perder tres cuartos de hora de mi vida mientras los demás van tranquilos en su coche beneficiándose de que yo les haya vaciado la carretera, aunque solo sea un poquito».
La cosa cambia cuando el dilema del prisionero no se plantea a una sola partida, sino que se sigue jugando de forma indefinida. En estos casos se puede comenzar ofreciendo la posibilidad de colaborar y que todo el mundo salga ganando. Es decir, A ofrece cooperar (no confiesa a la policía). Si B coopera, los dos siguen colaborando en las siguientes partidas. En cambio, si B no coopera y delata a su compañero, A le «castiga» en la siguiente partida, delatando a B y mostrando la actitud egoísta que no conviene a ninguno de los dos. Un poco como diciéndole: «De mí no puedes reírte. ¿Por quién me has tomado? ¿Por C?». (En nuestro ejemplo, C tiene fama de ser poco perspicaz). Eso sí, A puede ofrecerse más adelante a cooperar de nuevo, ofreciéndole a B la oportunidad de redimirse e iniciar una fructífera y armónica etapa de colaboración.
El caso de Jaime no es tan sencillo porque resultará muy difícil que alguien se dé cuenta de su lógica y diga: «Ojo, que ha cogido el coche. Eso es que se ha enfadado porque ayer ninguno cogimos el autobús». No hay un solo juego, sino varios a la vez y sin que muchos sepan quién está jugando, a qué está jugando y cuáles son las razones que justifican sus movimientos. Esta es una de las limitaciones de la teoría de juegos, tal y como explica Alasdair MacIntyre en Tras la virtud: el número de jugadores conocidos y sus opciones no están limitados.
Cuando Jaime sale por la mañana a trabajar, desconoce cuál será la reacción de los demás a su acción, ya sea coger el coche o el autobús. No tiene forma de saber quién está jugando o, peor aún, de que se sepa que se está jugando. Ni siquiera hay unas reglas que todo el mundo deba seguir, y las opciones son mucho más variadas y complejas de lo que puede sugerir el cuadro. Puede haber gente que coja el coche dependiendo del horario de ese día, que solo lo coja cuando tiene que ir a la fábrica de las afueras y no a la oficina del centro, que lo coja solo cuando sale diez minutos tarde, que prefiera el coche cuando llueve o que trabaje desde casa los jueves. Aunque todas las decisiones se puedan explicar, apunta MacIntyre, no todas se pueden predecir.
Pero el hecho de que los demás no jueguen o no se enteren de que hay una partida en marcha no significa que Jaime pueda guardar el tablero en el armario y despreocuparse del asunto. Somos mortales y renunciar a tres cuartos de hora de vida puede ser mucho pedir, pero puede merecer la pena. Podría renunciar al coche algunos días a la semana (incluso un solo día a la semana) y, sobre todo, hacer pública su decisión a amigos y compañeros de trabajo, para animar a otros que estén pasando por dudas similares. Es decir, anunciarles, en cierto modo, que está jugando una partida al dilema del prisionero y que está ofreciendo la posibilidad de cooperar.
7:40 h. No pienso arrancar hasta que te pongas el cinturón
Jaime sale a la calle tarde porque ha pasado un montón de rato pensando en si debía coger el coche o usar el transporte público. Aun así, decide ir en autobús. Hay muchos motivos: su preocupación por el medioambiente, el debate ético que ha brotado en su cerebro mientras reunía fuerzas para ponerse el segundo calcetín y, también, el hecho de que ¡en realidad no tiene coche! ¡Era todo un sueño! O no, fue a cogerlo, ¡y se lo habían robado! O no arrancaba. O en realidad era un carro con dos mulas. O puede que Jaime tenga coche, pero no permiso de conducir. Bueno, da igual, el caso es que decide coger el bus.
El autobús 226 se aproxima a la parada, así que Jaime aprovecha para hacer sus doce segundos de ejercicio al día y trota como un cochinillo mientras levanta los brazos para que el conductor le vea. Sube al autobús y, aún resollando, saca su abono mensual. Es un interurbano, lo cual significa dos cosas: primero, que se va a comer todo el atasco de la entrada a la ciudad; segundo, que debería ponerse el cinturón de seguridad. Aunque nadie se lo pone.
Jaime sabe que es mejor llevar cinturón (o casco, en la moto), pero le molesta que sea obligatorio hacerlo. Si se trata de su cabeza, ¿por qué no es libre para hacer lo quiera con ella, incluso rompérsela? ¿No se está excediendo el Estado con su proteccionismo paternalista? Es cierto que si no se muriera, podría provocar gasto a la seguridad social, pero ni aunque tuviera seguro privado se libraría de la multa. No estamos hablando de conducir borracho, que es peligroso para todos, sino que se trata de algo que solo le incumbe a él.
Ya lo escribía John Stuart Mill en Sobre la libertad: «La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente». Mill escribía estas líneas antes de la existencia de cascos y cinturones de seguridad, pero serían perfectamente aplicables: tengo derecho a romperme la cabeza.
Pero, en realidad, Jaime podría no ser el único afectado en caso de no llevar puesto el cinturón en un accidente. De entrada, si uno no lleva el cinturón puede lesionar gravemente la espalda de quien esté sentado delante. Según la DGT, en un accidente a ochenta kilómetros por hora, te estampas contra el asiento delantero como si fueras una bola de mil doscientos kilos a diez kilómetros por hora, es decir, como los coches que solía pilotar Fernando Alonso en sus últimas carreras.
Alguno dirá: bueno, vale, si alguien se sienta delante, debería ponerme el cinturón. Pero ¿y si soy yo el que va delante? ¿Y si no hay nadie? ¿Y qué hay del casco? ¿También tengo que llevarlo aunque vaya solo en una vespa?
Pues también. Pongamos que yo voy conduciendo un coche, me salto un semáforo, me estrello contra un conductor que lleva puesto el cinturón de seguridad y le rompo las dos piernas. Ahora supongamos el mismo accidente, pero el otro conductor no lleva puesto el cinturón de seguridad y lo mato. Mi error es el mismo, pero las consecuencias son muy diferentes. No solo para el otro conductor, sino también para mí, que de repente me enfrento a una pena de años de cárcel sin haber hecho nada diferente en un caso o en otro.
Es más, tampoco me serviría de nada intentar demostrar en el juicio que el otro conductor no habría muerto de haber llevado puesto el cinturón de seguridad. Si no es obligatorio llevarlo, no es algo que se le pudiera exigir. Es como si dijera que de haber conducido un tanque, tampoco le habría pasado nada.
—Vale, no llevaba el cinturón —diría el juez—. Pero tenía derecho a no llevarlo. También podría haber salvado su vida si llevara casco dentro del coche, pero tampoco es obligatorio. O si hubiera ido diez kilómetros por hora más lento, pero respetaba los límites. O si se hubiera quedado en casa. Pero aquí lo único que juzgamos es que usted se saltó el semáforo.
En el caso del autobús, el ejemplo puede ser especialmente dramático porque podrían morir decenas de personas y toda la culpa sería del conductor, no de nuestra irresponsabilidad.
Jaime no es idiota del todo y sabe que con el cinturón estará más seguro. Pero es bastante idiota y le da vergüenza ponerse el cinturón. Nadie lo lleva. Va a parecer tonto. Como cuando no era obligatorio llevarlo en el coche, no hace tanto tiempo.
—Que no hace falta.
—Ya, pero me lo pongo igual.
—Oye, que conduzco bien.
—Si no es por eso.
—Me estás ofendiendo. Quítate el cinturón.
—No quiero morir.
—Quítate el cinturón o bájate del coche.
Entonces se bajaba del coche y pillaba un taxi.
—No hace falta el cinturón —decía el conductor.
—Ya, pero tampoco sobra.
—Oiga, que conduzco bien, que soy un profesional.
Y al final acababa yendo a pie.
Quizás esté exagerando.
En un futuro, piensa Jaime, esta discusión quedará obsoleta. El coche sin conductor tardará bastante en popularizarse. No sé cuánto. «Bastante» es lo más que me atrevo a especular. Pueden ser diez años. O veinte. O cincuenta. Todo eso es bastante. Por varios motivos.
Primero, pese a que objetivamente será más seguro, a muy poca gente le hará gracia perder el control y la sensación de seguridad que eso provoca, incluso aunque sea a cambio de una mayor seguridad real.
Segundo, dependerá en gran parte de la legislación: habrá circunstancias en las que los coches sin conductor estarán prohibidos y habrá que regular también el nivel de atención que tendrá que prestar el humano. ¿Puede ir un humano leyendo o tiene que estar casi tan atento como si condujera, por si se diera una emergencia? ¿Podrá circular un coche sin que nadie sepa conducir? ¿Y si el no conductor va borracho?
Tercero, su programación tendrá que adaptarse a la normativa de cada país, contando además con todas las actualizaciones de carreteras, señales, límites, etcétera. Es muy interesante el hecho de que, como dicen algunos, el código legal formará parte del código informático del coche. Esto tiene algunas implicaciones divertidas. Pongamos, por ejemplo, que el código de mi coche no está actualizado y aparca en una calle en la que se podía aparcar la semana pasada y cuya única señalización es un cartel provisional que el coche no identifica. Obviamente, el policía municipal no tiene ningún problema: me pone la multa a mí como dueño del coche. ¿Pero yo puedo reclamar al fabricante? Imagino que las condiciones de uso ya se encargarán de eximir a la compañía de esta responsabilidad, pero también imagino que los abogados intentarán encontrar resquicios legales para reclamar todo el dinero que puedan.
Cuarto, los coches son caros y los coches sin conductor aún lo serán más, al menos al principio, por lo que tardaremos años en comenzar a verlos en un número significativo. ¿A qué me refiero con un número «significativo»? A una cantidad «bastante» elevada, por supuesto.
Pero gente más inteligente que yo da por supuesto que esto ocurrirá tarde o temprano, subrayando además los beneficios que traerá consigo: un coche sin conductor no conduce borracho, ni se cansa, ni arranca hasta que te has puesto el cinturón, ni incumple las leyes de circulación —siempre que te hayas bajado la última actualización—, que están precisamente por nuestra seguridad y no solo por joder, como parece cuando escuchas al típico que se queja de los límites de velocidad. Los coches sin conductor saben que las rotondas no se cogen en línea recta, que el claxon no sirve para quejarse y que para cambiar de carril hay que usar siempre el intermitente, también en los coches alemanes más caros.
Eso no quita que el coche autónomo también comporte riesgos. Del mismo modo que puedes pinchar una rueda en la autopista o se te puede ir a la porra el embrague, el sistema de conducción automática puede fallar. Puede ser algo más o menos leve, como equivocarse con el límite de velocidad en un tramo, pero también puede, qué sé yo, apagarse del todo o liarse mucho y meterse en sentido contrario en una autopista. Estos errores probablemente ocurran menos de lo que se teme y seguramente se preverán muchas medidas de seguridad, pero ocurrirán. Y habrá alarmismo aun suponiendo que el número de accidentes sea mucho menor, como parece previsible. También habrá rumores.
—Dicen que unos terroristas han hackeado todos los Tesla 3 y este domingo se arrojarán por el barranco más cercano.
—Es un bulo. La compañía lo ha desmentido.
—A mí me llegó a WhatsApp. Yo no cogería el coche este fin de semana.
—Pero que es un bulo.
—Me ha llegado a dos grupos diferentes. Está confirmado por dos fuentes distintas.
—Que es mentira, te digo.
—Mira, hay hasta fotos.
—Eso es una oveja.
—Así quedan los Tesla accidentados.
El código de circulación estará inscrito en el código informático del coche, pero también es posible que haya un código ético. Como el que plantea el ingeniero y filósofo Jason Millar en este escenario titulado «El túnel»10:
«Estás viajando por una carretera de un solo sentido en un coche sin conductor y te acercas a un túnel muy estrecho. Justo cuando estás a punto de entrar, una niña intenta cruzar, pero tropieza y cae, bloqueando la entrada al túnel. No hay tiempo para frenar y el coche solo tiene dos opciones: arrollar a la niña o girar y estrellarse contra el muro. ¿Qué debería hacer el coche?».
Este escenario lo planteamos en un artículo11 en «Verne», la mejor sección de El País (con diferencia). Venía acompañado de una encuesta que no tiene nada de científica. Aun así es interesante saber que el 81% de los más de dos mil ochocientos votantes optó por salvarse a sí mismo en un escenario hipotético similar. Que se joda la niña. La culpa es de los padres, que la dejan deambular por una autopista llena de túneles. No, en serio, ¿qué coño hace una niña paseando por una carretera de montaña? ¿Es la nieta de Heidi? ¿Estamos tontos o qué?
Como explica Millar, esta situación cada vez es menos hipotética. Un humano reacciona por instinto, pero los coches autónomos como los que está desarrollando Google estarán programados para responder a este tipo de emergencias.
En opinión de Millar, la responsabilidad no debería ser solo de los ingenieros, sino también de los conductores. Por eso, propone que el coche podría diseñarse de manera que elijas ciertas preferencias, como salvar el máximo de vidas teniendo en cuenta cuánta gente va en el coche y a cuánta podría arrollar. O quienes viajen con sus hijos podrían preferir atropellar a otras personas antes que poner sus vidas en peligro.
No es descartable que estas situaciones se legislen de forma diferente en distintos países. Por ejemplo, Estados Unidos podría optar por permitir diferentes niveles de seguridad según si viajamos con un bebé. Y España podría priorizar siempre a los peatones, con lo que un montón de conductores se enfadarían, como siempre que se anuncia una medida que da respiro a los peatones. Pero ese es otro tema. Creo.
En todo caso, suena aterrador subirse a un coche sabiendo que, en caso de emergencia y de duda, no somos prioritarios. O, al revés, que le hemos dicho al coche que salve nuestras vidas a costa de la muerte de quien sea.
«El túnel» es una variante del famoso dilema del tranvía, que no puede faltar en ningún libro de dilemas éticos que se precie. La primera versión del dilema del tranvía la planteó la filósofa Philippa Foot en un artículo de 196712, pero una de las variantes más famosas es la siguiente: un tranvía desbocado y sin frenos como la campaña a gobernador de Mr. Burns se dirige hacia cinco personas que están trabajando en una vía. No puedes avisarlas y tampoco puedes parar el tren, pero sí puedes accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. Allí hay otro trabajador, pero solo uno. ¿Debes tirar la palanca?
Otra filósofa, Judith Jarvis Thomson, introdujo un nuevo matiz en un artículo de 198513. ¿Y si para salvar a los cinco trabajadores, en vez de accionar una palanca, tuvieses que empujar a las vías a un hombre corpulento que está a tu lado? Él morirá, sí, pero al menos los otros cinco salvarán sus vidas. ¿Debes empujarlo?
Tal y como recoge David Edmonds en su libro Would You Kill The Fat Man?14,más de doscientas mil personas respondieron a estas preguntas en una prueba realizada por la Universidad de Harvard. El 90% contestó que accionaría la palanca, pero otro 90% se negó a empujar al «hombre gordo», como lo describía Thomson.
Con el objetivo siempre loable de no molestar a nadie gratuitamente, las versiones modernas son menos hirientes con las personas con problemas de peso y mencionan a un hombre con una mochila muy pesada. ¿Y qué lleva en la mochila? Pues a dos enanos regordetes, imagino.
Lo siento. No volverá a pasar.
Uno de los que habla del «hombre de la mochila» es el neurocientífico Joshua Greene15, que usó resonancias magnéticas para mostrar que en los dos escenarios mencionados previamente se activan regiones distintas del cerebro. En el primer escenario, el de la palanca, son regiones asociadas al razonamiento, mientras que en el segundo, el del empujón, están vinculadas a la emoción. Greene es muy cauto con los resultados de estos experimentos. Que nuestras opiniones cambien en función de que nos veamos obligados a aplicar directamente la fuerza no significa que una opción sea mejor que otra. Es probable que estos resultados nos hablen más bien de nuestras intuiciones morales.
Esta sensibilidad puede reflejar simplemente «las limitaciones de nuestra arquitectura cognitiva, más que una verdad moral profunda». Es decir, que consideremos permisible el primer escenario y no el segundo no significa que esta evaluación sea correcta. Del «es» no se deduce necesariamente el «debe ser», como ya explicó David Hume hace tres siglos. Hay que explicar esta diferencia y ver si nuestras intuiciones morales son o no acertadas16. Según Foot, tenemos deberes positivos, como ayudar a los demás, y deberes negativos, como no interferir en las vidas ajenas. Nuestro deber positivo de salvar cinco vidas entra en conflicto (y para muchos superado) con el deber negativo de no causar daño a otra persona. Al fin y al cabo, nadie le ha preguntado al trabajador solitario si quiere presentarse voluntario para salvar cinco vidas.
Estos equilibrios son terreno de la deontología, la ética de los deberes. El capitán de esta corriente sería Emmanuel Kant. Y al analizar el dilema del tranvía, Judith Jarvis Thomson recuerda precisamente la segunda formulación de su imperativo moral categórico, un requisito moral sin excepciones, que debe aplicarse siempre y del que derivan las demás obligaciones: «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como fin y nunca solo como medio».
¿Para Kant hay diferencia entre el primer caso y el segundo? En el segundo caso usamos al hombre como un medio: si en lugar de una persona fuera una roca enorme, nos serviría igual. En cambio, cuando accionamos la palanca no usamos a nadie como medio: lo único que queremos es que el tranvía se desvíe y, como decíamos, no hace falta que muera el trabajador solitario17.
Los utilitaristas, en cambio, encuentran que el caso de la palanca y el del empujón son equivalentes: al fin y al cabo, ambos consisten en salvar cinco vidas a cambio de una. Je