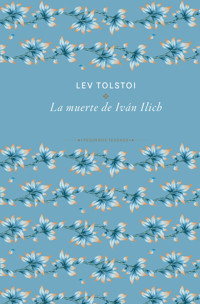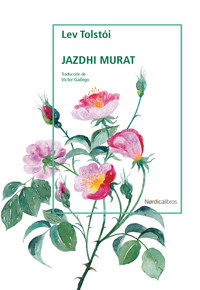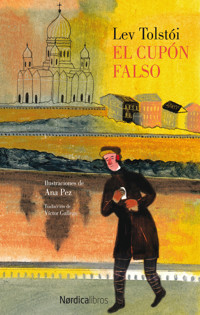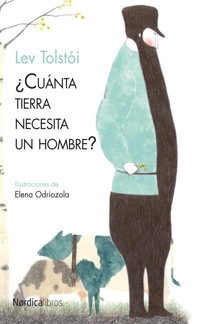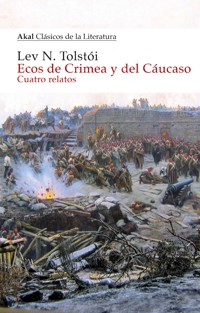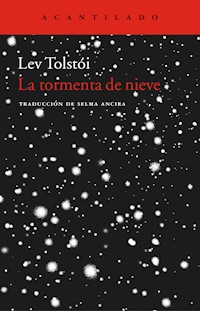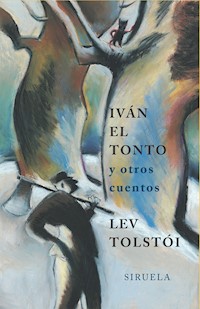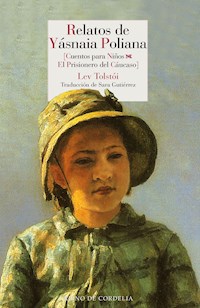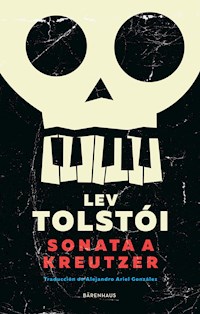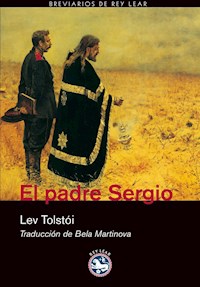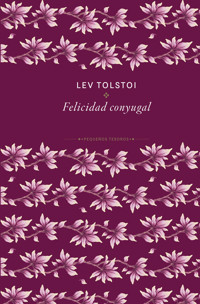
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pequeños tesoros
- Sprache: Spanisch
En esta bellísima historia de amor, basada en su propio matrimonio, Tolstoi nos habla del sentimiento profundo sobre el que se construye el futuro de una relación verdadera. La protagonista es María Alexandrovna, una joven que se enamora de su tutor, Serguei Mijalovich, y se casa con él. Tras la pasión y las emociones iniciales llegan las decepciones y el desencanto, que solo pueden superarse con generosidad, esfuerzo mutuo y estima sincera. Una historia indispensable sobre el amor auténtico, aquel que va más allá del primer enamoramiento. Una de las obras más bellas y personales de Tolstoi. «Todas las familias felices son iguales; cada familia infeliz lo es a su manera». LEV TOLSTOI, Anna Karénina
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Índice
Primera parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Segunda parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Notas
PEQUEÑOS TESOROS DE LA LITERATURA
Título original: Seméynoye schástiye
Autor: Lev Tolstoi
© 2023 RBA Coleccionables, S.A.U.
© 2023 RBA Editores Argentina, S.R.L.
© de la traducción: Irene Andresco y Laura Andresco, 2004.
Ilustración de cubierta: Cristina Serrat
Diseño de cubierta y de interior: Luz de la Mora
Realización editorial: Editec Ediciones
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: enero de 2026
REF.: OBEO023
ISBN: 979-13-7031-105-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Cuando Lev Tolstoi concibió Felicidad conyugal se
encontraba en un punto de su vida en el que contemplaba
seriamente contraer nupcias. A través de la voz de la
protagonista de la novela, el autor ruso intenta analizar
cómo sería su propio futuro conyugal y cuál podría ser
el papel de la familia en la satisfacción personal.
Felicidad conyugal sigue el viaje emocional y de
autodescubrimiento de la joven Masha a medida que esta
navega por las complejidades de su relación marital
con Serguei Mijáilovich, veinte años mayor que ella.
La transformación de su perspectiva y sentimientos a lo
largo de la historia proporciona una exploración perspicaz
de las complejidades de las relaciones humanas y las
aspiraciones individuales en el contexto del matrimonio.
Primera parte
CAPÍTULO I
Katia, Sonia y yo llevábamos luto por nuestra madre, que había fallecido en otoño. Pasamos aquel invierno solas en la aldea.
Katia, una antigua amiga de la familia, era nuestra institutriz; nos había criado a todos y yo la recordaba y quería desde que tenía uso de razón. Sonia era mi hermana menor. Pasábamos aquel invierno triste y sombrío en nuestra casa de campo. Hacía frío, soplaba el viento y la nieve se había acumulado hasta las ventanas, que, casi siempre, estaban empañadas y cubiertas de escarcha. Casi no salíamos, no íbamos a ningún sitio. Raras veces venían a visitarnos, pero si alguien lo hacía no era para traer alegría a nuestra casa. Todos estaban tristes, todos hablaban en voz baja como temiendo despertar a alguien, y nadie reía. Se oían suspiros y con frecuencia se echaban a llorar al mirarme y, sobre todo, a la pequeña Sonia, con su vestidito negro. Aún parecía sentirse la muerte en la casa; la tristeza y el horror flotaban en el ambiente. El cuarto de mamá estaba cerrado. Cuando pasaba junto a él para ir a acostarme, me daban escalofríos y algo me impulsaba a echar un vistazo a esa habitación gélida y deshabitada.
Por aquel entonces tenía diecisiete años. El año de su muerte, mamá había querido que nos trasladáramos a la capital para que yo empezara a frecuentar la sociedad. La pérdida de mi madre constituyó una terrible desgracia para mí, pero debo confesar que precisamente por ella comprendí que era joven y bonita, cosa que me decían todos. Y, sin embargo, ya era el segundo año que pasaba en la soledad del pueblo. Hacia fines de invierno, mi tristeza y aburrimiento llegaron al extremo de que dejé de salir de mi habitación; no abría el piano ni cogía un libro. Cuando Katia me rogaba que me ocupase de algo, le respondía: «No tengo ganas, no puedo.» Una voz interior me decía: «¿Para qué? ¿Para qué emprender algo cuando pierdes los mejores años de tu vida de un modo tan absurdo?» A este «¿Para qué?» solo respondían las lágrimas.
Todos decían que había adelgazado y estaba desmejorada, pero eso no importaba. ¿Para qué? ¿Por quién iba a preocuparme? Tenía la sensación de que mi vida entera debía transcurrir así, en aquel solitario rincón, en un perpetuo hastío del que no tenía deseos ni fuerzas para evadirme. Al terminar el invierno, Katia, preocupada por mi salud, decidió llevarme al extranjero a toda costa. Pero para eso hacía falta dinero. No sabíamos a ciencia cierta lo que nos había dejado mi madre y esperábamos de un día a otro la llegada del tutor, que debía esclarecer nuestra situación. Llegó en marzo.
—Gracias a Dios, por fin ha llegado Serguei Mijáilovich —me dijo Katia un día en que yo vagaba como una sombra, desocupada, sin pensar en nada—. Ha mandado preguntar por nosotras. Quiere venir a la hora de comer. ¡Anímate, Mashenka! ¿Qué va a pensar de ti? ¡Os quería tanto a toda la familia!
Serguei Mijáilovich era vecino nuestro y amigo de mi difunto padre, aunque mucho más joven que él. Su llegada cambiaba nuestros planes y nos ofrecía la posibilidad de marcharnos de la aldea; además, desde mi infancia me había acostumbrado a respetarle y le tenía afecto. Al aconsejarme que me animase, Katia adivinaba que, de todos nuestros conocidos, Serguei Mijáilovich era la persona ante quien me habría importado más presentarme bajo un aspecto desfavorable. Todos los de la casa, empezando por Katia y Sonia —que era ahijada de Serguei Mijáilovich— hasta el último de los cocheros, le queríamos por costumbre. Por otra parte, su persona tenía para mí una importancia extraordinaria por unas palabras que oí decir a mi madre. Le había dicho en una ocasión que hubiera deseado para mí un marido como él. En aquella época, eso me había parecido extraño y hasta desagradable. Soñaba con un galán delgado, pálido y triste. En cambio, Serguei Mijáilovich era de cierta edad, grueso y al parecer de carácter alegre. Pero, a pesar de todo, esas palabras me habían hecho impresión, y seis años atrás, cuando yo tenía once y él me hablaba de tú, jugaba conmigo y me llamaba niña-violeta, me preguntaba a veces, no sin temor, qué haría si quisiera casarse conmigo.
Serguei Mijáilovich llegó antes de la hora de comer. Katia había mejorado el menú, preparando una salsa de espinacas y un pastel de nata. Vi por la ventana que nuestro tutor se acercaba a la casa en un pequeño trineo; pero tan pronto hubo doblado la esquina, me apresuré a entrar en el salón; quería fingir que no le había esperado en absoluto. No obstante, al oír su recia voz y sus pasos, desde el recibidor, no pude dominar mi impaciencia y corrí a su encuentro. Risueño, con la mano de Katia entre las suyas, hablaba en voz alta. Al verme se interrumpió. Durante un momento me miró sin decidirse a saludarme. Me sentí cohibida y noté que enrojecía.
—Pero ¿es posible que sea usted? —exclamó en ese tono sencillo y resuelto que le era habitual, mientras abría los brazos y se acercaba a mí—. ¿Cómo es posible cambiar así? ¡Cuánto ha crecido! ¡Vaya! La violeta se ha convertido en un verdadero rosal.
Me estrechó la mano con fuerza, casi haciéndome daño, con la suya, muy grande. Pensé que me la iba a besar y me incliné hacia él, pero se limitó a estrecharme la mano de nuevo y a fijar sus ojos de expresión firme y alegre en los míos. Hacía seis años que no nos habíamos visto. Había cambiado mucho; estaba curtido por el sol y llevaba unas patillas que no le favorecían. No obstante, tenía los sencillos modales de siempre y también eran los de siempre su rostro de grandes rasgos, sus inteligentes ojos brillantes y su sonrisa casi infantil.
Al cabo de cinco minutos, dejó de ser el huésped y se convirtió en una persona de la casa incluso para los criados, a quienes había alegrado su llegada, lo que podía deducirse por el celo que mostraban.
Se portó de un modo completamente distinto a como solían hacerlo los vecinos que venían a vernos después del fallecimiento de mamá, los cuales consideraban necesario callar y llorar mientras permanecían en casa. Por el contrario, Serguei Mijáilovich estuvo alegre y comunicativo. No dijo ni una palabra referente a mamá. Al principio esta indiferencia me pareció extraña, incluso incorrecta, por parte de una persona tan allegada a nosotros. Pero luego comprendí que no se trataba de indiferencia, sino de sinceridad, y me sentí agradecida.
Por la tarde, a la hora del té, Katia ocupó en el salón el sitio de siempre, como en la época de mamá. Sonia y yo nos sentamos a su lado. El anciano Grigori trajo una vieja cachimba de papá que había buscado para Serguei Mijáilovich y este se puso a recorrer la estancia, como solía hacerlo antaño.
—¡Qué cambios se han producido en esta casa! Cuando piens... —exclamó, interrumpiéndose.
—Es verdad —asintió Katia con un suspiro.
Y después de tapar el samovar, lo miró con expresión compungida.
—Supongo que recuerda a su padre —me dijo Serguei Mijáilovich.
—Poco —contesté.
—¡Qué bien estarían ustedes con él ahora! —pronunció en voz baja, mirándome a la frente, por encima de los ojos—. ¡Yo estimaba mucho a su padre! —añadió en un susurro.
Me pareció que sus ojos se habían vuelto más brillantes.
—A ella también se la ha llevado el Señor —dijo Katia, quien, después de dejar la servilleta sobre la tetera, sacó el pañuelo y se echó a llorar.
—Ha habido grandes cambios en esta casa —repitió Serguei Mijáilovich, volviéndose—. Sonia, enséñame tus juguetes —dijo al cabo de un rato, y se fue a la sala.
Miré a Katia con los ojos llenos de lágrimas.
—Es un buen amigo —comentó. Experimenté una sensación de bienestar por la compasión que nos mostraba ese hombre tan bueno, que, al fin y al cabo, era un extraño para nosotros. Desde la sala se oía gritar a Sonia que jugaba con Serguei Mijáilovich. Mandé que le sirvieran el té. Se había sentado al piano y golpeaba las teclas con los deditos de Sonia.
—¡María Alexandrovna! Venga, tóquenos alguna pieza —resonó su voz.
Me agradó que me tratase con esa sencillez y esa amistosa autoridad. Fui a su lado.
—Toque esto —dijo abriendo un libro de sonatas de Beethoven. Era el adagio de la sonata Quasi una fantasia—. Vamos a ver qué tal lo hace —añadió, retirándose a un rincón de la sala con el vaso de té en la mano.
No sé por qué, pero me di cuenta de que era inútil negarme, argumentando que tocaba mal. Así, pues, me senté al piano y empecé a tocar.
Temía el juicio de Serguei Mijáilovich, pues me constaba que le gustaba la música y que la entendía. El adagio estaba en consonancia con los recuerdos que provocara en mí la charla durante el té y, al parecer, lo interpreté bastante bien. Sin embargo, Serguei Mijáilovich no me dejó acabar el scherzo.
—No lo interpreta bien —dijo, acercándose a mí—. ¡Déjelo! Lo primero no le ha salido mal. Me parece que entiende la música.
Este discreto elogio me alegró tanto que hasta me ruboricé. Me agradaba el hecho de que ese amigo y compañero de mi padre hablara conmigo a solas en tono serio y no como antes, como cuando era niña. Katia subió a acostar a Sonia; nosotros nos quedamos en la sala. Serguei Mijáilovich me habló de mi padre, de lo compenetrado que había estado con él, de la vida alegre y divertida que llevaron en otro tiempo, cuando yo me interesaba solo por los libros y los juguetes. Y mi padre se me apareció por primera vez como un hombre sencillo y amable, distinto de como lo había conocido. Serguei Mijáilovich me hizo preguntas acerca de mis proyectos, de lo que me gustaba, de lo que leía, y me dio consejos. Ya no era aquel ser bromista y divertido que me hacía rabiar y me confeccionaba juguetes, sino un hombre serio, sencillo y afectuoso por el que, involuntariamente, sentí respeto y simpatía. Me encontraba a gusto en su presencia y, sin embargo, me cohibía hablar con él. Temía por cada una de mis palabras; deseaba ganarme por mí misma el cariño que me otorgaba por el hecho de ser la hija de mi padre.
Cuando hubo acostado a Sonia, Katia se reunió con nosotros y se quejó de mi apatía, que yo no había mencionado para nada.
—No me ha contado lo más importante —exclamó Serguei Mijáilovich, sonriendo y moviendo la cabeza con aire de reproche.
—¿Para qué iba a contárselo? Es muy aburrido... Ya se pasará. Además, no tiene importancia. Ya se pasará.
En aquel momento no solo me parecía que mi tristeza pasaría, sino que ya había pasado, incluso que nunca había existido.
—Está mal que uno no sepa soportar la soledad. ¿Será posible que sea usted ya una señorita?
—Desde luego —contesté, echándome a reír.
—Pero una señorita mimada que solo vive mientras la admiran; en cuanto se queda sola, se abandona y nada le es grato. Todo en ella es externo, todo es para los demás; nada tiene para sí misma.
—¡Bonita opinión tiene usted de mí! —exclamé por decir algo.
—No en vano se parece usted a su padre —pronunció después de un breve silencio—. En usted hay... —y su mirada, atenta y bondadosa, se posó de nuevo en mí, turbándome de un modo agradable.
Solo en aquel momento me di cuenta de que, pese a su expresión, que en un principio parecía alegre, tenía una mirada clara, peculiar, que, poco a poco se tornaba grave y melancólica.
—No puede ni debe estar triste. Comprende la música, tiene libros, ha cursado estudios y tiene toda la vida por delante. Lo único que debe hacer es prepararse para ella con objeto de no arrepentirse después. Dentro de un año, será tarde.
Me hablaba como si fuera mi padre o mi pariente; sin duda se esforzaba por ponerse a mi nivel. Me dolió que me considerase como a una inferior, pero era agradable que se mostrara distinto solo para mí.
Pasó el resto de la tarde hablando de nuestros asuntos con Katia.
—Bueno, adiós, mis buenas amigas —dijo al fin y, acercándose a mí, me tomó la mano.
—¿Cuándo le volveremos a ver? —preguntó Katia.
—En primavera —contestó Serguei Mijáilovich sin soltarme la mano—. Ahora voy a Danilovka —era otra aldea nuestra—; veré en qué estado se encuentra y arreglaré lo que pueda. Después iré a Moscú para unos asuntos particulares. Pero en verano nos veremos a menudo.
—¿Es posible que se vaya para tanto tiempo? —exclamé con profunda tristeza.
Me había hecho ilusiones de verlo todos los días. De pronto me asusté por si volvía a embargarme la tristeza y esto debió notarse en mis ojos y en el tono de mi voz.
—Dedíquese a algo; no se deje llevar por la melancolía —replicó Serguei Mijáilovich en un tono que se me antojó extremadamente frío.
—En primavera le haré un examen —concluyó soltándome la mano sin mirarme.
Fuimos a acompañarle al recibidor; se puso la pelliza rápidamente y me miró. «Es inútil —pensé—. ¿Se imagina acaso que me agrada que me mire? Es usted muy buena persona, muy buena persona, pero nada más.»
Aquella noche Katia y yo tardamos en dormirnos. Hablamos mucho, pero no de él, sino acerca de cómo pasaríamos aquel verano y dónde y de qué manera viviríamos en invierno. Ya no se me presentaba la terrible pregunta: «¿Para qué?» Me parecía claro y sencillo que se debía vivir para ser feliz y no dudaba de que el futuro me reservaba toda clase de venturas. Era como si nuestra vieja y sombría casa de Pokrovskoie se hubiese llenado súbitamente de vida y de luz.
CAPÍTULO II
Llegó la primavera. Mi tristeza se había esfumado, sustituyéndose por una melancolía primaveral, llena de ensueños, de inexplicables deseos y esperanzas. Ya no vivía sin hacer nada, como al principio del invierno, sino que me ocupaba de Sonia, estudiaba música y leía. Sin embargo, solía vagar por los senderos del jardín o sentarme en algún banco, y solo Dios sabe en qué pensaba y los deseos y las esperanzas que me embargaban. A veces, sobre todo cuando había luna, me pasaba la noche entera sentada junto a la ventana de mi cuarto; otras, sin ponerme nada encima, tal y como estaba, con una blusita y una falda, procurando que no me oyese Katia, bajaba la escalera y corría al estanque por la hierba cubierta de rocío. Una vez hasta salí al campo y regresé rodeando el jardín.
Ahora me resultaba difícil comprender los sueños que llenaban entonces mi imaginación. Cuando los recuerdo, me parece imposible que fueran míos. ¡Eran tan extraños! ¡Tan irreales!
Serguei Mijáilovich regresó de su viaje a fines de mayo, conforme había prometido.
Vino a verme a última hora de la tarde; no lo esperábamos en absoluto. Nos disponíamos a tomar el té. El jardín había reverdecido ya y en los tupidos macizos anidaban los ruiseñores. Los arbustos de lilas aparecían como salpicados de blanco y violeta; las flores estaban a punto de abrirse. Con el sol poniente, el follaje de la alameda aparecía transparente. Una sombra suave invadía la terraza. El rocío vespertino iba cayendo sobre la hierba. Desde el patio, al otro lado del jardín, llegaban los últimos ruidos del día; un rebaño volvía a la aldea; Nikon el tonto hacía rodar un barril por el senderito, delante de la terraza, y el chorro de agua fría caía de la regadera, ennegreciendo la tierra en torno a los tallos de las dalias.
En la mesa, sobre el blanco mantel, hervía el resplandeciente samovar