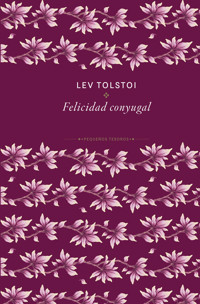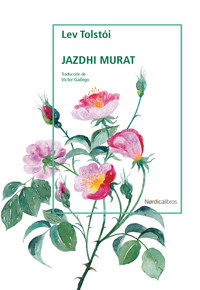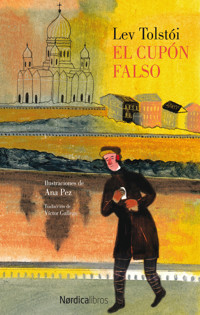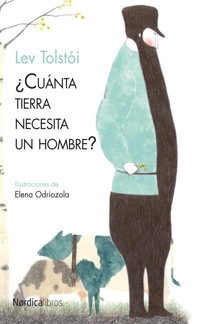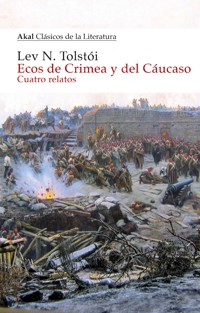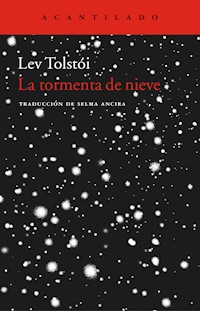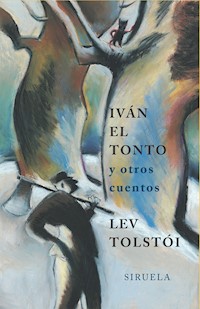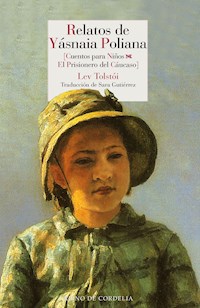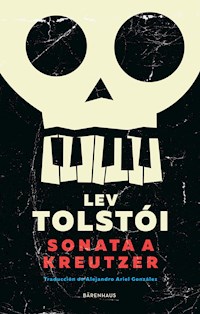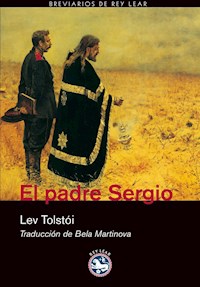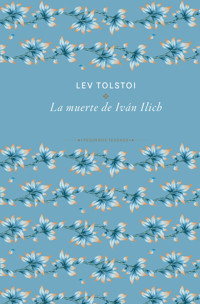
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pequeños tesoros
- Sprache: Spanisch
UNA IMPRESCINDIBLE INDAGACIÓN SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE Iván Ilich es un alto funcionario que ha dedicado toda su vida a ascender en el escalafón jerárquico. Tras un aparentemente anodino accidente doméstico, descubre que le resta muy poco de vida. Cuando su enfermedad se agrava, queda postrado en la cama. Presa de fuertes dolores e irritado ante lo que considera una suerte injusta, su relación con su familia se deteriora. Tan solo halla cierto consuelo a su situación cuando se halla en compañía de Gerasim, el joven criado que le cuida desinteresadamente. De forma paulatina, el trato con Gerasim y su reflexión sobre su propia trayectoria vital le permiten darse cuenta de lo que realmente es valioso en la vida, sustituir el rencor hacia su familia por una sincera compasión y aceptar la muerte sin miedo. «La obra más artística, la más perfecta y la más refinada de Tolstoi».VLADIMIR NABOKOV
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Índice
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Notas
Mientras escribía La muerte de Iván Ilich, Lev Tolstoi atravesaba una fuerte crisis existencial. En los años previos, el autor había saboreado las mieles de la fama. No obstante, a pesar de su éxito literario, se sentía desilusionado con la vida aristocrática y el vacío vital que experimentaba. Este desencanto y su honda preocupación por las cuestiones morales, éticas y espirituales se vieron reflejados en esta breve novela, que examina de manera profunda la naturaleza de la vida, la muerte y el significado de una existencia auténtica. La historia explora el viaje existencial de Iván Ilich, un hombre ordinario que mira cara a cara su propia mortalidad, cuestionando las convenciones sociales y buscando el verdadero sentido de la vida mientras se enfrenta a su inevitable fin.
CAPÍTULO I
Durante un receso de la vista del proceso Melvinsky, los magistrados y el fiscal se reunieron en el despacho de Iván Yegorovich Shebek —en el gran edificio del Palacio de Justicia— y la conversación recayó sobre el célebre caso Krasovsky. Fiodor Vasilievich se acaloró, demostrando que dicha causa no incumbía a aquel tribunal. Iván Yegorovich se mantenía firme en su parecer y Piotr Ivanovich, que no intervenía en la conversación, empezó a hojear los periódicos que acababan de traer.
—Señores, ha muerto Iván Ilich —exclamó, de pronto.
—¿Es posible?
—Tenga, lea la noticia —replicó Piotr Ivanovich, tendiendo a Fiodor Vasilievich el ejemplar recién impreso, que olía aún a tinta fresca.
Una esquela, rodeada de una orla negra, decía lo siguiente: «Praskovia Fiodorovna Golovina tiene el sentimiento de participar a sus parientes y amigos que su amado esposo, Iván Ilich Golovin, miembro del Palacio de Justicia, falleció el 4 de febrero de 1882. El funeral se celebrará el viernes, a la una de la tarde.»
Iván Ilich era colega de aquellos señores, y todos lo apreciaban mucho. Hacía varias semanas que estaba enfermo; y decían que su enfermedad era incurable. Su plaza no estaba aún vacante; pero se suponía que, en caso de que muriera, la ocuparía Alexeiev y la de este último sería para Vinokov o Shtabel. Así, pues, al oír la noticia del fallecimiento de Iván Ilich, el primer pensamiento de todos los que estaban reunidos en el despacho fue acerca de la influencia que podría tener aquella muerte sobre sus propios ascensos o los de sus conocidos.
«Probablemente, ocuparé ahora la plaza de Shtabel o la de Vinokov. Hace mucho que me lo han prometido; y este ascenso me supone ochocientos rublos más, sin contar la cancillería», se dijo Fiodor Vasilievich.
«Tendré que solicitar el traslado de mi cuñado de Kaluga —pensó Piotr Ivanovich—. Mi mujer se va a alegrar. Ahora ya no podrá decir que nunca he hecho nada por sus parientes.»
—Ya me figuraba yo que no se levantaría —dijo Piotr Ivanovich, en voz alta.
—En suma, ¿qué es lo que ha tenido? Los médicos no han podido precisarlo. O, mejor dicho, cada uno diagnosticó a su manera. Cuando lo vi por última vez creí que se curaría.
—Pues yo no he ido a su casa desde las fiestas. Cada vez iba aplazando mi visita.
—¿Tenía bienes?
—Parece ser que su mujer tiene algo. Pero poca cosa.
—Habrá que ir. Viven tan lejos…
—Lejos de la casa de usted. Todo está lejos de donde usted vive.
—No puede perdonarme que viva al otro lado del río —exclamó Piotr Ivanovich, sonriendo a Shebek.
Empezaron a hablar de las grandes distancias de las ciudades; y, al cabo de un rato, fueron a la reunión.
Aparte de las reflexiones sobre posibles nombramientos y cambios en el servicio que podría traer consigo ese fallecimiento, el hecho mismo de la muerte de un conocido provocó en cuantos recibieron la noticia, según ocurre siempre, un sentimiento de alegría, porque había muerto otro y no ellos.
«Él ha muerto, mientras yo vivo aún», pensó o sintió cada cual. Los amigos de Iván Ilich pensaron, además, a pesar suyo, que tendrían que cumplir una serie de deberes de conveniencia, muy fastidiosos, tales como asistir a los funerales, hacer una visita de pésame a la viuda, etcétera.
Entre los amigos más íntimos de Iván Ilich figuraban Fiodor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Este había sido compañero suyo en la Escuela de Jurisprudencia, y se creía el más obligado.
Mientras comían, comunicó a su mujer que Iván Ilich había muerto, y le habló de la posibilidad de que trasladaran a su hermano.
Sin echarse a descansar siquiera, se puso el frac y fue a casa de la viuda.
Ante la puerta principal de la vivienda de Iván Ilich había un coche particular y dos de alquiler. Abajo, en la antesala, al lado del perchero, apoyada en la pared, se hallaba la tapa del ataúd, cubierta de una tela brillante de seda, y adornada con lujosos flecos. Dos señoras enlutadas se quitaban las pellizas. Una de ellas era la hermana de Iván Ilich, y Piotr Ivanovich no conocía a la otra. Schwartz, un amigo de Ivanovich, bajaba la escalera. Al reparar en el recién llegado, se detuvo y le hizo un guiño, como si dijera: «Es tonto lo que ha hecho Iván Ilich; nosotros no somos así».
El rostro de Schwartz, con sus largas patillas, así como toda su delgada figura, enfundada en el frac, tenían siempre una elegante solemnidad que estaba en contradicción con su carácter jovial; pero en aquel momento se observaba en él una gracia especial, según creyó Piotr Ivanovich.
Dejando pasar adelante a las damas, subió lentamente la escalera. Schwartz esperó arriba. Piotr Ivanovich comprendió por qué lo hacía. Sin duda quería hablarle para preparar una partida de whist. Las damas subieron la escalera que conducía a las habitaciones de la viuda; y Schwartz, con sus gruesos labios fruncidos en una expresión seria y con una mirada jovial, movió las cejas, para indicar a Piotr Ivanovich la habitación mortuoria, situada a la derecha.
Como suele suceder en tales casos, Piotr Ivanovich entró indeciso y sin saber lo que debía hacer. Lo único que le constaba era que, en estos casos, nunca venía mal persignarse. No estaba seguro si las señales de la cruz debían ir acompañadas de inclinaciones y eligió el término medio: comenzó a santiguarse, inclinándose ligeramente. Al mismo tiempo, examinó el aposento, en la medida en que se lo permitían los movimientos de la mano y de la cabeza. En aquel instante salían de la habitación dos jóvenes; uno de ellos era un colegial, probablemente algún sobrino del difunto. Una viejecita permanecía inmóvil; y, junto a ella, una señora que tenía las cejas extrañamente enarcadas, le hablaba en voz baja. El sacristán, un hombre robusto y decidido, que llevaba levita, leía en voz alta, con gran expresión y un tono que excluía todas las contradicciones posibles. El criado Guerasim pasó junto a Piotr Ivanovich, con andares ligeros, espolvoreando algo por el suelo. Al ver esto, Piotr Ivanovich sintió, en el acto, un ligero olor a cadáver en descomposición. En su última visita a Iván Ilich, Piotr Ivanovich había visto a ese hombre en el despacho del difunto, cumpliendo las obligaciones de enfermero. Iván Ilich le tenía un gran afecto. Piotr Ivanovich siguió persignándose y haciendo ligeras reverencias en la dirección intermedia entre el féretro, el sacristán y los iconos, que se hallaban sobre una mesa, en uno de los rincones de la estancia. Luego, cuando ese movimiento de la mano le pareció demasiado prolongado, se detuvo y empezó a examinar el cadáver.
Este se hallaba tendido pesadamente como todos los muertos; sus miembros rígidos desaparecían en el interior del ataúd y tenía la cabeza reclinada para siempre sobre un cojín. Su frente, amarillenta como la cera, se destacaba como se destaca la de todos los cadáveres; junto a las sienes hundidas se apreciaban pequeñas calvas, y la nariz le sobresalía por encima del labio superior, como haciendo presión sobre él. Había cambiado mucho; estaba considerablemente más delgado que cuando Piotr Ivanovich lo viera por última vez; pero su rostro, como el de todos los muertos, era más hermoso y, sobre todo, más significativo que lo fuera en vida. Expresaba que había hecho lo que tenía que hacer, y que lo había hecho de una manera justa. Además, esa expresión parecía reprochar o recordar algo a los vivos. Piotr Ivanovich creyó que aquello estaba fuera de lugar o, al menos, que no tenía nada que ver con él. De pronto se sintió a disgusto, se apresuró a santiguarse y salió con precipitación, con demasiada premura tal vez, para las reglas de la conveniencia. En la habitación contigua lo esperaba Schwartz. Con las piernas abiertas y las manos cruzadas a la espalda, jugueteaba con la chistera. Con solo mirar al elegante, atildado y jovial Schwartz, Piotr Ivanovich se sintió aliviado. Comprendió que este se encontraba por encima de todo aquello y que no se dejaba arrastrar por impresiones desagradables. Su aspecto decía: «El incidente de los funerales por Iván Ilich no puede en modo alguno ser razón suficiente para interrumpir el orden de la sesión; es decir, nada puede impedirnos abrir un nuevo paquete de cartas, mientras el criado enciende unas velas; en general, no hay razón para suponer que esto sea un obstáculo para pasar esta velada de un modo agradable». Hasta susurró a Piotr Ivanovich estas palabras, y le propuso que se uniera a la partida que tendría lugar, aquella noche, en casa de Fiodor Vasilievich. Pero, por lo visto, Piotr Ivanovich no estaba predestinado a jugar al whist aquella noche. Praskovia Fiodorovna, una mujer gruesa y de mediana estatura que, a pesar de todos sus esfuerzos por conseguir lo contrario, seguía ensanchándose de hombros para abajo, vestida de luto riguroso, con un velo negro en la cabeza y las cejas tan extrañamente levantadas como las de la señora que estaba en el aposento del difunto, salió de su habitación con otras damas; y, después de acompañarlas hasta la puerta de la cámara mortuoria, dijo:
—Ahora mismo se celebrará el funeral; pasen ustedes.
Schwartz saludó con una indefinida inclinación de cabeza, y se detuvo sin aceptar ni rechazar aquella invitación. Al reconocer a Piotr Ivanovich, Praskovia Fiodorovna suspiró y, acercándose a él, tomó una de sus manos y le dijo:
—Sé que era usted un verdadero amigo de Iván Ilich…
Miró a su interlocutor, esperando de él una reacción que correspondiera a estas palabras. Piotr Ivanovich sabía que, si antes era preciso persignarse, ahora tenía que estrechar la mano de la viuda, lanzar un suspiro y decir: «Créame usted…». Y esto fue lo único que hizo. Acto seguido, se dio cuenta de que había obtenido el resultado deseado: se había conmovido y la viuda también.
—Venga usted conmigo; antes que empiece el funeral, tengo que hablarle —dijo Praskovia Fiodorovna—. Deme el brazo.
Piotr Ivanovich ofreció el brazo a la viuda de Iván Ilich y se dirigieron a las habitaciones interiores, pasando ante Schwartz, quien le guiñó un ojo con aire compungido: «¡Nos ha echado a perder la partida de whist! Si no acude usted, buscaremos otro compañero. Y cuando quede libre, podremos seguir la partida los cinco», dijo su mirada jovial.
Piotr Ivanovich suspiró, aún más profunda y tristemente; y Praskovia Fiodorovna, agradecida, le estrechó la mano. Al entrar en el salón, tapizado de cretona rosa y discretamente alumbrado, se sentaron junto a una mesa; la viuda en un diván y Piotr Ivanovich en un asiento bajo, cuyos muelles, descompuestos, crujieron con el peso de su cuerpo. Praskovia Fiodorovna habría querido ofrecerle otra silla, pero creyó que era inoportuno ocuparse de tales cosas en la situación en que se encontraba, y cambió de parecer. Mientras se sentaban, Piotr Ivanovich recordó cómo Iván Ilich había arreglado aquel salón y se había dejado aconsejar por él respecto de aquella cretona rosa con hojas verdes. Al ir a sentarse en el diván, cuando pasaba ante la mesa (el salón estaba lleno de muebles y de cachivaches), a la viuda se le enganchó un extremo de su velo de encaje en una de las incrustaciones de la mesa. Piotr Ivanovich se incorporó para desengancharlo; y el asiento, libre de su peso, comenzó a hincharse, empujándolo hacia arriba. La viuda trató de liberar con sus propias manos el extremo del velo, y Piotr Ivanovich se sentó de nuevo, aplastando el asiento rebelde. Pero Praskovia Fiodorovna no consiguió su propósito, y Piotr Ivanovich volvió a levantarse; el asiento se agitó de nuevo y hasta emitió un crujido. Cuando todo quedó arreglado, Praskovia Fiodorovna sacó un pañuelo de impecable batista y se echó a llorar. Piotr Ivanovich, que se había calmado con el episodio del velo y la lucha contra el asiento, permanecía sentado, con el entrecejo fruncido. Fue Sokolov, el criado del difunto Iván Ilich, quien rompió esa embarazosa situación. Había venido a comunicar que el terreno del cementerio que Praskovia Fiodorovna había designado costaría doscientos rublos. La viuda dejó de llorar, y, mirando a Piotr Ivanovich con aire de mártir, le dijo, en francés, que sufría mucho. Piotr Ivanovich hizo una señal muda, que expresaba la absoluta certeza de que no podía ser de otro modo.
—Fume usted, se lo ruego —dijo Praskovia Fiodorovna, con tono permisivo, aunque abatida al mismo tiempo; y empezó a discutir con Sokolov respecto del precio del terreno.
Mientras Piotr Ivanovich encendía el cigarrillo, oyó que la viuda se informaba con todo detalle de los distintos precios de los terrenos y que, finalmente, precisaba el que tomaría. Después, dio las órdenes oportunas respecto del coro. Sokolov se marchó.