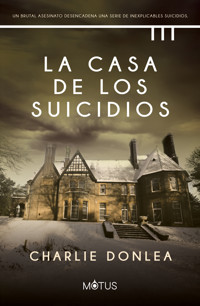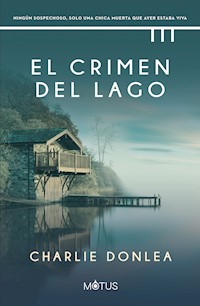Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Charlie Donlea
- Sprache: Spanisch
POR EL AUTOR BEST SELLER DE LA CHICA QUE SE LLEVARON En 1979 cinco mujeres desaparecieron en Chicago. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El único sospechoso era un depredador, al que llamaron El Ladrón. Ha pasado 40 años entre rejas. Saldrá en libertad este verano. Nadie lo podrá detener. La investigadora forense Rory Moore está de permiso después de la muerte de su padre. Mientras ordena su despacho, encuentra un archivo de hace cuarenta años sobre el caso de El Ladrón. Durante el verano de 1979, cinco mujeres desaparecieron en Chicago y el depredador, apodado El Ladrón , no dejó ni los cuerpos ni ningún otro rastro. La investigación no tenía cómo avanzar, hasta el momento en que la policía recibió un paquete de una misteriosa mujer obsesionada con el caso, Ángela Mitchell. Estaba siguiendo por su cuenta la pista del posible asesino, pero un día ella misma desapareció. Y por su secuestro El Ladrón fue condenado. Han pasado cuarenta años, él ha cumplido su condena y está a punto de salir en libertad. Mientras tanto, el archivo que Rory ha encontrado revela que el caso nunca se resolvió, y siente que es ella quien debe hacerlo. Empieza a investigar y hace un sorprendente descubrimiento tras otro, pero no logra descifrar qué pudo suceder con Angela Mitchell. Quizás sea mejor que nunca lo sepa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAY QUIENES ELIGEN LA OSCURIDAD
Charlie Donlea
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
“Donlea mezcla con sutileza pistas falsas y auténticas. Los lectores que disfrutan de un buen puzzle serán sobradamente recompensados”.
—Publisher’s Weekly.
.“En las hábiles manos de Donlea, esta historia de obsesión, asesinato y búsqueda de la verdad se convierte tanto un emocionante análisis de personajes como un escalofriante thriller”.
—Kirkus Reviews.
“El estilo cinematográfico de Donlea consigue meter al lector de lleno en cada escena, y su dominio de la escritura eleva su novela a un nivel superior”.
—NewYork Journal of Books.
“Este libro me trajo a la cabeza la serie Mindhunter, porque además de los elementos de thriller que te mantienen en vilo hasta la última página, presenta una tesis sobre el comportamiento de los asesinos: hay quienes eligen la oscuridad, otros son elegidos por ella”.
—Julieta Vazquez, editora.
Título original: Some Choose Darkness
Edición original: Kensington Publishing Corp.
Derechos de traducción gestionados por Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L.
© 2019 Charlie Donlea
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 9978-84-18711-29-9
Para Cecilia A. Donat.Tía abuela, anciana, amiga.
Temo estar escribiendo un réquiem para mí mismo.
W. A. Mozart
Personajes enHay quienes eligen la oscuridad
Rory Moore, policía investigadora forense, hija de Frank Moore.
Lane Philips, novio de Rory, autor de la tesis Hay quienes eligen la oscuridad.
Ron Davidson, Jefe de policía, quien convoca a Rory.
Frank Moore, abogado de un importante bufete y padre de Rory.
El ladrón, asesino en serie, encarcelado y a punto de salir en libertad.
Angela Mitchell, ama de casa recientemente casada, obsesionada con los crímenes de El Ladrón.
Thomas Mitchell, esposo de Angela.
Catherine Blackwell, ama de casa y mejor amiga de Angela.
Bill Blackwell, esposo de Catherine.
LA EUFORIA
Chicago, 9 de agosto de 1979
EL NUDO CORREDIZO SE LE ajustó alrededor del cuello y la falta de oxígeno lo sumió en una mezcla vertiginosa de excitación y pánico. Se dejó caer de la banqueta y permitió que la cuerda de nailon cargara con todo el peso de su cuerpo. Los que no entendían el shock de adrenalina que eso brindaba considerarían que el sistema de poleas era salvaje, pero él conocía el poder que tenía. La Euforia era una sensación más formidable que cualquier narcótico. No existía otra circunstancia de la vida que brindara una experiencia semejante. En pocas palabras, vivía solo para experimentarla.
Cuando se alejó de la banqueta, la cuerda a la que estaba atado el nudo corredizo crujió con el peso de su cuerpo y se deslizó por la polea a medida que él se acercaba al suelo. La cuerda se curvaba por encima del eje, bajaba a una segunda polea, luego volvía a subir y girar alrededor de la palanca final, formando una M.
Atado al otro extremo de la cuerda había otro lazo de nailon que rodeaba el cuello de la víctima. Cada vez que él se despegaba de la banqueta, el lazo que rodeaba su cuello cargaba el peso de ella y la hacía levitar a un metro y medio del suelo.
Ya no había pánico en ella, ni se le agitaban las piernas y los brazos. Cuando se elevó esta vez, fue como en sueños. La Euforia le saturó el alma y la imagen de ella en el aire le cautivó la mente. Cargó con el peso de ella todo lo que pudo, hasta quedar casi inconsciente y al borde del éxtasis absoluto. Cerró los ojos por un instante. La tentación de seguir en busca del máximo placer era intensa, pero conocía los peligros de adentrarse demasiado por ese sendero espeluznante. Si se excedía, no podría regresar. Aun así, no pudo resistirse.
Con la cuerda ajustada alrededor de la garganta, enfocó los ojos entrecerrados en la víctima que tenía enfrente. La cuerda se ajustó aún más, oprimiéndole la carótida y enturbiándole la visión. Cerró los ojos y se dejó ir momentáneamente hacia la oscuridad. Solo un instante más. Un segundo más.
LAS CONSECUENCIAS
Chicago, 9 de agosto de 1979
VOLVIÓ AL PRESENTE, JADEANDO, PERO el aire no entraba en sus pulmones. Presa del pánico, buscó con el pie el borde de la banqueta hasta que pudo apoyar los dedos sobre la superficie plana de madera. Se aseguró sobre ella, alivió la presión alrededor de su cuello y aspiró grandes bocanadas de aire mientras su víctima caía al suelo delante de él. Las piernas ya no la sostenían. Se desmoronó en el suelo y el peso de su cuerpo tiró del extremo de la cuerda que se encontraba a su lado, hasta que el grueso nudo de seguridad se atascó en la polea de ese lado, manteniendo aflojado el lazo alrededor de su cuello.
Se quitó el lazo y esperó unos minutos a que el enrojecimiento de la piel se atenuara. Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos esta vez. A pesar del protector de goma-espuma que llevaba puesto alrededor del cuello, tendría que buscar la forma de ocultar las marcas violáceas que se le habían hecho. Debía ser más cuidadoso que nunca. La gente había empezado a entender la situación. Habían aparecido artículos en los periódicos. Las autoridades habían emitido advertencias y el miedo comenzaba a impregnar el aire de verano. Desde que comenzó a tomar conciencia de los hechos, él se había mostrado prudente en la persecución y meticuloso en la planificación; era preciso ocultarse y no dejar rastros. Había encontrado el lugar ideal para esconder los cuerpos. Pero controlar la Euforia era más difícil y temía ser incapaz de disimular la adrenalina que lo embargaba en los días siguientes a las sesiones. Lo más inteligente sería suspender todo, intentar pasar inadvertido y esperar a que se calmaran las aguas. Pero le resultaba imposible suprimir la necesidad de esa Euforia: era el centro de su existencia.
Sentado en la banqueta, de espaldas a su víctima, se tomó un momento para recuperar el control de sus emociones. Cuando estuvo listo, se volvió hacia el cuerpo de la mujer para limpiarlo y prepararlo para el traslado del día siguiente. Una vez que hubo terminado, cerró con llave y subió al vehículo. Durante el trayecto hasta su casa no logró calmar los efectos secundarios de la Euforia. Al aparcar delante de la entrada, vio que la casa estaba a oscuras, lo que le produjo un gran alivio. Seguía temblando, y no habría podido entablar una conversación normal. Una vez dentro, metió la ropa en la lavadora, se dio una ducha rápida y se acostó.
Ella se movió al sentir que él se cubría con la sábana.
—¿Qué hora es? —preguntó con los ojos cerrados y la cabeza hundida en la almohada.
—Tarde. —La besó en la mejilla—. Sigue durmiendo.
Ella deslizó una pierna por encima del cuerpo de él y un brazo sobre su pecho. Él permaneció de espaldas, contemplando el techo. Por lo general, cuando volvía a su casa, le llevaba horas tranquilizarse. Cerró los ojos y trató de controlar la adrenalina que le corría por las venas. Revivió las últimas horas en su mente. Nunca lograba recordar todo enseguida con claridad. En las siguientes semanas, los detalles irían volviendo a él. Pero hoy, detrás de los párpados cerrados, sus ojos se movían de un lado a otro sacudidos por los fogonazos que le enviaba el centro de su memoria. El rostro de su víctima. El terror en sus ojos. El lazo ajustado alrededor de su cuello.
Las imágenes y los sonidos se le arremolinaban en la mente; se dejó llevar por la fantasía y sintió que ella se despertaba, se movía y se le acercaba. Con la Euforia sacudiéndole las venas y la endorfina corriéndole por los dilatados vasos sanguíneos y retumbando en sus oídos, permitió que ella le besara el cuello, luego el hombro. Dejó que le deslizara la mano por la cintura de los pantalones cortos. Presa de excitación, rodó sobre ella. Mantuvo los ojos cerrados y bloqueó de sus oídos los suaves gemidos de su esposa.
Pensó en su lugar de trabajo. En la oscuridad. En cómo podía ser él mismo cuando estaba allí. Se acomodó en un ritmo sexual agradable y se concentró en la chica a la que había llevado allí esa misma noche más temprano. La que había levitado como un fantasma frente a él.
EL DULCE PERFUME DE LAS ROSAS
LA MUJER SE INCLINÓ, COLOCÓ las tijeras contra la base del tallo de la rosa y lo cortó. Repitió el proceso hasta tener seis rosas de tallo largo en la mano. Subió los escalones hasta la galería trasera, dejó las rosas sobre la mesa y se sentó en la mecedora a disfrutar del paisaje. Vio que la niña se acercaba y subía hacia ella.
Tenía una voz aguda e inocente, como todos los niños.
—¿Por qué siempre cortas rosas del jardín? —preguntó la niña.
—Porque son hermosas. Y si las dejas en la planta, con el tiempo se marchitan y se secan. Si las corto, puedo darles un uso mejor.
—¿Quieres que las ate? —preguntó la niña.
Tenía diez años y era lo más dulce que le había sucedido en la vida. Sacó del delantal un alambre fino recubierto de plástico, se lo dio y observó cómo cogía cuidadosamente las rosas. Evitando las espinas, la niña envolvió los tallos y retorció el alambre hasta tener un ramo apretado.
—¿Qué haces con las flores? —quiso saber la niña.
La mujer cogió el precioso ramo de las manos de la pequeña.
—Ve adentro y arréglate para la cena.
—Te veo recogerlas todos los días y luego yo las preparo. Pero después no las vuelvo a ver.
La mujer sonrió.
—Hoy tenemos trabajo después de cenar. Esta noche te dejaré pintar, si crees que tu pulso es ya suficientemente firme. —La mujer esperaba que el señuelo sirviera para cambiar el rumbo de la conversación.
La niña sonrió.
—¿Me dejarás pintar a mí sola?
—Sí. Ya es hora de que aprendas.
—¡Lo haré bien, te lo prometo! —le aseguró antes de entrar corriendo en casa.
La mujer esperó un momento, hasta que oyó tintinear los platos cuando la niña puso la mesa. Entonces se levantó, colocó con esmero el ramillete de rosas, bajó los escalones y cruzó la pradera de detrás de la casa. El sol se ponía y los abedules proyectaban sombras que se cruzaban en su camino.
Mientras caminaba, se llevó las flores a la nariz y aspiró el dulce perfume de las rosas.
PARTE IEL LADRÓN
CAPÍTULO 1
Chicago, 30 de septiembre de 2019
LOS DOLORES EN EL PECHO habían comenzado el año anterior. En ningún momento hubo dudas sobre el origen: los provocaba el estrés, y los médicos le aseguraron que no le causarían la muerte. Pero el episodio de esta noche era particularmente angustiante; se había despertado bañado en sudor nocturno. Cuanto más se esforzaba por inspirar, más se sofocaba. Se sentó en la cama luchando contra la sensación de ahogo. Por experiencia, sabía que el episodio pasaría. Buscó el envase de aspirinas que tenía en el cajón de la mesilla de noche y se colocó una debajo de la lengua, junto con una tableta de nitroglicerina. Diez minutos más tarde, los músculos del tórax se relajaron y sus pulmones pudieron expandirse.
No era casualidad que este último ataque de angina de pecho coincidiera con la llegada de la carta de la comisión de libertad condicional que estaba sobre la mesilla de noche. Había leído la carta antes de dormirse. Junto a la misiva, había una citación del juez para una reunión. Se levantó de la cama, cogió el documento y, con la camiseta empapada de sudor frío pegada contra la piel, bajó la escalera y se dirigió a su despacho. Giró la cerradura con combinación de la caja fuerte que estaba debajo del escritorio y abrió la puerta. Dentro había un montón de cartas antiguas de la comisión de libertad condicional, al que añadió la nueva.
La primera carta le había llegado hacía una década. Dos veces al año, la comisión se reunía con su cliente, le denegaba la libertad y explicaba su decisión en un informe cuidadosamente redactado, a prueba de apelaciones y reclamaciones. Pero el año pasado había llegado un documento diferente. Era una carta larga del presidente de la comisión, que describía en gran detalle lo impresionados que estaban por el progreso de su cliente a lo largo de los años y por cómo su cliente era la definición misma de la palabra “rehabilitación”. Los dolores de pecho comenzaron después de leer la frase final de la carta, donde la comisión manifestaba entusiasmo por la próxima reunión y daba a entender que a su cliente le esperaban buenas noticias.
Esta última misiva marcaba para él la llegada de un tren pesado y lento, cargado con dolor y sufrimiento, secretos y mentiras. Ese tren siempre había sido un punto en el horizonte que nunca avanzaba. Pero ahora se agrandaba día a día y no había forma de detener su avance a pesar de sus muchos intentos. Sentado detrás del escritorio, contempló el estante del medio de la caja fuerte. Había una carpeta llena de páginas de investigación: una exploración en la que, en momentos de angustia y dolor como los de esta noche, deseaba no haberse embarcado nunca. Sin embargo, las secuelas de sus descubrimientos eran tan profundas y le habían cambiado la vida de tal forma, que si no hubiese encarado esa investigación, hoy se sentiría vacío. Y la idea de que sus propias mentiras y engaños pronto podrían emerger de las sombras bajo las que habían estado escondidas durante años era suficiente para estrujarle —literalmente— el corazón.
Se secó el sudor de la frente y se concentró en llenar los pulmones de aire. Su mayor temor era que su cliente quedara en libertad para continuar la búsqueda. La investigación, que no había dado resultados, se reactivaría una vez que su cliente saliera de prisión. Eso no podía suceder: tenía que hacer todo lo que estaba en su poder para impedirlo.
Solo en el despacho, sintió un nuevo escalofrío y la camiseta empapada se le pegó a los hombros. Cerró la caja fuerte y giró el dial. El dolor de pecho volvió, sintió que le oprimía los pulmones, y se recostó hacia atrás en la silla para luchar contra el pánico provocado por la sensación de ahogo. Ya pasaría. Siempre pasaba.
CAPÍTULO 2
Chicago, 1 de octubre de 2019
RORY MOORE SE COLOCÓ LAS lentillas, movió los ojos y parpadeó para enfocar la vista. Detestaba la visión que le ofrecían las gafas, con cristales gruesos como fondos de botella: un mundo curvo y distorsionado. Las lentillas incrementaban su agudeza visual, pero no la sensación de protección que experimentaba detrás de la montura, por lo que había optado por un término medio. Cuando sintió que las lentillas se le habían acoplado en los ojos, se colocó unas gafas con cristales sin aumento y se ocultó detrás del armazón de plástico como un guerrero tras su escudo. Para Rory, cada día era una batalla.
Habían quedado en encontrarse en la biblioteca Harold Washington en la calle State; media hora después de enfundarse en su armadura protectora —gafas, gorro de lana bien calado, abrigo abotonado hasta la barbilla con el cuello levantado—, Rory bajó del coche y entró en la biblioteca. Las primeras reuniones con clientes siempre se llevaban a cabo en lugares públicos. Desde luego, a la mayoría de los coleccionistas les molestaba este procedimiento, porque significaba sacar sus preciados trofeos a la luz. Pero si buscaban a Rory Moore y su talento para la restauración, tenían que acatar sus reglas.
La reunión de hoy requería más atención de lo normal, ya que era un favor que le hacía al detective Ron Davidson, que no solo era un buen amigo, sino también su jefe. Como este era un trabajo eventual o, como a muchos les gustaba decir (para su disgusto), un “pasatiempo”, de algún modo la hacía sentirse orgullosa de que Davidson se lo habría pedido. No todos comprendían la compleja personalidad de Rory Moore, pero con el paso de los años, Ron Davidson había traspasado su armadura y se había ganado su admiración. Si él le pedía un favor, Rory no se lo pensaba dos veces.
Al atravesar las puertas de entrada, reconoció de inmediato la muñeca Kestner de porcelana que estaba dentro de una caja alargada en brazos del hombre que esperaba en el vestíbulo. En un abrir y cerrar de ojos, la mente de Rory evaluó al individuo con la velocidad de un rayo: cincuenta y tantos años, rico, profesional (empresario, médico o abogado), bien afeitado, zapatos lustrados, chaqueta deportiva sin corbata. Descartó la opción de médico o abogado. Era un pequeño empresario. Seguros, o algo similar.
Respiró profundamente, se ajustó bien las gafas y se le acercó.
—¿Señor Byrd?
—Sí —respondió el hombre—. ¿Rory?
Desde su estatura de más de un metro ochenta, contempló el metro cincuenta y ocho de Rory, esperando una confirmación. Ella no se la dio.
—Veamos qué es lo que trae —dijo señalando la caja con la muñeca de porcelana antes de dirigirse a la sala principal de la biblioteca.
El señor Byrd la siguió hasta una mesa en un rincón. Había poca gente en la biblioteca a esa hora de la tarde. Rory dio una palmada en la mesa y el señor Byrd colocó la caja sobre la superficie.
—¿Cuál es el problema? —quiso saber Rory.
—Esta muñeca es de mi hija. Se la regalaron cuando cumplió cinco años y siempre ha estado impecable.
Rory se inclinó sobre la mesa para poder ver mejor la muñeca a través del plástico transparente de la parte superior de la caja. La cara de porcelana estaba rajada por el medio; la grieta comenzaba a la altura del cabello, cruzaba el ojo izquierdo y bajaba por la mejilla.
—Se me cayó —se lamentó el señor Byrd—. No puedo creer que se haya roto.
Rory asintió.
—¿Me permite verla?
Él empujó la caja hacia ella. Rory abrió el cierre con cuidado y levantó la tapa. Inspeccionó la muñeca dañada como un cirujano examina al paciente anestesiado que tiene sobre la mesa del quirófano.
—¿Se rajó o se rompió? —preguntó.
El señor Byrd buscó en el bolsillo y sacó una bolsita de plástico que contenía pequeños trozos de porcelana. Rory notó que tragaba con esfuerzo para controlar sus emociones.
—Aquí está todo lo que he encontrado. El suelo era de madera, así que creo que he recuperado todos los trocitos.
Rory cogió la bolsa y analizó las esquirlas. Volvió a la muñeca y pasó los dedos suavemente sobre la porcelana rota. La grieta era uniforme y sencilla de unir. La restauración de la mejilla y la frente podía quedar perfecta. No así el hueco del ojo. Recomponerlo requeriría de todo su talento y era probable que necesitara ayuda de la única persona que era mejor que ella en restauración de muñecas. La rotura seguramente estaría en la parte trasera de la cabeza. Esa reparación también sería difícil debido al cabello y el diminuto tamaño de las esquirlas que estaban en la bolsita de plástico. Decidió no sacar la muñeca de la caja hasta llegar a su taller, por temor a que se desprendieran más trozos de porcelana de la parte rota.
Asintió lentamente, con la mirada fija en la muñeca.
—La puedo reparar.
—¡Qué maravilla! —exclamó el señor Byrd, aliviado.
—Dos semanas. Un mes, quizá.
—El tiempo que necesite.
—Le informaré del precio una vez que empiece el trabajo.
—No me importa lo que cueste si la puede reparar.
Rory volvió a asentir. Colocó la bolsita plástica dentro de la caja, cerró la tapa y volvió a asegurar el cierre.
—Voy a necesitar un teléfono donde localizarlo —dijo.
El señor Byrd sacó una tarjeta y se la entregó. Rory le dirigió una mirada antes de guardarla en el bolsillo: GRUPO ASEGURADOR BYRD. WALTER BYRD, PROPIETARIO.
Cuando Rory se disponía a coger la caja para irse, el señor Byrd apoyó una mano sobre la de ella. Rory nunca había soportado el contacto físico con desconocidos y estuvo a punto de dar un respingo.
—La muñeca pertenecía a mi hija —dijo él en voz baja.
El uso del tiempo pasado llamó la atención de Rory, que levantó la vista de la mano de él hacia sus ojos.
—Falleció el año pasado —reveló el señor Byrd.
Rory se sentó lentamente. Una respuesta normal podría haber sido Lo siento mucho. O, Ahora comprendo por qué la muñeca significa tanto para usted. Pero Rory Moore era cualquier cosa menos normal.
—¿Qué le ocurrió? —preguntó.
—La asesinaron —respondió el señor Byrd, retirando la mano y sentándose frente a ella—. Creen que fue estrangulada. Dejaron su cuerpo en Grant Park en el mes de enero pasado y cuando la encontraron estaba casi congelada.
Rory contempló la muñeca Kestner recostada en la caja, con el ojo derecho cerrado pacíficamente y el izquierdo abierto, con una profunda fisura en la órbita. Comprendió de pronto por qué estaba allí y por qué el detective Davidson había insistido tanto en que aceptara esta reunión. Era un anzuelo al que sabía que Rory no podría resistirse.
—¿Nunca han encontrado al asesino? —preguntó.
El señor Byrd negó con la cabeza y bajó la mirada hacia la muñeca.
—Nunca han conseguido ni una pista para seguir. Los detectives ya no me devuelven las llamadas. En cierto modo, han abandonado el caso.
La presencia de Rory en la biblioteca demostraba lo equivocado que estaba el señor Byrd, ya que Ron Davidson había sido el que la había convencido para que viniera.
El señor Byrd la miró.
—Mire, esto no ha sido algo premeditado. El otro día cogí la muñeca de Camille porque echaba de menos tremendamente a mi hija y sentía la necesidad de sujetar algo que me hiciera recordarla. Se me cayó y se rompió. No me atreví a contárselo a mi mujer porque me siento culpable y sé que a ella la deprimiría mucho. Esta muñeca era la preferida de mi hija durante toda su infancia. Así que, por favor, créame que tengo mucho interés en que la restaure. Pero el detective Davidson me ha comentado lo reconocida que es usted en esta ciudad y en otras por su trabajo de investigación forense. Estoy dispuesto a pagarle lo que sea necesario para que reconstruya el crimen y encuentre al asesino que le quitó la vida a mi hija.
La mirada del señor Byrd traspasó la armadura protectora de Rory, lo que significaba demasiado para ella. Se puso de pie, cogió la caja de la muñeca y se la colocó debajo del brazo.
—El arreglo de la muñeca me llevará un mes. Lo de su hija, mucho más tiempo. Haré unas llamadas y luego me pondré en contacto con usted.
Abandonó la biblioteca y salió a la calle en esa tarde otoñal. En el momento que el padre de Camille Byrd utilizó el pasado para referirse a su hija, Rory sintió ese leve cosquilleo en su mente. Ese imperceptible pero siempre presente susurro en los oídos. Un murmullo que su jefe sabía perfectamente bien que no podría ignorar.
—Eres un auténtico hijo de puta, Ron —murmuró en la calle. Se había tomado un descanso de su trabajo como investigadora forense, unas vacaciones programadas que se obligaba a cogerse cada cierto tiempo para evitar el agotamiento y la depresión. Este último permiso había sido más largo que los demás y empezaba a molestar a su jefe.
Mientras andaba por la calle State en dirección a su coche, con la muñeca rota de Camille Byrd bajo el brazo, comprendió que se le habían terminado las vacaciones.
CAPÍTULO 3
Chicago, 2 de octubre de 2019
EL TELÉFONO SONÓ POR QUINTA vez esa mañana, pero volvió a ignorarlo. Rory se miró en el espejo mientras se echaba el pelo castaño hacia atrás y se lo ataba. No era una persona diurna y, por regla general, no respondía el teléfono antes del mediodía. Su jefe lo sabía, por lo cual Rory no se sintió mal por no responder.
—¿Quién es la persona que no para de llamarte? —preguntó una voz masculina desde el dormitorio.
—Tengo reunión con Davidson.
—No sabía que habías decidido volver a trabajar —comentó él.
Rory salió del baño y se colocó el reloj en la muñeca.
—¿Te veo esta noche? —preguntó.
—De acuerdo, no hablaremos de ese tema.
Rory se acercó y lo besó en la boca. Lane Philips era su... ¿qué? Rory no era lo suficientemente tradicional como para llamarle “novio”, y con más de treinta años le parecía adolescente describirlo así. En ningún momento había pensado en casarse con él, a pesar de que dormían juntos desde hacía casi una década. Pero era mucho más que su amante. Era el único hombre del planeta —además de su padre— que la comprendía. Lane era... era suyo. Esa era la mejor forma que encontraba su mente para designarlo y ambos estaban cómodos con esa etiqueta.
—Te lo contaré cuando tenga algo que contar. Ahora mismo no tengo ni idea de en qué me estoy metiendo.
—Me parece bien —respondió Lane, sentándose en la cama—. Me han pedido que aparezca como testigo experto en un juicio por homicidio. Voy a declarar en un par de semanas, así que hoy me reúno con el fiscal de distrito. Después tengo que dar clase hasta las nueve de la noche.
Cuando Rory intentó apartarse, la tomó de las caderas.
—¿Seguro que no quieres darme ninguna pista sobre cómo Davidson te ha convencido para que vuelvas?
—Si vienes hoy después de clase te pondré al día.
Rory le dio un último beso, y apartó de su cuerpo las inquietas manos de él con un movimiento juguetón antes de salir del dormitorio. Instantes después, la puerta principal se abrió y se cerró.
El teléfono sonó dos veces más mientras conducía entre el intenso tráfico matutino de la autopista Kennedy. Tomó la salida de la calle Ohio y zigzagueó por las calles de Chicago. Al llegar a Grant Park, recorrió la zona durante más de quince minutos hasta que encontró un sitio para aparcar que parecía demasiado pequeño hasta para su diminuto Honda. Con dificultad, logró dejar el coche en paralelo aunque temió no poder volver a salir más tarde sin chocar contra los parachoques ajenos.
Anduvo por el túnel que atravesaba por debajo de Lake Shore Drive y cogió el pintoresco sendero que llevaba al centro del magnífico parque que separa los rascacielos de la orilla del lago. El parque estaba siempre lleno de turistas y esa mañana no era ninguna excepción. Rory se abrió camino entre la multitud hasta que divisó a Ron Davidson sentado en un banco cerca de la fuente Buckingham.
A pesar de que llevaba el abrigo abotonado hasta arriba, se lo ciñó, se levantó el cuello hasta la barbilla y se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz. Era una mañana templada de octubre y había a su alrededor mucha gente con pantalones cortos y sudaderas, disfrutando del aire y el sol. Rory estaba vestida como para un frío día de otoño: abrigo gris abotonado, cuello levantado, vaqueros grises y los botines que usaba siempre, incluso en verano. Al aproximarse al detective, se caló la gorra de lana hasta que el borde tocó la montura de las gafas para sentirse protegida.
Sin introducción alguna, se sentó junto a él.
—¡Dios mío, pero si es la mismísima dama de gris! —dijo Davidson.
Habían trabajado juntos en tantos casos, que Davidson ya conocía todas las costumbres de Rory: no estrechaba la mano de nadie, cosa que él había aprendido después de varios intentos en los que su propia mano había quedado flotando en el aire mientras Rory desviaba la mirada. Odiaba encontrarse con personal del departamento, con excepción de Ron, y no tenía ninguna tolerancia con la burocracia. Jamás aceptaba trabajos con tiempo establecido y siempre trabajaba sola. Devolvía las llamadas cuando le daba la gana o directamente no lo hacía. Aborrecía la política y si algún funcionario mostraba interés por ella, desaparecía durante semanas. La única razón por la que Ron Davidson soportaba los dolores de cabeza que Rory le provocaba era que su capacidad como investigadora forense era absolutamente extraordinaria.
—Has estado fuera de escena, Gris.
Rory sonrió levemente, con la mirada clavada en la fuente Buckingham. Nadie excepto Davidson la llamaba “Gris” y, con el paso de los años, Rory se había encariñado con el apodo: una mezcla del color de su ropa con su distante personalidad.
—He estado dedicada a la vida.
—¿Cómo está Lane?
—Bien.
—¿Es mejor jefe que yo?
—No es mi jefe.
—Sin embargo, siempre estás trabajando para él.
—Trabajando con él.
Ron Davidson hizo una pausa.
—Hace seis meses que no me devuelves una sola llamada.
—Te dije que estaba fuera de juego.
—Ha habido varios casos en los que me habría venido bien tu ayuda.
—Estaba al borde del agotamiento. Necesitaba un descanso. ¿Por qué crees que la mayoría de los detectives que trabajan para ti no sirven para una mierda?
—Ah, cómo echaba de menos tu sinceridad, Gris.
Permanecieron en amigable silencio durante unos minutos, observando a los turistas que paseaban por el parque.
—¿Vas a ayudarme? —preguntó Davidson por fin.
—Eres un cretino por haberme tendido una trampa así.
—No me has devuelto una sola llamada en seis meses. Estabas completamente inmersa en Lane Phillips y su Proyecto de Responsabilidad en Asesinatos. Así que he tenido que volverme creativo. Pensé que lo valorarías.
Silencio.
—¿Y bien? —volvió a preguntar Davidson después de unos minutos.
—He venido hasta aquí, ¿no? —Rory mantuvo la mirada en la fuente—. Háblame sobre esa chica.
—Camille Byrd. Veintidós años, estrangulada. Tiraron el cuerpo aquí, en el parque.
—¿Cuándo?
—El año pasado, en enero. Hace veintiún meses —respondió Davidson.
—¿Y tu gente no ha conseguido nada aún?
—He lanzado algunas amenazas y he armado bastante jaleo, pero te aseguro que mis chicos están atascados, Rory.
—Necesitaré todas las carpetas del caso —dijo ella. Sin apartar su mirada de la fuente, notó que el jefe de Homicidios de Chicago se enderezaba sutilmente y suspiraba con alivio.
—Gracias —dijo Ron.
—¿Quién es Walter Byrd?
—Poderoso empresario, amigo personal del alcalde, por lo que nos están sometiendo a mucha presión para resolver este caso.
—¿Porque es rico y tiene contactos? —objetó Rory—. La presión debería ser la misma respecto a cualquier padre al que le matan la hija. ¿Dónde encontraron el cuerpo?
Davidson señaló con el brazo.
—En zona este del parque. Te lo enseño.
Rory se puso de pie y siguió a Davidson hasta llegar a un montículo recubierto de césped junto a la zona peatonal. Una hilera de abedules bordeaba el lugar; de inmediato, Rory calculó mentalmente las formas en que alguien podría transportar un cadáver hasta allí.
—La encontraron aquí —dijo Davidson desde el césped.
—¿Estrangulada?
Davidson asintió.
—¿Violada, también?
—No.
Rory se adentró hasta el sitio donde habían encontrado el cadáver de Camille Byrd y giró lentamente en círculo, observando la orilla del lago y los barcos fondeados en el agua. Siguió girando y vio los rascacielos de Chicago. Unas nubes abultadas y blancas flotaban como grandes globos en el cielo azul. Imaginó el cuerpo sin vida de la joven hallado en mitad del invierno, hinchado y congelado. Pensó en los árboles invernales desnudos, sin hojas.
—¿Por qué dejarla aquí? —dijo—. Sin la protección de los árboles, es muy arriesgado. El que lo hizo quería que la encontraran.
—A menos que la haya matado aquí mismo. Una fuerte discusión. La mata y huye.
—Pero eso es una pelea de amantes —replicó Rory—. Supongo que tu equipo ha investigado esa posibilidad y han hablado con novios actuales y pasados, compañeros de trabajo, antiguos amantes...
Davidson asintió.
—Los indagamos a todos y estaban limpios.
—Entonces no fue alguien al que conocía. La asesinaron en otra parte y la trajeron aquí. ¿Por qué?
—Mis hombres no lo han podido descubrir.
—Voy a necesitar todo, Ron. Carpetas, la autopsia, entrevistas. Todo.
—Te lo puedo conseguir, pero para eso tengo que volver a ponerte en la plantilla de personal del departamento, oficializar el hecho de que has vuelto a trabajar. Después podré proporcionarte todo lo que necesites.
Rory se quedó en silencio de nuevo mientras analizaba la escena. En su cabeza se encendían chispazos de todo tipo, pero se conocía lo suficientemente bien como para no intentar poner algo de orden en ese caudal de información. Ni siquiera tenía plena conciencia de todo lo que estaba registrando. Sabía solamente que debía absorber todo y que luego, en los días y semanas siguientes, su mente ordenaría lo que había recogido y realizaría un inventario de las imágenes capturadas. Lentamente, Rory iría organizando todo. Estudiaría la carpeta del caso para llegar a conocer a Camille Byrd. Le pondría un nombre y una historia a esa pobre chica estrangulada. Percibiría todo aquello que los detectives habían pasado por alto. La mente asombrosa y singular de Rory armaría las piezas de un rompecabezas que a todos les parecía imposible de resolver y terminaría por reconstruir el crimen por completo.
El teléfono sonó y trajo a Rory de vuelta de las profundidades de su mente. Era su padre. Pensó dejar que la llamada se desviara al contestador, pero decidió responder.
—Papá, estoy ocupada, ¿te puedo llamar en un rato?
—¿Rory?
No reconoció la voz del otro lado del teléfono; era una mujer que parecía presa de pánico.
—¿Sí? —Se alejó unos pasos de Davidson.
—Rory, soy Celia Banner, la secretaria de tu padre.
—¿Qué sucede? Mi teléfono ha recogido la llamada como procedente de la casa de mi padre.
—Estoy llamando desde su casa, Rory. Ha tenido un infarto.
—¿Qué?
—Habíamos quedado para almorzar, pero no ha aparecido. La situación es grave.
—¿Cómo de grave?
El silencio produjo un vacío que arrebató las palabras de su boca.
—¡Celia! ¿Cómo de grave?
—Ha muerto, Rory.
CAPÍTULO 4
Chicago, 14 de octubre de 2019
HASTA UNA SEMANA DESPUÉS DEL funeral Rory no encontró el tiempo ni las fuerzas necesarias para entrar en el despacho de su padre. Técnicamente, también era el suyo, pero como hacía más de diez años que Rory no se implicaba oficialmente en un caso, su participación en el bufete de abogados Moore no resultaba patente. Su nombre figuraba en el membrete e incluía en la declaración anual de la renta los impuestos por el escaso trabajo que realizaba para su padre —por lo general investigación y preparación para el juicio—, pero como su papel en el Departamento de Policía de Chicago y el Proyecto de Responsabilidad en Asesinatos de Lane le reclamaban mucha más atención, su actividad en la empresa se había vuelto menos evidente.
Además del trabajo ocasional de Rory, el bufete de abogados Moore era una sociedad unipersonal con dos empleados: un procurador y una secretaria. Con tan poco personal y una cartera de clientes muy manejable, Rory supuso que disolver el bufete de su padre iba a requerir de un poco de tiempo y esfuerzo, pero que, en última instancia, sería una cuestión de dos semanas. El título de abogada, que había obtenido hacía más de diez años pero nunca había utilizado realmente, la convertía en la única y perfecta candidata para ocuparse de los asuntos de su padre. Su madre había muerto hacía años y Rory era hija única.
Entró en el edificio de la calle North Clark y subió en el ascensor hasta el tercer piso. Abrió la puerta con la llave y accedió al interior. La zona de recepción consistía en un escritorio delante de unos archivadores de metal de los años setenta flanqueado por dos despachos. El de la izquierda pertenecía a su padre; el otro, al procurador.
Dejó caer el montón de correspondencia de toda la semana sobre el escritorio y se dirigió a la oficina de su padre. Lo primero que haría sería traspasar los casos abiertos a otros bufetes de abogados. Luego, pagaría las cuentas y los sueldos de los dos empleados con los fondos que habría. Por último, cancelaría el contrato de alquiler y cerraría todo.
Celia, la secretaria que había descubierto a su padre muerto en su casa, había aceptado encontrarse con Rory a mediodía para revisar los archivos y ayudarla en la reasignación de casos. Rory dejó el bolso en el suelo, abrió una lata de Coca-Cola Light y empezó. El mediodía la encontró sentada en el escritorio de su padre, rodeada por una montaña de papeles. Había vaciado los archivos de la recepción y el contenido ya estaba organizado en tres montones: pendientes, abiertos y cerrados.
Oyó que se abría la puerta principal. Celia, a la que había visto en unas pocas ocasiones en los últimos años, apareció en la puerta del despacho de su padre. Rory se puso de pie.
—Ay, Rory —exclamó Celia, pasando corriendo junto a las pilas de carpetas para abrazarla con fuerza.
Rory mantuvo los brazos a ambos lados del cuerpo y parpadeó varias veces detrás de sus gruesas gafas mientras la mujer invadía su espacio personal de una forma que a nadie que conociera bien a Rory se le habría ocurrido.
—Siento mucho lo de tu padre —susurró.
Por supuesto, Celia le había dicho exactamente lo mismo unos días antes, en el funeral. Rory se había mantenido igual de impávida en el tanatorio tenuemente iluminado, de pie junto al féretro que contenía esa escultura de cera que era su padre. Al sentir el aliento de Celia en la oreja e intuir que sus lágrimas le correrían por el cuello, Rory apoyó las manos sobre sus hombros y se separó de ella. Inspiró hondo y soltó el aire y la ansiedad que le subía por el esternón.
—He revisado los archivos —dijo finalmente.
Confundida, Celia paseó la vista por la habitación observando todo lo que había hecho. Se estiró la parte delantera de la chaqueta para arreglarse y se secó las lágrimas.
—Pensé que... ¿Has estado trabajando en esto toda la semana?
—No, solo esta mañana. Llegué hace un par de horas.
Hacía tiempo que Rory había dejado de explicar su habilidad para realizar trabajos como este en un espacio de tiempo mucho menor del que les llevaba a los demás. Uno de los motivos por los que nunca había ejercido como abogada era porque se aburría a muerte. Recordaba cómo sus compañeros de clase se pasaban horas estudiando libros que ella era capaz de memorizar con una sola lectura. Y cómo otros se matriculaban en cursos de repaso de un mes para poder preparar el examen de habilitación para ejercer la abogacía. Ella lo había aprobado en el primer intento, sin abrir un solo libro de repaso. Otra razón por la que no ejercía como abogada era que la gente le provocaba una profunda aversión. La idea de discutir con otro abogado por la sentencia de un delincuente de poca monta le erizaba la piel, e imaginarse de pie ante un juez presentando su caso le causaba ansiedad. Trabajaba mucho mejor por su cuenta reconstruyendo escenas de crímenes y presentando informes escritos que terminaban sobre el escritorio de un detective.
El mundo de Rory Moore era un santuario protegido que casi nadie comprendía y al que muy pocos tenían acceso, por lo cual los descubrimientos de esa mañana le habían resultado especialmente perturbadores. Se había enterado de que su padre tenía varios casos abiertos en espera de juicio en los próximos meses, que necesitaban atención inmediata. Rory ya había pensado en la posibilidad de verse obligada a desempolvar su diploma, tragar bilis y presentarse en el tribunal a explicarle al juez que el abogado principal había fallecido, por lo que los juicios necesitarían prórroga en el mejor de los casos y declaración de nulidad en el peor. También se imaginaba pidiéndole a su señoría que la aconsejara un poco y le dijera qué diablos hacer.
—¿Un par de horas? —preguntó Celia, sacando a Rory de sus pensamientos—. ¿Cómo puede ser? Parecería que aquí están todos los casos que hemos llevado desde que comenzamos.
—Así es. He cogido todo lo que encontré en los archivos. No he podido revisar los ordenadores.
Esto último no era cierto. Rory no había tenido problema alguno para entrar en la base de datos de su padre. Estaba protegida por una débil contraseña que pudo traspasar rápidamente para luego dedicarse a cruzar los casos de las carpetas con los que estaban en el disco duro. A pesar de que tenía todo el derecho de acceder a los archivos del ordenador, su escasa presencia en el día a día del bufete la hacía sentirse como una invasora.
—Si está en el archivo, está en el ordenador —dijo Celia.
—Bien, entonces aquí está todo —respondió Rory, señalando el primer montón de carpetas—. Estos son los casos pendientes. No debería ser complicado llamar a los clientes y explicarles la situación. Nuestro despacho dejará de representarlos y deberán buscarse otro bufete. Creo que sería profesional por nuestra parte facilitarles una relación de bufetes que puedan atenderlos, para que los clientes tengan un punto de partida.
—Desde luego —coincidió Celia—. Tu padre habría querido que lo hiciéramos.
—En el segundo montón se encuentran los casos cerrados. Debería bastar con enviar una carta informando que Frank Moore ha fallecido. ¿Te puedes encargar de estos dos montones?
—No hay problema —dijo Celia—. Lo haré. ¿Qué me dices de estos?
Rory miró la pila final de documentos que había colocado sobre el escritorio de su padre. El solo hecho de verlos la hacía hiperventilar. Sintió que las paredes de su existencia amurallada se tambaleaban bajo la presión de invasores indeseables que acechaban al otro lado.
—Estos son todos los casos abiertos. Los he dividido en tres categorías. —Rory apoyó la mano sobre el primer grupo—. Peticiones que están actualmente en negociación: doce. —Comenzó a sudar al tocar la segunda pila de carpetas—. Estos son los que están esperando presentarse ante el tribunal: dieciséis. —Una gota le corrió por la espalda y le humedeció la cintura—. Y estos tres están en preparación para juicio —dijo, pasando la mano al tercer grupo. Se le cerró la garganta cuando dijo la palabra “tres” y tuvo que toser para ocultar su pánico. Esos tres casos requerirían acción inmediata.
Celia, preocupada, vio palidecer a Rory y se preguntó si la enfermedad cardíaca que se había llevado al padre sería hereditaria y si podría atacar dos veces en el mismo mes.
—¿Te encuentras bien?
Rory volvió a toser y recuperó la compostura.
—Sí. Buscaré la manera de ocuparme de los casos abiertos si tú te encargas del resto.
Celia asintió y cogió el montón de carpetas de casos pendientes.
—Empezaré a ponerme en contacto con estos clientes de inmediato. —Las llevó a su escritorio y se puso a trabajar.
Rory cerró la puerta del despacho de su padre, se dejó caer en su sillón y contempló las carpetas y las cuatro latas de Coca-Cola Light que le habían servido de combustible esa mañana. Encendió el ordenador y se puso a buscar abogados penalistas de Chicago que pudieran atender los casos.
CAPÍTULO 5
Centro Penitenciario de Stateville15 de octubre de 2019
‘DOSIETE’ ERA SU ALIAS. LLEVABA tantos años respondiendo a ese apodo que ya no sabía si se daría por aludido cuando lo llamaran por su nombre real. El origen de ese curioso mote era el número que le asignaron la primera noche que llegó al centro y que le estamparon en grandes números negros en la espalda de su uniforme de faena: 12276592-7.
Los guardias de la prisión, antes de conocer el nombre de un convicto o el delito por el cual había sido encarcelado, se aprendían su número. Este había sido reducido a los dos números finales “dos-siete” y modificado con los años a lo que la mayoría de los presos y algunos guardias uniformados creían que era su apellido: Dosiete.
Entró en la biblioteca de la prisión y encendió las luces. Este era su hogar dentro del centro penitenciario, y lo dirigía desde hacía décadas. Nunca le había interesado levantar pesas e inflar los músculos como globos, ni tampoco juntarse con las bestias en el patio de la prisión para hermanarse en bandas y sectas. En cambio, se refugió en la biblioteca, entabló amistad con el anciano condenado a cadena perpetua que la regentaba y esperó su momento. Durante el verano de 1989 el anciano comenzó a respirar con dificultad y no llegó a terminar la última década del siglo veinte. A la mañana siguiente, un guardia aporreó los barrotes de la celda de Dosiete para informarle que el anciano había salido en libertad condicional hacia los cielos. La biblioteca quedaba al mando de Dosiete. No hagas cagadas. No las haría.
Hacía ya treinta años que administraba la biblioteca. En total, había cumplido cuatro décadas en prisión sin un solo incidente. Su trayectoria estelar lo había vuelto casi invisible, como los superhéroes de los libros de cómics que leía todos los meses. Despreciaba los cómics y las novelas gráficas, pero las leía de todos modos. Lo hacían parecer más humano y ayudaban a disimular los deseos que le seguían acechando.
Antes de la cárcel, su vida había girado alrededor de la Euforia: esa sensación que lo invadía después de pasar tiempo con sus víctimas. La Euforia había controlado su mente dando forma a su existencia. Era algo de lo que no podía escapar. Cuando lo atraparon, sin embargo, no tuvo más remedio que acostumbrarse a la vida en prisión. El síndrome de abstinencia fue una agonía. Deseaba intensamente experimentar esa sensación de poder y dominio que le daba la euforia, la plenitud de la que disfrutaba cuando se colocaba el nudo alrededor del cuello y se entregaba al placer que solamente las víctimas podían proporcionarle.
Cuando la angustiante abstinencia se calmó y él se resignó a la larga sentencia que le esperaba, buscó algo con que llenar el vacío. Pronto se puso de manifiesto lo que sería. El secreto que le había destruido la vida estaba sepultado en alguna parte fuera de las paredes de la cárcel, y decidió pasar el capítulo final de su vida desenterrándolo.
Se sentó ante su escritorio en la biblioteca. Solamente en los Estados Unidos un hombre que había cometido tantos asesinatos podía gozar de esa libertad: un escritorio y una biblioteca entera para administrar. Pero después de tanto tiempo en este lugar, ya quedaban muy pocos que conocieran su historia. Y a casi nadie le importaba. El anonimato era otro de los motivos por los cuales nunca corregía a nadie cuando lo llamaban Dosiete. Contribuía a mantener su fachada. El mundo le había apagado la luz hacía años y solo ahora la lámpara halógena del pasado había comenzado a cobrar vida de nuevo. A solas en la biblioteca, desdobló el periódico Chicago Tribune y buscó los titulares en la página dos: A CUARENTA AÑOS DEL VERANO DE 1979, PONDRÁN EN LIBERTAD AL “LADRÓN”.
Su mirada se posó sobre su antiguo apodo: “El Ladrón”. No podía ignorar la adrenalina que esas palabras le provocaban. Pero, al mismo tiempo, comprendía bien las desventajas de ese alias perfecto: atraería atención sobre él y reviviría algunos recuerdos en mucha gente. Cuando empezaran a hablar de él en los titulares y en los informativos, tendría que encontrar la forma de esquivar a los críticos y huir de la persecución y tortura mediática. Una vez que lo liberaran, necesitaría una pequeña ventana de clandestinidad para completar el viaje final al cual había dedicado su vida en prisión. Era un viaje que esperaba desde hacía muchos años y que, como un tonto, había creído que otros podrían hacer por él. Pero el Ladrón era el único que podía desenterrar aquello que lo acosaba, el secreto que lo había destruido.
A tantos años de su reinado de terror, sus víctimas ya no tenían rostros ni nombres. Aun cuando visitaba los rincones más oscuros de su mente y trataba de revivir esa Euforia que había sido su combustible, casi no recordaba a ninguna de aquellas chicas. Habían desaparecido, tanto del mundo como de sus recuerdos, borradas por el tiempo y la indiferencia.