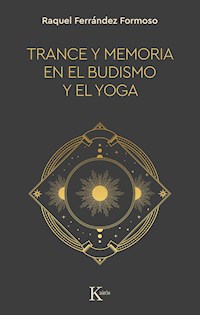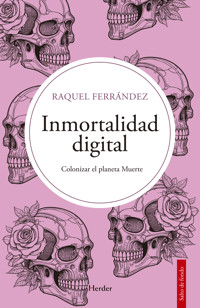
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Salto de fondo
- Sprache: Spanisch
En este ensayo, lúcido y a ratos mordaz, Raquel Ferrández explora las modalidades del deseo y sus pulsiones de vida y muerte en un mundo que se presenta como una extensión de la web, donde es posible vincularse infinitamente. La creación de la web es una historia de libertad, un espacio digital en el que todo puede estar vinculado a todo. Porque la omnivinculación es, ante todo, un ideal, un deseo de libertad. Treinta años después, se ha llegado a un límite grotesco: los muertos se niegan a descansar y se transfieren a soportes digitales; los vivos se niegan a morir y están obsesionados con perfeccionarse y permanecer. Morir es algo primitivo, lo civilizado es seguir vinculándose sin parar, a otros cuerpos, otras entidades, otros planos. En este ensayo, lúcido y mordaz, Raquel Ferrández explora las modalidades del deseo y sus pulsiones de vida y muerte en un mundo que se presenta como una extensión de la web, donde es posible vincularse infinitamente, de forma inmediata y simultánea, y donde el transhumanismo, el capitalismo de la vigilancia, la inteligencia artificial o la tecnosabiduría intentan eliminar el impacto de lo que significa estar solos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raquel Ferrández
Inmortalidad digital
Colonizar el planeta Muerte
Herder
Diseño de cubierta: Herder
Edición digital: Ostraca Servicios editoriales
© 2024, Raquel Ferrández
© 2025, Herder Editorial, S. L., Barcelona
isbn epub: 978-84-254-5228-4
1.ª edición digital, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
Thomas Bauer · La pérdida de la ambigüedad
Heike Behrend · La humanización de un mono
Moritz Rudolph · El espíritu universal como salmón
Carrie Jenkins · Amor triste
Svenja Flasspöhler · Sensible
Éric Sadin · Hacer disidencia
Tyson Yunkaporta · Escrito en la arena
Valeria Campos Salvaterra · pensar/comer
Francisco Villar Cabeza · Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos
Daniel Gamper · De qué te ríes
Jens Balzer · Ética de la apropiación cultural
Tristan Garcia · La vida intensa
Laurent de Sutter · Elogio del peligro
Gilles Fumey · Geopolítica de la alimentación
Fatima Bhutto · Los nuevos reyes del mundo
Salto de fondo
Sinopsis
La creación de la web es una historia de libertad, un espacio digital en el que todo puede estar vinculado a todo. Porque la omnivinculación es, ante todo, un ideal, un deseo de libertad. Treinta años después, se ha llegado a un límite grotesco: los muertos se niegan a descansar y se transfieren a soportes digitales; los vivos se niegan a morir y están obsesionados con perfeccionarse y permanecer. Morir es algo primitivo, lo civilizado es seguir vinculándose sin parar, a otros cuerpos, otras entidades, otros planos.
En este ensayo, lúcido y mordaz, Raquel Ferrández explora las modalidades del deseo y sus pulsiones de vida y muerte en un mundo que se presenta como una extensión de la web, donde es posible vincularse infinitamente, de forma inmediata y simultánea, y donde el transhumanismo, el capitalismo de la vigilancia, la inteligencia artificial o la tecnosabiduría intentan eliminar el impacto de lo que significa estar solos.
Raquel Ferrández se dedica a la filosofía india clásica y contemporánea. Colabora en proyectos de filosofía global y filosofía de fusión. En 2023 cofundó la Society for Yoga and Philosophy (SYP) junto a otros académicos-practicantes. Actualmente es profesora en el Departamento de Filosofía de la UNED.
Índice
Así no se empieza
1. Vidas omnivinculadas
El reparto de lo vincular
La totalidad de lo real
Googlea antes de pensar
Tecno-usura colonial
Muerte, romance y soledad
2. Uploading thanatos. Hasta que la muerte no nos separe
Lápidas parlantes y muertos omnivinculados
Muerteísmo ilustrado. Diosas, caballeros y dragones
Colonizar el planeta Muerte
Los mártires de la felicidad
Hágase el favor de no extenderse demasiado
Inmortalidad del sur e Inmortalidad del norte
El cuervo Bhuśuṇḍa y el secreto de la longevidad
3. eros online. esto que estoy deslizando no es una pantalla
El Eros omnivincular
Laissez faire a Eros
Anteros y la pestaña del mundo
El ritual del desencuentro
A la velocidad del orgasmo
Catfishing. Un puente de un solo lado
Fusión in distans. Todo por el anti-cheating
Calabazas de un avatar
4. Ermitaños en la era de la simpatía cósica
El círculo inverso
La soledad prohibida
Qué puede salir mal
La libertad como desvinculación
Oye, Buda, ¿cómo puedo hacerme rica?
Poderes yóguicos vs. Poderes tecnológicos235
5. ¡Oh, mis señores de amor!
Gracias
Bibliografía
Si te gustó, también te puede gustar...
Landmarks
Title Page
Copyright Page
Other Credits
Dedication
Other Credits
Bibliography
Other Credits
Chapter
Chapter
Chapter
Chapter
Acknowledgments
Cover
A Brian O’Nolan, uno de mis muertos favoritos
Así no se empieza
La literatura es intolerante a la domesticación, a cualquier raíz o significado determinado: no tiene casa, vive en moteles.
Juan Evaristo Valls,Metafísica de la pereza
Me imagino a Artemisa sentada en un acantilado de Valdoviño, en Galicia, contemplando la niebla. Está bebiendo una copa de vino, no un vaso de agua como cuenta la historia. Ha disuelto en el vino un puñado de las cenizas de Mausolo, su marido, recientemente fallecido. Mientras permanezca una migaja de polvo, un rastro animal de Mausolo, el amor que los unió todavía puede engullirse, masticarse, saborearse. Los vecinos rumorean que ha perdido la cabeza. La llaman la viuda caníbal. Tan desprotegida por la razón, tan desolada, que la pobre se bebe a sus muertos. Pero Artemisa bebe lo muerto para devolver el amor a su fuente. Está bebiendo a Eros, no a Tánatos. Su necrofagia es una consecuencia de su erofagia.
En la versión gallega de esta historia, Artemisa no bebe su copa como si tomara un ansiolítico. No participa del Eros de la claustrofobia. Bebe a su esposo como un acto simbólico de despedida, practica el ritual consciente de dejar ir el cuerpo amado a través del suyo propio. Para liberarse de él, lo introduce dentro de sí. Podría interpretarse como un gesto de respeto y complicidad, pero no por ello causa menos espanto. Los vecinos de Artemisa no están locos, ni son unos puritanos. Son personas sensatas que no pueden comprender que esa mujer se entregue de pronto a canibalismos voluntarios. A menos que la razón sea patológica y el dolor la haya trastornado.
El gesto de Artemisa nos sitúa en la frontera entre la animalidad y la mística, dos espacios que comparten continuidad y generan rechazo por motivos solidarios. En esa frontera se terminó el gobierno humano; no hay palabras que puedan salvarnos. En los límites entre el amor y la muerte, la ceniza y el cielo, lo mundano y lo trascendente, hay que ser Dios-animal para sostenerse. Y no dejarse domesticar por el reclamo de ninguna mitad.
Artemisa está tan sola en mi imaginación como lo está en las Noches áticas de Aulo Gelio. Hoy no le habría bastado con beberse el cuerpo de Mausolo. Para fusionarse de verdad con su marido, tendría que haberse tragado su smartphone. Algunos filósofos están convencidos de que este dispositivo se ha convertido en una extremidad de nuestro cuerpo, en una parte activa de nuestra mente. Defienden que el robo del smartphone debería considerarse una agresión a nuestrapersona, como si nos estuvieran robando una mano. Ahora el smartphone es parte del cadáver. Artemisa, disuélvelo en el vino. Brinda por Apple.
Lo cierto es que en el siglo xxi, Artemisa no tendría por qué beberse a nadie. Podría convertir a Mausolo en un chatbot y seguir hablando con él tras su muerte. El propio Mausolo podría haber entrenado a este bot antes de morir, compartiendo con él cantidades indecentes de información privada. Con el dinero suficiente, podría haber entrenado a un avatar encargado de sustituirlo tras la muerte. Un cibergemelo que distrajese a Artemisa del carácter irremplazable de la pérdida. Estaría diseñado según su apariencia física, programado para hablar tal y como lo haría él mismo. Mausolo pasaría a ser uno de esos muertos que se niegan a descansar, Artemisa pasaría a ser una de esas personas que no saben a quién llorar ni a quién extrañar. Después de un tiempo relacionándose con el Mausolo digital, su memoria estaría tan violada, tan confusa, tan errática, que no podría conciliar el dolor de lo irremplazable con ese imitador que ha devenido un compañero adictivo.
Las estrategias digitales de inmortalidad no buscan volver reversible la muerte. El carácter irreversible de la muerte a nosotros no nos provoca ningún duelo. Escuchamos a diario que las personas mueren, pero esto no nos causa mayor inconveniente. El duelo comienza cuando lo que muere irreversiblemente es para ti irremplazable. Solo entonces la ausencia empieza a tejer su cuerpo dentro del tuyo. Si no quieres verte sepultado por ese vacío corpóreo, tendrás que hacerle cosquillas a la carne viva que la muerte trae consigo. Más vale que aprendas a hacer reír a la ausencia y que la saques a bailar de vez en cuando. Porque ha venido para quedarse, para acompañarte. Y no va a desaparecer por mucho que progrese la inteligencia artificial.
Lo que busca la industria digital de la inmortalidad es remplazar lo irremplazable. Impedir la ausencia, suprimir el duelo, satisfacer el horror a la desaparición propia y ajena. El deseo de permanecer vinculados aun después de muertos forma parte de un ecosistema digital que se ha extendido a la vida física. Es solo un aspecto de un deseo más amplio que incluye la vinculación a todo, para todo, en todo momento, simultáneamente, de forma permanente. La omnivinculación o el omnilink ––el título original que tenía este ensayo––, es el verdadero sujeto y objeto erótico de nuestras vidas. Los muertos que se niegan a descansar son muertos omnivinculados, forman parte de un estilo de vida web, tal y como la describió su creador, Tim Berners-Lee: «La visión que tengo de la web es la de cualquier cosa conectada potencialmente con cualquier cosa».1 La creación de la web es una historia de libertad en muchos sentidos. Nadie negará que la humanidad le debe una libertad sin precedentes a ese espacio global digital. Pero treinta años después de su creación, el deseo de reproducir esa libertad fuera del contexto digital, de hacer de nuestra vida física una extensión de la web donde uno pueda potencialmente vincularse a todo y todos, está haciendo de la omnivinculación una historia de sometimiento. Es difícil evitar la impotencia cuando uno está obsesionado con la omnipotencia.
Las oportunidades omnivinculares que nos brinda la tecnología campan a sus anchas en un desierto filosófico poco habituado a la alegría. El pensamiento crítico viene dado en forma de quejas y desesperanzas que parecen dictadas desde una suite del «Gran Hotel Abismo», donde tantos intelectuales gustan de refugiarse.2 Falta sentido del juego para desafiar a los ideólogos del tecno-neutralismo. Una tendencia traviesa que nos invita a idealizar a las tecnologías digitales. Entre otras cosas, a los tecno-neutralistas se les olvida que la privacidad es un bien público. La vulneración de nuestros derechos y de nuestra integridad mental no obedece a ninguna torpeza por parte del usuario. Son factores sistémicos en forma de estrategias de diseño organizadas por todo un ecosistema digital que trasciende el comportamiento individual de cada usuario. Un diseño estructural que no responde a un accidente ni a un eclipse solar, sino al modelo de negocio de las grandes corporaciones tecnológicas.
La tendencia al tecno-neutralismo está presente entre los líderes de las grandes firmas del sector —los mismos que prohíben a sus hijos el uso de los productos que fabrican y diseñan—, pero también es una tendencia corriente entre los filósofos analíticos de la mente. Disponemos de artículos académicos, ampliamente citados, que recomiendan soluciones individuales a problemas sistémicos. Los techno-bros manejan un discurso similar a los gurús de la autoayuda. Pero es una autoayuda rigurosa escrita por especialistas, una autoayuda de journal científico. Las apps y servicios digitales a los que accedes a diario —vía web— están diseñados para distraerte, para hacer que te muevas frenéticamente por la pista de baile y dinamices las rutas del tráfico online. No se lucran del hábito de la contemplación, sino de incentivar en ti la tendencia a la hiperactividad. Te rastrean de un modo descarnado y monetizan cada uno de tus comportamientos y reacciones. Manipulan tus elecciones y están acostumbrados a sacar partido de la adicción que su diseño genera, tanto como tú estás acostumbrado a que te concedan al instante lo que pides. Pero la responsabilidad, se insiste, recae enteramente en el usuario. Resulta que puedes sobreponerte al capitalismo de la vigilancia tomando clases de mindfulness o practicando ciertas virtudes intelectuales cuando navegas por internet. ¡Será por virtudes! Somos más adictos a la virtud que al smartphone. Lo que ocurre es que nadie nos había explicado que a internet hay que hablarle en prosa, no en verso. Ya podemos dejar de fabricar sonetos compulsivamente con los dedos. El diseño adictivo de las apps nada puede contra una prosa virtuosa.
Este ensayo contiene partes amables, discursos directos, golpes muy claros. Y otras partes selváticas, discursos cuesta arriba, golpes subterráneos. Esta geografía rebelde refleja una tensión por mi parte, pues tiendo a la palabra caníbal y me siento cerca de Artemisa. Al borde de la incomunicación. En medio del ruido que la promesa tecnológica genera, me he tropezado con algunas voces subversivas. Presencias omnijugadoras, universalmente libres y brillantes, que habitan espacios adonde el éxito o la publicidad no llegan. Esas presencias estuvieron en todas las épocas, están en esta y estarán en las siguientes. A veces ríen incluso dentro de nuestras cabezas. Y eso basta para agradecer.
Hoy, igual que ayer, vivimos en un mundo hostil lleno de buenas personas.
Si usted es una de ellas, acepte, leyente, de mi parte esta reverencia.
1 Tim Berners-Lee, Weaving the Web, Nueva York, Harper Collins, 2000, p. 4.
2 György Lukács, Teoría de la novela, Madrid, Ediciones Godot, 2010, p. 20.
1. Vidas omnivinculadas
Supongamos que toda la información almacenada en los ordenadores de todo el mundo estuviera vinculada. Supongamos que pudiera programar mi ordenador para crear un espacio en el que cualquier cosa pudiera estar vinculada a cualquier cosa.
Tim Berners-Lee, Weaving the web
Los seres vivos suelen tener conciencia del sujeto y el objeto. Lo que diferencia a los yoguis es esto: ellos prestan atención al vínculo [entre ambos].
Vijñāna Bhairava Tantra, 104
El primer vínculo que me gustaría revisar es el que nos conecta a nosotros mismos con la omnivinculación. Con este término me refiero al deseo de vincularnos a un todo que alberga en su interior la promesa de cualquier acción, cualquier cosa y cualquier persona. La omnivinculación responde a un deseo por la totalidad de lo real anterior al desarrollo de internet, la web o cualquier clase de tecnología. En su manifestación actual, sin embargo, está mediatizada fundamentalmente por internet e incluye cualquier clase de vinculación que forme parte de un programa más amplio de vínculos ilimitados. Por ejemplo, entre mi smartphone, mi coche y mi persona; o directamente entre mi mente y Google; o entre mi mente y cualquier sujeto, ya sean avatares remotos o vecinos anónimos; o entre un catálogo de rostros desconocidos que deslizo a derecha o izquierda en la pantalla de un dispositivo; o entre mis piernas, mis pantalones y mi tablet; o entre mis intereses musicales y un algoritmo que los registra, los clasifica y los amplía ilimitadamente; o entre todos esos vínculos ahora vividos en el interior de un mundo tridimensional de realidad virtual; o entre los vínculos creados en diversos mundos hechos de bits y los vínculos creados en este mundo físico hecho de átomos. En su estadio más radical, la omnivinculación incluye la posibilidad de vincular una copia de mi cerebro —entiéndase, de su patrón de software— a un soporte no biológico y volver a vincularlo después a otro soporte biológico o nanotecnológico.
El campo semántico de la omnivinculación trasciende la idea de una humanidad hiperconectada. No abarca únicamente la vinculación entre sujetos humanos, ni se limita al fenómeno de la interacción a distancia mediante plataformas como las redes sociales. Incluye también vinculaciones con seres imaginarios, legendarios o muertos —por ejemplo, puedes aprender a meditar de la mano de seres iluminados como el Buda tan solo con descargarte una aplicación, vincularte románticamente a una pareja cuyo avatar has personalizado tú mismo, o reconstruir digitalmente a un familiar fallecido para despedirte tal y como te habría gustado—. Incluye vinculaciones a objetos y vinculaciones entre los objetos mismos —por ejemplo, evita que vuelvas a casa sin yogur gracias al recordatorio que tu nevera le ha enviado a tu smartphone cuando detectó que pasabas cerca de un supermercado, o te permite hacer yoga con ropa dotada de inteligencia artificial conectada a una aplicación que guía tus movimientos, registra tus métricas y corrige la posición de tu avatar para evitar lesiones—. Abarca también vinculaciones entre seres humanos que van más allá de las redes sociales y los medios telemáticos al uso —hace que puedas concertar una cita en tu barrio con un desconocido cuyo perfil ni siquiera has seleccionado tú mismo, puesto que dispones de un matchmakeria que se encarga de realizar el match por ti, o te permite practicar sexo con el avatar de otras personas en un juego en línea de realidad virtual—. También incluye vinculaciones a situaciones hipotéticas que aumentan o complementan una situación real y te ayudan a decidir los futuros muebles que decorarán tu salón o el futuro color de las paredes de tu casa. Muchas otras posibilidades vinculares están incluidas, por ejemplo, todas las que puedan desencadenar partes de tu cuerpo como tu rostro, tu iris o un dedo de la mano; las vinculaciones que tienen lugar en el interior del propio sistema operativo del smartphone (ya sea ios o Android); las que se dan entre las propias aplicaciones o entre dispositivos que se transmiten internet los unos a los otros; o las vinculaciones que se desarrollan en los escenarios de una realidad virtual cuyo despliegue no ha hecho más que empezar. Algunas o todas estas situaciones vinculares están automatizadas ya en nuestra vida y suelen ser analizadas bajo la rúbrica de los datos, las métricas y la información. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana no son vividas como datos enviados a través de protocolos estandarizados, sino como capacidades vinculares que procuran la sensación de que nuestra capacidad para actuar, comunicar, acceder, atender, y, sobre todo, para desear, no tiene límites. No solo incorporamos estas capacidades sin prestar atención a la naturaleza de las vinculaciones que nos ofrecen, sino que asumimos, por defecto, que su implementación no debería reportarnos ninguna consecuencia indeseada.
Si atendemos a los pronósticos, la vinculación será pronto ubicua y lo abarcará todo. Internet no es otra cosa que una red de redes que dota a cada usuario de una vinculación potencial con todo y todos, una red a la que accedemos a través de dispositivos vinculares como el smartphone con el que, a su vez, estamos tan vinculados que algunos lo consideran ya una parte activa de nuestra mente. La hipótesis de la mente extendida propuesta por Andy Clark y David Chalmers a finales de la década de 1990 se ha vuelto evidente incluso para quienes intentaron refutarla en su época.3 Los dispositivos de realidad mixta o «aumentada» intentan mejorar la eficiencia de esta vinculación acoplándose más a nosotros de lo que lo hace un teléfono, al mismo tiempo que nos dotan de herramientas vinculares más sofisticadas —aumentando nuestra capacidad de percepción, reconocimiento e imaginación—. Los dispositivos de realidad virtual nos vinculan a universos virtuales tridimensionales que en el imaginario popular todavía siguen considerándose ilusorios o falsos, a pesar de que nos obligan a revisar la condición de realidad que le atribuimos al nuestro propio. La posibilidad de que la vinculación sea parte de nuestro cuerpo físico comenzó a explorarse hace ya décadas con las interfaces cerebro-ordenador, un proyecto que sigue recibiendo esperanza y financiación por parte de magnates como Elon Musk —su empresa en este sector lleva nombre de vínculo,Neuralink—.4 El ideal de la omnivinculación parece estar muy presente en la agenda empresarial de Musk. El magnate aspira a convertir su red social X —antigua Twitter— en una «mega-aplicación» (everything app) al estilo de la aplicación WeChat que los usuarios chinos utilizan para casi todo —desde enviar mensajes de texto hasta pedir un taxi—. WeChat funciona como una omniaplicación que engloba todos los servicios que ahora utilizamos de forma dispersa en nuestro smartphone, como aplicaciones individuales e independientes entre sí. Podría decirse que Musk aspira a ser el amo de la omnivinculación: en su monopolio reinará la libertad de expresión, de la que el empresario se declara defensor a ultranza, siempre y cuando no usemos esta libertad para contradecirlo a él.5
El reparto de lo vincular
La siguiente revolución de internet, la internet de las cosas (Internet of Things, iot) recrea el escenario de una simpatía cósica extendiendo la vinculación a objetos hasta ahora desfavorecidos en el «reparto de lo vincular», tales como lavadoras, puertas, neveras o prendas de ropa. A principios del siglo xxi, Neil Gross predijo el advenimiento de una nueva «piel electrónica» para nuestro planeta: «En el próximo siglo, el planeta Tierra se pondrá una piel electrónica. Utilizará internet como andamiaje para sostener y transmitir sus sensaciones. Esta piel ya se está cosiendo».6 Hoy en día, esta piel se ha sofisticado considerablemente y haríamos mejor en considerarla una especie de placenta inalámbrica. Su proyección trasciende el ámbito doméstico y se orienta a crear ciudades «inteligentes» —equipadas con hospitales inteligentes, escuelas inteligentes, carreteras inteligentes e incluso una industria armamentística inteligente (la internet de las cosas militares)—. Si pensamos que internet ya tiene suficiente importancia en nuestras vidas, en las próximas décadas se habrá convertido en una clase de pneuma —etérea, omnipresente y omnivincular.
Este deseo por vincularnos a todo y todos, trascendiendo las barreras del tiempo, del espacio y hasta del propio plano de existencia, está en la base de las fantasías y angustias que explican nuestro modo de vida actual y la dirección en la que se ha desarrollado la tecnología occidental. Sin embargo, no es el único sentido que atribuyo al prefijo omni. Su imperativo totalitario incluye también el factor temporal. La omnivinculación implica una vinculación constante e instantánea que será cada vez más difícil dejar en suspenso en todas sus variedades, pulsar un interruptor de apagado que la neutralice por completo. Esto incluye también el fenómeno multitarea o multitasking, una actitud con la que nos hemos acostumbrado a vivir atendiendo a muchas actividades o situaciones a la vez, puesto que la omnivinculación requiere para su buen funcionamiento de individuos que estén dispuestos a corresponder el mayor número posible de vínculos de todos los que se le brindan a cada instante. La lealtad a la omnivinculación toma la forma de un budismo estropeado cuando intenta defenderse a sí misma alegando que es así como una persona se concentra mejor —dispersándose—; o cuando defiende que una persona puede estar plenamente presente en una conversación y al mismo tiempo atender constantemente a su smartphone —la persona no está ausente, sino que ha devenido omnipresente—. La dialéctica entre la ausencia y la omnipresencia es tan inherente a la omnivinculación como lo es la dialéctica entre la impotencia y la omnipotencia. El ideal de libertad como omnipotencia, que incluye la capacidad de omnipresencia, constituye otro de los sentidos que explican el prefijo omni.
De un modo significativo, la omnivinculación también afec-ta a la idea del cese del propio tiempo, del cese de la vida omnivinculada que ahora se dota a sí misma de los medios para prolongarse, vinculándose a otros sustratos desde los que seguir participando del entramado omnivincular. Muchas de las estrategias con las que se intenta hacer frente al problema de la superpoblación en caso de que la prolongación de la vida sea posible, o al problema de los recursos biofísicos que exige sostener toda esta omnivinculación inteligente, apelan a la hipotética colonización de otros planetas, extendiéndose así el vínculo a dimensiones galácticas. En el sector de la colonización espacial, uno de los proyectos de la empresa SpaceX, de Elon Musk, vuelve a tener nombre de vínculo —Starlink—. Se trata de una constelación de satélites que permite a sus clientes vincularse a internet de alta velocidad desde casi cualquier lugar del mundo.
La tendencia actual consiste en reducir el usuario al conjunto de vínculos o links que determinan su biografía. Iniciativas como Linktree te invitan a concentrar todos los links de los que se compone tu vida (redes sociales, webs, blogs, etc.) en uno solo que puedes anunciar cómodamente en todas tus biografías. Uno de sus eslóganes lo resume muy bien: «Todo lo que eres. En un simple link en la bio».7 De esta forma, puedes omnivincular tus propios vínculos: reunir todos tus brotes dispersos en tu propio árbol omnivincular, el cual, a su vez, no es más que un brote de un árbol mucho más gigantesco hecho con el omnilink de todos los individuos.
No tenemos tiempo para prestar atención al vínculo que nos conecta a la omnivinculación porque estamos demasiado ocupados vinculándonos a todo en todas partes. Sin embargo, hay quienes ya se han dado cuenta de que «la libertad de la atención humana puede ser la lucha moral y política decisiva de nuestro tiempo. Su éxito es un requisito previo para el éxito de prácticamente todas las demás luchas». Estas palabras las escribe James Williams, estratega de Google durante una década antes de cambiar de bando para advertirnos sobre las técnicas de manipulación empleadas por las tecnologías digitales con el único fin de distraernos masivamente. «Tenemos la obligación de recablear este sistema de persuasión inteligente y adversaria antes de que él nos recablee a nosotros», continúa Williams, «para ello es necesario crear nuevas formas de hablar y pensar sobre el problema, así como reunir el coraje necesario para avanzar en él de formas incómodas e impopulares».8 Para decirlo claramente: nadie se levanta por la mañana preguntándose cuál es el mayor tiempo posible que puede dedicar a cada una de estas vinculaciones. Sin embargo, es así cómo valoran su éxito cada una de las empresas implicadas en la trama omnivincular: preguntándose cómo pueden mantenerte vinculado a sus productos el mayor tiempo posible. Este es el grave malentendido denunciado por Williams: creemos que las tecnologías digitales nos ayudan a realizar nuestros deseos, pero son ellas las que terminan decidiendo cuáles son esos deseos. Y ese fue su plan desde el principio: fueron diseñadas para eso. Williams lo ilustra con la metáfora del gps estropeado, uno que al principio nos lleva al destino que le indicamos, pero poco a poco nos va llevando cada vez más lejos de la dirección que le damos. Profesionales como Williams son contratados por estas empresas con el único propósito de vincularnos a toda costa. Poco importa que ello implique empobrecer los vínculos con nuestra familia, pareja y amigos con el único fin de hacernos perder miles de horas de nuestro tiempo viendo un episodio tras otro en una plataforma de streaming. Inmersos en una maniobra de dis-tracción eficazmente programada, la pregunta es qué clase de sociedad está construyendo la omnivinculación y en qué medida nosotros contribuimos a que sus objetivos se cumplan.
La totalidad de lo real
En su siglo xvi, Giordano Bruno definió a Eros como el «vínculo de vínculos» y propuso toda una serie de estrategias por las que el mago vinculante podía servirse de este poder para vincular a los demás.
De modo tal que el vínculo es una condición por la cual las cosas quieren estar donde están y no perder lo que tienen y, contemporáneamente, estar en todas partes y tener lo que no tienen: lo cual se deriva de una forma de complacencia por lo poseído; de una forma de deseo y apetito por lo distante y lo posible; de una forma de amor por la totalidad de lo real.9
Es este «amor por la totalidad de lo real» lo que la tecnología actual está impulsando, facilitándonos el acceso a múltiples realidades —tematizadas por David Chalmers en su obra Reality+—, con la consiguiente sensación de que la totalidad está cada vez más disponible para nosotros. Si perdemos de vista el vínculo fundamental que explica nuestra fascinación por esta totalidad y sirve de referencia a las nuevas generaciones, perdemos de vista un deseo de omnivinculación que se ha convertido en el verdadero sujeto y objeto erótico de nuestras vidas. Inmersos en una vida de horizontes ilimitados, nuestra propia identidad incorpora una potencia vincular que aspira a ser total y constante, y en cuya ausencia o mal funcionamiento caemos rápidamente en un estado de impotencia, puesto que no somos los dueños de tales vínculos, ni siquiera sabemos cómo se hacen efectivos o posibles y tampoco sabríamos cómo sobrevivir a su desvinculación llegado el momento. La dialéctica entre la omnipotencia y la impotencia, resaltada por pensadores como Anselm Jappe, es una pieza clave de la dinámica omnivincular y uno de los puntos débiles de interpretaciones tecnooptimistas como la de David Chalmers.
Conviene recordar que la autonomía que nos procura el confort tecnológico es proporcional a la autosuficiencia de la que nos priva o, dicho de otro modo, es proporcional a la dependencia que exige de nosotros. Cuanto más se acerque esta autonomía a la omnipotencia, más profunda será nuestra condición de dependencia, es decir, menos autosuficientes seremos. Pasar de una omnipotencia tecnológica a una impotencia infantil nunca fue tan fácil como ahora, de ahí la insistencia de Anselm Jappe en las consecuencias de que uno ya no dependa de sí mismo ni siquiera para abrir la puerta de su casa —la abrimos pulsando la pantalla de un dispositivo con la esperanza de que Chalmers tenga razón y pronto podamos hacerlo únicamente mediante el pensamiento—. «A cambio del confort adquirido, aceptamos dependencias muy fuertes de tipo infantil, e incluso una cierta impotencia, y nos encontramos en el “estado de desamparo” del recién nacido, incapaz de sobrevivir ni un solo día sin la ayuda de un tercero», concluye Jappe, «es la negación de la dependencia la que crea formas de dependencia históricamente inéditas; es la fantasía de omnipotencia la que crea la impotencia».10 La idea de la impotencia infantil que adviene como resultado del avance tecnológico cobra sentido cuando se la piensa a partir del razonamiento del psicólogo Timothy Leary, en un lejano 1990, ante la creación del nuevo centro de tecnología digital por parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts (mit). Según cuenta su colega Douglas Rush-koff, para Leary aquel puñado de «hombres blancos, inteligentes pero psicosexualmente inmaduros» querían «recrear el útero»:
los chicos que construían nuestro futuro digital estaban desarrollando una tecnología que pretendía simular la mujer ideal, aquella que sus madres no pudieron ser. A diferencia de la madre humana que les habría fallado, un algoritmo predictivo podría anticipar sus necesidades y satisfacerlas de inmediato, eliminando todo rastro de fricción y de anhelo.11
La omnipotencia tecnológica que se sustenta en dichos algoritmos hace que sus usuarios estén siempre al borde de la impotencia, dado que los expone a la intemperie de una omnivinculación que se vuelve constantemente en su contra y de la que un día ni siquiera les será permitido desvincularse. Por ejemplo, en una sociedad cerebralmente omnivinculada como la que asume Chalmers, la sensación de omnipotencia se desvanece rápidamente si tenemos en cuenta que los individuos se exponen a ver sus pensamientos compartidos públicamente en internet. Susan Schneider advertía sobre este futuro riesgo después de señalar que las empresas actuales de inteligencia artificial ya suponen una amenaza suficiente para nuestra privacidad.12 Algunas de las «mejoras» humanas propuestas por el gremio transhumanista responden a esta misma mentalidad infantil, empleando la ingeniería genética y la nanotecnología para recrear ese «útero» artificial en el que ya no será posible sufrir —pues habrán extirpado del cerebro la neuroquímica responsable del sufrimiento—, ni tampoco aburrirse más de lo necesario —dado que habrán intervenido los circuitos cerebrales que regulan el aburrimiento.
Googlea antes de pensar
David Chalmers defiende que Google nos hace más inteligentes, comparando sus posibles inconvenientes con las desventajas que ya presentaron otras tecnologías revolucionarias del pasado, tales como la escritura, el coche o la calefacción. Pero el razonamiento de Chalmers solo es válido si asumimos una versión de Google bastante ingenua —una en la que Microsoft no está a la cabeza del capitalismo de la vigilancia—.13 Solo olvidándonos del contexto digital en el que servicios digitales como el buscador Google están siendo implementados podemos considerar alegremente que nos hacen más «inteligentes». Sin embargo, es dicho contexto orgánico el que marca la diferencia con cualquier tecnología del pasado y hace que sea ridículo comparar sus logros o defectos. Leamos primero la versión «ingenua» de Google:
Google nos hace más inteligentes, no más estúpidos. Aumentados con estas herramientas, podemos saber más y podemos hacer más de lo que podíamos hacer antes. Es cierto que si nos quitan este aumento, podemos recordar menos con nuestro cerebro que antes. […] En la era de Google, no hay necesidad de recordar direcciones y números de teléfono, de modo que si nos quitan Google puede que sepamos menos. Pero algo así ocurre con casi todas las tecnologías. Cuando empezamos a depender de los coches, nuestra capacidad para caminar o correr disminuyó. La tecnología de la calefacción nos ha hecho menos hábiles para soportar el frío. Si alguien nos quitara los libros, los ordenadores, los coches y las calefacciones, estaríamos perdidos. Pero ¿significa esto que las tecnologías son algo malo?14
Puede que caminemos menos desde que disponemos de automóviles, pero un automóvil no hace todo lo posible para que te quedes sentado todo el día en su interior; la industria automovilística no contrata equipos de psicólogos cuyo único trabajo es distraer tu atención para que esté puesta en el coche permanentemente, aun a costa de empobrecer tu descanso, tus relaciones personales o interferir en tus metas vitales; el éxito de una marca de coche, que yo sepa, no se mide por las horas que el usuario pasa conduciéndolo, acariciando el capó o durmiendo dentro, ni por la cantidad de actividades diarias que ya no pueden realizarse sin usar el coche; un coche no rastrea tus contactos, tus conversaciones, o tus desplazamientos —a menos que conduzcas usando Google Maps— y no datifica tus emociones ni tus reacciones para vendérselas a publicistas y campañas políticas. Tampoco un sistema de calefacción o una biblioteca hace alguna de estas cosas. En cambio, todas estas estrategias son intrínsecas de Google. Si vamos a defender que nos hace más inteligentes, más vale que las tengamos en cuenta.
Google es una pieza fundamental de un paisaje orgánico mucho más amplio que comenzó a integrarse de un modo decisivo en la vida de las personas a partir de la década de 2010. Esto quiere decir que una gran parte de los investigadores que hoy debaten sobre ia y tecnologías digitales vivieron etapas clave de su desarrollo intelectual, emocional y social (por ejemplo, la infancia y la adolescencia), libres de teléfonos móviles, tabletas, y ordenadores. En su ensayo Anxious Generation (La generación ansiosa), Jonathan Haidt ha relacionado de un modo convincente el aumento de la ansiedad, la depresión y los intentos de suicidio en los adolescentes norteamericanos con el hecho de que estas generaciones hayan sido educadas al amparo de los smartphones y sus primeras etapas de socialización se hayan desarrollado en entornos tecnológicos digitales.
Entre 2010 y 2015, la vida social de los adolescentes estadounidenses se trasladó en gran medida a los smartphones, con acceso continuo a las redes sociales, los videojuegos en línea y otras actividades basadas en internet. En mi opinión, este gran recableado (rewiring) de la infancia es la razón principal de la oleada de enfermedades mentales entre los adolescentes que comenzó a principios de la década de 2010. La primera generación de estadounidenses que atravesó la pubertad con smartphones (y todo internet) en sus manos se volvió más ansiosa, depresiva, autolesiva y suicida. Ahora llamamos a esa generación, Generación z.15
Debido a su contacto temprano con dichas tecnologías, la «generación ansiosa» se expone sin protección a lo que Haidt denomina los «cuatro daños fundamentales»: (1) privación social, (2) privación del sueño, (3) fragmentación de la atención y (4) adicción.16 En contra de la opinión de Chalmers, las tecnologías digitales no solo no nos hacen más inteligentes, sino que los daños que pueden causar en las primeras etapas de la formación humana no pueden compararse con las desventajas de otras tecnologías pasadas como los libros, el coche o la calefacción.
Podría entonces recurrirse al argumento popular de responsabilizar al usuario del buen o mal uso que haga de tecnologías aparentemente «neutras». Para los «tecnoneutralistas» la tecnología es una tabula rasa del bien y del mal, por lo que todo el peso recae en cómo las emplee el usuario. De un modo similar a como se hace en los discursos de autoayuda, este argumento engañoso responsabiliza únicamente al usuario de su bienestar y su malestar. El propio Chalmers se une a las filas del tecnoneutralismo en varias ocasiones: Google o las redes sociales son servicios neutros y es responsabilidad del usuario hacer un buen uso de ellos. Sin embargo, esta falacia ha sido denunciada repetidamente por los propios trabajadores de dichas empresas. No hay ningún «buen uso» sistemático que un usuario pueda hacer de servicios diseñados para absorber tu tiempo, tu atención, tus datos y excedente conductual en detrimento de tu descanso, tus relaciones personales, tus metas vitales, tu privacidad o incluso tu derecho a olvidar y a ser olvidado.17 «Una tecnología no puede ser más neutral que un gobierno», afirmaba James Williams.18 ¿Cómo hacer buen uso de una industria que rastrea y se apropia de cada interacción que hacemos en internet por breve y momentánea que sea? ¿Cómo va a ser neutro un servicio cuyos criterios de «éxito» dependen de la absorción a toda costa de nuestra atención y de la monitorización de nuestros movimientos para fines de publicidad dirigida? «La industria tecnológica no diseña productos, sino usuarios», comenta Williams, «estos sistemas mágicos de uso general no son “herramientas” neutrales, sino sistemas de navegación orientados a la vida de los humanos de carne y hueso. Son extensiones de nuestra atención».19
Disponer de la atención de la sociedad implica disponer del poder para dirigir tendencias y reacciones a gran escala, generar y manipular deseos, distraer masivamente o reforzar ciertas opiniones y comportamientos sociales. «Una persona media consulta su teléfono 150 veces al día. ¿Por qué lo hacemos? ¿Hacemos 150 elecciones conscientes?», se preguntaba Tristan Harris en un célebre artículo en el que enumeró las estrategias de «secuestro» psicológico que se ocultan detrás de las pantallas.20 Algunas de estas estrategias resultan bastante evidentes, como el autoplay o la manía persecutoria de los vídeos, episodios, películas y muros de noticias, reproduciéndose infinitamente uno tras otro sin que nuestra decisión consciente deba intervenir. No se trata de hacer nuestra vida más «cómoda», sino de mantener los niveles de tráfico de esas plataformas; se trata de «convertir una experiencia limitada y finita en un torrente sin fondo que no cesa».21
Lo más interesante de la propuesta de Harris, en mi opinión, es la comparación entre el diseño de las apps que utilizamos a diario y el diseño de las máquinas tragaperras, ya que todas emplean un sistema de «recompensas variables intermitentes». La clave para generar adicción consiste en «vincular la acción del usuario (por ejemplo, tirar de una palanca) con una recompensa variable. Tiras de una palanca e inmediatamente recibes una atractiva recompensa (un premio) o nada. La adicción es máxima cuando la tasa de recompensa es más variable».22 Si hemos jugado a una de estas máquinas recientemente, advertiremos que ya no hay tal cosa como «palancas», sino que se juega presionando un botón o pulsando directamente en la pantalla. Al comparar el diseño de las apps con el diseño de las máquinas tragaperras, Harris está proponiendo que nos pensemos a nosotros mismos como ludópatas de nuestra propia cotidianeidad. Se basa, para ello, en el estudio de Natasha Dow Schüll sobre la industria del juego en Las Vegas, titulado Addiction by Design (Adicción por diseño). Una de las reflexiones más significativas de este estudio se centra en la paradoja del «control». «La paradoja se repite una y otra vez en los relatos de los jugadores compulsivos: al mismo tiempo que buscan el control, quieren librarse de él. Ambos impulsos, en una especie de tensión dinámica, están presentes en sus intercambios con las máquinas de juego», explica Dow.23 Existe un conflicto entre la búsqueda de control por parte del usuario, la apariencia de control que la propia máquina está diseñada para brindarle en forma de «opciones» o «elecciones» y la pérdida total de este control por parte del usuario que se deja absorber por la acción repetitiva de la máquina —absorción o evasión que explica en parte la adicción que lo mueve a seguir jugando.
La paradoja del control nos lleva a la primera estrategia de secuestro propuesta por Harris: la sensación, por nuestra parte, de tener el control en el uso de muchas de estas aplicaciones simplemente porque están diseñadas para brindarnos un menú de «opciones». Pero quien controla el menú controla las elecciones, tal y como Harris explica. Nosotros solo escogemos entre aquello que otros han seleccionado previamente por nosotros. Tendemos a abrirnos paso entre las redes sociales, el buscador Google y, en general, entre las aplicaciones del dispositivo, olvidando las elecciones que no están incluidas en el menú, muchas de las cuales podrían hacer nuestra relación con los dispositivos menos adictiva y más sana.
Pero lo cierto es que varios miles de millones de personas tienen una máquina tragaperras en el bolsillo:
- Cuando sacamos el teléfono del bolsillo, estamos jugando a una tragaperras para ver qué notificaciones tenemos.
- Cuando tiramos [de la palanca] para actualizar nuestro correo electrónico, estamos jugando a unatragaperras para ver qué nuevo correo hemos recibido.
- Cuando deslizamos el dedo hacia abajo para desplazarnos por el feed de Instagram, estamos jugando a una tragaperras para ver qué foto viene a continuación.
- Cuando deslizamos el dedo hacia la izquierda/derecha en aplicaciones de citas como Tinder, estamos jugando a unatragaperras para ver si tenemos pareja.24
Insisto en que las consecuencias de esta comparación de Harris no son abstractas sino muy concretas y nos obligan a revisar el vínculo que nos une a nuestros propios dispositivos vinculares. Pero también al juego que estos dispositivos propician y las normas sociales que enfatizan o descartan. Seríamos, entre otras cosas, ludópatas de la aprobación y la reciprocidad social y de un cotilleo degenerativo que suele estar disfrazado de múltiples justificaciones —laborales, culturales, familiares y un largo etcétera—. Pero, al final del día, ahí está intacta nuestra incapacidad para estar desvinculados más de media hora o para liberar nuestros bolsillos de tragaperras portátiles. En la medida en que implicaría convertir el escenario de nuestras relaciones sociales en un gran casino, esta adicción tendría repercusiones políticas bastante alarmantes. Incluso si uno estuviera liberado de esta clase de adicción, no hay duda de que tendría que relacionarse en entornos laborales, familiares, afectivos, y de toda clase, que la fomentan y la aceptan como un rasgo natural de estar vivo. Es la clase de ansiedad que una persona necesita para sobrellevar el imperativo multitarea e incluso para defenderlo como si fuera un talento del que uno debería sentirse orgulloso. Podemos atender al estímulo de multitud de tragaperras mientras mantenemos una conversación en un café, trabajamos en nuestro escritorio, hacemos senderismo con nuestra pareja o asistimos a una conferencia. Pero habría que preguntarse cómo afecta esta ansiedad normalizada a la toma de decisiones y, en general, a todo lo que implique un juicio humano que no se resuelva mediante una respuesta rápida y automatizada. Tiendo a pensar que, tal vez debido al agotamiento, bajo la presión constante de estas recompensas variables intermitentes, estamos mucho más inclinados a delegar y somos más dóciles a la hora de ahorrarnos reflexiones que conlleven un esfuerzo moral y emocional —reflexiones que, entre otras cosas, requieren concentración.
La cruzada de Harris contra el diseño adictivo del oligopolio digital no cayó en saco roto. Fue debidamente absorbida por los acusados —Google, Apple, Facebook, Instagram, etc.—, que vieron la oportunidad para generar aplicaciones y maquillar herramientas que incentivasen el «bienestar digital» y nos liberasen de las otras, las mismas en las que a día de hoy no han introducido el más mínimo cambio.25 Una vez más: el bienestar o malestar digital depende únicamente del usuario. Escojas lo que escojas, siempre le estarás dando la razón a una u otra campaña de marketing.
Creo firmemente que el ser humano solo está capacitado para soportar un cierto nivel de hipocresía. Cuando esta excede todo umbral imaginable, el individuo se defiende como mejor sabe o mejor puede, asumiendo actitudes defensivas, a veces autodestructivas, tales como el cinismo. Hay ciertos ambientes laborales que fomentan el cinismo patológico por la cantidad de hipocresía a la que los trabajadores se ven expuestos como norma general. Son estrategias de defensa ante una realidad que nos disgusta enormemente y que solo podemos normalizar a base de un sarcasmo ácido que se va adhiriendo como un hongo a la garganta. Los discursos de los techno bros visionarios, en general y en muchos campos diferentes, exhiben una sobredosis de hipocresía a la que mi mente no había estado expuesta en mucho tiempo. Voy a pedirles que no tiren la toalla, leyentes, porque todavía estamos empezando; no se rindan al cinismo, por mi bien y por el de ustedes. Mandemos la indecencia al hospital de la ternura y bailemos juntos sobrela tumba de la hipocresía.
Tecno-usura colonial
Eros sigue siendo para nosotros el «vínculo de vínculos» y nuestra relación paradójica con la tecnología no puede comprenderse sin tener presente este vínculo supremo. El descuido generalizado de este vínculo explica el sentimiento de impotencia que nos causa la exposición a una omnivinculación de la que deseamos disfrutar sin arriesgarnos al mismo tiempo a padecerla —es decir, sin arriesgar ni un ápice de nuestra privacidad, nuestra seguridad o nuestra integridad en el proceso—. En el fondo, querríamos participar de las ventajas de una vida omnivincular sin vernos por ello expuestos a ser omnivinculados. Sin embargo, ni ahora ni nunca ha sido posible vincular sin verse al mismo tiempo vinculado. La famosa «paradoja de la privacidad» (privacy paradox) propuesta por Eric Jorstad está incluida en el problema que estoy denunciando: concilia la preocupación general por la privacidad que expresan los usuarios de tecnologías digitales con el comportamiento negligente de esos mismos usuarios cuando navegan por internet o se benefician de ciertos servicios sin atender a los riegos que conllevan.26 Más allá de las estrategias del oligopolio digital, nuestra propia sed de omnivinculación nos vuelve peligrosamente omnivinculables. Los intereses y riesgos que se ocultan tras la omnivinculación se multiplican gracias a que no prestamos atención a nuestra relación con ella —al balance entre lo que puede darnos y lo que nos gustaría que nos diera y, sobre todo, a qué estamos dispuestos a sacrificar para incorporarla o desestimarla de nuestra rutina—. Por el contrario, una adecuada atención a cómo nos relacionamos con las posibilidades que la tecnología nos brinda podría atenuar los abusos a nuestra privacidad y fomentar estrategias de liberación. En este punto resulta útil observar cómo ha tratado la historia del yoga la dialéctica omnipotencia-impotencia, cuyo origen fundamental está en la falta de atención a y la falta de unción de nuestros propios deseos.
Las nuevas vinculaciones que nos proporciona la tecnología moderna occidental son el reflejo externo de viejas necesidades vinculares inscritas en la psique humana, necesidades que los meditadores y yoguis indios han tratado de controlar, alterar o desvincular durante dos milenios, creando para ello sus propias tecnologías. Necesidades que han dado lugar a tratados mágicos en los que se le enseña al mago a servirse de las debilidades de los demás para manipularlos, tal y como podemos leer en De los vínculos en general, de Giordano Bruno. Las estrategias de manipulación erótica de Bruno asumen las mismas premisas psicológicas que los tratados contemporáneos de neuromarketing —una especialidad que estudia cómo vincular tu dinero a partir de una cuidadosa vinculación de tu cerebro.
El yoga, como técnica de control o unción de la mente y el cuerpo (propios y ajenos), como técnica de unción de la muerte (empleada tanto para morir como para nunca morir), como conocimiento técnico que le permite al yogui uncir sus vínculos con la materia y las leyes espaciotemporales (desarrollando toda una serie de capacidades que le permiten dominar a la naturaleza y a los seres, y que requieren de una ética que las regule), está vinculado en sus orígenes al instrumento técnico —el yugo— con el que se uncía a los bueyes para tirar de las carretas de un pueblo nómada dedicado al pastoreo. Si el yoga postural de nuestros días se ha sometido a los imperativos de la tecnociencia moderna —incorporando a la práctica esterillas inteligentes, cascos de realidad virtual con fines meditativos o ropa yóguica dotada de inteligencia artificial—, no es menos cierto que la historia de la tecnología yóguica puede ayudarnos a pensar muchos de los problemas derivados de nuestros poderes tecnológicos actuales. Una concepción endogámica de la «tecnología» y la tendencia a pensar el mundo a partir de fuentesexclusivamente occidentalesexplica que ignoremos hasta qué punto tecnologías no occidentales como el yoga pueden ayudarnos a reflexionar sobre la ontología de la realidad virtual y la existencia de multiversos; sobre las consecuencias de la longevidad y los problemas de identidad que genera la vinculación a múltiples cuerpos; sobre el derecho a la privacidad y la ética necesaria para regular los poderes tecnológicos; sobre la capacidad de transformar los vínculos que unos unen al cosmos y a los seres que lo habitan, y, en suma, sobre la importancia de la atención al vínculo que he señalado como una de las tareas más urgentes de nuestra época omnivincular.
En sus ensayos sobre tecnodiversidad, Yuk Hui ha alertado sobre la noción universalista de tecnología, cuya historia quiere remontarse únicamente a la techné griega, desatendiendo las tecnologías milenarias desarrolladas en las culturas no occidentales —y despreciando también cualquier tecnología no sustentada en una epistemología científica—. Es necesario reivindicar la fragmentación tecnológica, pensar las múltiples «cosmotécnicas» existentes en el mundo, siguiendo a Hui, para desafiar nuestra «cultura monotecnológica». Sobre todo, pienso que es necesario comenzar a pensar la pluralidad del mundo a partir de su tecnodiversidad si queremos que este desafío no se quede en una mera reivindicación teórica. El mayor acierto de Hui es vincular la ausencia actual de tecnodiversidad con la falta de noodiversidad (diversidad de pensamiento).27 Los monólogos universalistas al respecto de la tecnología son una consecuencia natural del canon de las ciencias sociales, basado en su mayoría en teorías elaboradas por hombres blancos de cinco países (Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos). Este programa educativo es el que impera hoy en el modelo de las universidades occidentalizadas que componen el escenario académico global. Los profesionales entrenados en dicho escenario —antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos. etc.— siguen intentando generar interpretaciones universales acerca de la realidad apoyándose en paradigmas provinciales incapaces de dar cuenta de la complejidad y pluralidad del mundo.28
Todavía son escasos los trabajos que se dedican a cuestionar con seriedad el colonialismo implícito en este tipo de tecnología occidental moderna. Por ejemplo, ¿qué lógica, qué racionalidad y qué criterios éticos se utilizan para desarrollar la inteligencia artificial? El factor innovador de las tecnologías no debería distraernos de un asunto muy viejo: tanto en su desarrollo como en su aplicación, la inteligencia artificial asume los postulados de un universalismo rancio, todavía sin deseuropeizar, que impone globalmente la clase de racionalidad blanca y masculina del norte global. Y las numerosas medidas éticas que suelen proponerse para regular la ia adolecen del mismo sesgo colonial. «A menudo se presentan estos documentos como productos de un “amplio consenso” sobre la ética de la ia