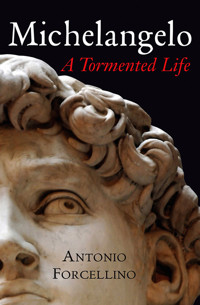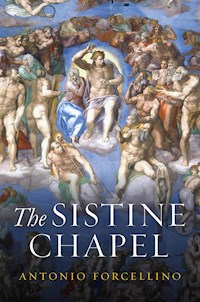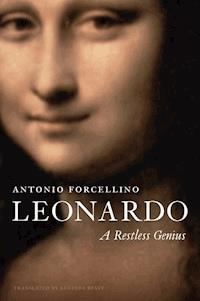Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza forma (AF)
- Sprache: Spanisch
Historia cronológica de la creación de la Capilla Sixtina, uno de los espacios pictóricos más famosos de la historia del arte. Desde su primera impulso, con el papa Sixto IV, para responder a la puesta en cuestión de su liderazgo planteada por Mohammed II, y posteriormente con Julio II, la Capilla Sixtina muestra cómo la política se aprovecha plenamente del potencial comunicativo y propagandístico del arte. Si la decoración de la parte inferior de la Capilla Sixtina muestra la máxima expresión del dominio de los talleres toscanos durante el siglo XV; desde en 1505, es Miguel Ángel quien señala la evolución hacia la idea de genio creativo moderno, cuando la obra de arte comienza a ser reconocida como producto de puro ingenio. Con un enfoque doble, de historiador y de restaurador, con detalle pero también con la intención de llegar a todos los lectores interesados en el Renacimiento, Antonio Forcellino nos hace revivir el prodigioso proyecto de pintar la Capilla Sixtina, reconstruyendo las voluntades y las intenciones de sus artífices -los papas y los artistas- y la historia material, las técnicas y los estilos que reúne esta extraordinaria obra maestra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Capilla Sixtina
Relato de una obra maestra
Antonio Forcellino
Traducción de Juan Carlos Gentile Vitale
Traducción del latín de Mireia Movellán Luis
Índice
Prefacio a la edición española
Prólogo. Los turcos en la marina
Una guerra por otros medios
La guerra de los pintores
Primera parte. La afirmación de la primacía del papa
La reconstrucción de la Capilla Sixtina
Un consorcio
La bóveda estrellada
Los cuatro campeones estimados
El taller florentino a mediados del siglo XV y la técnica del fresco
Una sola visión
Las diferencias
El guardarropa de los apóstoles
La ciudad ideal
La danza
La iconografía del ciclo
La propaganda
Ninguna regla
Primer intermedio. La empresa imposible de Leonardo
Segunda parte. El gigante asciende al cielo
Adiós al cielo estrellado
El arte celebra el triunfo
La grieta
Una empresa sin proyecto
La elección
Benvenuto Cellini y las proyecciones ópticas
Un puente suspendido en el cielo
La lucha por el encargo
La fuerza de la obstinación
La crisis
«Sin embargo estoy vivo»
El mundo nuevo
Un rito que de crónica se convierte en espíritu
La interrupción de 1510
Una nueva batalla
La revolución en el Paraíso
El milagro de la creación
El triunfo
Segundo intermedio. El crucifijo del Santo Spirito
Tercera parte. La Edad de Oro
La hora de Rafael
Otro genio en la capilla
Los tapices de Rafael
La imagen invertida
El estilo monumental
Los Hechos de los apóstoles: el fin de un largo relato
Las modalidades productivas del taller: una nueva relación entre artista y colaboradores
Tercer intermedio. Dos desposorios
Epílogo previo al Juicio Final. Un mundo nuevo
Cuarta parte. El Juicio Final
El inicio
El encargo del Juicio Final
Un papa nuevo para un proyecto viejo
La tradición iconográfica del Juicio Final
La obra
Una compensación nunca vista
El torbellino de la historia
Los dibujos para Tommaso, un modelo para el Juicio
La fuerza del color
Referencias iconográficas y créditos
Imágenes
Créditos
Prefacio a la edición española
Entre 2006 y 2008 tuve el privilegio de restaurar, junto a mis colaboradores, dos monumentos de excepcional belleza, entre los símbolos más amados del Renacimiento italiano, el Altar Piccolomini y la fachada de la Librería Piccolomini en el Duomo de Siena. El primero iniciado por Andrea Bregno y ultimado por Michelangelo Buonarroti a principios del siglo XVI y la segunda pintada por Pinturicchio con la ayuda de Rafael en esos mismos años.
Son dos obras de una belleza suprema, pero son también dos obras que marcan, una junto a la otra, un paso radical en el arte italiano: el paso de la excelencia artesanal y técnica a la perfección creativa. Fueron años bellísimos para mí y mis colaboradores, los andamios sobre los que trabajábamos circunscribían el recinto de un mundo de belleza ultraterrenal del cual el resto del mundo estaba excluido y en el cual nosotros pasábamos los días mirando, tocando y hasta sintiendo los olores, de ese fragmento de Paraíso encallado sobre los muros de la ciudad toscana; muros locos y visionarios hasta el punto de concebir un Duomo tan inmenso que resultaba, finalmente, irrealizable.
Los frescos nos encantaban por la preciosidad de los colores y los pigmentos, por la riqueza exagerada del oro puro, que se extendía en todas las formas posibles sobre el muro. Láminas de oro revestían las «pastecas» de cera, minúsculas siluetas aplicadas con un fuerte relieve sobre el muro para dar verdad táctil a las espadas, a las cornisas e incluso a los elementos heráldicos. En el último orden, un trono resaltado del muro con el estucado había sido revestido de láminas de oro para aniquilar a los sieneses frente a la gloria de su ciudadano más ilustre, el papa Pío II (pero convertido durante los trabajos en el papa Pío III por la elección en 1503 de su sobrino para el solio de Pedro). Trazos de oro, definidos con pinceladas líquidas, daban efectos exóticos e impresionantes a los vestidos orientales. Siluetas de oro eran moldeadas sobre los brocados que exaltaban la realeza y la majestuosidad de las figuras pintadas.
Junto al oro estaba el lapislázuli, que daba profundidad al espacio y transformaba el muro en un cofre precioso, un esmalte brillante que contrastaba con el carmín encendido, puesto en seco para exaltar su consistencia y no empañar el tono. Y luego las lacas transparentes con las cuales las sombras de los ropajes se hacían suaves e inasibles.
A continuación los estucados en relieve también ellos revestidos de oro para completar de manera nunca antes intentada esa puesta en escena de la realeza, ese triunfo visual estético y espiritual. Sobre los andamios de la fachada de la Librería, daba la impresión de estar en un Paraíso sencillo y deslumbrante, un Paraíso imaginado por un adolescente que mira el mundo con ojos primaverales. Materiales preciosos, poses agraciadas, expresiones dulces (pero siempre idénticamente repetidas), refinamientos técnicos y manuales de encantamientos.
Pero junto, precisamente junto al Paraíso, como nos divertíamos en llamarlo mis colaboradores y yo cada mañana, trepándonos por las escaleras de mano de los andamios, estaba el mundo severo y antinatural de Miguel Ángel, la absoluta perfección del genio que no necesita oro ni piedras preciosas para contar su mundo, sino solo la sombra esfumada que el cincel (ese instrumento mágico) consigue obtener de un bloque de piedra arrancado a la montaña.
Estos dos universos, contemporáneos en el tiempo, pero lejanísimos en los efectos, estaban uno al lado del otro, unidos y separados del resto del mundo por los andamios, y representaban los dos universos del Renacimiento italiano, el del artesanado rico y deslumbrante del siglo XV y el mundo nuevo de una idea de perfección que proyecta fuera de la mente la creatividad pura del artista. Un mundo nuevo que habría marcado para siempre la evolución del arte occidental.
Las diferencias entre estos dos universos las hemos descubierto mis colaboradores y yo, como un juego, saboreando días tras día la felicidad que nos daba poder ser, de algún modo, parte de aquel mundo, incluso modificarlo, desde el momento en que la restauración cambia la imagen de la obra de arte.
En los días pasados sobre los andamios removimiento la suciedad de los mármoles, fusionando los frescos al muro, alguien tuvo la idea de un juego malvado: buscar un defecto, una debilidad, una visible incongruencia en el mundo pintado o esculpido que teníamos entre las manos. Buscábamos en broma una defaiance, incluso técnica, de los artistas y quien la descubría la señalaba a los demás y la sometía a discusión. Pues bien, después de pocos días a todos nos quedó claro que debilidades y hasta incongruencias se podían encontrar solo en la obra de Pinturicchio y en la de Bregno, pero nunca, ni siquiera en un detalle, en la de Miguel Ángel. Con juvenil arrogancia subrayábamos las torpes torsiones anatómicas de las figuras de Pinturicchio, que en algunos casos parecían autómatas articulados. En Bregno tocábamos literalmente con la mano la imposibilidad de reconocer y proporcionar un cuerpo de manera tridimensional. Pero, nunca, nadie consiguió encontrar un defecto en las esculturas de Miguel Ángel, ni un dedo mal inclinado o un pliegue de tela incoherentemente fruncido.
Esos dos mundos alineados, generados en los mismos años, estaban, en realidad, muy lejos entre sí. Existía un antes y un después. Solo después de Miguel Ángel existió la perfección, la ausencia de fallos en la obra de arte, de las que acaso no todos y no siempre somos conscientes hoy, pero de las que sí lo fueron en la época los comitentes y toda la ciudadanía toscana que acogió a Miguel Ángel como un astro divino.
Esa experiencia fue quizá una de las más agudas en mi percepción del arte renacentista, una de las más formativas para mi cultura visual e intelectual y hoy creo poder decir que de la fascinación y los juegos de aquel felicísimo trabajo nació la idea de este libro que quiere contar la mayor obra maestra del arte occidental, pero sobre todo quiere contar la historia de los hombres que, impulsados por una pasión de veras sobrehumana, llevaron al arte italiano en el plazo de una generación a superar todos los límites que durante siglos ni siquiera se habían barruntado. En la Capilla Sixtina, encontramos de nuevo a Miguel Ángel y Pinturicchio, como en Siena, pero podemos captar aún mejor los dos mundos separados porque Miguel Ángel, en este caso, no se expresa con el cincel, sino con el pincel, y esto hace aún más doloroso el distanciamiento infligido a los principales artistas de la generación precedente.
Por tanto, este libro es el relato de la competencia por la primacía en el arte en la Edad de Oro del Renacimiento italiano, pero también el relato de la fascinación que he sufrido por una técnica artística extraordinaria, el fresco, que logra transformar un puñado de arena, un grumo de cal y un poco de polvo de color en un mundo del que nunca habríamos tenido conciencia sin los artistas que llevaron esa técnica al máximo grado de perfección.
ANTONIO FORCELLINO
PrólogoLos turcos en la marina
Una guerra por otros medios
El 28 de julio de 1480 los pescadores de la ciudad de Otranto, que al alba se disponían a hacerse a la mar, vieron en el horizonte un estremecimiento de velas a contraluz que se acercaba en dirección a la ciudad. Quienes aún se demoraban en la cama fueron despertados por los gritos de los que regresaban de la orilla del mar, anunciando la catástrofe que muchos esperaban desde hacía meses.
Se aproximaba una flota turca que había partido de Vlorë, la ciudad del otro lado del mar y firmemente en poder de los turcos desde hacía décadas, bajo las órdenes de Gedik Pachá, gobernador otomano de esa ciudad, y que transportaba unos 15.000 hombres listos para entrar, a través de la pequeña ciudad de Otranto, en el corazón del reino de Fernando de Aragón, y desde allí en el corazón de Italia y de la nación cristiana.
La flota desembarcó caballos y cañones en la vecina playa de los Alimini mientras las escasísimas tropas en defensa de la ciudad, al mando del capitán Francesco Zurlo, intentaban organizar una desesperada e imposible defensa. Los habitantes de los barrios externos adosados a los muros se apresuraron a llevar cuanto podían al interior de la ciudadela amurallada, donde pronto se reunió una población de 5.000 almas. Otros, los más previsores, escaparon hacia la campiña, lo más lejos posible de la ciudad.
A primera hora de la tarde, sobre el mar verde e inmóvil que lamía los muros de la ciudad, se deslizó tranquila una pequeña embarcación que llevaba en la proa al mismo Gedik Pachá, bien conocido por su inteligencia y determinación, que a muchos había parecido, en diversas ocasiones, crueldad. Era el hombre de confianza de Mehmed II, el gran conquistador de Constantinopla, que se había quedado en la capital por un ataque de gota que le había hinchado desmesuradamente la pierna. Gedik venía a proponer a los otrantinos que se rindieran al sultán de la Sublime Puerta y se convirtieran en sus súbditos, como ya habían hecho los cristianos de más allá del brazo de mar. Habrían salvado la vida y habrían mantenido la libertad religiosa a cambio del pago de una tasa, la gizya, que el sultán pedía a los judíos y a los cristianos para compensar la tasa que los musulmanes pagaban en beneficencia, como preveía su religión. Era una propuesta más que razonable y que habría mejorado las condiciones de vida de muchos súbditos del rey de Nápoles, que no brillaba por su magnanimidad y eficiencia.
Pero el capitán Zurlo había hecho propia la campaña de propaganda de algunos príncipes cristianos que veían en la expansión del Imperio otomano una amenaza al propio poder territorial antes aún que a la libertad religiosa. Incluso sin tener ninguna posibilidad de resistir a aquel ataque, confiando en promesas y ayudas de los príncipes cristianos, que nunca llegarían, Zurlo hizo disparar contra la embarcación del pachá un tiro de bombarda, que equivalía a una inmediata declaración de hostilidades y humillaba el código diplomático otomano que consideraba sagradas las negociaciones de guerra.
La rabia de Gedik Pachá fue anunciada pocas horas después por un intenso bombardeo de los muros que, alternado con ataques de los zapadores, continuó durante muchos días. Por otra parte, las primeras escaramuzas dieron a Zurlo la falsa impresión de que podía ganar aquella guerra y se ensañó con los primeros prisioneros turcos con atrocidades inauditas, como el empalamiento y el descuartizamiento, que serían más tarde devueltas a la población otrantina con intereses más que multiplicados.
El asedio duró quince días, tiempo suficiente para que algún ejército cristiano pudiera acudir al rescate de los otrantinos. Pero esto no ocurrió porque los ejércitos cristianos, incluido el del vicario de Pedro, el papa Sixto IV della Rovere, estaban empeñados en hacerse la guerra entre sí, y no demasiado lejos de la Apulia, Lorenzo el Magnífico, señor de Florencia, había aislado al papa Della Rovere, al cual nunca había perdonado la conjura de los Pazzi con la cual dos años antes había intentado derrocarlo en Florencia. Huido de la trampa, Lorenzo había recuperado el control de la ciudad y había conseguido aliarse con el rey de Nápoles, con el cual estaba haciendo la guerra al sobrino del papa, Girolamo Riario, señor de Ímola. El papa, en el intento de oponerse a esa unión, se había aliado con Venecia, que debía comprometerse no solo en el tablero italiano, sino también en el Mediterráneo, donde la expansión turca hacía cada vez más difíciles sus tráficos. Con una decisión fruto de ese realismo político que había permitido a la Serenísima sobrevivir cinco siglos a despecho de muchos otros Estados y repúblicas, el Consejo de la República había establecido el año anterior una tregua general con el sultán de la Sublime Puerta, y en los días precedentes al ataque en Otranto había hecho despejar el brazo de mar del Adriático para no obstaculizar las maniobras de la flota turca. Debiendo elegir entre la amistad de los turcos y la de los cristianos, Venecia había elegido prudentemente y no demasiado secretamente la primera opción. La amistad de los príncipes cristianos estaba demasiado sometida a rapidísimos cambios de alianzas que hacían incontrolable la geografía política de la península italiana.
El avance otomano hacia Occidente era un juego que duraba desde hacía treinta años, desde que había caído la «segunda Roma» y Mehmed II se había proclamado emperador y heredero de los romanos. Durante treinta años los cristianos habían antepuesto los propios y pequeños asuntos dinásticos a la defensa de la cristiandad y a la integridad de aquel que durante mil años había sido el Sacro Imperio Romano. Se habían proclamado cruzadas de inmediato abortadas por los conflictos de intereses entre los diversos príncipes, que al final habían intentado de distintas maneras una paz por separado con el sultán; y Venecia misma, que era la principal contendiente del Imperio otomano en el Mediterráneo, había estipulado algo que se parecía mucho a una alianza con Mehmed II. Ahora, a través de su mejor vasallo, Gedik Pachá, Mehmed había venido a pasar la cuenta.
Los otrantinos, primero ilusionados por la propaganda religiosa de los príncipes cristianos y luego, de hecho, abandonados a su suerte, fueron casi todos asesinados después de aquel 11 de agosto, que marcó un punto de no retorno para las poblaciones meridionales de Italia. La última defensa de los cristianos se concentró en el recinto sagrado de la catedral y luego dentro de la catedral misma, donde el obispo continuó diciendo misa hasta que su cabeza fue separada del cuello por un golpe de espada y clavada en una pica para ser exhibida entre los soldados triunfantes. Los horrores que siguieron, después del rechazo de las conversaciones por parte de los otrantinos, fueron los propios de cualquier derrota y cualquier capitulación, pero esta vez fueron los turcos quienes los perpetraron dentro del corazón mismo de Italia.
Como es comprensible, esta circunstancia causó mucha impresión en Roma, donde la noticia del asedio llegó ya el 3 de agosto, apenas cinco días después de su inicio. Siguieron misas, promesas y, por último, una tregua entre los Estados italianos, sobre todo entre Sixto IV y Lorenzo de Medici, que se habían combatido con saña y sin exclusión de golpes. Era precisa una alianza para defender los confines territoriales de Italia de los turcos, pero sobre todo era necesario que el papa reivindicara su legitimidad espiritual porque Mehmed II, cultor de la historia antigua y animado por un ansia de conquista que lo impulsaba a identificarse con César y Alejandro Magno, reivindicaba para sí no solo el gobierno temporal, sino también el espiritual del imperio universal del que se había puesto a la cabeza con la conquista de Constantinopla: la segunda Roma, que durante siglos había sido mucho más poderosa e influyente que aquella aldea de ovejas y frailes en que se había transformado la antigua ciudad sita entre el Tíber y las colinas.
A la espera de conquistar también la primera Roma y entrar con los caballos en San Pedro, como ya soñaba su abuelo, Mehmed II reivindicaba sobre todo la herencia espiritual y cultural de Roma, que debía legitimar su sueño de un imperio universal. Sus aspiraciones parecieron razonables a muchos intelectuales europeos, porque estaban sostenidas por elementos muy difíciles de impugnar. El fundamento legítimo de la reivindicación ya había quedado claro veinte años antes, cuando Pío II había escrito a Mehmed una epístola en la cual se declaraba dispuesto a reconocerle la investidura imperial a condición de que se convirtiera al cristianismo. Mehmed se había negado, naturalmente. Por más que fuera un sultán tolerante que garantizaba en su imperio la libertad de culto, estaba convencido de que la verdadera fe era la suya y que esta debía convertirse en la primera religión de los territorios y las naciones que día tras día estaba conquistando.
Como si no bastara habían sido muchos, y aún eran muchos en la misma Italia, los que consideraban legítimas las reivindicaciones de Mehmed II. Una autorizada tradición cultural estimaba fundadas sus demandas desde el momento en que quien conquistaba la segunda Roma podía llamarse heredero de los Césares. En consecuencia, para el papa de Roma, Sixto IV, que reclamaba para sí esa tradición, la cuestión era muy seria; si las amenazas territoriales preocupaban a todos los príncipes de Europa, que organizaban la defensa de los propios límites con los ejércitos, él debía responder a una amenaza más insidiosa: la de la ilegitimidad de su guía espiritual.
A esta amenaza Sixto IV decidió responder con una empresa artística que se transformó en una especie de manifiesto universal de la teología cristiana y la legitimidad papal: la decoración de la Capilla Sixtina, la más importante capilla de la cristiandad, que había hecho reconstruir y de la que a partir del año siguiente, 1481, confió la decoración a los mejores pintores de Italia1.
La guerra de los pintores
Si la defensa de la integridad territorial italiana y europea concernía a los ejércitos y las finanzas de los cinco Estados principales que se enfrentaban desde hacía casi un siglo en Italia (Roma, Venecia, Florencia, Milán y Nápoles) y que, después del asedio de Otranto, se comprometieron a reaccionar ante la expansión de Mehmed, la defensa de la legitimidad del cristianismo como heredero de la civilización y, por tanto, de la legalidad romana, era un asunto que afrontar sobre todo por Roma, sede del vicario de Cristo. El papa reinante, Sixto IV, era el hombre adecuado para afrontar esta empresa.
Nacido en una familia muy modesta, el pontífice estaba dotado de una excepcional viveza intelectual y era considerado un finísimo teólogo, que debía su ascenso a la curia, también a su resolución de algunas diatribas doctrinales que en las décadas precedentes habían opuesto entre sí a las órdenes principales de los dominicos y los franciscanos. Sixto estaba dotado, además, de una energía política que ya le había atraído muchas críticas durante el pontificado. Había iniciado un importante programa de restructuración y de imponentes construcciones para devolver a Roma el decoro y el prestigio después de los años de abandono que siguieron al traslado de la sede papal a Aviñón. Por lo demás, el desplazamiento a la ciudad francesa se había hecho necesario para proteger la corte papal de la prepotencia de los barones locales, los Colonna, los Orsini y los Savelli, que con sus ejércitos infestaban la ciudad haciendo inseguros hasta los Palacios Vaticanos.
Una de las empresas principales iniciada por el enérgico papa a partir de 1477 fue la reestructuración de la Capilla Magna del Palacio Vaticano, de la que había concluido la estructura mural y ahora esperaba la decoración sus paredes. Pero, para empezar esta empresa, hacían falta pintores excelentes, que en aquel período se encontraban casi todos en Florencia. Fue solo después de la tregua establecida con Florencia que Lorenzo de Medici aceptó la partida hacia Roma de los mejores pintores de la ciudad: Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli, que se unieron a Pietro Perugino, umbro de nacimiento y formación, pero que tenía el taller en Florencia y que ya había sido apreciado en Roma por el papa (había pintado para él la capilla funeraria en 1479).
Estos pintores debían contribuir con su arte a la cruzada contra los turcos que el papa quería iniciar, pero que habría debido esperar un siglo antes de concretarse. En la capilla del palacio papal vaticano, el lugar más santo de la cristiandad, debía realizarse un ciclo decorativo para mostrar al mundo que había un solo heredero del Imperio romano: el papa. Por sus expectativas universalistas, Mehmed debía ser rechazado y combatido con todas las armas posibles, las de bronce fundidas en los talleres de los expertos balísticos y las de la propaganda extendidas con oro y lapislázuli en las paredes de la capilla más santa y visitada del mundo.
Una afirmación visible de la legitimidad papal era necesaria precisamente en Roma desde el momento en que, en esta ciudad, en los ambientes más cultos de la academia, se había abierto camino una corriente de pensamiento dispuesta a acoger las reivindicaciones de Mehmed II. Por otra parte, en los territorios conquistados más allá del Adriático, el gobierno de Mehmed se había demostrado mucho más liberal y generoso con el pueblo llano de cuanto eran los gobiernos de los príncipes cristianos. Esos intelectuales minaban desde lo más profundo la legitimidad cultural y moral del papado; también a ellos había que dar, pues, una respuesta que no podía ser militar sino cultural.
Gracias a los objetivos tan ambiciosos que le eran asignados, desde aquel momento la Capilla Sixtina se convirtió en el centro no solo de la espiritualidad cristiana y la legitimidad papal, sino también del arte moderno. Pero la sucesión de los artistas que la hicieron memorable cuenta también otra historia, además de aquella de la legítima descendencia del papado del Imperio romano. Narra la historia de un arte que se emancipa de las reglas del siglo XV para encaminarse a la dimensión moderna del producto genial. El arte empieza a ser reconocido como producto del puro ingenio y se libera del legado medieval aún fundado en la preciosidad de los materiales y la repetición de códigos formales. Se abre el horizonte infinito del genio creativo que precisamente en aquella capilla afirmará su grandeza a través de la obra de Miguel Ángel Buonarroti y de Rafael Sanzio.
Seguir la evolución de la decoración de la capilla en el arco de dos generaciones de artistas equivale a seguir el sendero que va de la pauta que aún gobernaba el taller renacentista a la expresión del genio creativo moderno que, precisamente en la ruptura de esa pauta, afirma su universalidad y grandeza.
1 Sobre el asedio de Otranto, véase V. Bianchi, Otranto 1480. Il sultano, la strage, la conquista, Laterza, Bari-Roma, 2016. El libro reconstruye con distanciamiento y equilibrio los hechos de aquellos años. Para las pretensiones universalistas de Mehmed II planteadas después de la conquista de Constantinopla, véase G. Ricci, Appello al Turco. I confini infranti del Rinascimento, Viella, Roma, 2011.
Primera parteLa afirmación de la primacía del papa
La reconstrucción de la Capilla Sixtina
Una Capilla Magna había sido construida al costado de la basílica vaticana ya en tiempos del primer gran palacio mandado edificar por el papa León III (r. 795-816). La ubicación de esta capilla debió de ser, si no coincidente, al menos muy cercana a la actual. Una ampliación y quizá una reconstrucción de la Capilla Magna se realizó probablemente con Inocencio III (r. 1198-1216)2.
Bajo el pontificado de Nicolás III (r. 1277-1280) se ampliaron los Palacios Vaticanos y se reconstruyó o agrandó también la Capilla Magna, como informa una inscripción latina aún hoy visible en el Palacio de los Conservadores:
Nicolás Papa III mandó rehabilitar los palacios, el aula mayor y la capilla, y amplió otras estancias antiguas en su primer año de pontificado.
[Nicolaus P. III fieri fecit palatia et aulam maiorem et cappellam et alias domus antiquas amplificavit pontifictus sui anno primo3.]
Estas construcciones decayeron significativamente durante el traslado del papado a Aviñón y fueron en parte restauradas por Martín V (r. 1417-1431), sin embargo, según las fuentes del siglo XV y según Vasari, fue precisamente Sixto IV quien edificó ex novo la capilla que vemos ahora. Pero, las recientes investigaciones sobre el edificio atestiguan que, contrariamente a cuanto Vasari escribió en sus Vidas, la capilla fue reedificada sobre los cimientos y en el área anteriormente ocupada por la Capilla Magna. Por tanto, no se trató de una refundación, sino de una reestructuración que mantuvo esencialmente inalteradas las dimensiones de la planta de la capilla precedente.
Conocemos el estado ruinoso de esta capilla gracias a un curioso suceso narrado por un escritor contemporáneo, Andrea da Trebisonda. Durante el cónclave de 1378 el pueblo de Roma asedió la asamblea de los cardenales con mazas y escobas, gritando que al nuevo papa lo querían a toda costa romano. «Lo queremos romano»4, gritaban golpeando sobre las losas, para advertir a los cardenales que no iban a tolerar a un papa extranjero que pudiera llevar fuera de la Ciudad Eterna la sede de la cristiandad.
El episodio denuncia tanto el estado de precariedad en que se encontraba la Iglesia romana y los motivos urgentes que habían provocado su traslado a Aviñón como la degradación de las viejas estructuras vaticanas en las cuales, a duras penas, se celebraban los ritos del papado. La nueva capilla realizada por el arquitecto Giovannino dei Dolci tuvo, pues, el aspecto de una fortaleza, porque en primer lugar debía garantizar la defensa del órgano de gobierno vaticano de la prepotencia de los romanos, pueblo y barones. Por eso tuvo muros macizos e inexpugnables, y altas ventanas que cerraban la entrada al pueblo, haciendo segura la asamblea de cardenales, sustrayéndolos de las frecuentes y amenazadoras incursiones de los barones romanos que intentaban condicionar, a menudo por la fuerza, la elección del papa.
Las dimensiones de la nueva capilla —40,93 metros de largo, 13,41 de ancho y 20,70 de altura [FIG. 1]— repiten las de la capilla medieval que, a su vez, reproducía las dimensiones del templo de Salomón, regulado por relaciones proporcionales sencillas: triple longitud que anchura y mitad de altura que longitud. La intervención del papa Sixto se dirige a modificar la altura de la capilla más que sus proporciones en planta. La referencia del papa era la Capilla de los Scrovegni en Padua, que quizá había visitado de joven.
Los trabajos se iniciaron en 1477 bajo la dirección de Giovannino dei Dolci y la estructura arquitectónica siguió la moda corriente, con las paredes subdivididas en tres franjas horizontales por robustas cornisas que se hacían transitables como un corredor en el segundo orden para proveer al mantenimiento de las ventanas. El ritmo vertical es marcado por pilastras corintias que dividen la capilla en seis vanos y sostienen las ménsulas de las bóvedas de luneta de la cubierta. Es precisamente en la cubierta donde la construcción intenta una solución muy original. La anchura tan relevante es superada por una bóveda de cañón sostenida por pechinas que, conectándose con las lesenas verticales, dejan espacio a lunetas ciegas que rematan los ventanales abiertos sobre los lados norte y sur del edificio. Sobre esta bóveda, Piermatteo d’Amelia, un pintor de los alrededores de Roma, había pintado un cielo estrellado resolviendo con decidido sentido práctico la difícil empresa de decorar una bóveda tan compleja y articulada.
Quedaba el problema de la decoración de las paredes, inmensas, sobre las cuales era importante desplegar el programa político y religioso del combativo Sixto IV y de su sobrino Giuliano della Rovere, el futuro Julio II, que se había hecho retratar bien a la vista en una de las representaciones simbólicamente más poderosas del papado de los Della Rovere, Sixto IV nombra a Bartolomeo Platina Prefecto de la Biblioteca Vaticana, pintado en 1477 por Melozzo da Forlì en la nueva biblioteca vaticana5. Con su presencia tan digna, Giuliano della Rovere pretendía subrayar su papel central en la política cultural del papado de su tío, que no parecía muy interesado en el arte.
La estructura de la capilla resulta particularmente idónea para una narración pictórica, tanto que muchos estudiosos se han aventurado con la cuestión de sus proyectistas imaginando que desde el principio hubiera acompañado a Giovannino dei Dolci un pintor (quizá Melozzo da Forlì) que habría predispuesto la compaginación arquitectónica en función de una clara narración pictórica. Pero el reparto de las paredes en tres franjas horizontales era una costumbre en muchas importantes iglesias italianas y romanas; un esquema decorativo similar había sido utilizado, por ejemplo, para la basílica de San Pedro y para la de San Pablo Extramuros. Tampoco la sucesión vertical de falsas cortinas de tela pintadas en el primer orden, de las escenas narrativas en el segundo orden y de la galería de los papas en el tercer orden era nueva: cortinas pintadas bajo escenas narrativas se veían, en efecto, en Santa María Antigua en el Foro romano, modelo de inspiración de todo el Renacimiento clasicista romano; mientras en San Urbano alla Caffarella, iglesia más apartada, aparecían los pilares verticales salientes para dividir los vanos de las paredes. Moderno es, más bien, el léxico de las decoraciones arquitectónicas, la gracia de los pilares corintios decorados con grutescas, que retoman aquellos con que Melozzo pocos años antes había enmarcado su maravilloso fresco Sixto IV nombra a Bartolomeo Platina Prefecto de la Biblioteca Vaticana, convertido de inmediato en el manifiesto del gusto clasicista de los Della Rovere.
Ultimada, pues, a fines de 1480 la decoración de la bóveda, había que decorar las paredes y había que hacerlo muy velozmente. La urgencia de los tiempos imponía una rápida ejecución: sin embargo, encontrar un pintor capaz de llevar a cabo una empresa tan compleja en poco tiempo no era fácil.
Un consorcio
Como se puede imaginar, el papa tenía mucha prisa por realizar toda la decoración de la parte inferior de la nueva capilla para afirmar su programa político. Tanta prisa que decidió confiar el trabajo no a un solo artista y ni siquiera a dos, sino a un verdadero consorcio de pintores, con el fin de tener todo listo en apenas un año. No se estipuló un verdadero contrato con los artistas de este consorcio, sino que se siguió una práctica muy singular. Se llamó a cuatro grandes y conocidos pintores de Italia central, tres florentinos y un umbro que, de todos modos, estaba familiarizado con el arte toscano por haber pasado en aquella región varios años de su formación. Los artistas se llamaban Cosimo Rosselli (1439-1507), Domenico di Tommaso Currado llamado Ghirlandaio (1449-1494), Alessandro di Mariano llamado Botticelli (1445-1510) y Pietro di Cristoforo della Pieve llamado Perugino (1448-1523). A ellos se confió la realización de cuatro grandes frescos sobre las paredes de la capilla, rematados por imágenes de papas en la parte superior y delimitados, en la inferior, por falsas cortinas de tela.
Los cuatro «cuadrazos» fueron luego estimados por una comisión papal que dio su veredicto el 17 de enero de 1482, estableciendo no solo que las cuatro pinturas habían sido realizadas con arte, sino que podían ser valoradas en la cifra bastante reducida de doscientos cincuenta ducados cada una, incluyendo no solo la escena figurada, sino también los retratos de los papas y las cortinas de falsa tela:
Estos maestros pintores debían recibir de su santidad nuestro señor Papa, por las mencionadas cuatro historias [imágenes, frescos] con dichos drapeados, marcos y representaciones de los pontífices, a saber: por cada historia cada uno de ellos doscientos cincuenta ducados de cámara a razón de diez carlinos por ducado y por historia.
[dictos magistros depictores debere habere a sanctitate domini nostri pape pro dictis quatuor istoriis cum dictis cortinis cornicibus et pontificibus videlicet pro qualibet historia earundem ducatos de camera duecentos quinquaginta ad rationen X carlenorum pro quolibet ducato et pro qualibet historia ut supra6.]
La secuencia de los dos documentos que han sobrevivido para esta empresa plantea interrogantes a los estudiosos desde hace casi dos siglos. El primer documento está fechado el 27 de octubre de 1481 y registra la adjudicación a los cuatro pintores de diez escenas figuradas cuyo coste será valorado a continuación:
A saber, diez historias [imágenes, frescos] del Antiguo y el Nuevo Testamento con drapeados inferiores que deben ser pintadas bien diligente y fielmente, del mejor modo posible por ellos mismos y cualquiera de sus colaboradores en cuanto sea iniciado el trabajo.
[videlicet decem istorias testamenti antiqui et novi cum cortinis inferius ad depingendum bene diligenter et fideliter melius quo poterunt per ipsos et eorum quemlibet et familiares suos prout inceptum est.]
El segundo documento, antes citado, valora la remuneración de las cuatro pinturas ya ejecutadas en enero de 1482 o al menos bastante avanzadas para poder valorar su coste.
Ahora bien, por un lado, es poco probable que entre octubre de 1481 y el enero siguiente los pintores pudieran haber llevado a cabo una porción tan amplia de fresco. Por el otro, la mención de solo diez pinturas encomendadas en aquella fecha hace pensar que las cuatro pinturas estimadas en enero habían sido precedentemente subcontratadas, visto que en total se ejecutaron catorce y no diez pinturas. Sobre esta ambigüedad documental se han formulado las hipótesis más disparatadas, ligadas luego a la cuestión también más relevante del liderazgo de la empresa y la secuencia de las escenas figuradas. Son cuestiones a las que se puede dar respuesta solo siguiendo el hilo de la organización práctica del trabajo y de la obra, un hilo extrañamente del todo pasado por alto hasta hoy.
Siguiendo, pues, la trama de la organización de la empresa y valorando, en particular, los problemas ligados a los andamios (aspecto muy relevante), se puede sostener con todo fundamento que una primera adjudicación fue asignada a los cuatro pintores ya en el verano de 1481 y que, en el octubre siguiente, con el contrato vigente, fueron adjudicados los otros diez «cuadrazos» realizados al fresco.
El valor de estos últimos fue estimado en enero, quedando entendido que tal valor no podía ser una sorpresa: en efecto, existía un mercado muy estabilizado de la producción pictórica y las estimaciones se movían en un margen muy reducido al cual, más que la calidad del estilo, afectaban los materiales preciosos utilizados para el fresco y los costes de la mano de obra y los andamios.
La secuencia detectada corresponde a una descripción significativa del procedimiento operativo y de un mundo tecnológico históricamente determinado. Los cuatro pintores son responsables de la ejecución exquisita de una obra pensada, en síntesis, por otros.
Los dos documentos deberían ser leídos, pues, así: un primer encargo a los cuatro pintores es asignado en el verano de 1481 para realizar cuatro cuadrazos al fresco. El segundo encargo por otros diez cuadrazos es confiado en octubre del mismo año y en enero, al estar terminados los primeros cuatro cuadrazos, se estima el precio efectivo.
El valor principal del documento de adjudicación de octubre de 1481 —estipulado por Giovannino dei Dolci «supervisor de la fábrica» y los pintores— reside en la indicación del tema de la decoración de la capilla («diez historias tomadas del Viejo y Nuevo Testamento», «decem istorias testamenti antiqui et novi») y en el compromiso de ultimar las historias para el 15 de marzo siguiente; un tiempo de veras muy restringido si se piensa que cada pintor habría debido terminar en menos de cuatro meses una superficie pintada de unos 100 metros cuadrados y con decenas de figuras para cada una de las cuales, incluso con gran optimismo, no se podían emplear menos de cuatro meses.
También el ritmo de los tiempos de ejecución devuelve al tema de la prisa, una verdadera furia que apremiaba a Sixto IV en la realización de una obra que, evidentemente, ocupaba su mente de manera total. Suya y de su sobrino Giuliano, activo comitente ya en los años precedentes. El papa, pues, quería decorar en poquísimo tiempo la principal capilla de la cristiandad. Sin duda, estimaba que había llegado el momento de recoger en un lugar simbólico, para hacerlas visibles, la potencia de sus tesis teológicas. La muerte de Mehmed II en mayo de 1481 había liberado a la Iglesia y a Italia de la amenaza inminente de una invasión, pero precisamente por eso era preciso estrechar las filas a la espera de que el Imperio otomano se reorganizara para intentar la empresa italiana.
La secuencia de los documentos nos cuenta también otra cosa importante, siempre pasada por alto en las exégesis de la Capilla Sixtina: que la prisa estaba ligada también a la presencia de unos enormes andamios que habían servido para la construcción y la decoración de la bóveda, y que ahora podían ser utilizados lo antes posible para decorar las paredes.
La altura de 20 metros creaba problemas difíciles de resolver para la estructura de los andamios, que debía permitir también una cómoda labor de los equipos de pintores. Unos andamios tan imponentes no se levantan en pocos días y, sobre todo, exigen el aprovisionamiento de tablas, vigas y cuerdas de buena calidad: materiales que ya estaban presentes en la capilla y que solo debían ser ensamblados de nuevo, ya que el andamiaje utilizado para la bóveda presentaba características diversas del necesario para la pared.
El andamiaje de la bóveda debía estar armado con un entablado plano solo en su parte superior, a una altura de unos 18 metros; en cambio, para poder pintar las escenas figuradas había que montar un entablado plano de trabajo a una altura de 1,80 metros. Precisamente la disponibilidad de un andamiaje tan vasto ya in situ había sugerido al papa emplear no un equipo sino cuatro equipos de pintores desde el momento que los costes ya habían sido amortizados en la construcción y la decoración de la bóveda.
Si unos andamios tan grandes no hubieran estado ya disponibles, quizá la historia de la decoración sixtina habría sido diferente. Se habrían montado unos andamios adecuados para el trabajo de un solo taller, que habría avanzado mucho más lentamente y habría dado mayores garantías para la unidad estilística de la decoración.
La bóveda estrellada
La presencia del andamiaje debería sugerir cerrar también otra cuestión aún debatida por la crítica, o sea, la existencia o no de una decoración en estrellas de oro sobre fondo azul, ejecutada en aquellos meses por Piermatteo d’Amelia sobre la bóveda. Existe, de esta decoración, un dibujo en los Uffizi, atribuido a Giuliano da Sangallo, al margen del cual está anotado, sin embargo, «la bóveda de Sixto de Piermatteo d’Amelia. Nunca se hizo así» [«la volta di Sisto di Pier Matteo d’Amelia. Non si fece più così»]7.
Esta anotación ha hecho pensar a muchos estudiosos que el dibujo era solo un proyecto, pero el dibujo no tiene en absoluto la forma de un proyecto, sino de la representación de uno que se ha hecho. No es pensable, en mi opinión, que se diera lugar a una decoración pictórica de la pared dejando sin yeso y sin decorar la bóveda. No solo el encalado gris de la bóveda habría hecho pobres y miserables las mismas decoraciones subyacentes (que el papa, en cambio, quiso llenas de oro purísimo y de lapislázuli), sino que el aplazamiento a un tiempo posterior de la decoración de la bóveda habría comprometido la integridad de las pinturas subyacentes. No conocemos ningún caso en que se haya empezado las paredes antes que la bóveda: la pintura al fresco impone, en efecto, el uso de materiales bastos, como puzolana, agua y pigmentos, que habrían corrido el riesgo de ensuciar las pinturas subyacentes.
En resumen, frente a una empresa tan gigantesca como la construcción y la decoración de la Capilla Sixtina, los procedimientos prácticos y las modalidades de ejecución deben ser tenidos siempre presentes, porque la producción artística es un proceso complejo y no se la puede reducir a un hecho abstracto, a una expresión de problemáticas ligadas exclusivamente al estilo, a la iconografía y a la iconología.
Es preciso tratar de imaginar cómo avanzaban los trabajos a la luz de una lógica económica que es siempre central en los acontecimientos artísticos. Retirar los andamios sin decorar la bóveda y posponer a un segundo momento la decoración superficial habría comportado una carga de costes enorme. Y aún más incongruente habría sido gastar cifras considerables para volver a montar los andamios y realizar exclusivamente la decoración de las paredes, que habrían parecido mucho más miserables con un cielo cubierto de yeso en bruto.
Por tanto, también en la valoración estilística de las pinturas de los cuatro miembros del consorcio debe tenerse presente que sus historias debían leerse bajo un cielo azul adornado con estrellas doradas. Al estar ya allí disponible el andamiaje, se bajaban también los costes para la manufactura de la pintura, y esto explica el precio no altísimo computado por las pinturas. Si los pintores hubieran debido proveer por sí mismos los andamios, el coste habría subido al menos un 30 por ciento.
Los tiempos de la decoración, por tanto, siguen de cerca los tiempos de la construcción. También debe decirse que la decisión de conferir el encargo a cuatro pintores es singular, si no rarísima, en el panorama del siglo XV, y habla de un mundo, el de la pintura, todavía estrechamente ligado al de la artesanía. Sobre todo, los trabajos podían contar con la sólida dirección de un proyectista general de las historias que no puede ser más que el papa mismo ayudado por su sobrino Giuliano, que ya se había revelado un verdadero cultor del arte.
A los pintores se les pedía que realizaran en poquísimo tiempo una manufactura de la cual se consideraba mucho más la complejidad material que la creativa. En el cómputo de los gastos, como era habitual en aquel tiempo, se valoraban la cal, el coste de los andamios, el coste de los pigmentos, sobre todo los preciosos, como el lapislázuli, y de las láminas de oro, que juntos podían alcanzar el 30/40 por ciento del valor de la obra, a menos que —y este fue ciertamente el caso— el comitente mismo suministrara el oro y el lapislázuli.
La realización propiamente dicha, una vez establecido el programa y aceptados los dibujos del proyecto, no era en el fondo tan distinta de la de una obra de carpintería en madera o de albañilería de una cierta complejidad. Los pintores eran llamados para decorar las paredes casi como los tapiceros para revestirlas con telas preciosas y solo la necesidad de querer comunicar un programa teológico y político decantaba por la elección de los primeros en vez que de los segundos.
El valor de esas decoraciones, respecto de otros tipos de decoraciones puramente materiales (telas, cuero, madera taraceada), se estaba afirmando solo en aquellos años, cuando comenzaba a apreciarse su enorme ventaja propagandística en las batallas políticas de la época.
Los cuatro pintores fueron invitados a trabajar «melius quo poterunt» [«del mejor modo posible»], que como expresión contractual equivale a aquella de «con arte», que encontramos aún hoy como referencia en los contratos de carácter artesanal. Y debían trabajar lo mejor posible —lo repetimos— en un tiempo considerablemente breve. El objetivo era decorar la Capilla Sixtina según un proyecto unitario y con un lenguaje expresivo que debía parecer evidentemente lo más homogéneo posible, casi fruto de una única mano.
La habilidad de los pintores debía resolver también el problema de la fragmentación narrativa ligada a los sectores de las paredes. En sentido vertical las paredes estaban divididas en tres registros sobre los cuales se realiza desde abajo una cortina pintada en falsa tela, luego las historias propiamente dichas y encima los retratos de los papas. En sentido horizontal las paredes estaban divididas por las lesenas, falsas en los primeros dos órdenes y salientes en el tercer orden: lesenas verdaderas y lesenas falsas, con los colores, debían ser absorbidas en la narración.
El nombre de los cuatro pintores y el análisis de sus biografías nos ayuda, desde luego, a entender por qué, debiendo realizar en poco tiempo una decoración «melius quo poterunt», son elegidos precisamente ellos. ¿Qué tenían en común Rosselli, Ghirlandaio, Botticelli y Perugino que los hacía idóneos para esa empresa tan importante?
Ante todo, su plena madurez: habían nacido casi todos en la década anterior a mitad de siglo, por tanto, todos tenían en torno a cuarenta años, estaban en el pleno vigor de las fuerzas, en una edad en la cual se ha adquirido gran experiencia profesional, pero aún se está en condiciones de trabajar directamente con los propios asistentes resistiendo la fatiga de un trabajo sobre los andamios, lugar en absoluto fácil para vivir. Este grupo de maestros cuarentones era capaz de pasar seis meses sobre los precarios andamios de madera con sus mejores alumnos, provistos de una experiencia puesta a prueba, técnica y creativamente, que no podía desembocar en sorpresas en los resultados. Como así fue, por lo demás.
Los cuatro pintores se podían considerar de formación homogénea, tanto en el plano técnico como estilístico. Habían aprendido o perfeccionado el oficio en los talleres artísticos de Florencia, que en torno a la mitad del siglo XV se presentaban decididamente como los más capacitados técnicamente para afrontar el arte del fresco, al mismo tiempo el tipo de pintura más resistente, más adecuado para las decoraciones monumentales, pero también el más difícil de poner en práctica, sobre todo en una circunstancia como aquella, donde la heterogeneidad producida por los materiales utilizados corría el riesgo de ser agravada por el diferente uso que cada taller hacía de esos materiales y del modo de emplearlos. No obstante, aún hoy, al entrar en la Capilla Sixtina tenemos la impresión de encontrarnos frente al trabajo de un único equipo, tan homogéneo fue el resultado de aquella empresa.
La distribución del trabajo no fue homogénea, también porque las catorce historias no eran divisibles por cuatro y aún hoy persiste la duda en cuanto a los autores de las distintas escenas, sobre cuya identificación no hay acuerdo.
A dificultar la identificación concurren, además, otros dos factores. Dos de las escenas pintadas, aquellas detrás del altar, la Natividad de Cristo y el Hallazgo de Moisés, fueron destruidas en 1534 para dejar sitio al Juicio Universal de Miguel Ángel y no es posible identificar a sus autores solo en función de los documentos supervivientes. El segundo elemento que hace difícil la atribución de los distintos recuadros concierne a la presencia de otros artistas famosos, además de los cuatro señalados por el contrato. Según Vasari, trabajaron en la Sixtina también Luca Signorelli, Biagio d’Antonio, Pinturicchio y otros. Quizá como ayudantes de los maestros principales o quizá en una especie de «subcontratación» que les confirió una cierta autonomía; sea como fuere, no sabemos exactamente cómo fue distribuido el trabajo.
Sin embargo, entrecruzando los datos estilísticos, que son siempre un rastro significativo en el estudio de la pintura, y las hipótesis sobre los procedimientos de ejecución, que constituyen también ellos una referencia importante, podemos formular algunas conjeturas sobre la cronología y la autografía de los trabajos.
Los cuatro campeones estimados
Hipótesis varias y contrastantes se han planteado sobre la cronología de los trabajos. Algunas incluso muy autorizadas, pero no por eso creíbles. Ernst Steinmann, el mayor estudioso de la Capilla Sixtina, llegó a proponer que algunos recuadros fueron asignados a los pintores después de la conclusión de acontecimientos significativos del papado para aludir a ellos de manera triunfal. Es una hipótesis totalmente desequilibrada a favor de una lectura idealista de la empresa, que no asombra en un estudioso de fines del siglo XIX, pero que no toma en ninguna consideración esas cuestiones prácticas que, en cambio, serán juzgadas muy importantes a continuación. Según Steinmann, por ejemplo, el ahogamiento de las tropas del faraón en el Mar Rojo habría sido pintado solo después de la victoria del papa contra el duque de Calabria. Pero esta hipótesis no parece llevar muy lejos: el programa iconográfico debió de estar establecido ya antes de los trabajos.