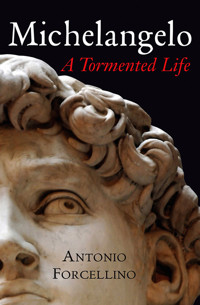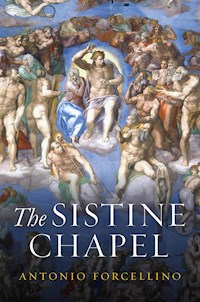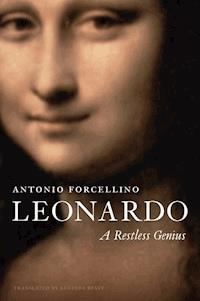Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Humanidades
- Sprache: Spanisch
Indómito, avaro, frágil, obsesionado por el mundo del arte, en el que invirtió toda su exuberante energía, Miguel Ángel Buonarrotti estuvo consumido por la llama del genio en su recorrido vital por los magníficos paisajes del Renacimiento italiano. El restaurador e historiador del arte Antonio Forcellino resucita al hombre y su tiempo en esta fascinante biografía que nos sumerge en el corazón mismo de la vida de uno de los máximos artistas de todos los tiempos, una vida privilegiada que tuvo, sin embargo, su contrapunto de amargura y tragedia. Basado en documentos totalmente inéditos y en interpretaciones originales de la obra del artista, este libro nos regala una imagen de Miguel Ángel hasta ahora desconocida, proporcionando a la vez claves indispensables para comprender su obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Forcellino
Miguel Ángel
Una vida inquieta
Traducción de Pepa Linares de la Puerta
Índice
Introducción
Miguel Ángel: Una vida inquieta
Capítulo 1. La juventud
1. En el nido de cabras
2. Florencia magnífica y cruel
3. Un aprendiz inquieto
4. El jardín de las maravillas
5. El último homenaje a Donatello
Capítulo 2. La primavera del genio
1. Ataques de pánico
2. Una burla que acabó bien
3. El cansancio del artista
4. Un David para la República
5. El taller de Miguel Ángel
6. La lucha por el primer puesto
Capítulo 3. En la corte de Julio II
1. Un Papa batallador
2. Un cliente con mucha paciencia
3. La aventura de la bóveda
4. La crisis
5. Pinceles
6. El triunfo y la leyenda
Capítulo 4. Entre Roma y Florencia
1. En el nombre del padre
2. Años de serenidad
3. Ambiciones peligrosas
4. La reconciliación
5. El fracaso
6. Prisionero del destino
Capítulo 5. Bajo el signo de los Médicis
1. Un artista disputado
2. Una política desastrosa
3. En defensa de la República
4. La gloria de los Médicis
Capítulo 6. Los lentes de Miguel Ángel
1. Un corazón todavía joven
2. El cielo y la tierra
3. El regalo de Vittoria
4. Una pasión herética
5. El nuevo modo
6. Los dos Moisés
Capítulo 7. La Capilla Paulina
1. Problemas de economía doméstica
2. La emoción de la luz
3. La conversión de San Pablo
4. Imágenes peligrosas
5. La mirada de Pedro
6. La sombra de la censura
Capítulo 8. El fin de las ilusiones
1. Objetos de devoción
2. La familia romana
3. Propuestas de matrimonio
4. La «fábrica de San Pedro»
5. Cuando se sobrevive a los amigos
6. Pablo IV, el enemigo
7. La Piedad destruida
Procedencia de las ilustraciones
Láminas
Créditos
Introducción
El viernes 18 de febrero de 1564, Miguel Ángel de Ludovico Buonarroti, patricio florentino, «divino» escultor, pintor y arquitecto, moría en Roma, en una casa del barrio llamado del Macello dei Corvi. Era una casa pequeña, con varios cuartos adaptados a taller en el piso bajo, una fragua para forjar herramientas, una cocina y los dormitorios en el primer piso.
Cinco días antes, un lunes de Carnaval, bajo la lluvia fría que deslucía Roma alguien había visto caminar por la calle al anciano pequeño y vestido de negro, sin sombrero. Aunque lo reconocieron, les faltó valor para acercarse. Avisaron a Tiberio Calcagni, un discípulo que lo cuidaba como un hijo, pero tampoco a él le fue fácil llevarlo a casa. Se negaba a detenerse y a descansar. Los dolores, decía, no le daban tregua. Intentó montar a su caballo morucho como siempre que el tiempo lo permitía, pero cuando comprendió que era incapaz y que ya no iba a cabalgar nunca, se dejó llevar por el pánico. Aunque hacía ya decenios que esperaba la muerte, ahora que ésta llegaba con la lluvia gélida, se asustó como todos los hombres, incluidos los que, igual que él, habían vivido ya mucho tiempo. Asistido por Daniele da Volterra, otro de sus discípulos, comenzó una lenta entrega a la muerte, que aguardó durante dos días en la butaca próxima a la lumbre y otros tres en el lecho. Murió a la hora del Avemaría del viernes, lúcido y asistido únicamente por Tommaso Cavalieri, Diomede Leoni y Daniele da Volterra.
El barrio del Macello dei Corvi se hallaba entre la zona de los Foros y las laderas del Quirinal. Los dibujos de las ruinas compilados por viajeros e investigadores dan una idea exacta de lo que eran en aquellos años los Foros a los que se asomaba el cuarto del artista: un terreno baldío del que afloraban los esqueletos de los mayores monumentos de la Antigüedad. El primero y más grande de todos, la montaña horadada de travertino del Coliseo, con la base aún enterrada y los pasajes abovedados convertidos en cuevas donde hallaba cobijo toda manifestación de precariedad. Luego, los grandes arcos de triunfo, también enterrados hasta la mitad, donde en los días fríos como aquellos que se llevaron a Miguel Ángel, las vacas y las ovejas se apretaban unas contra otras para resguardarse de la lluvia, hacinadas contra los relieves de mármol esculpidos para la eterna gloria de los emperadores. Finalmente, sobre los escombros y los árboles seculares que crecían en derredor se alzaban las columnas ciclópeas del templo de Saturno, coronadas por el mármol blanco del entablamento milagrosamente suspendido en el aire.
El barrio, que limitaba al norte con la explanada de los Foros señalando el inicio de la ciudad medieval y renacentista, no podía considerarse uno de los lugares más elegantes de la nueva Roma. Era ya casi campo, con huertos y fincas que se introducían en las ruinas de la ciudad antigua, las mismas que Miguel Ángel, con la guía solícita del viejo Sangallo, había dibujado y estudiado setenta años antes, recién llegado de Florencia. Hacía por lo menos un siglo que la estrategia papal concentraba el «renacer» urbanístico de Roma en la parte opuesta, donde el Tíber forma un recodo entre el Castel Sant’Angelo y la isla Tiberina. Allí, desde los últimos años del siglo XV, los mejores arquitectos italianos intentaron resucitar la arquitectura antigua. Claro que tuvieron que contentarse con recursos infinitamente inferiores a los que emplearon los romanos, pero, gracias a su ingenio, lograron superar también aquellas limitaciones y convertirlas en un nuevo estímulo para la creación. Rafael, Bramante, Peruzzi y Sangallo, artistas excelentes que Miguel Ángel conoció y vio morir uno tras otro, habían construido en aquella zona palacios que parecían traídos directamente de la Antigüedad. Blancos, decorados con columnas y almohadillado de piedra, exhibían toda su belleza en las nuevas calles de trazado amplio y recto que se abrían paso por el dédalo de callejas malsanas en las que se atrincheraba la población romana de la Edad Media como un pueblo náufrago adaptado a vivir en los pecios de una nave inmensa.
Aquellos palacios y aquellas calles no se encontraban en la vecindad de la casa de Miguel Ángel. Las únicas intervenciones urbanísticas de algún fuste en la zona se debían a Pablo III, el cual había demolido los tugurios que asediaban la Columna Trajana, el gigantesco tronco de mármol por el que se devanan los relieves con las gestas del emperador romano. Lo hizo para impresionar a otro emperador, Carlos V, llegado a Roma en 1536 con la intención de escenificar un desfile triunfal tras la victoriosa batalla de Túnez contra el almirante de los turcos. Con un sentido muy moderno de la escenografía, Pablo III tuvo la feliz idea de liberar los monumentos más antiguos de la ciudad, convencido de que impresionarían a un visitante tan vulnerable a la fascinación de las ceremonias y la teatralidad.
Dejando eso aparte, el barrio del Macello dei Corvi era, por decirlo discretamente, modesto. Casas de sólo dos plantas, adosadas una a otra sin patios y construidas con materiales de desecho hurtados al cadáver de la ciudad antigua. Tufos viterbinos groseramente escuadrados y montados sobre hileras de ladrillos romanos robados a los muros antiguos. Bloques de peperino y de travertino esculpidos y unidos con cemento sin mostrar el menor interés por los refinadísimos relieves que soportaban, empleados en los cantones, en los umbrales y en los arquitrabes de puertas y ventanas. A veces aquel tejido mural ecléctico y chapucero contaba con la protección de un enlucido de puzolana, morado, rojo o violeta, según la localización de la cantera, que casi siempre era una finca interior de las murallas aurelianas.
Miguel Ángel había llegado a aquel barrio pobre hacia 1510, cuando Julio II y sus herederos pusieron a su disposición la casa-taller con el objetivo de que trabajara en las esculturas de la tumba proyectada para el gran papa Della Rovere. Luego, en 1517, dejó Roma, para regresar en 1533 ya como artista de fama mundial. Aunque en los años siguientes su fortuna económica y social no conoció límites, nunca abandonó aquella casa tan poco decorosa, tan alejada del centro de la corte papal. Su permanencia en el barrio periférico atestiguaba que jamás había deseado de veras la integración en la ciudad en la que pasó treinta años sintiéndose fundamentalmente un florentino desterrado.
Hasta las circunstancias de su muerte fueron típicas de un exiliado, a pesar de la fama que lo rodeaba. La breve enfermedad que lo postró se había presentado sin avisar. Unos meses antes, una mañana de principios de octubre, apareció de excelente forma en la plaza de la iglesia de Santa Maria sopra Minerva, acompañado de sus dos fieles servidores, Antonio del Francese y Pier Luigi da Gaeta, quizá con la intención de oír misa, pero sin duda para echar una última ojeada a su adorado Panteón, el edificio mejor conservado de la Antigüedad, que habría bastado por sí solo para demostrar la inasequible belleza que llegaron a tocar los constructores romanos. En la plaza lo reconoció y lo saludó con reverencia otro florentino, Miniato Pitti, que luego describiría al anciano artista como un hombre que «va inclinado y levanta la cabeza con esfuerzo, y aún está en su casa dedicado a cincelar»1. Casi nonagenario, Miguel Ángel continuaba trabajando. Y no con el lápiz, sino con el cincel y el puntero.
A los cuatro meses de aquel encuentro, el anciano vigoroso que se había presentado a caballo en la plaza de Santa Maria sopra Minerva moría en la miserable casa del Macello dei Corvi, solo, sin siquiera uno de aquellos parientes para los que había trabajado y ahorrado toda la vida, y sobre todo sin su sobrino Leonardo, al que amaba aunque mantenía lejos, en Florencia, molesto por la idea de que esperara su muerte para hacerse con sus riquezas. No obstante, Leonardo podía estar bien seguro de ellas, porque una de las metas de la vida de Miguel Ángel fue convertir a los Buonarroti en una estirpe rica y honrada.
Por mucho que la historiografía posterior haya tratado de transformar a Miguel Ángel Buonarroti en un mito domesticado por la magnificencia de los príncipes que sirvió, las circunstancias de su muerte, según la crónica puntillosa de los testigos, hablan de un conflicto irremediable y feroz entre el artista y el resto del mundo. Se salvan sólo unas cuantas personas muy sencillas a las que permitía cuidarlo y aquel Tommaso de’ Cavalieri, noble romano, al que había amado demasiado para negarle la intimidad en los últimos días de su vida. La relación de los testigos describe, una a una, todas las horas de la agonía del artista, de modo que hasta para la exégesis romántica ha resultado difícil recubrirla del misterio y la grandeza que requiere la génesis del mito.
En Miguel Ángel, como en tantos otros hombres, las circunstancias de la muerte resultan reveladoras. Tampoco él estaba preparado para morir y pedía como un niño que no lo dejaran solo ni por un instante. Pero nada más llegar a la modesta vivienda, la muerte descubrió otra debilidad del hombre: la avaricia que lo atormentó toda la vida. Debajo del lecho había una caja con oro suficiente para comprar el palacio Pitti entero. No se fiaba de nadie, ni siquiera de los bancos. Siempre temía el engaño, la persecución, el fraude. Vivía como un miserable, pero acumulaba dinero en una caja de madera que guardaba debajo de la cama. Quizá un hombre divinizado ya en vida hubiera debido obsequiar a su público con una muerte distinta a la desaparición lenta y penosa de un anciano aterrorizado y doliente que, como todos, se agarraba a la vida fieramente hasta el último aliento.
Pronto, sin embargo, acudiría al rescate de aquella muerte la obra glorificadora de los mejores intelectuales florentinos, Giorgio Vasari y Vincenzio Borghini, académicos dedicados a forjar la imagen pública del duque de Florencia, Cosimo I de Médici. Nada más conocerse la desaparición del gran artista, fueron ellos los que emprendieron inmediatamente la tarea de transformar su muerte, depurándola de tachas y desgarros, para así alimentar con el viejo maestro la naciente mitología florentina que formaba parte de un proyecto político consciente y ambicioso. La situación de debilidad en la que Cosimo I había heredado el ducado inmediatamente después del asesinato de su sanguinario primo Alejandro le había convencido de que uno de los modos de asegurarlo, y sobre todo de lograr la pacificación con los desterrados republicanos, de cuyas riquezas e inteligencia tenía gran necesidad, era enaltecer la identidad social y cultural de la nación florentina. Dentro de aquella estrategia, Miguel Ángel estaba destinado a cumplir la función más importante, ya que era por antonomasia el símbolo del talento de Florencia y su hijo más amado y conocido en el mundo, mal que les pesara a los banqueros y a los aspirantes a príncipes que habían intentado unir su nombre al de la ciudad.
En vida, el viejo artista, republicano obstinado, no había querido sumarse al proyecto. Nunca deseó regresar a Florencia como le pedía el duque, y ni siquiera con sus obras se había mostrado generoso con la ciudad. Contra toda expectativa razonable, deseó verla libre de los Médicis al menos hasta 1547, año de la muerte de Francisco I de Francia. Luego se resignó a comportarse con un respeto decoroso, lo suficiente para no crear conflictos a sus herederos o a los bienes que acumulaba en la ciudad y en el condado. Quizá porque sentía una auténtica veneración por aquel hombre y por su «toscanidad», pero sin duda por complacer al duque, Vasari gastó muchas energías en el plan. Halagaba continuamente al artista y le recordaba las ventajas para su descendencia, conociendo el interés de Miguel Ángel en el asunto. Todo en vano. El artista se refugiaba en la necesidad de acabar San Pedro, empresa que sentía verdaderamente como una promesa hecha a Dios, y no consintió en abandonar Roma ni siquiera cuando la elección de Pablo IV Carafa puso su vida en peligro. Otro testimonio de un odio sin paliativos por el duque y por el Papa fue la destrucción de los dibujos y los cartones que ordenó al ver acercarse el momento de la muerte. Los mandó quemar; hizo una hoguera con unos papeles por los que Cosimo I habría pagado cualquier precio. Incluso al real duque se le escapó una frase insolente a propósito de la decisión: «Aumenta nuestro malestar el que no haya dejado ningún dibujo; no nos ha parecido un acto digno de él que los diera al fuego»2.
Pero ahora, muerto el Miguel Ángel viejo y testarudo, ya nadie ponía trabas a las necesidades y los proyectos de los potentes que no habían conseguido plegarlo en vida. El poder tenía las manos libres para manipular los despojos y el mito. Era, en el fondo, la ocasión esperada. El cínico don Vincenzio Borghini intuyó enseguida, nada más enterarse de la agonía, que la muerte del artista iba a representar una ocasión excelente de mejorar lo que hoy llamaríamos la «imagen» de la sociedad académica florentina y de su patrón Cosimo I. «Considerad esto que os digo; que a veces la malignidad de ciertos envidiosos de la virtud ajena quiere que las cosas den mayor reputación a quien las hace que aquel para quien se hacen. Ahora, como os he dicho, consideradlo, que a mí me bastará mover algunas cosas y vos las terminaréis»3. A Borghini no se le escapaban las ventajas derivadas de un funeral de Estado: Cosimo, monarca ilustrado, premiaba la virtud, la fecundaba con su generosidad y reconocía el valor de sus hijos. ¿Cómo acusar de tiranía a un hombre semejante? ¿Cómo dudar de los cimientos virtuosos de aquel Estado toscano que se identificaba con los Médicis? De nada valían las armas de los exiliados frente a una propaganda capaz de utilizar uno de los símbolos más venerados del siglo. Para dar mayor eficacia a la actuación, la oración fúnebre se confiaría a Benedetto Varchi, un desterrado republicano de enorme prestigio que había regresado a Florencia hacía ya veinte años por presiones de Cosimo, el cual, con aquel gesto, inició una política encaminada a recuperar a los oponentes republicanos y a reconciliarse con ellos (salvo cuando no los mandaba matar a manos de sus sicarios).
Pero había que obrar pronto y bien. Otros poderes reivindicaban los despojos para su ornamento, el primero de todos el Papado romano, que había utilizado incesantemente la obra de Miguel Ángel durante los treinta años últimos. El sábado por la mañana, apenas conocida la muerte del artista, irrumpió en la casa del Macello dei Corvi una comisión del gobernador de Roma, seguida luego del gobernador en persona, Alejandro Pallantieri. Como si se tratara de la muerte de un Papa o de un rey, debían inventariar todos los bienes presentes en la vivienda. Pronto se hicieron patentes las auténticas intenciones, pues cuando llegó a Roma el sobrino y legítimo heredero del artista, el amado Leonardo, le obligaron con amenazas y malos modos a contentarse con el dinero que le habían dejado, aquella caja de los diez mil ducados que el anciano custodiaba ingenuamente en casa. Ni rastro de las obras, de varios dibujos y de tres esculturas esbozadas. Aquél era el auténtico tesoro incalculable, pero los guardias habían recibido orden de llevárselo todo.
Leonardo comprendió que el mejor servicio que podía rendir a su señor Cosimo I era conducir a Florencia al menos el cuerpo de su tío. Por fortuna, el invierno era tan crudo que el cadáver se conservó bien. Hurtado al alba de la iglesia de los Santi Apostoli, donde lo habían depositado temporalmente, y cargado en un carro para el transporte de mercancías, llegó a Florencia tres días después. Cosimo, Vasari y Borghini trataron de mantenerlo en secreto para dominar mejor la maquinaria escénica. A fin de cuentas, Miguel Ángel seguía siendo el símbolo más sólido de la fe republicana y no podía decirse que en Florencia la oposición estuviera derrotada. Pero la noticia del arribo del cuerpo se difundió enseguida por toda la ciudad. Primero los artistas, luego el pueblo y ciertamente los republicanos se dirigieron en procesión nocturna a venerarlo como si fuera un santo. Miles de hombres con lágrimas en los ojos desfilaron en silencio, vestidos con las mismas sayas negras y raídas y los mismos jubones «gastados» que el escrupuloso inventario había descubierto en el armario de Miguel Ángel. Los florentinos devolvían con aquel abrazo espontáneo, jamás tributado a ningún otro, el ilimitado amor que el artista sintió por la ciudad durante toda su vida, por el que pagó con el exilio.
Llegó después el momento de los funerales de Estado en San Lorenzo, la iglesia familiar de los Médicis, que por fin se adueñaban de la gloria de Miguel Ángel como se habían adueñado de las estatuas que él no quiso regalarles en vida. En efecto, en la casa de Florencia quedaron los esbozos de los Prisioneros y la estatua de la Victoria para la tumba de Julio II. Habría sido lógico adornar con aquellas esculturas la tumba del artista, pero Vasari halló enseguida el modo de sustituirlas por la Piedad que Miguel Ángel había regalado, después de mutilarla, a Francesco Bandini, de modo que quedaran a disposición del duque Cosimo I. Propusieron el plan a Leonardo, el dócil sobrino, durante los días inmediatos a la muerte del artista y ni siquiera la negativa del hijo de Bandini a ceder la Piedad disuadió a Vasari de su propósito. Era más fácil traicionar a Miguel Ángel que defraudar a Cosimo. Así pues, se decidió que no se pondrían en la tumba y se encargó a varios escultores jóvenes de la Academia unas estatuas tan espantosas que aún hoy continúan ofendiendo la memoria del artista. Por fin, el ducado de Cosimo disponía de su modelo de virtud; y el duque, de sus esculturas.
También en Roma hubo muchos que dejaron escapar un suspiro de alivio. Carlo Borromeo dio orden inmediata de censurar con horrendos calzoncillos los desnudos del Juicio; tarea que quedó concluida en 1565. Con Miguel Ángel moría uno de los últimos exponentes de «los Espirituales», un grupo que en años precedentes había formulado una arriesgada hipótesis de conciliación con la Reforma protestante. La fe que Miguel Ángel había «ilustrado» con el mármol y los cinceles en el corazón mismo de la cristiandad rebosaba de la devoción herética que unía al grupo, pero ahora, con su muerte, la Iglesia oficial quedaba libre de comenzar una hábil maniobra de recuperación. Daniele da Volterra recibió el encargo de tapar los desnudos más «obscenos» del Juicio universal. El resto, como los frescos de la Capilla Paulina, se podía integrar con sistemas más refinados, situando a su lado pinturas didácticas que orientaran en sentido ortodoxo la lectura de las que habían salido de la mano del artista, impregnadas de una fe que nada tenía que ver con la ortodoxia triunfante en Trento.
El mito de Miguel Ángel no dejaría de crecer y de verse sometido a la manipulación en los años y los siglos posteriores. El hijo de su sobrino Leonardo, Miguel Ángel el Joven (1568-1647), al dar a la imprenta los sonetos del artista, se apresuró a convertir en femeninas las desinencias masculinas, con la intención de alejar de su tío la sombra inquietante de la pasión homosexual que lo había inspirado. Tampoco se abstuvo de manipularlo la mayor fábrica moderna de mitos, y Hollywood, gracias a la irresistible fascinación de Charlton Heston, entregó al consumo masivo un Miguel Ángel enamorado de una mujer a la que nunca conoció.
Lo que ha llegado hasta nosotros es un personaje invisible por culpa del exceso de luz; una luz que ha ocultado tanto al hombre como a la obra. No en vano el Moisés, su estatua más contemplada, ha necesitado una restauración y un levantamiento analítico para descubrir lo que habría podido captar un ojo menos cegado por los prejuicios y lo que constaba en un importante documento, es decir, que Miguel Ángel lo transformó por completo en una fase muy avanzada de la elaboración y de su propia vida. Pero la apertura de los archivos del Santo Oficio y las indagaciones históricas de Adriano Prosperi y de Massimo Firpo han revelado por fin los escenarios ambiguos en los que trabajó el Miguel Ángel de los últimos tiempos. Las restauraciones, sobre todo, por su excepcionalidad, las que ha dirigido Gianluigi Colalucci en la Capilla Sixtina, permiten acercarse de nuevo a un artífice que empastaba argamasas y colores, que esculpía mármoles y emborronaba hojas de papel con el lápiz, y en cierto modo lo alejan del mito que lo mantenía prisionero. La enorme cantidad de documentos acumulados ya desde mediados del siglo XIX se ha organizado filológicamente gracias a Giovanni Poggi y luego a Paola Barocchi, y ha crecido en tiempos recientes por el trabajo esencial de Rab Hatfield sobre las cuentas corrientes del artista, que permiten una comprobación con frecuencia despiadada de muchas vicisitudes que Miguel Ángel se había cuidado de edulcorar en las versiones que dictó a sus biógrafos. A mediados del siglo pasado, Charles de Tolnay editó el catálogo de las obras, y Michael Hirst ha editado recientemente el de los dibujos, mientras que millares de estudios especializados producen todos los años nuevas y venturosas vivisecciones de las obras y los momentos de su vida.
Este reconocimiento documental inigualable habla por sí solo del interés que despierta Miguel Ángel y de la montaña de testimonios que se acumulan sobre él. Los últimos intentos de organización que se realizaron en el siglo pasado, fundamentales para un acercamiento al artista, han puesto a disposición de cualquiera nuevas interpretaciones basadas en la inmensidad documental, pero han terminado por hacer de la obra de Miguel Ángel algo inaccesible, salvo para especialistas muy versados. Uniendo a la filología documental la filología material, es decir, su modo de esculpir y de pintar, compararemos en este libro los datos de las investigaciones más recientes con las obras, entendidas no sólo como meras imágenes sino también como empresas concretas, financieras y técnicas, en las que el artista se agota físicamente con toda su pasión humana.
Tras las grandes restauraciones de los ciclos pictóricos de la Sixtina y de la tumba de Julio II, disponemos de nuevos datos que podemos emplear por primera vez para interpretar a Miguel Ángel en su totalidad; datos que podrían ayudarnos a neutralizar el mito para aproximarnos al artista divino y al hombre doliente que fue. Sorprenden los resultados. Por un lado, el propio artista se encarga de desmentir el mito, y por otro lado, su arte se hace si cabe más sublime porque muestra sus raíces en las miserias, los conflictos y los padecimientos de una vida ordinaria y esforzada. Una contradicción sólo aparente, que los siglos pasados no podían aceptar, pero que la modernidad conoce bien. Cierto que por eso Miguel Ángel continúa ejerciendo en nosotros la fascinación del más moderno de los artistas de todas las épocas.
1. Carta de don Miniato Pitti en Roma a Giorgio Vasari en Florencia, 10 de octubre de 1563, en G. Vasari, Der literarische Nachlaß Giorgio Vasaris, edición y aparato crítico de K. Frey, 2 vols.,Georg Müller Verlag, Múnich, 1923-1930, vol. II, 1930,p. 9. Las últimas horas de Miguel Ángel están recogidas en la detallada crónica que Daniele da Volterra envió a Vasari pocos días después de la muerte del artista: «Quando samalo, che fu il lunedj dj carnovale, egli mando per me, come faceva sempre che si sentiva niente; et io ne facevo avisato messer Federigo de Carpi, che subito veniva, mostrando, la venuta fussi a caso (per non spaventarlo, N. d. A.), et cosi feci alotta. Come mi vidde, disse. O Daniello, io sono spacciato, mi ti racomando, non mi abandonar; et fecemi scriver’ una lettera a messer Lionardo, suo nipote, ch’e dovesse venire, et a me disse, ch’io lo dovessi aspettar’ li in casa et non mi partissi per niente. Io così feci, quantunque mi sentissi più male che bene. Basti, il male suo durò cinque di, due levato al fuoco, et tre in letto: si ch’egli spiro il Venerdi a sera, con pace sua sia, come certo si puo credere. Il Sabato mattina, mentre si dava ordine alla cassa et l’altre cose, venne il giudicj con un notaro del governatore da parte del papa, ch’ voleva l’inventario dj cio ch’ vera. Al quale non si pote negare; et così fu scritto tutto vi si trovo: Quattro pezzi di cartonj. Uno fu quello; […] l’altro quello che dipigneva Ascanio, se ve ne ricorda; et uno apostolo, il quale disegnava per farlo di marmo in San Pietro; et una Pieta, ch’egli haveva cominciata: della quale vi sintende solo le attitudine delle figur’, si ve poco finimento. Basta, quello del Christo e il meglio: Ma tutti sono iti in luogo, che si durera faticha a vederli non che a riaverlj; pur io ho fatto ricordare al cardinale Morone, ch’e fu cominciato a stantia sua, e offertomi dj fargnene una copia, se lo potra rihavere. Certi disegni piccolj, dj quelle Nuntiate et del Cristo che ora all’orto, egli li haveva donati a Jacopo suo (del Duca N. d. A.) e compagno dj Michele, (degli Alberti N. d. A.) se vene ricorda. Ma il nipote per donare qualche cosa al duca gleli levera. Di disegni non si e trovato altro. Si sono trovate cominciate tre statue di marmo, un San Pietro in abito di papa, in sul quale […] una Pieta in braccio alla Nostra Donna et un Cristo che tiene la croce in braccio, come quel della Minerva, ma piccolo et diverso da quello. Altro non si trova dj disegni. Il nipote arivò 3 giorni da poi la morte sua et subito ordino, ch’il corpo suo fussi portato à Fiorenza, secondo che luj ci haveva comandato piu volte, quando era sano, et anche dua di inanti la morte. Dipoi andò dal governator’ per rihaver’ e detti cartonj et una cassa, dove erano dieci mila & in tanti ducati (di) camera et & vechi del sole et circa a cento & di moneta, equalj furono conti il Sabato che fu fatto l’inventario, inanti ch’il corpo fussi portato in Sancto Apostolo. La detta cassa li fu resa subito con tuttj e danarj dentro, ch’era suggellata. Ma i cartonj non li sono anchora stati resi, et quando li domanda, li dicano che gli dovea bastar’ haver’ hauti e danarj: si che non so che sene sara» (Daniele da Volterra a Giorgio Vasari, el 17 de marzo de 1564, ibid., p. 53).
2. Cosimo I de Médici en Florencia a Averardo Serristori en Roma, 5 de marzo de 1564, en F. Tuena, La passione dell’error mio, Fazi, Roma, 2002, p. 205.
3. Vincenzio Borghini a Giorgio Vasari, el 21 de febrero de 1564, en Vasari, Der literarische Nachlaß, K. Frey (ed.), op. cit., 1930, p. 63.
Miguel Ángel
Una vida inquieta
Capítulo 1
La juventud
1. En el nido de cabras
Faltaban aún cuatro largas horas para que despuntara el día. La casita se elevaba sobre una peña asomada a los bosques hostigados por el hielo invernal. En el lado norte, donde los muros seguían el borde del barranco, faltaban las ventanas porque allí la tramontana era incontenible. Pero la fachada abierta a la plaza del pequeño burgo contaba con tres ventanas en el primer piso, correspondientes a los tres pequeños cuartos en los que se concentraba el ir y venir de las criadas y donde micer Ludovico buscaba desahogo para su creciente ansiedad.
Las gruesas paredes de la casa, construidas con piedra gris y arcillosa de la que se desmoronaba de las laderas del monte, no bastaban para acallar los gritos de la mujer a punto de parir a su segundo hijo. No era sólo el aislamiento del lugar lo que espantaba a Ludovico, que ya había padecido aquel tormento en otra ocasión, ni tampoco el temor a que la ayuda no pudiera llegar a lo alto de una montaña del Casentino. En aquel momento sólo pensaba en la caída de su mujer del caballo seis meses antes, y en el traslado a aquel lugar dejado de la mano de Dios. Aunque ella estaba encinta de tres meses y el viaje era fatigoso, y aunque el parto se anunciaba aún más arriesgado en aquel lugar donde quizá no había pisado jamás un médico, no le quedó más remedio que aceptar el cargo de alcalde en la más insignificante de las posesiones florentinas para salvarse de la indigencia. La paga era irrisoria, 500 liras por seis meses, con las cuales debía cubrir los gastos de dos notarios, tres criados y un mozo de cuadra. Pero ¿qué podía hacer? No le iban a ofrecer a él las alcaldías ricas del territorio florentino, las que pagaban a 2.000 y 3.000 liras. Había tocado fondo en la escala social, se había empobrecido hasta ver comprometida la supervivencia decorosa de su familia y a punto estaba de perder sus privilegios de ciudadano y de confundirse con la masa socialmente insignificante de los artesanos, los obreros asalariados y los artistas.
Lejos quedaban ya aquellos tiempos en que su familia podía presumir de una posición de rango en el patriciado florentino, cuando dos siglos antes su antepasado Simone di Buonarrota pertenecía al Consiglio dei Cento Savi. Y lejos también los tiempos en que su abuelo, Buonarrota di Simone, lanero y cambista, había prestado una gruesa suma de dinero al Comune y le habían elegido para los mayores cargos públicos. Por desgracia murió demasiado joven, con sólo cincuenta años, en 1405, llevándose a la tumba la buena estrella de la familia. Después, se acabó; con el padre, Leonardo, había comenzado la decadencia por culpa de las gravosas dotes de las hijas, de los impuestos impagados y de los cargos cada vez más ruines. Había tenido que aceptar, ya veinte años antes, aquella alcaldía miserable adonde se llevó a los hijos. Quizá por eso aceptó también ésta el propio Ludovico. Aquel agujero del villorrio debía de parecerle casi familiar y preferible a un castillo no menos desolado y además desconocido. Pero la esposa encinta, el largo viaje y aquella caída del caballo con sabe Dios qué consecuencias para lo que iba a nacer… Y aún faltaban cuatro horas para que se hiciera de día.
Luego los gritos se exasperaron inopinadamente y cesaron del mismo modo, para dar lugar al llanto victorioso de un niño que salía adelante. Había conseguido nacer en aquellas angosturas inhóspitas y parecía sano. El país elegido para asomarse al mundo se llamaba Caprese, y desde aquella mañana iba a ocupar un puesto digno en la memoria geográfica del mundo. El niño se llamaría Miguel Ángel, sería pintor, escultor y arquitecto y el artista más conocido de su tiempo. Entre los lugares magníficos que servirían de marco a su longeva existencia, Florencia y Roma especialmente, aquel pequeño nido de cabras colgado en el vacío de un valle de los Apeninos sería el que mejor llegaría a explicar su carácter rústico y huraño, aunque lo abandonara a los pocos meses de nacer.
El día en que por fin se calmó la ansiedad de Ludovico era el 6 de marzo de 1475, aunque para los florentinos –que seguían un calendario en el que el año comenzaba con la Encarnación, convencionalmente establecida el 25 de marzo– era todavía 6 de marzo de 1474. Ludovico recoge con diligencia en sus recuerdos las dos fechas distintas: «Recuerdo que hoy, este día 6 de marzo de 1474, me nació un hijo varón, al que puse de nombre Miguel Ángel, y que nació un lunes de mañana, antes de las 4 o las 5 horas […] Nótese que el día 6 de marzo de 1474 es a la florentina ab incarnatione, y a la romana, a nativitate, es 1475»4.
La noche que acogió en el mundo a Miguel Ángel tenía estrellas que por suerte no se preocupaban de los distintos estilos cronológicos que separaban, como tantas otras cosas, a los pequeños Estados italianos. En Roma era el 6 de marzo de 1475; en Florencia, el 6 de marzo de 1474; pero en el cielo, Mercurio y Venus entraban en la segunda casa de Júpiter para determinar un destino profundamente marcado por una sensualidad representada de muchas formas y vivida de muy pocas.
A los dos días, el 8 de marzo, Miguel Ángel recibió el bautismo en la iglesita de San Juan, un santo muy querido por los florentinos, en presencia del rector de la iglesia, de un notario y de algunos paisanos de Caprese. El cargo de Ludovico acabó el 29 de aquel mismo mes y, apenas estuvo en condiciones de viajar, la familia regresó a Florencia. Pero no Miguel Ángel, que fue confiado a una nodriza del pueblecito de Settignano, a tres millas de la ciudad, donde los Buonarroti poseían una minúscula propiedad: «Una finca […] con casa de señores y de peones, y tierras de labor y vides y olivos»5, que producía una renta de apenas 32 florines, pero que Miguel Ángel se encargaría de transformar con sucesivas adquisiciones en un notable latifundio.
El asunto de la nodriza era costumbre de Florencia, donde los eruditos alababan inútilmente la importancia de los vínculos que se establecen durante la lactancia entre madre e hijo. Todo aquel que deseara hacer una demostración de prosperidad debía, entre otras cosas, confiar sus hijos a una nodriza, preservando así para la madre natural la única función que importaba al marido, la de fecunda paridora de una prole ingente. Como los negocios y el Estado, la familia florentina era un asunto esencialmente masculino. El padre en persona se encargaba de la entrega de los recién nacidos y estipulaba un contrato con el marido o el padre de la nodriza. Las mujeres no eran sino mercancías que jamás intervenían en aquellos intercambios familiares. A la madre se la alejaba muy pronto de la educación de los hijos, que poco después de regresar a casa recibían una cultura familiar de sello exclusivamente masculino. Las mujeres eran tan innecesarias en aquella transmisión de sangre y cultura que en caso de viudez estaban obligadas a dejar a los hijos y la casa del marido para trasladarse, con la dote que conseguían retener, a una casa nueva, con la perspectiva de prestar a otro hombre su aparato reproductor.
Los niños estaban dos años con la nodriza, hasta que llegaba el momento del destete. En general, la familia de origen vigilaba su crecimiento de lejos. Como eran pocas las familias que podían permitirse el mantenimiento de una nodriza bajo su mismo techo o en la misma Florencia, lo más frecuente era entregar los recién nacidos a muchachas del condado florentino, las cuales percibían un sueldo inferior a las nodrizas de la ciudad.
Settignano era un pueblo asomado al valle del Arno y a Florencia. Entonces como ahora, crecían allí los olivos y las vides, pero también se extraía la piedra serena, una roca gris y arcillosa fácil de trabajar, que se empleaba en el lugar desde hacía muchos siglos para las construcciones de mayor importancia. Brunelleschi había conseguido esculpir con ella columnas y arcos de perfecta geometría. Las canteras de piedra serena habían desarrollado una industria tradicional muy rentable, de modo que todos en Settignano trabajaban la piedra, la extraían, la escuadraban y la modelaban. Los muy hábiles bajaban a Florencia y abrían un taller de escultura, especializándose a veces, como había hecho Desiderio, en vírgenes melancólicas. En suma, era un pueblo de canteros, y la propia nodriza del pequeño Buonarroti era hija de uno y esposa de otro. Más tarde Miguel Ángel dirá que aquello había decidido su destino de escultor, puesto que los primeros sonidos que oyó fueron los del cincel, y la leche que le dieron estaba empastada con el polvillo del mármol. Pero la frialdad del mármol en torno a la cual se crió el niño hacía presagiar también otro aspecto dramático de su destino: la frialdad de los sentimientos familiares, que le hizo padecer durante toda su vida.
2. Florencia magnífica y cruel
Resulta mucho más fácil ver la Florencia que acogió al pequeño Miguel Ángel que comprenderla. Su imagen nos ha sido transmitida con nitidez prístina en la Vista de la cadena que dibujó Francesco Rosselli en 1472 con aquella técnica analítica que situó a los artistas florentinos en la vanguardia de los estudios de la representación. Mucho más difícil es traspasar los complejos mecanismos de gobierno de una ciudad-Estado que hacia afuera y formalmente tenía un ordenamiento republicano, pero que en los hechos, gracias a unos medios de control extremadamente modernos y sofisticados, se estaba convirtiendo en un principado laico conquistado por una familia de comerciantes y banqueros que experimentaba con formas de poder capaces de apasionar y dividir todavía a los historiadores del siglo XXI.
Después de haber sumado una población de 80.000 habitantes en los años inmediatamente anteriores a la peste negra de 1348, a finales del siglo XV Florencia contaba apenas con 40.000 habitantes y luchaba con toda su prodigiosa energía para mantener un puesto de primera línea entre los Estados italianos, en continuo y precario equilibrio: la Iglesia, el reino de Nápoles, Venecia y sobre todo el ducado de Milán, convertido en tierra de conquista para las potencias transalpinas. El elemento distintivo de Florencia consistía en la riqueza de su comercio y en la racionalidad de su organización política, cuya inteligencia en materia de alianzas exteriores constituía la condición primera y esencial de la autonomía interior.
La vista de Francesco Rosselli muestra la traducción urbanística de aquella organización política [fig. 1]. La ciudad está ya completa. Los barrios, que recogen y organizan espacialmente a la población, son los intermediarios en el paso del clan familiar, auténtica unidad política de la urbe, a la autoridad municipal. Cada uno de ellos se aprieta alrededor de una de las iglesias construidas en el siglo anterior, verdadera Edad de Oro de Florencia: Santa Croce, Santa Maria Novella, Santa Trinita y Badia, con formas aún góticas; San Lorenzo y Santo Spirito, con un trazado tan nuevo como no se había visto en Italia desde hacía muchos siglos. Sólo una clase enamorada de la singularidad de su destino podía aprobar aquella espléndida radicalidad innovadora.
Fig. 1. Francesco Rosselli, vista de Florencia llamada «de la Cadena», detalle, c. 1472.
Las calles limpias y rectilíneas conectan los puntos estratégicos de la ciudad tocando los espacios de los numerosos poderes que en ella se enfrentan. Por encima de todo la catedral, en torno a la cual parece construida la vista entera y la propia ciudad. Los florentinos la habían querido inmensa y cubierta con la cúpula milagrosa de Brunelleschi para celebrar la fe de los ciudadanos, muy distinta a la autoridad de Roma, que nunca les infundió demasiado temor; en aquellos años, sin ir más lejos, colgarían de las ventanas del palacio comunal a un obispo culpable de haberse entrometido demasiado en los asuntos del gobierno local. Para que no hubiera dudas sobre la importancia que concedían a su autonomía, suspendieron al obispo de la ventana en compañía de otros ahorcados y lo dejaron allí varios días con la intención de que hasta los niños captaran el mensaje.
Tan imponente como la catedral, impulsado hacia lo alto por la torre almenada más célebre de Italia, la vista muestra el palacio della Signoria, salvaguarda militar del gobierno, elevadísimo perno clavado junto al Arno y respaldado por el palacio del Bargello (entonces del Podestà). En torno a los dos pilares del poder se leen los otros lugares, no menos representativos de la vida ciudadana. Son los palacios de los señores, no caballeros o nobles feudales sino patricios del dinero, sobre todo banqueros y comerciantes, que habían conquistado el derecho a gobernar por su cuenta una de las ciudades más ricas de Europa. Por la posición elevada se distingue el palacio de los Pitti, que domina el barrio de San Felice al otro lado del Arno, a lo largo de la calle Romana, mientras que se funden con las casas adyacentes los de los Rucellai, el Spini Ferroni a la entrada del puente de Santa Trinita y el palacio de los Médicis construido por Michelozzo al norte de Florencia, en un barrio que ya en la época de la vista de Rosselli se había transformado en un pequeño enclave de la familia, una ciudad dentro de la ciudad, con iglesia propia, la de San Lorenzo, un convento, el de San Marco, y otros muchos anexos, casas y jardines para satisfacer las necesidades de representación y de estrategia militar de la rica familia en cuyas manos estaba el destino de Florencia.
En el dibujo de Rosselli se advierten también las amplias zonas vacías, destinadas a huerto en el valioso terreno que rodea las murallas. Según las expectativas de la municipalidad, aquellas zonas habrían debido llenarse de casas con ciudadanos nuevos, pero el crecimiento demográfico se resistía a recuperar los ritmos del siglo anterior. Otra realidad significativa que el dibujo capta exactamente es la agregación de varios edificios unidos de distintos modos hasta formar una suerte de insulae dentro del barrio. Son las casas de los clanes familiares, núcleos en los que se refleja la forma más elemental de la estructura social ciudadana. Gobernada por uno o más hombres, la familia-clan se presentaba ante la ciudad a través de aquella agregación espacial como una unidad política cuyo peso no habría podido igualar ningún individuo o cabeza de familia por sí solo. Se trata de la forma más pura y simple de la consorteria florentina, un grupo vinculante de individuos que iba a marcar la historia posterior de la ciudad. De la consorteria familiar se pasa a la del barrio, y de ésta a la de la ciudad: las tres formas administrativas más importantes de la Florencia republicana.
Por último, en el ángulo inferior derecho, junto a la Puerta Romana, apreciamos varios hombres ahorcados que cuelgan de un conjunto de amables arbolillos para que todo el mundo los vea pudrirse a la intemperie. Una clara advertencia de que aquel orden y aquella prosperidad, reflejados por tantos palacios que ninguna otra ciudad, ni siquiera Roma con sus príncipes y sus cardenales, podía exhibir, se basaban en relaciones y en leyes de una severidad brutal. Florencia no era una ciudad piadosa, sino práctica hasta el cinismo. Mientras que Rosselli dibujaba escrupulosamente esta maravilla arquitectónica para la posteridad, otro florentino, no menos inteligente ni menos enamorado de su ciudad, comenzaba un diario sencillo pero inexorable, en el que contaba sin manipulaciones la vida cotidiana entre aquellas murallas elegantes y aquellas calles gloriosas. Su recuerdo nos ayuda a imaginar lo que vio y sintió el pequeño Miguel Ángel nada más regresar del exilio de Settignano:
Y el día 17 de mayo de 1478, cerca de las veinte horas, los chiquillos volvieron a desenterrarlo, y con un trozo de soga que todavía llevaba al cuello, lo arrastraron por toda Florencia, y llegado que hubieron ante el umbral de su casa, ataron la soga a la campanilla de la puerta y tiraron diciendo «llama a la puerta», y así por toda la ciudad cometieron muchas tropelías; y cuando se cansaron, no sabiendo qué otra cosa hacer, subieron al puente de Rubaconte y lo arrojaron al Arno. Y le sacaron una canción con ciertos estrambotes, entre los que decían: «Micer Jacopo se va Arno abajo…». Y al ver que flotaba, que bajó hasta Florencia todo el tiempo sobre el agua, se llenaron los puentes para verlo pasar por debajo6.
Así describe Luca Landucci el desgarro del cadáver de Jacopo de’ Pazzi, uno de los autores de la conjura contra los Médicis del 26 de abril de 1478. Para castigar a los conjurados, pero sobre todo para librarse de una vez por todas de la oposición política ciudadana, Lorenzo de Médici mandó descuartizar a más de setenta hombres en unos cuantos días. Ordenó que los colgaran de las ventanas del palacio comunal, para dejar caer uno al suelo de vez en cuando y que los pobres pudieran robarle las ropas y el calzado. Uno de los conjurados, que era sacerdote, corrió una suerte aún más espantosa: después de descuartizarlo en la plaza, le rebanaron la cabeza, que clavaron en una pica para pasearla por toda la ciudad durante un día entero. El pequeño Miguel Ángel acababa de llegar a Florencia, aún lo llevaban en brazos, pero aquellas escenas lo impresionaron de tal modo que conservó vivo el recuerdo hasta el último de sus días.
3. Un aprendiz inquieto
Justo detrás del palacio comunal, apreciamos en el dibujo de Francesco Rosselli la gran fachada desnuda de adornos de la iglesia de Santa Croce, circundada de las casas del barrio homónimo. Entre ellas, también las casas de los Buonarroti. A lo largo del siglo XV, antes de su decadencia, algunos exponentes de la familia fueron propuestos como representantes del barrio a las elecciones de los Dodici Buonomini, una de las magistraturas importantes del gobierno de la ciudad.
Seguramente al pequeño Miguel Ángel la casa de la ciudad le pareció rara. Y lo mismo debió de ocurrirle a Francesca, la madre, que en 1477 ya le había parido otro hermano, Buonarroto, y en 1479 otro aún, Giovan Simone. Aún tendría tiempo en 1481 de dar a luz a un nuevo niño, Sigismondo, antes de morir, quizá de parto, en aquel mismo año. Durante los seis años en los que Miguel Ángel tuvo madre, todo se conjuró para que ella no pudiera cuidarlo, y la falta de atención materna produjo en el niño un vacío en torno al cual surgiría todo el dolor de su vida futura. Como todos los florentinos, sin embargo, Ludovico no tardó en casarse de nuevo, y en 1485 desposó a Lucrezia degli Ubaldini, aunque sin mucha suerte, porque volvió a enviudar en 1497 y quedó con cinco hijos a su cuidado. Antes de conseguir otro cargo administrativo de alguna entidad, debió esperar a que en 1510 le nombraran alcalde de San Casciano.
La tradición familiar habría debido imponer a Miguel Ángel una educación clásica, una base digna para un futuro de comerciante, de banquero o de agente de cambio. Por desgracia, la miseria y la indigencia impulsaron a Ludovico a meter al pequeño Miguel Ángel en un taller artesano, en 1488, según Vasari, pero mucho antes según los documentos, porque el 28 de junio de 1487, con doce años, el niño cobraba ya un crédito para los hermanos Ghirlandaio. La confianza que le demostraban los clientes hace suponer que llevara ya algún tiempo en el taller: «Domenico di Tomaso del Ghirlandaio debe entregar a día 28 de junio de 1487, tres florines, llevó Miguel Ángel de Ludovico en liras 17, sueldos 8…»7. Siendo aún un niño, Miguel Ángel comenzaba su esforzada carrera como era común entre los destinados al oficio de artista en la Florencia de aquel tiempo. Fue quizá el único momento en el que su vida se pareció a la de los artistas que conocemos.
La elección de Ludovico fue sin duda muy dolorosa porque confirmaba de un modo implacable la decadencia familiar. El origen aristócrata de Miguel Ángel quedaba desmentido con la entrada en una carrera artesanal que poco tenía que ver con la condición de la clase acomodada florentina. Los registros del archivo de Florencia destruyen toda ilusión romántica sobre el papel que representaban en la ciudad renacentista los hombres que hoy nos parecen protagonistas absolutos de aquellos tiempos, pero que en realidad apenas tenían acceso a la vida política de la ciudad porque se les consideraba de condición excesivamente humilde. Casi no hay indicios de artistas que participaran, siquiera al nivel más modesto, en el gobierno ciudadano de la Florencia republicana. En las elecciones celebradas entre 1378 y 1532, año en que los Médicis acabaron definitivamente con el gobierno constitucional, hubo unos 23.100 escrutinios para los cargos de los Tre Maggiori, los órganos de mayor importancia administrativa. Sólo en cinco ocasiones aparecen nombres de artistas conocidos. Casi siempre se trató de figuras que cumplían funciones sociales importantes, como las de los maestros de obra de la catedral y del baptisterio, Lorenzo Ghiberti y Filippo Brunelleschi. Quienes lograban abatir las barreras sociales para acceder a la clase gubernamental solían intentar un cambio de profesión. Fue el caso de los herederos de Giotto y de Taddeo Gaddi y de otros artistas que habían conocido el éxito.
Así pues, el de Miguel Ángel fue un retroceso doloroso desde el estamento aristocrático al artesanal, con todo lo que esto suponía. No sorprende, por tanto, que cuando, gracias a su prodigioso talento, haya derrumbado todas las barreras sociales y culturales de la época y se haya sentado en las sillas de los cardenales junto a los papas y en las de los embajadores junto a los reyes, trate de ocultar los comienzos de su carrera transformando lo que fue un normal aprendizaje profesional en un impulso irrefrenable del espíritu, al que su padre Ludovico habría intentado oponerse inútilmente. En realidad, si la familia no hubiera necesitado el dinero de los estudios, a la edad de seis años Miguel Ángel habría debido comenzar una formación que incluía la enseñanza del latín, lengua que él jamás conoció porque su educación anterior al aprendizaje artesanal fue muy limitada.
El taller de los hermanos Ghirlandaio se consideraba entonces uno de los más importantes de Florencia y no sólo por los 1.100 florines que habían conseguido cobrar por los frescos de la capilla de Santa Maria Novella, en los que, según quiere la tradición, habría participado también el joven aprendiz. Los Ghirlandaio se contaban entre los artistas de clase social más elevada; eran de los pocos que disfrutaban de un nombre familiar, en sí mismo signo de distinción, y de los poquísimos seleccionados para cargos públicos de una cierta sustancia (Ridolfo Ghirlandaio, en 1518, lo fue para el Consiglio dei Dodici). La propia elección del taller refleja en cierto modo los esfuerzos de Ludovico por no alejarse demasiado de sus horizontes sociales.
El aprendizaje del taller era muy duro y comenzaba por las tareas más humildes. Ante todo se aprendía a cuidar las herramientas de trabajo y a mantenerlas en buen uso. Luego había que familiarizarse con los materiales, desde los más sencillos, como la argamasa de cal, hasta los más complicados, como las imprimaciones para preparar las pinturas y la molienda de los colores. No quedaba mucho tiempo para aprender la pintura y el dibujo, y a ellos se les dedicaban los momentos libres que permitía la servidumbre a los adultos. El aprendizaje era muy lento y había que compensar el acceso a los secretos del oficio con el tiempo dedicado al servicio. Sólo cuando un joven adquiría una experiencia absoluta de todos los materiales y de todos sus usos comenzaba a colaborar de verdad en los grados más altos: la preparación del soporte de las pinturas, las imprimaciones de cola y yeso que se untaban en las tablas para lograr un fondo claro y liso donde extender los colores al temple y, más adelante, resaltar con el color pequeñas zonas de las pinturas en las que trabajaban los de más edad.
En los ratos libres se permitía a los jovencitos ejercitarse en el dibujo, si bien con mucha parsimonia porque el papel era muy caro y no se podía desperdiciar. Uno de los mayores privilegios era el acceso a los modelos de propiedad del jefe del taller, condición indispensable para aprender el arte del dibujo. La copia de los modelos del taller se completaba con el estudio de las obras realizadas por los artistas en las iglesias y los palacios abiertos al público. Desde ese punto de vista, Florencia era el escenario más rico de Europa. También Miguel Ángel, como otros chicos, dibujó los modelos del taller y los de los grandes artistas anteriores, sobre todo de Giotto y de Masaccio, en los que ya entonces admiraba la rotundidad de los cuerpos y la verosimilitud natural, y a los que trataba de mejorar manifestando un agudo espíritu crítico [fig. 2].
Fig. 2. Miguel Ángel, estudio de figura, Londres, Museo Británico.
Aunque el taller se gobernaba según una jerarquía muy rígida, el joven Miguel Ángel, quizá ya dolorosamente consciente de su decadencia social, realizó la más terrible de las transgresiones para un aprendiz: compitió con el maestro y lo humilló. Según el relato de su biógrafo más fiable, Ascanio Condivi8, el joven se dispuso a mejorar un modelo que le había propuesto Domenico Ghirlandaio, del que además se burló junto a otro chico del taller. El episodio, en apariencia poco importante, no sólo demuestra la aparición en la vida del artista de aquella soberbia que los exégetas benévolos llamarán terribilità, sino también la enorme derrota del maestro, que se tomó muy a mal la arrogancia del chico. El taller de Domenico, además de poder presumir de una maestría técnica sin parangón en la realización de los frescos y de las tablas pintadas al temple, hacía gala, gracias a su talento personal, de una excelencia en el dibujo y en la naturaleza de la invención que tampoco conocía igual en aquel momento y que, y eso era lo fundamental, le aseguraba su posición hegemónica en el mercado italiano. Las hojas de Domenico que han llegado hasta nosotros asombran por la limpieza y la seguridad del trazo, la verosimilitud de las proporciones anatómicas, la mesura digna y casi clásica de las expresiones y la riqueza narrativa de los detalles de las telas y los pliegues. Todo esto, el patrimonio de excelencia de una pequeña industria, borrado por un jovenzuelo, al que, para colmo, se pagaba por aprender un oficio del que ya hacía burla. Podemos imaginar que la reacción del maestro no fuera pusilánime y que desencadenara en el alumno joven y arrogante un despecho que con el tiempo iba a transformarse en ingratitud, en negación de que los expertos hermanos hubieran contribuido en algo al aprendizaje del genio.
Tanto el maestro como el alumno debieron de comprender pronto que aquel aprendizaje no iba a seguir el curso natural que seguían todos. En efecto, al poco tiempo encontramos a Miguel Ángel emancipado del taller y trabajando con un clan de un calibre muy distinto: el que se reunía en torno a Lorenzo el Magnífico, el verdadero señor de Florencia.
4. El jardín de las maravillas
A un hombre predestinado ya en vida a la mitología, como a muchos héroes antiguos, no podía faltarle un jardín.
El que abrió nuevos e infinitos horizontes al adolescente aprendiz de pintor, cerrando para siempre a sus espaldas las puertas de un destino de artesano, se hallaba junto a la Via Larga, entre el convento de San Marco y el nuevo palacio de los Médicis, separado de la plaza de San Marco por un muro algo más alto que un hombre. Su perímetro ocupaba pocos centenares de metros y se cerraba en dos lados con una logia de arcos. Su diseño no tenía nada de especial, ni tampoco lo tenían los árboles que alojaba, quizá limoneros y laureles, sin duda una fila apretada de cipreses que se veían desde todos los ángulos de la plaza y que lo identifican en las escasas representaciones contemporáneas que nos han llegado9. En Florencia no se usaban aún los jardines de recreo, porque en los meses de primavera los ricos aristócratas tenían por costumbre trasladarse a sus villas, donde gozaban con mayor plenitud de las bellezas naturales. Pero lo que daba su carácter mítico y singular al pequeño huerto protegido de las construcciones en pleno centro urbano eran las estatuas antiguas y modernas que Lorenzo de Médici reunía allí. Estatuas enteras o fragmentadas, pero preciosas por su antigüedad. Es probable que gracias a los cipreses que las protegían con su sombra se sintieran menos desorientadas en una ciudad tan septentrional; naturalmente servían a los jóvenes cultivadores de las antigüedades que las estudiaban para imaginar, tras el verde oscuro de los árboles, el mar centelleante de Homero y las rocas deslumbradoras de donde las habían arrancado en las asoladas islas del Egeo.
En 1471 Lorenzo había visitado Roma acompañado del guía más culto de la Italia del momento, Leon Battista Alberti. Allí había tenido ocasión de constatar el frenesí con que príncipes y cardenales coleccionaban las estatuas que sacaban a diario del vientre generoso de la Ciudad Eterna. Ordenadas en los jardines de los palacios, en lo que serían los primeros atisbos de unas colecciones que no dejarán de aumentar hasta el siglo XIX y que dan majestuosidad también a la Roma moderna, las prodigiosas «antiguallas» conferían a los propietarios una nobleza nueva, más basada en el gusto y la cultura que en el patrimonio. Las inscripciones latinas y griegas, fragmentos de esculturas y de arquitecturas más o menos íntegras, se acumulaban entre fuentes y pórticos que trataban de imitar las decoraciones que aún se leían en los mármoles antiguos. La posesión de aquellas antiguallas confería una distinción social que ya no temía la comparación con un nacimiento distinguido o que, cuando menos, aumentaba considerablemente el prestigio personal.
Aquella moda no podía dejar indiferente a Lorenzo, que con tanto esfuerzo estaba elaborando una legitimidad principesca en torno a su familia y a sí mismo. Su abuelo, Cosimo, había sido el primero en situar a los Médicis en un puesto ilustre entre la aristocracia florentina gracias a una meticulosa política de búsqueda del consenso practicada con mucha inteligencia dentro de las estructuras sociales y constitucionales de la república florentina. Sin cambiar en apariencia las formas constitucionales de gobierno, Cosimo copó con sus aliados los puestos más importantes de la administración de la ciudad, y gracias a su enorme riqueza (que, sin embargo, no se hallaba entre las principales de Florencia), compró todo lo necesario para predominar en el gobierno. Desde aquel puesto de preeminencia había comenzado una criminal campaña de destrucción de los adversarios políticos, disminuyendo con imposiciones financieras exageradas las fortunas de las familias que podían hacerle sombra y aumentando con los mismos instrumentos las fortunas de hombres y grupos familiares absolutamente mediocres, con el fin de obtener la gratitud eterna y la seguridad de no ver atacada jamás su posición dominante. La ciudad asistió al destierro de los ciudadanos que más contaban, los únicos que podían competir por excelencia con los Médicis. Así, a pesar de su prodigiosa fortuna económica, los Strozzi padecieron el ostracismo, y la misma suerte tocó a otros muchos. De ese modo, el gobierno de Florencia quedó férreamente asegurado en manos de los Médicis y vacío de todo contenido democrático, aunque la República continuó existiendo formalmente.
Siendo aún muy joven, Lorenzo, nieto de Cosimo, tuvo que sustituir a su padre, Piero, en el gobierno de los intereses familiares, que eran ya una misma cosa con los de «su» Florencia. En aquel momento la fortuna de la familia se hallaba decididamente menguada. Muchos oponentes estaban convencidos de que el joven vástago no superaría la crisis financiera en la que, pese a los abusos vergonzosos, se había hundido su familia. Pero fue precisamente la estupidez de la oposición lo que dotó de una legitimidad nueva y definitiva a su gobierno. Algunos miembros de la familia de los Pazzi, más antigua y más rica que la de los Médicis y pésimamente tratada por Lorenzo, que temía su grandeza, no quisieron esperar la natural evolución hacia una crisis de sus rivales y organizaron una conjura contra Lorenzo y su hermano Giuliano con el apoyo de Gerolamo y Raffaele Riario, parientes del papa Sixto IV. El 26 de abril de 1478, mientras los grandes de Florencia oían la misa de Resurrección en la catedral, los conjurados agredieron a Lorenzo y a Giuliano apareciendo de repente por el altar mayor. Giuliano murió enseguida, pero Lorenzo consiguió defenderse y, escoltado por sus fieles, alcanzó la sacristía y se atrincheró allí10