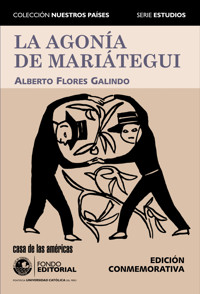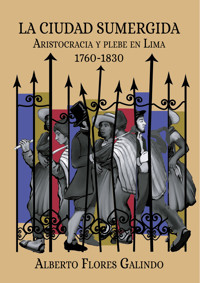
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Acabamos de conmemorar los doscientos años del Perú como nación, en un contexto convulso que nos remite, en cierta forma, a la conformación de la sociedad limeña; es decir, su estratificación social y las particularidades de cada grupo que la conforma. En La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830, Alberto Flores Galindo aborda, de manera lúcida y clara, la composición de las clases sociales en un periodo que bien hubiera podido ser el caldo de cultivo para una revolución de gran magnitud, pero que, sin embargo, se vio influido por diversos sucesos que fueron dando forma a la separación de clases en la Ciudad de los Reyes, con matices raciales, pero también económicos. Con la mirada puesta en «el entramado de la vida cotidiana», Flores Galindo nos ofrece una aproximación tanto cronológica como social, al delinear las miradas, los temores y el día a día de «los de arriba» y «los de abajo». Un tema que sigue vigente y que —esperamos— seguirá abriendo paso al diálogo en el país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Flores Gallindo fue un historiador, profesor universitario, periodista e intelectual de izquierda peruano, fundador de SUR Casa de Estudios del Socialismo.
Se argumenta que la doble sensibilidad, académica y política, de este historiador afloró en su aproximación a temas como la revolución de Túpac Amaru II, la complicidad criolla en el sostenimiento de una contrarrevolución de la independencia marcada por la discriminación social y la destrucción del proyecto de una utopía andina aristocrática y popular.
La ciudad sumergidaAristocracia y plebe en Lima, 1760-1830
Alberto Flores Galindo, 1984
© Cecilia Rivera e hijos
De esta edición:© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2023 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Imagen de portada: Rosa Rojas Escudero ([email protected]; [email protected]) y Zeta Chávez Gallegos ([email protected])
Imagen de retira: Daniela Yompián ([email protected]) y Celeste Hilario ([email protected])
Primera edición digital del Fondo Editorial PUCP: abril de 2023
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-02849
e-ISBN: 978-612-317-843-7
«... volvamos por un minuto al siglo XVIII. Oso a tal invitación, porque el siglo XVIII, a más de bonito, está cuajado de símbolos y sorpresas de lo pasado y lo futuro...».
Martín Adán
«La población subterránea de Lima es otra invisible metrópoli de huesos que duplica la ciudad visible. Cráneos y esqueletos prehispánicos, a varios metros de profundidad, aderezados de plumas, mantos y collares, soportan el peso de otros cráneos y esqueletos de capa y espada, saya, sotana y crucifijo».
Jorge Eduardo Eielson
A mis padres
A Carlos y Miguel
Índice
Abreviaturas
Agradecimientos
Palabras previas
Nota a la segunda edición de 1991
Introducción
Primera parte
I. El hilo de la madeja
1. El siglo XVIII
2. Un litigio
3. La cuestión del trigo: una vieja polémica
II. Una agricultura de exportación
1. El triunfo de la caña de azúcar
2. Los valles de Lima
3. La producción agrícola
a. Fuentes: los diezmos
b. Cifras: la región
c. Cifras: los valles
III. Aristocracia en vilo
1. Lima y la Mar del Sur
2. El mercado interior
3. Efímero esplendor
Segunda parte
IV. Vidas de esclavos
1. Un oculto temor
2. Cuestión previa: el número
3. En el campo
a. Las haciendas
b. Descomposición del esclavismo
c. Cimarrones y palenques
4. En las ciudades
a. Artesanado y servicio doméstico
b. Un suicidio
5. Sevicia
6. Caminos de la libertad
V. Rostros de la plebe
1. Bandidos de la costa
2. Violencia de todos los días
3. La ciudad como cárcel
4. Tensión étnica
5. Una comedia humana: las tradiciones
VI. Vivir separados
1. Pescadores
2. Pueblos de indios
Tercera parte
VII. ¿Una sociedad sin alternativa?
1. Quiebra de la aristocracia mercantil
2. Un motín: 5 de julio de 1821
3. Campos devastados
VIII. Colonialismo y violencia
Anexos
Fuentes y Bibliografía
Fuentes
Bibliografía
Abreviaturas
A.A.
Archivo Arzobispal (Lima)
A.F.A.
Archivo del Fuero Agrario (Lima)
A.G.I.
Archivo General de Indias (Sevilla)
A.G.N.
Archivo General de la Nación (Lima)
A.H.R.A.
Archivo Histórico Riva Agüero (Universidad Católica, Lima)
A.M.
Archivo Municipal (Lima)
A.N.M.
Archivo Naval (Madrid)
B.N., Lima
Biblioteca Nacional (Lima)
B.N. Madrid
Biblioteca Nacional (Madrid)
Nota: La ortografía de los documentos citados ha sido actualizada.
Agradecimientos
Este libro tiene una larga historia. Se remonta a los estudios de posgrado que hice en París a partir de 1972: allí recibí el aliento de Fernand Braudel, Pierre Vilar y Ruggiero Romano, mi director de tesis.
Dos instituciones financiaron, en momentos difíciles, mi trabajo de archivo: el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Social Science Research Council (SSRC). Durante la primera redacción del texto conté con la acogida del Instituto de Apoyo Agrario. A principios de 1983 fue presentado como tesis en la Université de Nanterre, bajo el título de Aristocratie et plebe: Lima 1760-1830. Recogiendo los comentarios recibidos durante la sustentación, revisé las páginas sobre la plebe y modifiqué otros aspectos del libro: todo esto fue posible gracias a una beca otorgada por FOMCIENCIAS (entre agosto de 1982 y julio de 1983), que, además, me permitió recurrir a la colaboración de Aldo Panfichi y Magdalena Chocano, para ampliar y completar la información que disponía.
Quiero agradecer, a riesgo de omisiones, también a quienes de una manera u otra han estado presentes en momentos de entusiasmo o desaliento, en la lectura silenciosa de documentos o en la agitación de la escritura. Nuevamente Ruggiero Romano: nunca se agradecerá suficientemente su aliento a la joven historiografía peruana; Manuel Burga con sus observaciones críticas; Marina Cedronio y los amigos italianos de la Cité Universitaire; Cecilia Rivera, mi esposa, que, además de acompañarme, se dio tiempo para leer los borradores; los archiveros y los bibliotecarios de todos los lugares mencionados en el libro, que siempre me prestaron su desinteresada colaboración. Fueron inapreciables —aunque no necesariamente absueltos— los comentarios y las objeciones de Pablo Macera, Steve Stern, Frédéric Mauro, César Espinoza, José Deustua, Julio Cotler, Luis Pásara, Gonzalo Portocarrero, Victoria Espinosa, Paul Gootenberg y Guillermo Nugent. La simpática agresividad de Madame Françoise Deler fue decisiva para mejorar el castellano de estas páginas. A todos reitero mi agradecimiento.
Lima, setiembre de 1983
Palabras previas
«En Lima no he aprendido nada del Perú. Allínunca se trata de algún objeto relativo a la felicidad pública del reino. Lima esta más separado del Perú que Londres, y aunque en ninguna parte de la de la América española se peca por demasiado patriotismo, no conozco otro en la cual este sentimiento sea más apagado».
Alexander von Humboldt, Carta a Ignacio Checa, 1802.
El 28 de mayo de 2021, Alberto Flores Galindo hubiera cumplido 72 años, pero desafortunadamente, aunque nos parezca increíble, nos dejó un 26 de marzo de 1990, hace casi 33 años, cuanto tenía escasamente 40. Lo conocí en 1968, en una de esas tertulias que organizaba Pablo Macera en su casa de la calle José Díaz, frente al Estadio Nacional, quizá una noche de ruidosas barras, las que solíamos de vez en cuando escuchar. Esa noche salimos juntos, él caminó a la cuadra 13 de la avenida Brasil, donde vivía con sus padres, yo me retiré a la urbanización Los Pinos, cerca del campus de San Marcos, donde había comenzado a vivir. Desde entonces seguí de cerca su apasionado trabajo, hecho con inteligencia, ternura y, a menudo, con muy buen humor. Reíamos frecuentemente al analizar detalles de nuestra historia y compararla con la francesa. Desde entonces tenía ya un firme compromiso político, no con partidos, sino con las grandes mayorías, la gente, los agentes y actores de nuestra historia.
Este libro, Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830, fue su tesis doctoral, defendida en la Universidad de París, ante un jurado presidido por Pierre Vilar, en enero de 1983. Los amigos peruanos que estuvimos presentes lo vivimos como un gran acontecimiento dentro del desarrollo de nuestra historiografía nacional. Recuerdo sus apuros al tomar sus primeros quince minutos en francés, frente a su asesor Ruggiero Romano y dos especialistas franceses en América Latina. Así culminaba un proyecto que él había empezado en 1973, también en París, cuando tuve la suerte de reencontrarlo, e imaginar, junto a él, muchos proyectos que, en los siguientes 15 años, dentro de los «tiempos de plagas» que logramos sortear en nuestro país, desarrollamos en ensayos, artículos y libros.
En ese enero de 1983 vivimos, también en París, la perturbación climática que llamamos «Niño», que tuvo efectos devastadores en el norte peruano, sobre todo, y que se sentía nítidamente en París como una alteración mundial. Aquel fue un mes fatal; recuerdo claramente el 26 de enero de 1983, cuando los campesinos de Uchuraccay (Huanta, Ayacucho) asesinaron violentamente a ocho periodistas —uno de ellos ayacuchano y el resto limeños— que se dirigían a cubrir una noticia importante en una comunidad vecina. Y fue esa muerte violenta, que conmovió al país, lo que hizo hablar a muchos de las aisladas comunidades andinas. Una de las explicaciones más frecuentes: campesinos que vivían separados del resto del país. Nunca lo pensamos así.
La tesis se convirtió en libro en 1984, luego de enriquecerla y ampliarla, pero sin modificar su naturaleza de tesis doctoral, que resumía un enorme trabajo en archivos, del Perú y España, apoyado en una bibliografía muy reciente, que iba más allá de la historia y de las ciencias sociales, para ingresar a la literatura y a los análisis literarios.
El mismo Alberto Flores Galindo, en la primera página de la introducción, se pregunta: «¿Cómo explicar la longevidad del orden colonial» en nuestro país?; en otras palabras, ¿por qué las luces de la ilustración demoraron tanto en penetrar en la sociedad peruana y fue necesaria la llegada del Ejército Unido Libertador con San Martín y Bolívar para independizarnos? Una gran respuesta, que Flores Galindo usa pertinentemente en este libro, la dio el sabio alemán Alexander von Humboldt (1769-1859): una ciudad, por no decir una aristocracia, que vivía de espaldas al país, sus poblaciones, sus problemas, sus tragedias, más cerca de Occidente, y aupada sobre la plebe urbana.
Los ocho capítulos de este libro se distribuyen en tres partes. En la primera, «El hilo de la madeja», presenta, en el buen estilo de la Escuela de los Annales, las estructuras y las coyunturas dentro de las cuales describe el tiempo corto de las personas, sus vidas, sus quehaceres, sus penas y angustias. Eso le da una enorme originalidad a su narrativa. El núcleo de esta primera parte lo encontramos en la presentación de una aristocracia en vilo, que no tiene los pies en la tierra, que vive en su propio mundo, apartada en sus mansiones del centro de Lima, y que se impone por ser parte del sistema colonial, que incluso la enaltece con la entrega de títulos nobiliarios —más abundantes de lo que imaginamos—, una práctica burocrática usual de la administración española para domesticar a las élites y volverlas serviles. Una aristocracia legal, pero no legítima, que se impuso por la violencia controlada, la que aparecía en lo público (un patíbulo en la plaza mayor) y también, en la vida íntima, en las relaciones familiares y en aquellas con los esclavos y con la plebe. Esta violencia generalizada era imprescindible para reproducir el sistema, más aún cuando esta reproducción se daba en una situación de crisis económica, agrícola y minera a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.
La segunda parte aún conserva su lozanía y la singularidad originales. Habla de las vidas de los esclavos a partir de expedientes judiciales en los que aparecen los temores, las agresiones, los maltratos, la dominación y la muchas veces mencionada sevicia; incluso, podían llegar a los sitios más recónditos para buscar refugio en el cimarronaje. Aquí, Flores Galindo se pregunta: «¿Qué era para ellos (la aristocracia) un esclavo?». Lo que sospechamos: un bien mueble, que tiene un precio y un dueño que lo compra y lo puede vender en cualquier momento. Pero luego viene la originalidad. Los esclavos no son tan esclavos como los imaginamos, sino que más bien pueden ganar su libertad, su semilibertad o simplemente pueden fugar para vivir en los palenques, como cimarrones y bandoleros. Pero lo más extraordinario es cuando Flores Galindo describe los mil rostros de la plebe urbana. Esa plebe amorfa, desigual, compleja, enfrentada a menudo, que se descomponía en grupos que se unían y desunían, sin ninguna conciencia de comunidad, y que más bien —así se deja traslucir— servían mejor a la estabilidad del sistema.
Alberto Flores Galindo, por esos azares de cada época, no analizó, pero sí conoció, la memoria de Juan Bautista Túpac Amaru (1825). Este hermano de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru relató cómo fue acusado de participar en la rebelión de 1780, sin haberlo hecho, según él, por lo que luego fue desterrado a una prisión en ultramar. Pero antes fue expuesto a la vindicta pública en esa terrible «Marcha de la muerte» entre Cusco y Lima, que les tomó cuarenta días a los sesenta parientes del rebelde de Surimana, en cuyo trayecto se perdieron muchas vidas y otras soportaron el gran sufrimiento por los maltratos de la plebe que los esperaba en las orillas de los caminos para insultarlos por desleales y traidores al amor del rey de España. Flores Galindo, con mucha inteligencia, resumía ese ordenamiento social en una dualidad: aristocracia y plebe. ¿Quiénes integraban esa plebe? No eran los indígenas, pero dejo a los lectores descubrirlo para que disfruten de esa sorpresa.
El título de la tercera parte es una pregunta que nos sorprende: «¿Una sociedad sin alternativa?». El reordenamiento de los territorios coloniales, la aparición del virreinato de Santa Fe, del virreinato del Río de la Plata y el fortalecimiento del reino de Chile llevaron a la ruina a la aristocracia limeña que dependía más de Valparaíso y de Guayaquil que de su mercado interior. Una aristocracia mercantil limeña que soñaba, anhelaba y se ilusionaba más con la continuidad del sistema colonial que con las ideas independentistas de los criollos caraqueños y bonaerenses. Más bien, si hubo una rebeldía social interna, ella brotaba de esa plebe limeña que se amotinaba de vez en cuando en la ciudad.
Entonces, ya podemos imaginar la respuesta a la pregunta que titula esta última parte. El propio autor nos dice, en su página final, que el argumento o el propósito de su libro es muy simple, ya que, desde la primera hasta la última página, trata de explicar «Las circunstancias que explican por qué no tuvo lugar una revolución» en nuestro país y fue necesario esperar al Ejército Unido Libertador. Alexander von Humboldt lo percibió con claridad entre noviembre y diciembre de 1802, cuando permaneció en Lima, y lo dijo así en una de sus cartas personales. Pablo Macera también lo indica de la misma manera en su libro de 1955, Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, cuando muestra que los criollos, algo ilustrados, algo amantes del país, pusieron delante a la «Patria grande» (Imperio hispánico), en vez de a la «Patria chica» —en este caso, el Perú—. A esto se refería Humboldt y es bueno recordarlo para entender mejor al Perú contemporáneo y para agradecer la vida y la obra de Alberto Flores Galindo.
Manuel Burga
Nota a la segunda edición de 1991
En 1988, Tito cambió el título de este libro por el de La Ciudad Sumergida, aunque conservó el anterior en calidad de subtítulo. Quería, además, añadir una tercera parte al capítulo VI («Vivir separados») que igualmente se intitulara «La ciudad sumergida» y donde trataría los distintos mundos que se ocultan en Lima, entre ellos, el mundo andino.
Lamentablemente, su enfermedad no le permitió la preparación de este texto, por lo que solo lo consignamos en el índice, tal como él lo hiciera en el ejemplar que dejó corregido. De allí también hemos tomado, para incluirlas en la presente edición, las modificaciones que llegó a hacer: incorporó un nuevo epígrafe, amplió la dedicatoria y convirtió en interrogante el título del último capítulo.
Lima, agosto de 1990Cecilia Rivera de Flores
Introducción
En Lima, la independencia fue proclamada tardíamente y la expulsión de los realistas solo fue posible después de 1821, mediante la intervención de los ejércitos de San Martín y Bolívar. La capital del virreinato peruano no albergó juntas revolucionarias y ninguna insurrección convulsionó su trayectoria; por el contrario, en esos años agitados, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, la ciudad se convirtió en sinónimo de la oprobiosa dominación colonial: «del despotismo asiento», para utilizar una imagen corriente entre los escritores republicanos. A estos antecedentes se remite la imagen actual de una ciudad abúlica, tan gris como su cielo y tan monótona como sus inviernos. Pero es evidente que ya no leemos a Ratzel y ningún determinismo geográfico nos parece verosímil. Entonces, ¿cómo explicar la longevidad del orden colonial? Se ha recurrido, para responder a esta pregunta, a recordar la solidez de su organización administrativa, la efectividad del consenso religioso, la carencia de una conciencia nacional... Lejos de estos lugares comunes, vamos a buscar otras respuestas emplazándonos en un territorio diferente: la estructuración social de Lima.
No se trata de escribir una página de historia urbana, ni tampoco de historia política. Los personajes centrales de este libro son entidades colectivas: grupos y posibles clases sociales. Alrededor de ellos organizaremos todo el texto, privilegiando la explicación sobre el relato de acontecimientos. La narración cronológica dejará lugar a un conjunto de aproximaciones paralelas. Empezaremos por los de «arriba»: ingreso aparente a una estructura social; ellos dominan, quieren imponer sus normas de comportamiento y sus valoraciones, aparecen con frecuencia en la documentación. Pero solo entenderemos realmente el orden colonial cuando variemos la perspectiva y, en la segunda parte, nos ocuparemos de los «de abajo». El punto de vista de los desesperados, empleando una expresión del cineasta Pier Paolo Pasolini, permite desmontar los mecanismos de una sociedad y pensarla como totalidad. El texto abandona una síntesis quizá abusiva y se extiende en múltiples referencias: el entramado de la vida cotidiana. Finalmente, en la tercera parte, todos los personajes confluyen alrededor de la independenciade 1821.
Primera parte
I. El hilo de la madeja
1. El siglo XVIII
Lima al terminar el siglo XVIII: la capital de un vasto espacio colonial andino que, sin embargo, a diferencia de México, se ubica desde su fundación en la proximidad del mar, a escasa distancia del Callao, su puerto natural. Sede de la burocracia y centro mercantil desde donde esa poderosa corporación que fue el Tribunal del Consulado (mercaderes y navieros) irradia su influencia tanto sobre el Pacífico —la Mar del Sur, según acostumbran decir los documentos de la época— como sobre el interior del país. En 1700, la población limeña fue calculada, con todas las imprecisiones de la época, en apenas 37 000 habitantes, pero esa cifra, al promediar el siglo, remontando el flagelo de las epidemias, comienza a ascender. En 1792 llega a los 52 000 y unos veinte años después se calcula en más de 63 000 habitantes. Cifra reducida si se le compara con los 130 000 habitantes de la capital de Nueva España, pero desde luego notable en relación a Santiago (apenas 10 000 habitantes) e incluso mayor que Buenos Aires (40 000). Es necesario considerar, además, que la ciudad fue casi arrasada por el terremoto de 1746, de manera que debió ser reconstruida adaptándola a las nuevas costumbres que reclamaban grandes ambientes, como la Plaza de Toros, el Paseo de Aguas, la Alameda de Acho, los cafés.
En ese escenario, los dos actores fundamentales, si nos atenemos a las cifras que proporcionan los censos, parecen ser la aristocracia y los esclavos. Durante el período colonial, en Lima se otorgan 411 títulos nobiliarios, volumen lejanamente seguido por los 234 de Cuba y Santo Domingo y los 170 de México. En la ciudad reside, sin exageración alguna, la élitevirreinal «más numerosa e importante» de Hispanoamérica (Lohmann,1947, p. LXXIV; Vargas Ugarte, 1958; Puente Candamo, 1947)1, sustentada en las actividades mercantiles. Una reciente migración española, procedente de las regiones vasconavarras, incrementa su número y hace de Lima una de las urbes más hispanas del continente: 18 000 habitantes son censados como españoles (predominando peninsulares sobre criollos), frente a los que se yerguen, en el interior del recinto amurallado de la ciudad, más de 13 000 esclavos, próximos a esa «gente de color libre» (castas) que suman 10 000 habitantes. Quizá teniendo presentes estas consideraciones numéricas, el poeta y ensayista Martín Adán, en una tesis sustentada en 1937, asoció el destino de la clase alta colonial con la esclavitud (Adán, 1968, p. 234)2. ¿Qué reglas resultaron de las relaciones entre estos personajes? ¿Pueden ser razonadas en términos de una sociedad de clases? ¿Cuáles serían esas clases? En las páginas que siguen, al responder estas preguntas, veremos cómo terminan desdibujándose algunas apariencias iniciales —el binomio aristocracia-esclavos— dejando lugar a nuevos personajes.
Hace falta, desde el inicio, despejar posibles prejuicios: las clases no tienen que existir necesariamente en toda sociedad compleja ni son homologables con una determinada condición económica. Toda clase es una manera específica de expresar la totalidad social, donde los factores internos importan tanto como las relaciones de oposición y complementación con otros grupos. Queremos decir, en otras palabras, que la clase social es, por encima de todo, una realidad temporal «definida por los hombres al vivir su propia historia» (Thompson, 1979, p. 34)3. El análisis de la clase deriva en una aproximación a la estructura social por la vía de la praxis, donde la definición no es el punto de partida sino el resultado. Entonces, una clase social —aunque pueda ser tautológico decirlo— es una realidad en movimiento, que no puede estudiarse en abstracto o a priori, y que, en función de las circunstancias que vive, soporta o genera, pasa por diversos estadios: períodos de formaciónde hegemonía sobre una sociedad, de disgregación y ocaso. En cualquiera de estos momentos resultan indesligables las relaciones económicas, de la cultura y la mentalidad que cohesionan a los hombres. Es evidente que una clase no es una suma de individuos, pero también es cierto que no pueden ser omitidos: hay un inevitable contrapunto entre clase y biografía, por eso «la historia social debe tratar de conciliar la dimensión colectiva con los destinos individuales» (Geremek, 1976,p. 111).
El escenario de Lima colonial carece de límites definidos; mejor dicho, depende de los actores. Es evidente que no existe una nítida división entre la ciudad y el campo —no obstante la muralla y las puertas— y que la vida urbana se confunde con las actividades agropecuarias de los vallespróximos. Pero mientras la esclavitud tendrá un claro signo regional, asentada fundamentalmente en la capital y los valles de la costa central, desde Santa hasta Nazca, la aristocracia comercial, en cambio, tiende a expandir progresivamente su dominio sobre los mercados del interior, articulando una red mercantil que incluye ciudades y pueblos andinos, como Cerro de Pasco o Cusco, junto con lugares tan lejanos como los puertos de Guayaquil o Valparaíso. Pensar Lima colonial en términos de «clase social» nos llevará de los medios urbanos al paisaje agrario y en ocasiones tendremos que distanciarnos de los límites regionales, para seguir ciertas trayectorias colectivas o individuales.
Quizá sea conveniente considerar, antes, las imágenes que prevalecen sobre el siglo XVIII en el Perú. Aquí no ha sido pensado como el «siglo de las luces» ni tampoco como la edad del capitalismo emergente. Por el contrario, la declinación del orden colonial se asocia con una prolongada postración económica secular, iniciada precisamente en esos valles de la costa central. La Ciudad de los reyes pierde el rol hegemónico que habría tenido en el Pacífico incapaz de competir con Buenos Aires arrastrada por la ruina de sus campos, en la impotencia de una aristocracia carente de «cualquier idea» o de «cualquier esfuerzo», como la definió uno de sus descendientes, el historiador José de la Riva Agüero. Es frecuente referirse a la «crisis del siglo XVII». Aparentemente, estamos ante una afirmación que no admite réplica, ni siquiera duda. Sin embargo, vamos a apartarnos de la ruta habitual que sería buscar nuevas corroboraciones, para dar marcha atrás, reabrir el expediente de esa crisis y ponerla entre interrogantes: ¿crisis?, ¿dónde? ¿desde cuándo?, ¿para quiénes? Nuevas preguntas que parecen confundir todavía más nuestro derrotero.
El hilo para desenredar la madeja puede encontrarse en los procesos judiciales que con tanta frecuencia se repiten en la Lima colonial. Estas fuentes abundan, no faltan en ningún archivo. Podemos mencionar, por ejemplo, los juicios ante el Cabildo y la Audiencia (causas civiles y criminales), ante el Superior Gobierno, el Arzobispado (causas de negros, inmunidades, divorcios), juzgados particulares como el Tribunal del Consulado o el Juzgado de Secuestros. Cualquier litigio permite observar el comportamiento de las partes y los intereses en juego, siempre y cuando desechemos imágenes simplistas que piensan al derecho solo como una imposición de la clase dominante; se trata más bien de un terreno de confrontación, donde por eso mismo tienen que salir a relucir los intereses y los propósitos de los sectores populares: aunque sean más frecuentes los fallos en contra, el funcionamiento del sistema exige que ellos puedan obtener algunas victorias y alcanzar ciertas reivindicaciones, a pesar de ser negros y esclavos (Thompson, 1976).
Lo jurídico envuelve a la sociedad colonial. Desde las primeras expediciones, los conquistadores llegaron acompañados, aparte de un cura, por algún notario. En los legajos judiciales se encuentran a todos los personajes posibles: aristócratas, pequeños comerciantes, artesanos, curas, esclavos, bandoleros... Los litigios atraviesan el conjunto de la vida social, desde las empresas comerciales hasta las familias, pasando por situaciones extremas, como los crímenes. Ocurre que este horizonte jurídico colonial es muy peculiar. Aunque la ley es importante, las ocasiones de infringirla son múltiples, en una sociedad donde coexisten varios sistemas culturales y se enfrentan diversas reglas de comportamiento. «Hecha la ley, hecha la trampa» es un dicho demasiado antiguo en el Perú. De allí la frecuencia de los procesos judiciales de toda índole. Evidentemente, como advierten Javier Tord y Carlos Lazo (1978), estos no pueden ser leídos con ingenuidad. Siempre es necesario comparar y contrastar las opiniones: un juzgado no es un confesionario, aunque, como en el confesionario, a veces puede resultar más importante lo callado que lo admitido. Pero muchos problemas quedan obviados si consideramos que, a nosotros, salvo excepciones, no nos interesa repetir el proceso y dictaminar la culpabilidad o inocencia del reo, sino valernos del juicio para entender cómo se estructuran las relaciones sociales.
2. Un litigio
El año 1795 se entabló ante el Superior Gobierno un curioso litigio entre el panadero Francisco Flores y los molineros Jacinto Chávez, Manuel Salazar y Juan José Arismendi. El primero acusó a los otros tres de pretender monopolizar la producción de harina en la ciudad perjudicando a su gremio y, desde luego, a los consumidores. Cualquier queja sobre el precio del pan sería reprochable a esas tres personas. En efecto, Chávez tenía arrendados tres molinos, Salazar dos y Arismendi ocho, sobre un total de diecisiete molinos establecidos en Lima, de los cuales solo dos estaban inactivos. La acusación parecía fundamentada. Así lo entendieron los jueces que cancelaron las escrituras de arrendamiento. El molinero Jacinto Chávez quiso pedir una revisión del fallo, pero su recurso fue desechado por extemporáneo y en consideración de la imperativa necesidad de combatir los monopolios4.
En apariencia, se trataba del enfrentamiento entre un panadero (viene a la mente la imagen de un pequeño artesano) y tres ricos empresarios que quieren alcanzar beneficios a costa de toda la ciudad. Pero si se revisa con cuidado el proceso, se indaga por las partes que intervienen y por las consecuencias del fallo, las conclusiones de una primera lectura deben ser revisadas por completo. Resulta que los supuestos monopolistas no son propietarios de los molinos sino simples arrendatarios y, por lo menos en el caso de dos de ellos, no parecen tener otras propiedades. Arismendi es un capitán jubilado que paga puntualmente los arrendamientos. Chávez se dedica al oficio desde hace sesenta y tres años, siempre acostumbró arrendar dos o más molinos, y no dispone de otro medio para sostener a su familia. En cuanto a Salazar, en realidad solo poseía un molino que, además, pasó a sus manos como consecuencia de una fianza hecha a cierto mayordomo.
Por otro lado, la aparente debilidad de los panaderos no es tal. Aunque se dividen en dos sectores —los abastecedores o vendedores de pan y los productores—, están agremiados, con lo que consiguen compatibilizar sus intereses. Como consecuencia del juicio, el panadero Joaquín Oyague obtuvo el arrendamiento del molino San Pedro Nolasco; Felipe Sagrero, del mismo oficio, arrienda otro molino; y Luis Ferranz, también panadero, solicitó el arrendamiento de dos molinos. No se trata precisamente de pequeños propietarios. Don Miguel de Castañeda y Amuzquíbar, por ejemplo, era dueño de una panadería (Mantas) y resultó también propietario de dos molinos, aparte de tener intereses en una reciente fábrica de pólvora, ser propietario de tres navíos que hacían el comercio entre el Callao y Valparaíso, explotar salitre en Talcahuano y monopolizar los envíos de nitratos a España5; después del juicio que comentamos, solicitó al arrendamiento de otro molino, en compañía de un panadero llamado Miguel Capello. Pero no todos los dueños de panaderías fueron personajes tan poderosos. En la mayoría de los casos, quienes figuraban al frente de la empresa eran simples administradores o mayordomos en un negocio que era propiedad de un gran comerciante; de lo contrario, eran personas que estaban endeudadas o mantenían la empresa «al partir» con algún aristócrata (este ponía el dinero y el panadero aportaba su trabajo, quedando luego divididas las ganancias por mitad entre ambos).
El sistema de endeudamiento y adelantos hacía que, para los habitantes de la ciudad o los magistrados del Superior Gobierno no resultara tan evidente la articulación entre personajes de la élite urbana y panaderos; es así como pasó inadvertido el intento de monopolizar el abastecimiento de pan. Aquellos que ansiaban el monopolio acusaron de «monopolistas» a quienes eran apenas artesanos dedicados tradicionalmente al oficio de molineros, pero que, por esto mismo, aparecían como obstáculos para sus proyectos. Un fallo judicial favorable permitió, de esta manera, lo que en la práctica podría calificarse como un despojo.
Años antes, en 1779, en un expediente elaborado por los abastecedores de pan, se reconocía la vinculación dependiente de los panaderos con el capital mercantil: «De la subsistencia del gremio [panaderos] resulta la felicidad del comercio y también la del público de tener un abasto promovido y bueno...»6. Lo último no fue tan cierto.
3. La cuestión del trigo: una vieja polémica
El trigo fue siempre un cultivo conflictivo en el Perú. Traído por los europeos desde la conquista —en 1540 se estableció el primer molino—, consiguió implantarse en los valles serranos, pero su mayor difusión estuvo en las áreas próximas a Lima, donde compitió victoriosamente con el maíz, habiendo encontrado en la tierra y el clima condiciones favorables a su desarrollo. La proverbial producción de trigo en la costa central peruana asombró a diversos cronistas, como Cieza de León (1550) o Bernabé Cobo (1640). Sin considerar el testimonio que ellos dejaron, la fertilidad costeña estuvo refrendada por el hecho de que, luego de cubierta la demanda de la capital, los excedentes permitieron mantener frecuentes exportaciones a Panamá de este grano. En el siglo XVII, los valles de la costa central peruana fueron la principal despensa triguera en el Pacífico: 100 000 fanegas en la capital y sus alrededores y otras tantas en Chancay, Supe, Huarmey, Santa, al norte; Cañete, Chincha, Pisco, al sur (Boza, 1944). Sin embargo, al terminar esa centuria, la situación cambió sustancialmente: el Perú de centro exportador se convirtió en una economía deficitaria, obligada, por lo menos desde 1707, a mayores importaciones procedentes de Chile. En la región central de ese reino, la agricultura ganó terreno a costa de las actividades ganaderas (producción de sebos y cueros) y se impuso la imagen de un paisaje dominado por las espigas.
Siendo el trigo un producto de primera necesidad7, indispensable por la creciente demanda urbana, estos cambios en la composición de los cultivos llamaron la atención de cualquier contemporáneo. Muchos creyeron encontrar una explicación verosímil en los trastornos que habría ocasionado el terremoto de 1687. Existía una cierta proximidad cronológica entre ese sismo y el inicio del comercio Callao-Valparaíso. La versión ya estaba suficientemente propalada en la década de 1710, cuando la recogió Frezier en su libro de viajes (1732, p. 212)8. Años después, el autor que con mayor detenimiento se ocupó de la cuestión del trigo —el economista Bravo de Lagunas— sostuvo fehacientemente que, luego del terremoto, los granos quedaron reducidos «a un inútil y nocivo polvo del color del tabaco» (1761, p. 2), lo que permitió que, a continuación, alguien sugiriera la presencia de una plaga. El tema reaparece múltiples veces y, entre otros lugares, en un informe del Tribunal del Consulado fechado en 1790. Hipólito Unanue, un médico cuya capacidad científica era irrecusable, añadió a modo de explicación los posibles cambios climáticos que habrían seguido al terremoto (1815)9. José María Pando sintetizó todas estas interpretaciones confluyentes diciendo, en 1831, que el intercambio con Chile «es comercio nacido de la horrible necesidad que sentía la capital y sus alrededores, cuando a fines del siglo XVII, de resultas del terremoto se perdieron las sementeras, varió la temperatura de la atmósfera y no producían trigo los valles de Lima y Cañete...» (1831, p. 51). La afirmación era tajante: el trigo había sido erradicado de la costa peruana. Las importaciones de Chile no eran consecuencia de ninguna voluntad, sino de imprevisibles trastornos climáticos y ecológicos desatados por un terremoto.
La unanimidad de opiniones (aparente, como luego veremos) fue seguida por muchos historiadores contemporáneos10 que encontraron en la «crisis triguera» un argumento para proponer, a su vez, la imagen de una crisis agraria en la costa, luego de una crisis agraria en todo el virreinato, y finalmente, de una crisis general, iniciada al comenzar el siglo XVIII. El historiador sevillano Céspedes del Castillo, en el año 1947, publicó un libro que ha devenido clásico, en el que contrastó el crecimiento del Virreinato del Río de la Plata con el declive peruano, insistiendo en los efectos del terremoto, al que debieron sumarse —según él— las lluvias inusuales de 1701, 1720 y 1728, además de otro sismo acaecido en 1746 (1947, p. 54). Febres Villarroel, años después, atribuyó resueltamente, como lo habían hecho antes Unanue o Pando, la «esterilidad de las tierras» al terremoto de 1687 (1964, p. 102). Demetrio Ramos, quien albergaba algunas dudas razonables sobre estas interpretaciones, intentó sin embargo apuntalarlas sosteniendo posibles efectos que habría tenido el terremoto sobre los sistemas de riego en la costa (1967, p. 29). Pero también recordó —siguiendo a los viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa— la probable acción de una plaga (el gorgojo) que habría coincidido con el sismo, teniendo devastadores efectos en las primeras décadas del siglo XVIII (1967, p. 30).
En esta casi unanimidad de opiniones hay ciertas afirmaciones que no parecen demasiado convincentes. Nadie ha estudiado con detenimiento los efectos del terremoto. Los juicios reposan en observaciones posteriores, algunas de ellas muy tardías, y en el establecimiento de una correlación (no muy evidente en términos cronológicos) entre la llegada de barcos con trigo procedentes de Chile y el terremoto de 1687. Puede ser verosímil, de acuerdo con la experiencia sísmica acumulada en el Perú, que un terremoto —o, mejor dicho, toda una cadena de sismos como los de ese año— afecte los sistemas de riego, destruya cultivos en determinados lugares y ocasione una sensible baja en la producción agropecuaria; pero muy difícilmente se podría explicar una supuesta postración agrícola secular y todavía menos la casi erradicación de un cultivo (cfr. Giesecke & Silgado, 1981). ¿De qué manera un terremoto podría variar la calidad de las tierras? ¿Qué relación pudo haber entre el terremoto y los cambios atmosféricos? ¿Por qué se asignan esos efectos catastróficos y prolongados precisamente al terremoto de 1687? No fue, evidentemente, el único trastorno sísmico que debió soportar el Perú colonial: habían ocurrido sismos de intensidad similar en 1582, 1586, 1604, 1619, 1650, 1655, 1664, 1687, 1690, 1699, 1716, 1725, 1732, 1734, 1743 y 1746, ninguno de los cuales acarreó variaciones significativas o prolongadas en el clima, las tierras o los cultivos de la costa. Todas las evidencias disponibles hacen suponer que, en la serie anterior, el sismo de mayor intensidad ocurrió en 1746: entre los meses de octubre y febrero se pudieron advertir 430 movimientos telúricos, pero ningún autor pudo observar después variación alguna en los cultivos (Llano Zapata, s.f., p. 19).
Las apreciaciones sobre la «crisis triguera» reposan en fuentes de tipo cualitativo, aisladas y dispersas, que no permiten fechar ni seguir con precisión el desarrollo cronológico del acontecimiento. El andamiaje empírico es demasiado endeble: citas de viajeros, pasajes en las memorias administrativas de los virreyes, juicios de autores de la época, añadiéndose que no siempre fueron leídos con rigurosidad. Escasean los testimonios directos. La suma de fuentes tan deleznables, por más abundantes que sean, no avala ningún argumento. Por excepción, uno de los testimonios más interesantes es el reclamo que en 1780 interpusieron los labradores de Lima solicitando una baja en los censos y en el nuevo cabezón que recaían sobre sus propiedades11. La queja de los hacendados contra el proyecto colonial de elevar los cabezones (el impuesto sobre las propiedades y la producción agropecuaria) es vista como una expresión nítida, evidente, de la crisis agraria que asolaba al siglo. Sin embargo, habría que preguntarse si la reacción de los reclamantes no era en cierta manera inevitable y predecible, atendiendo a que el «cabezón» o alcabala de hacienda se había mantenido fijo e inalterable desde tiempo atrás (Rodríguez Vicente, 1973,p. 638).
Tanto los autores del siglo XVIII como los historiadores contemporáneos, unos y otros, en realidad se hicieron eco de argumentos dados por los propios comerciantes para explicar las importaciones de trigo chileno. Pero los supuestos efectos del terremoto y la consiguiente imposibilidad de sembrar trigo en la costa no fue una tesis aceptada por todos, aunque a simple vista pareciera resultado del consenso y hasta de la unanimidad.
Precisamente en el juicio que comentábamos páginas atrás, el molinero José Arismendi presentó un recurso en el que, para demostrar los verdaderos propósitos monopólicos que escondían tanto el litigante Francisco Flores como los panaderos, propuso otra explicación sobre la reducción de los campos trigueros en la costa. Decía Arismendi que este hecho fue consecuencia de las «hostilidades» desplegadas por los panaderos, quienes consiguieron imponer el precio de compra de las cosechas, bajándolo a un nivel tal que restaba cualquier beneficio a los hacendados. Dado que la importación de trigo chileno iba contra el «ideal» económico de la autosubsistencia, fueron frecuentes las quejas frente a lo que cierto autor calificó como «miserable dependencia de otro Reyno» (Bravo de Lagunas. 1761, p. 2). No faltaron dispositivos proteccionistas, como anota Arismendi, que buscaron controlar el precio del trigo y apoyar a los hacendados locales, dando como resultado que hacia 1785 o 1786 la producción ascendiera a cuarenta mil fanegas. Los panaderos respondieron consolidando su gremio y bajando el precio del trigo. Los labradores, a su vez, no pudieron resistir estas y «otras molestias insufribles», viéndose obligados a dejar de sembrar. Diez años después, no llegaba «la cosecha a seis u ocho mil fanegas y las siguientes serán menos hasta su total extinción que es a lo que aspiran los panaderos»12. Durante el quinquenio 1785-1789, las importaciones de trigo chileno ascendieron a la suma de 2 029 973 pesos. Argumentos similares, aunque pasaran inadvertidos para otros historiadores, fueron anotados anticipadamente en la Memoria (1756) del virrey Manso de Velasco, quien intentó sin éxito, durante su administración, reformar el sistema de comercialización del trigo (Fuentes, 1859, t. V, p. 126)13.
Años después, el cabildo de Lima realizó una investigación recabando minuciosos informes de los principales propietarios en los valles cercanos a Lima: Magdalena, Bocanegra, Carabayllo, Ate, Surco. El resultado, luego de un largo acopio sistemático de datos, fue que podía sembrarse trigo e incluso incrementarse la producción14. Parece ser que el grano «criollo» —como se dio en llamar a la variedad local— era de inferior calidad que el chileno y que, a su vez, en los valles centrales del Reino de Chile, las condiciones eran adecuadas para alcanzar mayores rendimientos trigueros (Sepúlveda, 1959, pp. 14 y ss.), pero la investigación del cabildo desmintió que se tratase de un cultivo erradicado de la costa. De hecho, nunca se había dejado de sembrar y, aunque se había reducido significativamente su producción, quizá por efecto pasajero de una plaga a principios de siglo (la roya), se había mantenido tercamente en muchos valles. En 1777, tanto el trigo criollo como el de Santiago estaban tasados en 28 reales fanega, pero se calculaba que el primero era en definitiva más caro, porque molido rendía menos, aproximadamente unos 8 reales por debajo del chileno. Esta información, sin embargo, debe ser tomada con precaución, como proveniente del gremio de panaderos15.
El problema del trigo preocupó siempre a la burocracia colonial. Una baja en la producción chilena o la interrupción del comercio con Valparaíso podían tener terribles consecuencias para las economías populares de Lima y alrededores. Por otro lado, el sistema implicaba la subordinación de la ciudad respecto a un grupo de mercaderes dedicados al comercio intercolonial, dueños de navíos y recuas de mulas. Manso de Velasco, que gobernó entre 1745 y 1756, se lamentaba de que, no obstante los afanes por fomentar a los hacendados, estos eran en vano, «porque aumentando los dueños de los navíos estudiosamente las conducciones, disminuían extremadamente el precio de los trigos para dejar el comercio en su mano, y de este modo con su acopio hacían pobre la tierra y mantenían su esterilidad con la abundancia» (Fuentes, 1859, p. 128). Los comerciantes, al ser también navieros, podían controlar cuándo y en qué cantidad llegaba el trigo al puerto del Callao, con lo que tenían abiertas todas las posibilidades para especular con el precio: podían subirlo y bajarlo, porque además el trigo no era un producto que se deteriorara rápidamente y para su conservación en el país existían las grandes bodegas del Callao y Bellavista. A más de comerciantes y navieros se hicieron bodegueros. Esta confluencia de roles nacía como consecuencia del control monopólico sobre el comercio del trigo.
Para el virrey Manso de Velasco, no había la menor duda sobre la explicación de los cambios producidos en el paisaje agrario de la costa. Refiriéndose al trigo, decía: «Y todos los campos que se ocupaban de estas grandes sementeras, o se los dieron, o se los dieron otros destinos o se dejaron incultos; porque el comercio de los trigos de Chile sofocaba a los labradores embarazándolos la utilidad...» (Fuentes, 1859, p. 126)16. El verbo sofocar —quitar la respiración, casi ahogar— era el más adecuado para resumir la relación entre comerciantes y labradores.
Los opositores a este sistema tuvieron su mejor vocero en la figura de un aristócrata, versado en conocimientos económicos y provisto de indudables cualidades como polemista. Nos referimos a Pedro Bravo de Lagunas y Castilla, autor de un Voto Consultivo... sobre la cuestión del trigo, publicado por primera vez en 1755 y reeditado con correcciones y añadidos en 1761. Aunque admitía el argumento sísmico, precisaba que, poco tiempo después (párrafo que, al parecer, no fue leído con detenimiento por los partidarios de la «crisis triguera»), las tierras recuperaron su «antigua fecundidad», pero si no volvieron a cubrirse de espigas, fue por la imposibilidad de remontar la competencia desigual que implicaban las crecidas importaciones chilenas.
Y solamente consiguieron que se mandase a vender con igualdad, tanto de los de Chile, como los de Lima... Pero fue infructuosa porque los panaderos, mirando a un mismo fin con los Dueños de los Navíos, a quienes son deudores de los crecidos caudales que les fían, en los trigos, pusieron tales resistencias en admitirla, que los labradores se desalentaron en sembrarlos, por no seguir un penoso litigio, en el tiempo que había de aplicarse a la cultura del campo (Bravo de Lagunas, 1761, p. 3).
No existe ningún sustento sólido desde el punto de vista agrario a la tesis que pretendía atribuir a factores naturales el relegamiento del trigo. Como el problema ha persistido desde la colonia hasta nuestros días, diversos agrónomos se han ocupado del tema. Para el ingeniero Teodoro Boza —corroborando una tesis anterior de Pablo Patrón—, los efectos de la roya no pudieron prolongarse más de cuarenta años a partir de 1687, de manera que sugiere pensar más en factores económicos. El ingeniero Marino Loli, actualmente jefe del programa de cereales de la Universidad Nacional Agraria, sostiene una opinión similar (Boza, 1944)17.
A lo dicho por Bravo de Lagunas, volviendo al siglo XVIII, se hubieran podido añadir otras explicaciones: el magro poder de los hacendados; y su escasa organización, frente a las diversas vinculaciones que se entablaban, como veremos posteriormente, entre los mercaderes y la burocracia colonial. El desplazamiento del trigo contribuyó a la subordinación de los terratenientes y al ascenso de la clase dominante colonial. Un testimonio de la época, que se puede añadir a los citados anteriormente, atribuyó el «quebranto que padecen» los hacendados a las dificultades creadas por los comerciantes para la siembra del trigo, «perdiéndose de este modo, la memoria otra vez de la semilla en los contornos de esta ciudad...»18.
Los grandes comerciantes limeños insistieron en la superior calidad del trigo chileno y, además, en supuestos beneficios que se habrían derivado del cambio de cultivos. El terreno perdido por el trigo fue ganado por la caña de azúcar y la alfalfa. La caña, aparte de cubrir las necesidades de Lima y los valles de la costa central, era imprescindible para el funcionamiento del comercio con Chile: a la ida, los barcos navegan cargados a la mitad de su capacidad de panes de azúcar para retornar plenos de granos19. La alfalfa permitía mantener el crecido número de mulas que transportaban los productos y mercaderías entre Lima y Callao, o que unían a la capital con el interior. Bravo de Lagunas calculó —de manera en extremo conservadora por lo que se verá en el siguiente capítulo— que en Lima había alrededor de 2800 borricos. A ello debían de añadirse un crecido número de caballos utilizados por aproximadamente 1500 o 2000 calesas.
Pero los cultivos, así como tienen exigencias técnicas, propician determinadas relaciones sociales. El trigo marchaba acorde con medianas propiedades y no necesitaba de una fuerza de trabajo numerosa. En cambio, la caña de azúcar llevó a la formación de algunas haciendas extensas, pero sobre todo hizo imperativo disponer de trabajadores estables. La siembra de caña debía realizarse cuidadosamente, empleando el sistema de «aporque»20 y dosificando adecuadamente los riegos, al cabo de 18 meses podía procederse a la zafra. Este proceso era imposible si no se disponía de una fuerza de trabajo, para los términos de la época, «calificada». Ante la escasez de población indígena en la costa y ante la imposibilidad de sujetar a los mestizos, la caña exigió el recurso a la fuerza de trabajo que podían proporcionar los esclavos. Dado el aprendizaje que requería el cultivo, se prefirió a los negros que conocían el español y estaban habituados a las costumbres del país: los «ladinos» en lugar de los «bozales». Término racista, este último, que servía para denominar a los esclavos recién arribados del África, por su desconocimiento del español; se decía, haciendo un símil con los perros, que tenían un bozal.
En cuanto a la alfalfa, a la inversa de la caña, era un cultivo que no tenía mayores exigencias: sembrada podía rendir varias cosechas, sin mayores cuidados porque, en todo caso, lo difícil era erradicarla. De allí que aquellas propiedades dedicadas a este cultivo no requirieran más exigencias que unos pocos trabajadores, necesarios sobre todo en los momentos de siega: un trabajo duro porque se acostumbraba ejecutar en las primeras horas del día, casi al amanecer, cuando la humedad era mayor en Lima (Fuentes, 1859, p. 85). Junto con la alfalfa, también como forraje, se continuó sembrando maíz.
Es así como la agricultura de exportación se impuso sobre la agricultura para el mercado interno y, a la par, se entabló una relación estructural entre los grandes comerciantes que mantenían y alentaban el intercambio de azúcar por trigo, y los esclavos sin cuyo trabajo este comercio no habría podido funcionar.
1 Sobre el tema también se han ocupado Enrique Torres Saldamando, Javier Prado, Luis Varela y Jorge Basadre. Este último, en La iniciación de la República (1929, t. I, pp. 1-2), se asombró del crecido número que alcanzó la aristocracia colonial: un duque, 58 marqueses, 45 condes y vizcondes, más cruzados y fijosdalgos.
2 Este libro se inscribe dentro del ciclo intelectual contemporáneo de interpretaciones de la «realidad nacional», en la estela de Le Pérou Contemporain (García Calderón) o los 7 Ensayos... (Mariátegui).
3 Esta hipótesis fue inicialmente propuesta por Thompson como culminación de una investigación de largo aliento sobre La formación de la clase obrera (1977).
4A.G.N. Superior Gobierno, leg. 24, cuad. 697, 1795.
5A.G.N. Notarios José María de la Rosa, 1818-1819, f. 635; Francisco Luque, 1771, f. 621; Joseph de Aizcorbe, 1777, f.17; Francisco Luque, 1779, f. 640; Martín Morel de la Prada, 1808-1814, f. 442. Sobre los panaderos cfr.: A.G.N., Superior Gobierno, leg. 24, cuad. 697, 1795 yB.N., Lima, D 9605, 1817.
6A.G.N. C-2, Gremios, leg. 3.
7 Según el virrey La Serna (1821), el consumo de trigo en Lima fluctuaba entre 150 000 y 200 000 fanegadas, A.G.I., Lima, 800.
8Sin la menor duda, sostiene que desde el terremoto de 1678 (sic) ya no se produce trigo.
9 «El terremoto de 1687 hizo infecundos nuestros campos para el trigo [...] Veinte años después empezaron los campos a recuperar su primera fecundidad; pero el golpe recibido por nuestra agricultura fue mortal» (1815, pp. 42-43).
10Las excepciones, el siglo pasado, fueron Vicuña Makenna en Chile y Manuel de Mendiburu en el Perú. Contemporáneamente, Emilio Romero y Sergio Sepúlveda tampoco se hicieron eco de esa argumentación. Igualmente crítico fue RuggieroRomano.
11Archivo Histórico Nacional. Madrid, leg. 20.300 y B.N., Madrid leg. 19.262. Esta fuente está siendo estudiada por Eleana Cáceres. Anteriormente fue utilizada por Encarnación Rodríguez y Miguel Maticorena.
12A.G.N. Superior Gobierno, leg. 24, cuad. 697, 1795.
13 Sobre el comercio Perú-Chile, cfr. Vicuña Mackenna, 1869, vol. 2, p. 167.
14A.G.N. Cabildo, Causa Pública, leg. 9, 1797-1800. La copia me fue gentilmente proporcionada por Victoria Espinoza.
15A.G.N. C-2, Gremios, leg. 3.
16 Según el Diario de Lima (1791), la esterilidad habría durado solo cuarenta años; al terminar el siglo, ya no existía.
17 Entrevista al ingeniero agrónomo Marino Loli, realizada por Aldo Panfichi (octubre de 1982).
18A.G.N., C-2, Gremios, leg. 3.
19De Ricketts, cónsul británico, a Canning, Lima, diciembre de 1826: «En 1789, cuando el comercio florecía bajo los españoles [...] el total de las exportaciones a Chile era de 458.317 dólares y el de las importaciones 629.800» (Bonilla, 1975, p. 24). «Aunque el trigo ha sido y continúa siendo una producción de buena calidad en muchas partes del Perú, su cantidad es totalmente insuficiente para la demanda, y no hay esperanza de aumentarla por la falta de cultivadores. Anteriormente la producción requerida era obtenida en Chile...» (1975,p. 38).
20A.H.R.A. Siembra de caña en El Naranjal. El «aporque» significa sembrar cada planta independientemente, protegida en su tallo por un pequeño montículo.