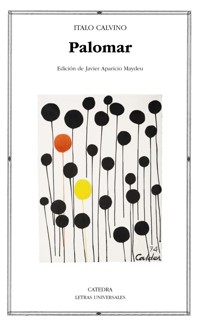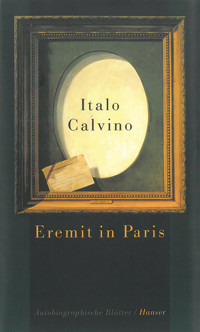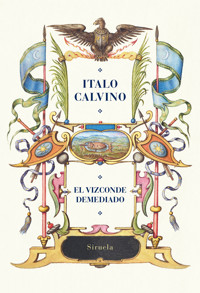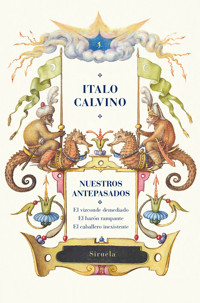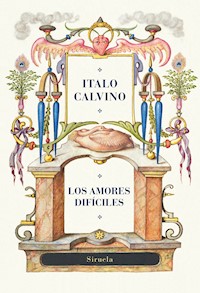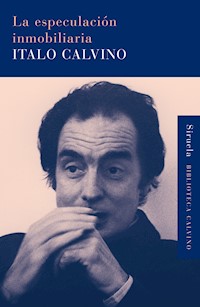
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Italo Calvino
- Sprache: Spanisch
Este libro constituye una excelente muestra de la sensibilidad narrativa de Italo Calvino (1923-1985) para captar los conflictos y los cambios de la sociedad italiana tras la caída del fascismo y la conclusión de la segunda Guerra Mundial. La especulación inmobiliaria es la historia de un intelectual de izquierdas con mala conciencia que decide lanzarse al escabroso mundo de los negocios. La realidad se encargará de demostrarle, en una cadena de falsas esperanzas y amargos desencantos, su irremediable fracaso como hombre práctico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
La especulación inmobiliaria
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Notas
Créditos
La especulación inmobiliaria
I
Levantar la vista del libro (leía siempre en tren) y redescubrir, pieza a pieza, el paisaje –el muro, la higuera, la noria, las cañas, la escollera–, las cosas vistas desde siempre, de las que sólo ahora, por haber estado lejos de ellas, se daba cuenta: éste era el modo en que Quinto, cada vez que volvía, reanudaba su contacto con su tierra, la Riviera. Pero como esta historia de su alejamiento y de sus retornos esporádicos duraba desde hacía varios años, ¿qué gusto encontraba en ello?; se lo sabía todo de memoria. Y, sin embargo, seguía intentando hacer nuevos descubrimientos, furtivamente, un ojo en el libro y otro más allá de la ventanilla, y todo esto no era más que la verificación de observaciones que siempre eran las mismas.
Pero siempre había algo que interrumpía el placer de este ejercicio y le hacía volver a las páginas del libro; una especie de malestar cuya razón tampoco estaba clara para él. Eran las casas: todos esos edificios que se estaban levantando, fincas urbanas de seis, ocho pisos, que blanqueaban, macizas como contrafuertes que reforzaban la pendiente que se desmoronaba, con el mayor número posible de ventanas y balcones orientados hacia el mar. La fiebre del cemento se había adueñado de la Riviera: allá se veía una casa ya habitada con las jardineras de geranios, todas iguales, en los balcones; aquí, otro edificio apenas terminado, con los cristales marcados con serpientes de yeso, a la espera de las familias lombardas anhelantes de baños; un poco más allá, un castillo de andamios, y abajo la hormigonera dando vueltas y un anuncio de la agencia inmobiliaria.
En los pueblecitos que trepaban por las pendientes, como dispuestos en bancales, los edificios nuevos jugaban a ver cuál se subía a hombros del otro, y, en medio, los dueños de las casas viejas estiraban el cuello, añadiéndoles nuevos pisos. En ***, la ciudad de Quinto, rodeada en otros tiempos de sombreados jardines de eucaliptus y magnolios, donde, entre seto y seto, viejos coroneles ingleses y ancianas «misses» se prestaban ediciones Tauchnitz y regaderas, ahora las excavadoras removían el terreno reblandecido por las hojas muertas y los paseos de grava, y el pico derribaba los chalets de dos pisos, y el hacha abatía con un rumor de papel los abanicos de las palmeras Washingtonia, en el cielo hacia el que se erguirían los futuros y soleados tres habitacionesservicio.
Cuando Quinto subía a su villa, que en otro tiempo dominaba la alfombra de tejados de la ciudad nueva y los barrios bajos de la marina y el puerto, un poco más acá del montón de casas mohosas y llenas de líquenes de la ciudad vieja, entre la vertiente de la colina a poniente, donde más arriba de los huertos se espesaba el olivar, y, a levante, había un reino de chalets y hoteles verdes como un bosque bajo el lomo desnudo de los campos de claveles en brillantes invernaderos que se extendían hasta el Cabo, ahora no quedaba nada de todo eso, sólo veía una superposición geométrica de paralelepípedos y poliedros, esquinas y muros de casas, aquí y allá, tejados, ventanas, muros ciegos de servidumbre en los que sólo se veían las ventanitas de los retretes una encima de otra.
Cada vez que venía a ***, lo primero que hacía su madre era llevarlo a la azotea (él, con su nostalgia perezosa, distraída e inapetente sería capaz de marcharse sin haber subido a ella): –Ahora te enseño las novedades –y le indicaba las nuevas construcciones–. Allí los Sampieri están añadiendo pisos nuevos; ese otro es un edificio nuevo de gente de Novara, y las monjas, también las monjas, ¿te acuerdas del jardín con los bambúes que se veía allí abajo? Fíjate qué agujero hay allí ahora; ¡quién sabe los pisos que irán a levantar con esos cimientos! ¿Recuerdas la araucaria de la villa Van Moen, la más bella de la Riviera?; ahora la empresa Baudino ha comprado todo el solar. ¡Una planta de la que se tenía que haber preocupado el Ayuntamiento, convertida en leña para hacer fuego! la verdad es que era imposible trasplantarla, quién sabe hasta dónde le llegaban las raíces. Mira esta parte; por aquí, a levante, ya no nos podían quitar más vista, pero mira aquel tejado nuevo que han levantado; pues bueno, ahora el sol llega aquí por la mañana media hora después.
Y Quinto –¡Eh!, ¡Caray!, ¡Pobre mamá!– no era capaz más que de emitir exclamaciones inexpresivas y risitas, entre frases como: «¿Y qué se puede hacer?», y hasta su complacencia ante el daño más irreparable, tal vez por un resto de juvenil voluntad de escándalo, tal vez por ostentación de sabiduría de quien sabe inútiles los lamentos contra la marcha de la historia. Y, sin embargo, la vista de un pueblo que era el suyo, que desaparecía bajo el cemento sin haber sido verdaderamente poseído nunca por él, le dolía a Quinto. Pero es necesario decir que él era un historicista, uno que rechazaba la melancolía, un hombre que ha viajado, etc.; es decir, que no le importaba un pito. ¡Otras violencias estaba dispuesto a hacer él en persona y sobre su misma existencia! Allí en la azotea casi le hubiera gustado que su madre le diese aún más motivos para esta contradicción suya, y aguzaba el oído para captar en aquellas resignadas denuncias que ella acumulaba de una visita a otra los acentos de una pasión que fuese más allá del llanto por un paisaje querido que se moría. Pero el tono de razonable recriminación de su madre apenas llegaba al borde de la pendiente agria y maniática por la que tienden a deslizarse todas las recriminaciones que duran demasiado tiempo: el decir, por ejemplo, «ellos», referido a los que construyen, como si todos se hubieran aliado en contra nuestra, y «mira lo que nos están haciendo» referido a cualquier cosa que nos daña a nosotros como a tantos otros; no, en la misma medida en que no hallaba ningún motivo de rabia en la serena tristeza de su madre, tanto más crecía en él el deseo de salir de la pasividad, de pasar a la ofensiva. Bien, allí y ahora, su pueblo, aquella parte de sí mismo amputada, tenía una nueva vida, aunque fuera anormal y antiestética, y precisamente por ello –por los contrastes que dominan las mentes educadas en la literatura– era más vida que nunca. Y él no participaba de ella; ligado a aquel lugar apenas por un hilo de excitación nostálgica, y por la desvalorización de un terreno semiurbano que ya no era panorámico, sólo podía salir perjudicado. Dictada por este estado de ánimo, la frase: «Si todos construyen, ¿por qué no construimos nosotros también?», que había dejado caer un día hablando con Ampelio en presencia de su madre, y la exclamación de ésta, mientras se llevaba las manos a la cabeza: «¡Por amor de Dios! ¡Pobre jardín!», habían sido la semilla de una ya larga serie de discusiones, proyectos, cálculos, estudios y negociaciones. Y ahora, precisamente, Quinto regresaba a su ciudad natal para lanzarse a la especulación inmobiliaria.
II
Pero reflexionando a solas, como solía hacer en tren, las palabras de su madre volvían a su memoria comunicándole un sombrío malestar, casi un remordimiento. Era el lamento de su madre por una parte de sí, de ella misma que se perdía y que sabía que nunca podría recuperar; la amargura que se apodera de la ancianidad, cuando cualquier entuerto general que de algún modo nos afecta es un entuerto hecho a nuestra vida del que nunca nos resarciremos, y cualquier cosa buena de la vida que se va es la vida misma que se va. Y en su propio modo resentido de reaccionar, Quinto reconocía la inmisericordia de los optimistas a toda costa, la negativa a reconocerse derrotados en algo, típica de los jóvenes que creen que la vida restituye de otra forma lo que te ha quitado, y que si ahora destruye un signo querido de tu terruño, un color ambiental, una civil pero inartística –y por ello difícilmente defendible y recordable– belleza, seguramente a continuación te volverá a dar otras cosas, otros bienes, otras Molucas y Azores, perecederas, sí, pero dis ponibles para ser gozadas. Y, sin embargo, sabía cuánto se equivocaba esta inmisericordia juvenil, cuán dilapidadora y portadora de precoz sabor de vejez y, por otra parte, cuán cruelmente necesaria era; en resumen, ¡todo lo sabía el maldito!, incluso que tenía razón su madre que no pensaba en nada de esto, y que sólo lo informaba con la natural preocupación, y de vez en vez, de las nuevas construcciones de los vecinos.
Ahora bien, lo que Quinto estaba rumiando todavía no se había atrevido a decírselo a su madre. Ahora estaba dirigiéndose a *** para eso, precisamente. Era una idea sólo suya, ni siquiera había hablado de ello con Ampelio; es más, hacía muy poco que esta idea había ido madurando como una decisión urgente y no como una mera hipótesis, como una posibilidad siempre abierta. Lo único decidido, y ya casi concluido –con el resignado consentimiento de su madre–, era la venta de una parte del jardín. Porque ya se habían visto obligados a vender.
Eran los tiempos duros de los impuestos. Dos de ellos, gravosísimos, se habían abatido sobre sus espaldas casi al mismo tiempo, después de la muerte de su padre, a cuyos sombríos gruñidos y a cuya diligencia demasiado escrupulosa siempre se habían confiado estos trámites. Uno era el «impuesto extraordinario sobre la renta», un descortés y vindicativo impuesto establecido por los primeros gobiernos de la postguerra –más severos con los burgueses– y al que hasta ahora la lenta burocracia le había ido dando largas, para estallar ahora, cuando menos se lo esperaban. El otro era el impuesto de «derechos reales» sobre la herencia paterna, impuesto que parece razonable mientras se ve desde fuera, pero que cuando uno ve que se le viene encima tiene la virtud de parecer inconcebible.
En Quinto, la preocupación por no tener en el mundo ni siquiera la décima parte del dinero necesario para pagar los impuestos, y el hereditario rencor contra el fisco de los agricultores ligures, parsimoniosos y antiestatales, y el insuprimible enojo de los hombres honrados por ser ellos los únicos machacados por los impuestos «mientras los peces gordos, ya se sabe, siempre se escapan», y, más aún, la sospecha de que en todo ese laberinto de cifras hay una trampa que se puede evitar, pero que sólo es desconocida para nosotros, toda esta turbación de sentimientos que los pálidos recibos del recaudador de impuestos provocan en los corazones de los contribuyentes más virginales, se mezclaban con la certidumbre de ser un mal propietario, que no sabe sacar provecho de sus bienes, y que en una época de constantes y aventurados movimientos de capital, créditos simulados y remolinos de letras de cambio, se queda mano sobre mano dejando que sus terrenos se desvaloricen. Así, él reconocía que en tan desproporcionada maldad de la nación contra una familia carente de rentas actuaba con lógica luminosa lo que en lenguaje forense suele llamarse «el entendimiento del legislador»: gravar los capitales improductivos, y al que no logre o no quiera hacerlos producir, bien em pleado le está.
Y como la respuesta, se preguntase a quien se preguntase –la oficina de impuestos, el banco, el notario–, era una sola: vender –«Todos lo hacen: para pagar los impuestos deben vender algo» («todos», evidentemente, se refería a «todos los que son como vosotros», es decir, viejas familias propietarias de parcelas de olivar improductivas o de viviendas con alquileres congelados)–, Quinto había dirigido inmediatamente su pensamiento al terreno llamado «de los tiestos».
Este terreno «de los tiestos» era una parcela dedicada en un tiempo a huerta, aneja a la parte más baja del jardín, donde había una caseta, un viejo gallinero, que más tarde sirvió como almacén de tiestos, tierra, herramientas e insecticidas. Quinto lo consideraba como un apéndice accesorio a la casa, y ni siquiera se sentía ligado a él por los recuerdos de su infancia, porque todo lo que recordaba de aquel lugar había desaparecido: el gallinero con los perezosos pasos de las gallinas, los viveros de lechugas agujereadas por los caracoles, los tomates que estiraban el cuello por las delgadas cañas, el brotar repentino de los pepinos bajo las hojas que se arrastraban por el suelo, y en medio, sobresaliendo por encima de las hortalizas, dos dulcísimos ciruelos de la variedad «claudia», que después de una larga vejez destilando goma y ennegrecidos por las hormigas se secaron y se murieron. A medida que iba disminuyendo el consumo familiar de verduras (los hijos fuera por motivos de estudio y luego de trabajo, los viejos que iban desapareciendo uno a uno, y por último la muerte de su marido todavía infatigable y tonante, dándole de repente el sentido de la casa vacía), su madre había ido invadiendo el huerto con sus plantas de jardín y lo había convertido en una especie de almacén de trastos y de vivero, y había dedicado el antiguo gallinero a depósito de tiestos. El terreno había demostrado poseer ciertas condiciones de humedad y de exposición solar especialmente recomendables para ciertas plantas raras, que acogidas allí provisionalmente, se habían quedado definitivamente, y ahora tenía un particular aspecto disarmónico, entre agrícola, científico y precioso, y allí, más que en cualquier otro lugar del jardín, adornado de arriates y grava, era donde a su madre le gustaba estar.
–Vendamos ese terreno: solar edificable –había dicho Quinto.
Y la madre: –¡Muy bien! ¿Y dónde trasplanto las calceolarias? Ya no queda sitio en el jardín. ¿Y las pitosporas, que ya están así de altas? Y eso sin contar con que el rododendro se perdería... Y además –y se interrumpió como asaltada por un temor imprevisto–, y además, si una vez vendido el terreno quieren construir... –y ante sus ojos apareció el gris muro de cemento desplomándose en el verde del jardín transformándolo en un frío patio, en un pozo sin luz.
–¡Naturalmente que construirán! –se enojó Quinto–. ¡Para eso lo vendemos! Si no fuese un solar edificable, ¿quién lo iba a comprar?
Pero hallar un constructor que lo quisiese comprar no fue empresa fácil. Los contratistas buscaban zonas nuevas, hacia el mar, con vistas panorámicas; aquellos alrededores ya estaban demasiado atestados de casas, y a los bieleses y milaneses que querían un apartamento en *** no se les podía proponer que se agazapasen en aquel agujero. Además, el mercado de la construcción daba muestras de saturación; para el verano ya se preveía una pequeña flexión en la demanda; dos o tres empresas que habían ido demasiado aprisa terminaron hundidas en un mar de letras de cambio y quebraron. Hubo que bajar el precio fijado al principio para el terreno de los tiestos. Pasaban los meses, pasó un año y todavía no se había encontrado un comprador. El banco no quería seguir adelantando el dinero para pagar los plazos de los impuestos y amenazaba con hipotecar. Finalmente, se presentó Caisotti.
III
Caisotti vino con un tipo de la Agencia Superga. Quinto y Ampelio estaban ausentes. La madre los acompañó a ver el terreno.
–Es un hombre muy tosco –dijo luego la madre a Quinto–, casi no sabe hablar italiano, pero ese charlatán de la Agencia hablaba por los dos.
Caisotti, mientras estaba ocupado en medir con una cinta métrica la linde del terreno se enganchó una manga con una rama de rosal; la madre se la quitó pacientemente, espina a espina.
–No quiero que diga que empiezo a llevarme lo que no es mío –dijo riendo.
–¡Faltaría más! –dijo la madre. Luego, se dio cuenta de que el hombre tenía un poco de sangre en la cara–: ¡Oh! ¿Se ha arañado?
Caisotti se encogió de hombros; se mojó un dedo con saliva y lo pasó por la mejilla, limpiando las gotitas de sangre.
–Venga a la casa, que voy a ponerle un poco de alcohol –dijo la madre, y de este modo le tocó desinfectarlo, y el aire de severidad que había dado al coloquio acerca de la cifra que no se podía rebajar de ninguna manera («de todos modos, debo hablar con mis hijos, ya le daré una respuesta»), y de las cláusulas inderogables de la altura y de las ventanas, se fue ablandando un poco, siguiendo la corriente a Caisotti que quería llevar las cosas a un terreno conciliador, vago y dándole largas al asunto.
Mientras tanto, el tipo de la Agencia Superga, un hombrón vestido de blanco, un toscano, no dejaba de hablar:
–Como le digo, señora profesora, me llena de satisfacción que trate usted de negocios con un amigo como el señor Caisotti, créame, porque Caisotti, y se lo digo yo que lo conozco hace muchos años, es uno con el que siempre se puede tratar, y ya verá como está dispuesto a llegar a un acuerdo con la profesora; quedará usted contenta, ésta es la mejor solución...
Y la madre seguía con su idea fija: –La mejor solución sería no vender... Pero, ¿qué podemos hacer?
El tal Caisotti era un campesino que después de la guerra se había metido a contratista y que siempre tenía tres o cuatro obras en marcha; compraba un solar, levantaba una casa todo lo alta que consentía el reglamento municipal, con cuantos más apartamentos podía, los vendía cuan do aún se estaban construyendo, terminaba la obra a la buena de Dios y con los beneficios compraba inmediatamente otros solares. Quinto recibió una carta de su madre en la que lo llamaba para cerrar el trato. Ampelio mandó un telegrama diciendo que no podía venir a causa de ciertos experimentos que estaba haciendo, pero aconsejaba que no se bajase de una determinada cifra. Caisotti no forzó la cosa y aceptó; a Quinto le pareció extrañamente acomodaticio; se lo dijo a su madre después.
Y ella: –Pero, ¿no has visto qué cara más falsa y qué ojos tan pequeños tiene?
–Falsísima –dijo Quinto–. ¿Y qué? ¿Por qué razón debería tener una cara sincera? ¿Para que nos confiáramos? Eso sí que sería falsedad...
Se interrumpió, al darse cuenta de que se estaba enfadando con su madre, como si lo más importante fuera aquella cara.
–De todos modos, yo no me fiaría... –dijo la madre.
–Naturalmente –dijo Quinto abriendo los brazos–. Yo no me fío. Y él tampoco se fía de nosotros, ¿no ves cómo se queda callado cuando decimos algo y cómo le da largas al asunto antes de contestar...?
Esto le gustaba a Quinto, ¡lástima que su madre no lo entendiese!, esta relación de espontánea y recíproca desconfianza que se había establecido desde el primer momento entre el contratista y ellos, una auténtica relación entre gente que mira por sus propios intereses, entre gente que sabe lo que se lleva entre manos.
Caisotti había vuelto a la villa para cerrar el trato en presencia de Quinto. Entró con los labios fruncidos y con aire compungido, como si estuviera en la iglesia; se quitó con un cierto retraso la gorrita de visera a la americana. Era un hombre de unos cuarenta y cinco años, bastante bajo de estatura, pero recio y ancho de hombros, de esos tipos que en dialecto se dicen «tallados con la hachuela». Llevaba una camisa a cuadros de cowboy, que se levantaba a la altura de la barriga, un poco prominente. Hablaba despacio, con una cadencia llorona como un lamento interrogativo, típica de las aldeas de las montañas prealpinas de la Liguria.
–Pues como ya le dije a su señora madre, si ustedes dan un paso, yo doy otro y nos encontramos a mitad del camino. Mi oferta es ésa.
–Es demasiado baja –dijo Quinto, aunque ya estaba dispuesto a aceptarla.