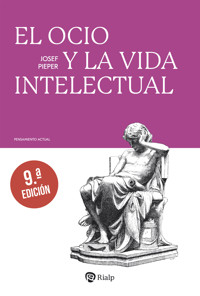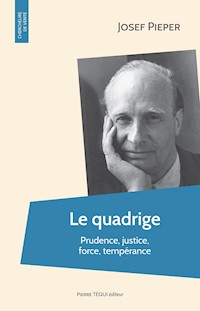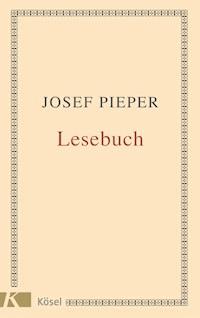Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones Fundamentales
- Sprache: Spanisch
Los trabajos reunidos en este libro se consideran por su autor "intentos acuciantes de clarificación, provocados por la dificultad de creer hoy". Hablan de la realidad de lo sagrado, del posible futuro de la filosofía, del "arte de no desesperar". Y los testigos invocados van desde Platón y los grandes maestros medievales, hasta nuestros contemporáneos. Es un libro imperecedero y de particular vigencia en nuestros díaas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSEF PIEPER
LA FE ANTE EL RETO DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA
Sobre la dificultad de creer hoy
Tercera edición
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Über die Schwierigkeit beute zu glauben
© 1974 by Josef Pieper. Kösel-Verlag. Munich.
© 2023 de la versión española, realizada por Juan José Gil Cremades
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
(edición impresa): 978-84-321-6449-1
ISBN (edición digital): 978-84-321-6450-7
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6451-4
ÍNDICE
Presentación
Sobre la dificultad de creer hoy
Sacralidad y «desacralización»
No palabras, sino realidad: el sacramento del pan
¿Qué diferencia al sacerdote?
¿Qué es una iglesia?
¿Qué quiere decir «Dios habla»?
Contemplación terrenal
¿Futuro sin punto de partida y esperanza sin fundamento?
Sobre el arte de no desesperar
¿Sigue siendo actual el heroísmo?
El derecho ajeno
El arte de decidir rectamente
Abuso de poder, abuso de lenguaje
Sobre el problemático oficio del intelectual
El posible futuro de la filosofía
Creaturidad y naturaleza humana. Notas sobre el planteamiento filosófico de Jean-Paul Sartre
¿Cómo se llama uno realmente?
Indicaciones bibliográficas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Comenzar a leer
Indicaciones bibliográficas
Notas
PRESENTACIÓN
Por supuesto que la “dificultad de creer” no es de “hoy”; se da en todo tiempo. Otra cosa no puede esperarse. En última instancia, la razón humana, dada su naturaleza, reclama experiencia y argumentación concluyente. La fe, por el contrario, significa aceptar como verdadero y real algo no debido a la inteligencia propia, sino por abandonarse al testimonio de alguien distinto de mí. Para el creyente, ese testigo no debe ser a su vez un creyente, sino uno que ve y sabe. En el caso de la fe religiosa en la revelación, la dificultad se agudiza en una dimensión total, ya que el testigo y garante, Dios mismo, en cuya palabra se apoya el creyente, no nos sale al paso de modo inmediato. Puesto que, a pesar de todo, la fe no ocurre, ni debe tener lugar, a humo de pajas, se comprende cómo en este campo no puede excluirse de antemano tensión y prueba.
Sin embargo, la dificultad de creer presenta “hoy” un cariz especial e, incluso, razones actuales. Es este el momento de hablar de las “devastaciones de la teología”. Esa expresión tiene ya ciertamente siglo y medio de vida; proviene de Hegel, del último decenio de su existencia. Mas lo que con ella se quiere decir cobra, precisamente en el momento presente, una angustiosa actualidad. La frase apunta a los agnósticos ilustrados, instruidos en la Biblia, y a una “teología” construida sin fe. Georges Bernanos la ha nombrado por su verdadero nombre en el título de una novela casi profética y la ha calificado como lo que realmente es, como “impostura”. Y es precisamente esa impostura la que amenaza desesperadamente con bloquear la posibilidad de creencia del hombre medio.
Con estas palabras comienza Pieper la «advertencia preliminar» a la edición alemana de esta obra, en la que recoge un total de 16 artículos y discursos, pronunciados o escritos entre 1962 y 19731. Las frases citadas expresan muy bien el tono del libro y lo sitúan en su contexto: el de unos años cruciales en la historia de la Iglesia y de la civilización contemporánea, caracterizados por la conciencia de cambio y, en ocasiones, de crisis. En esa coyuntura, Pieper reacciona como quien, siendo a la vez filósofo y cristiano, advierte la necesidad de reflexionar sobre su momento histórico, no ya prescindiendo de la fe, sino usando la luz que de ella deriva.
Una convicción dirige, en efecto, sus reflexiones: fe y razón no son dimensiones separadas y heterogéneas, sino realidades vitalmente unidas en el alma del cristiano. El reto que la civilización contemporánea pueda presentar a la fe, así como las desviaciones o titubeos de ciertas teologías, han de ser abordados o corregidos por la fe misma, pero en esa tarea la razón puede y debe prestar su servicio. Y, al hacerlo, puede que acabe formulando una pregunta: ¿no están acaso, algunas dificultades y algunas confusiones, provocadas o facilitadas por la incomprensión, a nivel filosófico, del ser del hombre y de las cosas? Ese es, de hecho, uno de sus diagnósticos; de ahí que la «advertencia preliminar» a la edición alemana continúe diciendo:
Por descontado que no puedo compartir la opinión de Hegel de reparar las “devastaciones’’ provocadas por una seudoteología mediante la virtud de la razón filosófica. Al mismo tiempo estoy convencido de que a quien filosofa le cae aquí una obligación que por ningún otro puede ser asumida. La idea, continuamente formulada por los grandes maestros de la cristiandad, de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que antes bien la presupone y perfecciona, ese pensamiento basado en una concepción del mundo específicamente teológica y, por ello, generalmente ignorada por la seudoteología en boga, dice, por ejemplo, también, que la aceptación creyente de la revelación de Dios se vincula a la condición de que realizamos vitalmente determinadas verdades alcanzables por la razón natural, es decir, que no solo captamos, sino que las reconocemos y queremos hacerlas realmente parte de nuestro patrimonio vital.
La seudoteología determina autoritariamente su propio dominio y se da a sí misma bastante importancia. La verdadera teología se sabe vinculada a la norma previa de la revelación divina y necesitada, a un tiempo, de la colaboración de quien se ocupa de la realidad natural con independencia; a su recinto más íntimo solo se llega pasando por el vestíbulo. Quien no capte el sentido del signo y del símbolo, no puede comprender jamás qué es un sacramento; y solo quien intuye qué es una acción divina puede acceder a la comprensión del misterio litúrgico de la cristiandad.
En ese terreno previo, esto es, en la región de los praeambula, tanto de la fe como del sacramento, se sitúa la tarea, en la que se empeñan los trabajos que siguen. Casi sin excepción se consideran forzosos intentos de clarificación, provocados por la “actual dificultad de creer”.
Posiblemente se constatará que el filósofo más de una vez ha traspasado los límites que se le han impuesto. Asumo ese reproche. Sin embargo, solo tendré razón allí donde la línea divisoria entre el vestíbulo y el sancta sanctorum no quede claramente visible. Es necesario distinguir entre filosofía y teología; pero mantenerlas separadas me parece no solo apenas posible, sino, sobre todo, ilícito, ya que ambas acaban así siendo igualmente estériles.
SOBRE LA DIFICULTAD DE CREER HOY
Lo complicado de toda discusión sobre argumentos y contraargumentos en el terreno de la fe se explica porque la fe, estrictamente considerada, no se apoya en argumentos, al menos en formulables argumentos objetivos, ni tampoco, por consiguiente, puede ser inquietada por tales argumentos. Naturalmente es este un modo un tanto equívoco de expresarse; pero la cuestión es, precisamente, complicada en grado extremo. De una parte, la fe no acontece, cuando versa sobre correcto objeto, así porque sí: eso es evidente. De otra parte, decidirse a creer no es simplemente consecuencia de una argumentación. Jamás se ve uno forzado a creer algo así como debido a las leyes de la lógica. Dada su naturaleza, la fe no es justamente competente consecuencia de premisas. Si yo hago una cuenta, no puedo hacer otra cosa, de buenas a primeras, que reconocer el resultado; sencillamente, ni puedo, ni me sale oponer resistencia al conocimiento verdadero que allí se me muestra. Pero al creyente no se le muestra precisamente el hecho aceptado al creer; no está forzado en modo alguno por la verdad. Allí se da más bien la credibilidad de otro: precisamente de aquel que me asegura haberse producido lo que él dice. Es cierto que esa credibilidad puede comprobarse hasta cierto punto. De todas formas, pueden darse tantas razones en favor de la credibilidad de un testigo que sería imprudente y, por lo demás, quizá incluso incorrecto no creerle. Y, sin embargo, no he de hacer eso, no he de creerle solo por eso. Entre la clara y consecuente intuición de la credibilidad de un hombre, de una parte, y la confianza y fe que realmente le muestro, de otra, se da un acto voluntario, totalmente libre, al que nada ni nadie me pueden forzar, como tampoco se me puede imponer el que ame a una persona, por muy convincente y concluyentemente que se me haya puesto ante los ojos la conveniencia de amarla. Se puede admitir «de mala gana» que algo es así o ha ocurrido así, pero ni se puede amar de mala gana ni tampoco creer. Esto se encuentra ya en san Agustín en su comentario al Evangelio de san Juan: nemo credit nisi volens, nadie cree sino voluntariamente. Dado, por tanto, que la fe, por naturaleza, reposa en la libertad y surge de la libertad, es —como por lo demás lo es también él, nada religioso, dar crédito a otro en la ordinaria convivencia— un fenómeno indescifrable en un sentido específico, algo emparentado y vecino al menos del misterio.
Justamente eso hace comprensible, o al menos más comprensible, por qué se presenta una dificultad especial al hablar de motivos, de argumentos con relación a creer, como también con relación a no creer. En toda creencia lo decisivo no es el hecho, que se deja admitir e incluso rechazar más o menos convincentemente; lo decisivo es lo personal, el encuentro —se dice— entre la persona de un testigo que garantiza la verdad de un hecho con la persona del creyente, que, al aceptar el hecho, confía en la persona del garante. Eso no tiene nada que ver, en modo alguno, con «irracionalismo». Se trata en verdad de que una persona y sus cualidades —su credibilidad— son accesibles y captables por nuestro entendimiento de un modo diverso a como lo es, por ejemplo, un hecho natural exactamente medible.
Sócrates dijo una vez de sí mismo ser capaz de reconocer inequívocamente quién le amaba. ¿En qué se puede reconocer esto? Nadie, ni siquiera Sócrates, ha sido capaz de dar a esa cuestión una respuesta resultante de una demostración racional. Y, sin embargo, Sócrates mantendría que no se trata en modo alguno de un sentimiento meramente subjetivo, de una impresión irracional, sino de un conocimiento objetivamente verdadero, logrado en el encuentro con la realidad. ¿Cómo se pueden aducir razones, o atenerse a razones que pueden aparecer plausibles a otro o incluso a cualquiera? Muy presumiblemente, al producirse el acto de fe —la fe es, ante todo, tanto como creer a alguien—, puede haber muchos modos imprevisibles de cerciorarse que significan algo para ese determinado individuo, pero que no dicen nada a un tercero. Por eso es totalmente comprensible, aunque se olvide continuamente, que la decisión de creer se localiza naturalmente en la historia personal del mismo creyente. A uno, mientras contempla la catedral de Rouen, se le depara de pronto la certeza de que la «plenitud» tiene que ser el signo de la revelación de Dios, mientras que a otra persona, como Simone Weil relata de sí misma, acepta la verdad de Cristo al ver resplandecer, conmovida, la proximidad de Cristo en el rostro de un comulgante. ¿Quién quiere ponerse a juzgar el peso, la validez de tales razones? Esto, pienso, ha de ponerse en claro antes de pasar a hablar —por lo demás, ahora mismo— de argumentos formulables, lo que naturalmente es razonablemente posible, o, como aquí va a ser más bien el caso, de contraargumentos, de objeciones, de dificultades.
El denominador común de todo un género de dificultades contra la fe me parece ser una determinada concepción del «pensamiento crítico» o más bien la conciencia de la obligación de tener que ser «crítico» en un sentido muy determinado, si no quiere hacerse uno culpable de falta de honradez o de poca limpieza intelectuales. «Ser crítico» significa aquí, esto es para un pensamiento orientado por el ideal científico, tanto como no dar por bueno, no admitir como verdadero y real nada que no se pueda demostrar con exactitud. Esa concepción normativa se ha hecho tan evidente para la mentalidad común, que me puedo imaginar que alguien que oiga esto preguntará asombrado cómo un pensador moderno pueda hoy estar dispensado de esta exigencia. ¿Qué, pues, se le podría recomendar o imponer como actitud? A esta cuestión respondería yo así en la medida en que uno, en cuanto científico, cuestiona e investiga, esto es, en la medida en que investiga una parcela de realidad claramente delimitada en función de un especial aspecto particular (por ejemplo, al intentar dar con la causa de una determinada infección o al pretender constatar qué ocurre en detalle propiamente, desde un punto de vista fisiológico, cuando una persona muere), en esa misma medida está de hecho obligado a esa concepción normativa del pensamiento crítico. A no ser que quiera hacer algo científicamente irresponsable, no ha de dar nada por válido que no se pueda probar mediante una comprobación positiva. Pero, en la misma medida en que no puede prescindirse de este modo científico de proceder, en esa misma medida tampoco es este suficiente para explicar la total existencia espiritual del hombre. El hombre, que existe a partir del pleno impulso vital del espíritu, pregunta insaciablemente por la totalidad de la realidad y por el conjunto del mundo. Incluso cuando tiene que vérselas con un fenómeno o acontecimiento especialísimo o muy concreto, quiere saber cómo aparece en última instancia bajo todos los aspectos imaginables. No le basta experimentar, por ejemplo, qué ocurre fisiológicamente en la muerte. Quiere, en la medida de lo posible, conocer el «hecho completo», the complete fact, como formuló el filósofo de Harvard, Alfred North Whitehead. Y si «ser crítico» significa tanto como «preocuparse de que no ocurra algo determinado», esa preocupación se dirige precisamente a que no se tape, pase por alto, olvide o sustraiga ningún elemento de la realidad, lo que también puede ocurrir mediante la autolimitación del espíritu a lo que puede comprobarse con exactitud. Aquí, por tanto, se presenta otra forma de actitud crítica para la que «ser crítico» significa no desaprovechar elemento alguno de la totalidad de la verdad y, por ello, tener más bien en cuenta algo de lo que podemos cerciorarnos solo de manera limitada que una posible pérdida de contacto con la realidad.
Tal apertura a la totalidad es, sin embargo, un asunto ambicioso y difícil de realizar, no porque para ello hayan de satisfacerse especiales exigencias de formación intelectual, sino porque para ello se presupone una sencillez de alma que cala más profundamente que la llamada objetividad científica. Necesario es abrirse a la más secreta capacidad de respuesta del alma, sobre la que quizá ya no dispone en modo alguno nuestra voluntad consciente. El nombre más atinado que hay para esta actitud es posiblemente la palabra bíblica simplicitas, sencillez del ojo, mediante la que acontece que todo nuestro cuerpo se ilumina.
Se comprende obviamente que tal actitud no tiene nada que ver con una determinada actitud de neutral pasividad. Por el contrario, para realizarse se exige una energía incontenida de vitalidad espiritual y, al mismo tiempo, una extrema sensibilidad sismográfica y vigilancia del corazón. Pues hay infinitas posibilidades ocultas, a menudo apenas perceptibles, de encerrarse en sí mismo. Hay, por ejemplo, una falta de apertura que, sin que ocurra un gesto de desaire expreso o de rechazo, no es en el fondo sencillamente sino inadvertencia. Gabriel Marcel opina que, en nuestra época, la misma vida tiene la tendencia de favorecer y verdaderamente forzar a tal inadvertencia: precisamente la inadvertencia que, de hecho, hace la fe, si no imposible, sí muy improbable. Pascal nos ha dado a entender en qué medida estamos obligados a resistir con un corazón despierto contra innumerables, secretas y ocultas posibilidades de cerrarse en sí mismo. En sus Pensées se contiene el siguiente aforismo: «Si no os preocupáis por conocer la verdad, hay suficiente verdad para que podáis vivir en paz. Pero si de todo corazón reclamáis conocerla, no hay entonces suficiente verdad». Casi con buena conciencia puede uno tranquilizarse con lo que ya sabe. Sin embargo, quien está dispuesto a captar el todo y tenerlo presente espera siempre nueva luz. La verdad es el todo, y, no obstante, no vemos el todo de nada.
¿Qué ocurre, pues, cuando uno piensa no poder creer o, sencillamente, no querer creer? ¿Qué hay que decir sobre el tema «incredulidad»? Es sabido que en el habla habitual de los cristianos, al abordarse las manifestaciones del «espíritu moderno», se manipula un tanto a la ligera la calificación sumaria de «incredulidad», mientras que la gran teología occidental recomienda una prudencia exquisita en la aplicación de este vocablo.
Incredulidad, en sentido estricto, es solo aquel acto del espíritu en el que alguien, reflexivamente, se niega a aceptar una verdad a él presente con suficiente claridad como revelación o, dicho más exactamente, como palabra de Dios. Quizá se piense que tal cosa no ocurre nunca. ¿Hay realmente incredulidad en ese sentido? Yo respondería concretamente a esto: por término medio, lo opuesto a la fe parece ser realmente mucho más la inadvertencia hondamente enraizada de la que habla Gabriel Marcel, que la incredulidad, decidida que parece incluso negar a aquella.
Pero, por supuesto, se pueden aducir también docenas de fuertes objeciones, claramente formulables, y dificultades intelectuales, dificultades específicamente modernas que hacen a un hombre de este nuestro tiempo el creer, si no imposible, sí al menos muy difícil. ¿Por qué, por ejemplo —así se formula un importante contraargumento—, han de estar las cosas con el hombre empírico de tal modo que ni siquiera puede con lo que le es accesible de modo natural? ¿Por qué se nos remite a informaciones cuya verdad no podremos comprobar nunca y que, por tanto, hemos de «creer» si queremos participar en ellas? Obviamente, a estas preguntas solo se puede responder si se habla al mismo tiempo de la esencia del hombre y de su verdadera situación en el todo de la realidad. Si es así, si el hombre se encuentra por naturaleza en un campo de fuerzas de una realidad sencillamente suprahumana y desde ella se le suministra orientación e información, si esto es así, ¿puede afirmarse sin contradicción que el hombre vive de una vez por todas en su cerrado mundo? Dicho de otra forma: si el hombre es por naturaleza un ser de fronteras abiertas y si Dios es un ser personal capaz de hablar, será propio de la situación fundamental del hombre natural el que Dios pueda dirigirse a él y hablarle. Pero esto, realizado de verdad, es una idea que choca a ese hombre natural. No deja de ser tremendo, dice en una ocasión C. S. Lewis en su libro sobre el milagro, dar con algo vivo allí donde creíamos estar completamente solos. ¡Caramba, exclamamos, ahí hay algo vivo! «Un Dios impersonal: démoslo por bueno. Un Dios de lo verdadero, lo bello y lo bueno, situado tras su frente: eso está mucho mejor. Un informe fuerza vital, de la que nos mantenemos: eso es lo mejor de todo. Pero Dios mismo, el Dios vivo, que tira del otro extremo del cordel, que viene hacia nosotros quizá a tremenda velocidad, el cazador, el rey, el esposo: eso ya es otra cosa. Llega un momento en que hombres que han hecho chapuzas con la “religión” y han “buscado” a Dios retroceden de repente aterrados: ¿y si le hubiéramos encontrado? O, lo que es peor: ¿y si nos hubiera encontrado? Eso es una especie de Rubicón. Uno lo pasa; otro, no. Pero si se pasa, ya no hay garantía alguna frente al milagro». Hasta aquí C. S. Lewis. No tengo sino añadir una consideración: si Dios es verdaderamente entendido como un «quién» y no como un «qué», esto es, como alguien que puede hablar, ya no hay «garantía» alguna frente a la revelación. Mas la única respuesta sensata del hombre a la revelación es fe.
Sin duda que uno puede tener como algo «en sí» posible la revelación divina, sin que tenga que ser de la opinión de que la ha encontrado realmente. Pero la fe solo tiene sentido si Dios ha hablado realmente y, por cierto, de un modo atendible por el hombre. Sin embargo, ¿de qué forma ha de acontecer una comunicación divina? «Vino del cielo una voz»: esa era todavía para los contemporáneos de Dante una forma gráfica de hablar que podría expresarse sin réplica. Pero esa carencia de réplica se ha hecho inadmisible a los contemporáneos de Einstein. Más todavía: ni siquiera les resulta permitido aceptar esto. Les parece incluso más difícil que caer en el error de considerar a Dios como un ser inmanente al mundo que, por decirlo así, vive «en el cuarto de al lado» o quizá sobre las nubes. Frente al hombre medieval tenemos una alta posibilidad de hacernos una idea más adecuada de la verdadera trascendencia de Dios, lo que, sin embargo, no tiene nada que ver con afirmarlo como «extraño al mundo», aun cuando se pueda entender una y mil veces como ateísmo la perplejidad por la llamada «ausencia de Dios».
Aun dando esto por bueno, ¿hay todavía posibilidad de considerar eso realizado en un hecho acontecido aquí y ahora, concreto; de hablar de una palabra de Dios dirigida al hombre, es decir, de la revelación? Tomás de Aquino, el último maestro de una cristiandad todavía no escindida, ha descrito el hecho de la revelación de una forma que, me parece, puede muy bien superar los cambios de concepciones del mundo. En cualquier caso, no es en su formulación nada «medieval». Revelación es, dice, la participación de una luz interior por la que el conocimiento humano es elevado a recibir algo que no le sería descubrible por su propia luz. Esa imagen, aun siendo clara, da a entender, sin embargo, a la vez que el momento supremo de esa participación escapa a toda imagen y a todo concepto, y eso ha de ser así, además, necesariamente. El primer resplandor fulminante, que llamamos «inspiración»; la primerísima entrada de la piedra en la superficie aún tersa del agua, ese núcleo de la revelación queda fuera de nuestra capacidad de captación. Eso es casi una exigencia del mismo concepto de revelación. Pero una participación, una notificación, no concluye por el hecho de decirse algo. Lo dicho ha de ser, además, escuchado y aceptado por aquel a quien se dirige. Pero la revelación se dirige «al» hombre, es decir, a todo hombre. Y esa radicación, esa transmisión del hecho de la revelación, tal como lo entiende el cristianismo, se lleva a cabo ante el mundo del modo más plausible, es decir, del mismo modo como hoy la humanidad se apropia de verdades nuevas hasta entonces desconocidas. Siempre ocurre que uno, el pensador o descubridor genial o afortunado, transmite a los demás el conocimiento del que acaba de ser partícipe: comunicándolo, publicándolo, enseñándolo, transmitiéndolo, etcétera.
Y no hay nada asombroso en que ese modo de proceder y esa estructura nos salga al paso igualmente allí donde una santa tradición pretenda conservar y ofrecer una embajada divina. No podía esperarse otra cosa.
Sigue, sin embargo, sin responder a la cuestión más difícil: ¿cómo y por qué medio puede probarse la pretensión de que estamos realmente ante la revelación divina, esto es, ante la palabra de Dios? ¿En qué se reconoce que algo, que se nos ofrece con la pretensión de ser revelación auténtica, tiene realmente origen divino? Si no es posible responder a esto suficientemente, no puede esperarse fe, que es tanto como tener por verdadera la palabra de Dios; incluso ni la fe podría justificarse.
Quisiera, para terminar, enumerar algunas condiciones y elementos situacionales, a tener en cuenta de antemano, si no se quiere que el intento de respuesta a esa pregunta no sea, por principio, una empresa baldía.
Punto uno: Es sin duda imprescindible ocuparse de los llamados argumentos clásicos (milagro, profecía, autenticidad del testimonio bíblico, la Iglesia como fenómeno histórico). Pero sin olvidar que ese ocuparse no llevará seguramente a nada si no tiene lugar sobre la base de una meditación, vivamente realizada, sobre la situación del hombre en la realidad total.
Punto dos: Se debe tener en cuenta que la sencillez y apertura aquí exigidas, y de las que ya hemos hablado, no se producen en modo alguno por sí mismas, y que, muy presumiblemente, pueden estar continuamente amenazadas por los intereses de un sujeto preocupado por su autonomía.
Punto tres: Es más que inverosímil que los medios de conocimiento del hombre emplazado en solitario, aislado, puedan ser suficientes para alcanzar consistentemente ese fruto. Se trata aquí, como por lo demás en los grandes objetos del conocimiento, de una tarea que ha de asumirse solidariamente, para la que han de utilizarse y han de ponerse en servicio la totalidad de las formas y hallazgos de la división del conocimiento en las que se ha empeñado el hombre: no solo, por supuesto, la fuerza del progreso y del descubrimiento, sino también la del recuerdo.
Todavía una palabra sobre la situación interna del «sabedor», del instruido, del intelectual, que desea al mismo tiempo seguir siendo creyente. Quien ha alcanzado un determinado grado de conciencia crítica no puede dispensarse de reflexionar sobre los contraargumentos. Él ha de enfrentarse con ellos. Por eso, en la gran teología se le ha comparado —a él que, a un tiempo, piensa y cree— a un mártir que, firmemente, resiste y no desprecia la verdad de la fe a pesar de los «contraargumentos» que quieren forzarla. Caracteriza la situación interna del creyente el que la verdad de fe no puede probarse positivamente por ningún argumento de razón: solo puede defenderse. Contra ciertas argumentaciones de la razón no hay en última instancia otra posibilidad de resistir, a no ser la de defensa, no, por tanto, la del ataque, sino la de mantenerse en su puesto. Y puede incluso muy bien pensarse si no puede tal vez ocurrir que en alguna ocasión resulte inevitable que esa resistencia, como en el caso del mártir, presente la forma de indefensión silenciosa; por supuesto, no debido a una terquedad «llena de carácter», ni de un «heroísmo», sino para que no perdamos ni omitamos lo que en la revelación se nos da y se obtiene solo en forma de fe: la participación no solo en el saber de Dios, sino en su misma vida.
SACRALIDAD Y «DESACRALIZACIÓN»
Primera aproximación al fenómeno
¿Qué significa «sacro»? Como siempre, se empieza a apuntar del mejor modo posible la respuesta dirigiendo la atención al fenómeno, esto es, a aquello «que se manifiesta».
Frankfurt, fines de mayo de 1948. Para celebrar el centenario de la Asamblea Nacional se reconstruyó la iglesia de San Pablo en medio de una ciudad todavía en ruinas. Incluso la recientemente fundada Asociación Alemana de Escritores celebró una «solemnidad» en la luminosa rotonda de arenisca de color. Desde un mediodía radiante se entró en ella paseando, discutiendo y con cierta dosis de curiosidad; no pocos consumieron sus cigarrillos sin cumplidos o los encendieron. De pronto se oye: «¡No fumen, por favor; nos encontramos en una iglesia!». Mi vecino alzó la vista, asombrado: «¡Cómo! ¿Es esto una iglesia?». Le di la razón: el edificio solo no basta. Tras una pausa dijo otra vez el vecino: «Y aunque fuera una iglesia, una verdadera iglesia, ¿por qué no fumar en ella?». Un año después, en Treptow, en Berlín. Se inculca de nuevo una prohibición de fumar al entrar en el gigantesco cementerio de los soldados caídos del Ejército Rojo. Y hace poco, en Israel —discreta, pero muy concretamente— ocurrió lo mismo: en el restaurante de nuestro hotel, al sacar unos americanos sus cigarrillos al acabar de almorzar, en la mesa de al lado. No smoking, please. But why not? Ahora, ciertamente, no debido al lugar, sino del tiempo; era el viernes, a última hora, y el sábado había comenzado.
En todos esos casos —esto es totalmente claro— no importa la apariencia de una cierta conveniencia o disconveniencia, como, por ejemplo, en el aula o en la sala de operaciones; ni mucho menos la idea de peligro de incendio, como al despegar o aterrizar el avión. La prohibición tampoco encierra en modo alguno una desaprobación general, algo así como si no estuviera bien visto el fumar. Evidentemente, debe más bien hacérsenos ver y traérsenos a nuestra conciencia un límite, la línea de separación que aísla y separa un lugar especial y un espacio no habitual de tiempo del dónde y cuándo habituales e indiferentes.
De quien traspasa el umbral de ese ámbito «distinto» se espera un comportamiento que difiera de lo ordinario. Quien entra en una mezquita o en el recinto cerrado de un templo se descalza. En último término, el límite es tan estricto que al no hindú no se le permite en modo alguno penetrar en lo más íntimo del santuario. En la iglesia cristiana, los hombres se quitan el sombrero; otro tanto ocurre con el sepulcro a la intemperie o, también, cuando se canta el himno nacional. El judío, por el contrario, cubre su cabeza no solo en la sinagoga, sino siempre que rece. Al traspasar en Tiberíades el cuadrilátero cercado de la tumba de Moisés Maimónides, corrió hacia mí el guarda con gesto alarmado: ¡yo no llevaba puesto sombrero alguno!
En un lugar de culto domina sobre todo el silencio; se prohíben, en todo caso, voces o risas. Ante la catedral de San Marcos, en Venecia, se prohíbe la entrada a turistas vestidos demasiado descuidados, incluso se acostumbra en tales lugares a ver con desconfianza el instrumental de curioso público: en muchas iglesias cristianas, al menos en horas de culto, está prohibido el fotografiar, como igualmente en los templos del hinduismo ortodoxo; los indios de Nuevo México se irritan con el visitante incluso cuando se aproxima con la cámara a la entrada de su subterráneo lugar de culto.
Si el extranjero, el profano, el no iniciado, pregunta qué significan esas reglas de conducta, que quizá le parezcan incomprensibles y algunas veces incluso molestas, recibirá, a pesar de toda su concreta diversidad, una respuesta en el fondo unánime: el sentido de todo esto es testimoniar temor y respeto. Respeto, ¿ante qué? Ante algo, por lo menos, que exige y merece honor y veneración. Si sigue preguntando más concretamente de qué tipo de veneración se trata, presumiblemente ya no será tan fácil reducir las respuestas a un denominador común. En cualquier caso, se estaría de acuerdo en hacerle entender a quien pregunta que se trata de algo que, para los hombres, es «santo» en un cierto sentido (o debería serlo), ya se refiera en particular a la «majestad de la muerte», o al honor de los caídos en la guerra, o, directamente, a la presencia especialmente densa de lo divino, cuando no de Dios mismo.
En cualquier caso, en el fondo de todas esas respuestas late la convicción de que hay en el patrimonio común del mundo experimentable por el hombre, circunscrito en lugar y tiempo, sitios y épocas privilegiadas y excepcionales, destacadas de lo que es siempre y en todas partes, y de una dignidad específica y peculiar.
Tal delimitación de algo excepcional, digno de veneración, se incluye también de modo totalmente claro en el significado original de las palabras referentes a ello; baste hojear superficialmente los diccionarios. Hagios, por ejemplo, el vocablo griego para expresar «santo», implica la contraposición a koinós (medio, común, habitual). Y el trozo de terreno que pertenece a los dioses, sobre el que se alza el templo o el altar, se llama témenos, lo «separado» propiamente del resto de propiedad de la comunidad. En latín, el verbo sancire, de donde deriva sanctus, significa igualmente tanto como delimitado; «bajo sanctio entendían primitivamente los antiguos romanos la delimitación de lugares santos y su protección de violaciones y contactos profanos»2. Por lo que hace al uso actual de la palabra, las informaciones no son de otro corte. Sacré es lo que pertenece a un ordre des choses séparé3, y el Oxford Dictionary incluye también entre los significados de sacred: set apart. Más complicado y menos transparente es, no obstante, la locución alemana. No solo se nos presentan varios vocablos: heilig, geweiht, sakral (santo, consagrado, sacro), sino que ni siquiera la primera de esas palabras es unívoca, ni aun en el uso filosófico de la misma. Cuando, por ejemplo, Immanuel Kant define formalmente el concepto Heiligkeit, santidad, cree entender bajo el mismo «la total adecuación de la voluntad… a las leyes morales»4, lo que en principio suena como muy preciso. Sin embargo, pocas líneas más abajo califica también a la ley moral de «santa» (heilig), contradiciendo la propia definición. Claramente se impone aquí un significado totalmente distinto de la palabra «santo». Pero ese significado distinto denota, no diversamente a los vocablos griego y romano, aquella dignidad que destaca de la continuidad de lo cotidianamente neutro, que sale de lo común, delimitado claramente de lo habitual, y que exige con razón, por parte del hombre, formas especiales de respeto.
Cualquiera que sea lo que, en tal sentido, se tenga por «santo» se está, por supuesto, convencido de antemano de que el mundo no es, sin más, homogéneo, ni tampoco su espacio ni su tiempo. Mircea Eliade5 tiene en este punto totalmente razón en su interpretación de lo sagrado, aun siendo por lo demás tan problemática su concepción total. Un lugar sagrado es «distinto» de todos los demás lugares. Y si Pascua y Navidad, el sábado y el domingo, son un espacio «santo» de tiempo, esto significa que no son «un día como los demás». Esta es, por supuesto, una información negativa. Y queda naturalmente por preguntar en qué consiste positivamente y en qué se basa lo especial y delimitado de lo «santo».
Analogías
Quien hoy se embarca en las cuestiones aquí planteadas, desde un principio no se encuentra ya, como se sabe, en un espacio de calma universitaria, sino en el ruedo de una borrascosa discusión pública. La palabra «desacralización» ha dejado de ser hace tiempo la designación objetivamente descriptiva de un proceso social, por demás de rápido progreso; se ha convertido en la denominación de una meta programática, que invoca nuevamente argumentos «teológicos». Así se dice que Cristo ha santificado al mundo y que, por tanto, todo es «sacro». Otros sostienen que Cristo ha liberado precisamente al mundo y al hombre, dándoles sus verdaderas mundanidad y profanidad6; así se ha dicho lisa y llanamente que, «entre nosotros los cristianos, ni puede ni debe darse más algo santo»7. Si esto fuera así, si realmente, por la razón que sea, todo fuera igualmente «santo» o todo «profano», habría perdido de hecho su sentido la distinción «santo-profano»; carecería ya de objeto.
Por lo demás, la palabra «profano» la he evitado hasta ahora conscientemente. Me parece que en su significado originario no tiene el mínimo matiz de desvalor, pues no expresa otra cosa sino lo situado «ante» lo santo (fanum), a su puerta, «fuera». Sin embargo, es sabido cómo el uso posterior se ha separado en gran medida de este significado. Por eso no se le presta a uno mucha ayuda si se le dice, con Roger Caillois, que lo «santo», le sacré, no puede definirse sino como lo contrapuesto a lo profano8, lo cual es cierto desde un punto de vista puramente formal. Momentáneamente ha de declararse qué se entiende por profano y por sagrado desde el punto de vista del contenido.
Ese momento quisiera retrasarlo todavía un poco, considerando primero, quizá demasiado sumariamente, dos distinciones análogas que hoy, programáticamente, suelen ponerse en entredicho y atacarse a un tiempo. Me refiero, de una parte, a la distinción entre poesía y no-poesía, y de otra, a la existente entre filosofía y ciencia. Por lo que hace al primer punto, la «poética no-aristotélica» de Bertolt Brecht, por ejemplo, por la que su autor afortunadamente no se ha guiado, tendería en última instancia a anular la poesía. El fruto de la gran poesía, la conmoción purificadora al descubrirse la dimensión no cotidiana de la existencia, se denuncia como acción de evadirse en la ilusión; el espectador, como dice Brecht, «no ha de ensimismarse con su cigarro», sino permanecer críticamente despierto a la acción política de cambiar el mundo. No hay —esa es la opinión— sino la prosa de la lucha de clases, de la que nadie puede dispensarse, ni siquiera por una hora. Por supuesto, la «prosa», expresamente «no poética», puede navegar bajo diversos pabellones: plan quinquenal, diversión, sensación, empirismo sicológico, etcétera.
A ello corresponde en el campo de la teoría de la ciencia —alimentada por lo demás por una actitud similar— la negación de la filosofía. Filosofar, esto es, reflexionar sobre el todo de la realidad y de la existencia en razón de su último sentido fundamental, la confrontación, por tanto, del espíritu orientado por naturaleza a la totalidad del mundo con su verdadero objeto, por demás insondable; todo eso, se afirma, no tiene sentido alguno; antes bien, la única ocupación reflexiva legítima con la realidad se realiza en forma de ciencia exacta, que se remite a resultados comprobables; en el fondo, como dice el joven Rudolf Carnap, todo empeño humano por conocer no es sino «física»9.
Tales posturas no vienen habitualmente como caídas del cielo; antes bien, hay que suponer que son solo la respuesta a una falsa autointerpretación, tanto de la poesía como de la filosofía. A la vista, por ejemplo, de una idealización ilusa del hombre y de la sociedad, considerada «poética» por los epígonos de Schiller, es más que comprensible la reacción de los naturalismos y verismos, incluidos los de Bertolt Brecht. E insistir en la raíz experimental de todo conocimiento humano es totalmente correcto si se dirige contra la pretensión fantástica de la filosofía de querer ser «captación del absoluto» (Hegel)10 o, como dice Fichte11, la «anticipación de la experiencia total».
Recientemente se ha intentado redefinir tanto la poesía como la filosofía, a fin de salvar su autenticidad. Se dice, por ejemplo, que lo que diferencia radicalmente a la filosofía de la ciencia es el hecho de que no tiene nada que ver con la realidad, sino con el lenguaje, en el que las ciencias hablan sobre la realidad. Y Jean-Paul Sartre12 propone entender la «prosaica» habla cotidiana, incluso la del escritor, como uso de palabras que sirven para un fin determinado, mientras que ha de ser considerado «poeta» quien rechaza precisamente «usar» la palabra o «servirse» de ella y trata la palabra, más bien, como un fin y como una cosa que tiene sentido en sí misma; con lo que, me parece, se nos escapa la naturaleza, tanto de la poesía como de la prosa.
Todo eso, pienso, tiene su analogía en la interpretación de lo «santo» (sagrado) y «profano». Así como es falso tanto pasar por alto como negar que poesía y prosa son, igualmente, un modo de hacer hablar a la realidad, y que tanto la filosofía como la ciencia intentan captar reflexivamente un gran objeto, la «realidad», igualmente se aparta uno de lo esencial, necesariamente, si no se entiende la distinción «sagrado-profano» como una contraposición dentro de una totalidad que abarca ambos miembros. Si, por ejemplo, fuera real que (como se afirma en base a una interpretación problemática de la concepción «mítico-arcaica») lo sagrado y lo profano se contraponen como «dos mundos radicalmente heterogéneos» (Emil Durkheim)13, como «cosmos» y «caos», como lo «real» y lo «irreal» (o «seudorreal»), estarían separados por un «abismo» (M. Eliade)14; si, por tanto, no hubiera ninguna solidarité du sacré et du profane (J.-P. Audet)15; si, dicho de otra forma, el mundo que está «ante» el portal de lo santo no pudiera considerarse, en razón de la creación, «bueno» y en cierto sentido incluso «santo»; si fuera cierta la absurda simplificación16 según la cual un espacio «sagrado» quiere decir que «fuera de él» se puede «hacer y dejar hacer lo que se quiera»; si todo ello fuera así, en la medida en que «se» fuera cristiano habría que rechazar tal distinción como inadmisible.
Más incluso: si ha de caracterizarse lo «sagrado», ante todo y sobre todo, por un distante despliegue de boato, rigidez hierática, extrañamiento de las formas, etcétera, invocar la «desacralización» sería tan inevitable como comprensible. No puede sorprender que el jesuita francés P. Antoine17, pegándose a los problemáticos conceptos de Mircea Eliade y luego explotando, de un modo altamente impugnable, el ejemplo de las catedrales provincianas permanentemente vacías, llegue a la conclusión de que la iglesia, en cuanto «edificio» no es, en modo alguno, un espacio «sagrado», sino meramente «funcional». Con tal argumentación no solo se ataca y se niega lo seudo-sacro, sino el espectro total del concepto «sagrado» e incluso lo sagrado mismo en su legítimo sentido y verdad.
Pero ¿qué es «en verdad» lo sagrado?
Dios no es sagrado
Sobre un punto ha de haber claridad desde un principio; si no, toda discusión posterior será irremediablemente imprecisa. Quien habla de algo «sagrado» y, como aquí ocurre, contraponiéndolo a lo profano, solo puede pretender mentar la contextura de un trozo de la realidad de aquende y no, por ejemplo, la esencia de Dios. En este sentido, el vocablo latino y sus derivados son mucho más claros que el alemán. Aunque, por supuesto, Dios, y solo Dios, en sentido sumo y absoluto, es «santo», nunca se le designará, sin embargo, con las denominaciones sacer, sacré, sacred, «sacro». Con lo que se pone también de manifiesto que el ámbito de lo no-sagrado no es por definición algo abandonado por Dios ni puede entenderse como opuesto a Dios18. Las palabras «santo» y «sagrado» no pueden designar en lo sucesivo ni la perfección infinita de Dios ni tampoco la dimensión moral de un hombre; expresan más bien que determinadas cosas, espacios, tiempos, acciones, empíricamente constatables, poseen la peculiar propiedad de estar ordenadas a una esfera divina, y esto de un modo que no difiere de lo normal. En este sentido, también un hombre puede, por supuesto, llamarse «sagrado», pero con ello no expresa su moral irreprochabilidad (quizá real), sino aquella ordenación a la esfera divina, el estar «consagrada», su carácter «sacro».
Partiendo de esa ordenación excepcional a la esfera suprahumana, partiendo de esa «densidad» de la presencia de Dios que no se encuentra en todas partes, ni siempre, se entiende también sin más el límite que, en tal sentido, divide y separa «sagrado» y «profano». «Profano» significa precisamente el ámbito de lo habitual, de los que no tienen ese carácter excepcional; «profano» no significa en modo alguno ni necesariamente tanto como «no santo», aunque naturalmente hay algo evidentemente no santo que representa lo máximo de profanidad. Sin embargo, puede decirse con cierta razón que todo pan es «santo» (por estar creado por Dios, porque promete la vida, etc.) o que todo pedazo de tierra es «suelo sagrado»; se puede, me parece, muy bien hablar así, sin que por eso haya de ponerse en tela de juicio que además y de un modo totalmente singular hay «pan santo» y un ámbito «sagrado» en sentido incomparable.
Aquí han sido ya nombradas algunas de las condiciones que han de satisfacerse si se espera llegar a una cierta comprensión tanto de lo sagrado como también, y sobre todo, de la consiguiente delimitación de lo cotidiano y habitual. Obviamente, esas condiciones no solo se dan cuando alguien niega simplemente la realidad de una esfera suprahumana, divina, sino también cuando alguien quisiera discutir que pueda haber algo así como una densidad excepcional de la presencia de Dios «datable», como dice Karl Barth, vinculada a determinados lugares, tiempos, hombres, acciones. En tales casos se sería ciego para el fenómeno del que aquí hablamos. Y presumiblemente está en juego esa ceguera, difícilmente curable, cuando se eleva a programa la «desacralización», sea con los argumentos que sea.
Ahora ya está en primer término el ocuparse de ese fenómeno de lo sagrado.
Actio sacra
En el lenguaje habitual hablamos de «santos lugares», «tiempo sagrado», «acción sagrada», etc. El nuevo Ordo Missae habla incluso —lo que a más de uno no le agrada— de vasos «sagrados» y vestiduras «sagradas» (de vasis sacris, de sacris vestibus). Y ha de preguntarse ahora si los hechos incluidos en esta serie, considerablemente auméntale, son todos, sin excepción, del mismo rango. O, ¿hay aquí primario y secundario, originario y derivado? A esto, pienso hay que responder con un rotundo sí. Concretamente, la «acción sagrada» ocupa claramente, dentro del ámbito de la sacralidad, la primacía y la más alta representatividad. Esto se expresa ya en el viejo principio: «Sagrado, sacrum, es algo debido a su ordenación al culto divino, ad cultum divinum»19; un principio, tan confirmado por la etnología y la filosofía de la religión como por la interpretación teológica del Antiguo y del Nuevo Testamento20.
Si hay una presencia especial de lo divino en el universo histórico del hombre, esta tiene lugar, se dice, de manera más densa en la «acción sagrada»; y solo por estar ordenadas a ella se llaman «sagradas» también personas, lugares, tiempos, utensilios.
¿Qué es, por tanto, una «acción sagrada»? Me parece que en nuestra sociedad occidental europea ha de ser difícil encontrar alguien que no sepa absolutamente cómo se manifiesta más o menos un culto divino, aquel acontecimiento que el Concilio Vaticano II21 denomina «acción sagrada por excelencia», actio sacra praecellenter. A todos es, por ejemplo, familiar que una «acción sagrada» no se realiza, ni se liquida, ni se desarrolla, sino que se celebra. La palabra celebrare significa lo mismo, como se ha mostrado hace poco, «desde las épocas más tempranas de la latinidad clásica hasta el lenguaje litúrgico cristiano»: la realización de un hecho mediante la comunidad y de un modo no cotidiano22. Como realización social, la «acción sagrada» es además, a diferencia, por ejemplo, de un acto puramente interno de oración, de amor de Dios, de fe, un acontecimiento encarnado