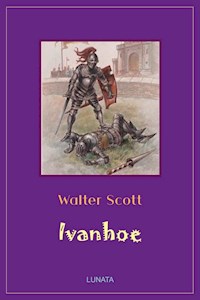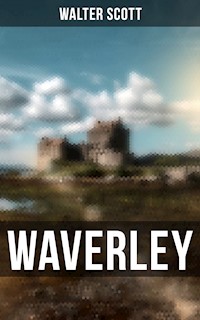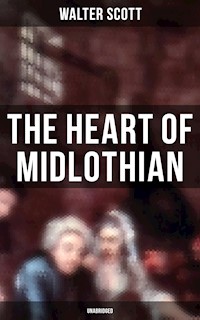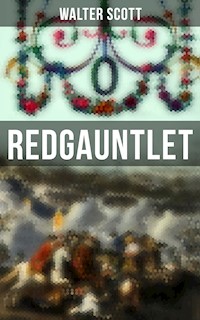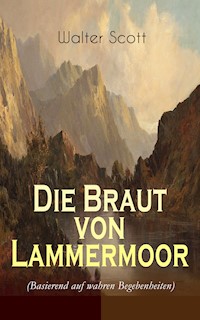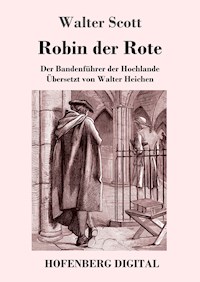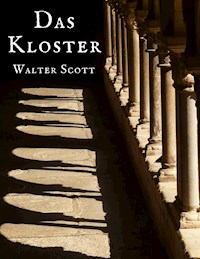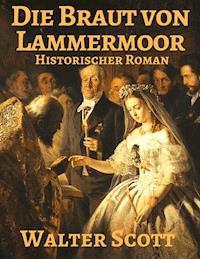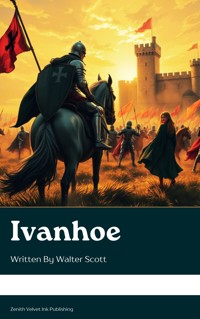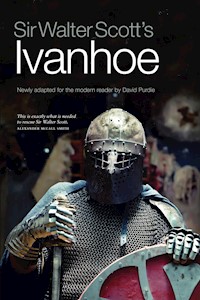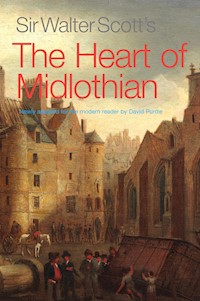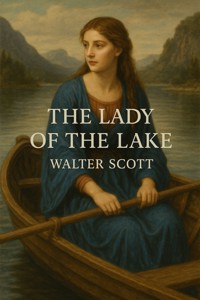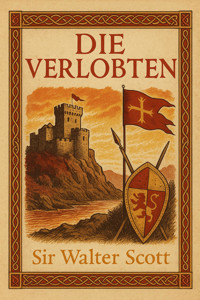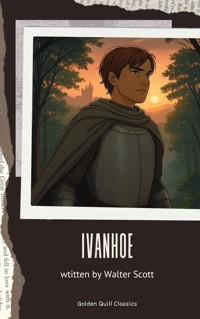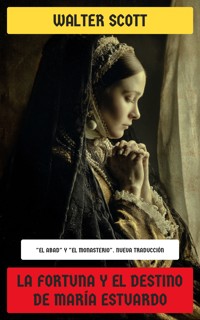
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La fortuna y el destino de María Estuardo: "El abad" y "El monasterio" de Walter Scott es un apasionante díptico literario que sumerge al lector en los intrincados vaivenes de la Escocia del siglo XVI, un país dividido por la fe, la política y la ambición. En el centro aparece la figura de María Estuardo, cuya vida se vio atrapada entre intrigas políticas, pasiones intensas y rivalidades religiosas. María Estuardo, reina de Escocia, fue una de las figuras más carismáticas y enigmáticas del Renacimiento europeo. Educada en la corte francesa, adquirió un refinamiento cultural y una visión política que la distinguieron desde muy joven. Su personalidad combinaba orgullo, sensibilidad y una notable capacidad de seducción, lo que la convirtió en un personaje magnético tanto para sus aliados como para sus adversarios. Su reinado se desarrolló en un contexto de intensas disputas religiosas entre católicos y protestantes, donde cada decisión implicaba un delicado equilibrio de poder. Supo ejercer su autoridad con firmeza, rodeándose de consejeros leales, aunque también enfrentó constantes conspiraciones que pusieron a prueba su temple. Más allá de la política, impulsó un ambiente cortesano de gran vitalidad cultural, donde la poesía, la música y las costumbres refinadas florecieron bajo su influencia. Así, María dejó una marca profunda en la historia escocesa y en la memoria europea. En "El abad", Scott sigue las peripecias de Roland Graeme, un joven de origen misterioso que entra al servicio de la noble familia Avenel. Su temperamento audaz lo conduce hasta la corte de María Estuardo, la cautivadora reina de Escocia, cuya figura domina la novela como símbolo de nobleza y tragedia. A través de Roland, el lector accede a las tensiones políticas y religiosas que rodean a María, así como a la lealtad y sacrificio de quienes la rodearon en sus momentos más difíciles. La narración combina conspiraciones palaciegas, amores secretos y decisiones cargadas de riesgo, generando una atmósfera de incertidumbre y emoción constante. En "El monasterio", la acción se centra en la decadencia de una comunidad monástica, reflejo del choque entre la Reforma protestante y el catolicismo. En estas tierras marcadas por la inestabilidad, la familia Avenel protagoniza la historia: nobles que buscan mantener sus privilegios en un mundo que cambia de raíz. La enigmática dama de Avenel encarna la fragilidad de la tradición, mientras que la sobrenatural dama blanca otorga a la narración un aire legendario, interviniendo como guía y protectora. Ambas novelas forman un retrato vibrante de un país dividido y de una reina cuyo destino quedó sellado entre la fortuna y la tragedia. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
La fortuna y el destino de María Estuardo
Índice
Cuentos de fuentes benedictinas
EL MONASTERIO
Capítulo I
OBRA ANTIGUA.
El pueblo descrito en el manuscrito benedictino con el nombre de Kennaquhair tiene la misma terminación celta que aparece en Traquhair, Caquhair y otros compuestos. El erudito Chalmers deriva esta palabra Quhair del curso sinuoso de un arroyo, una definición que coincide, en gran medida, con los giros serpenteantes del río Tweed cerca del pueblo del que hablamos. Es famoso desde hace mucho tiempo por el espléndido monasterio de Santa María, fundado por David I de Escocia, en cuyo reinado se crearon, en el mismo condado, los no menos espléndidos establecimientos de Melrose, Jedburgh y Kelso. Las donaciones de tierras con las que el rey dotó a estas ricas fraternidades le valieron el epíteto de «santo» por parte de los historiadores monásticos y la censura rencorosa de uno de sus descendientes empobrecidos, que dijo que «había sido un santo doloroso para la Corona».
Sin embargo, parece probable que David, que era un monarca tan sabio como piadoso, no se moviera únicamente por motivos religiosos para realizar esos grandes actos de generosidad con la Iglesia, sino que añadiera consideraciones políticas a tu piadosa generosidad. Tus posesiones en Northumberland y Cumberland se volvieron precarias tras la derrota en la batalla de Standard; y dado que el valle relativamente fértil de Teviot-dale probablemente se convertiría en la frontera de tu reino, es probable que desearas asegurar al menos una parte de estas valiosas posesiones poniéndolas en manos de los monjes, cuyas propiedades fueron respetadas durante mucho tiempo, incluso en medio de la furia de una guerra fronteriza. Solo de esta manera el rey tenía alguna posibilidad de garantizar la protección y la seguridad de los cultivadores de la tierra; y, de hecho, durante varios siglos, las posesiones de estas abadías fueron una especie de Gosén, que disfrutaba de la tranquila luz de la paz y la inmunidad, mientras que el resto del país, ocupado por clanes salvajes y barones merodeadores, era un oscuro escenario de confusión, sangre y atrocidades incesantes.
Pero estas inmunidades no continuaron hasta la unión de las coronas. Mucho antes de ese período, las guerras entre Inglaterra y Escocia habían perdido su carácter original de hostilidades internacionales y se habían convertido, por parte de los ingleses, en una lucha por la subyugación y, por parte de los escoceses, en una defensa desesperada y furiosa de sus libertades. Esto introdujo en ambos bandos un grado de furia y animosidad desconocido en el período anterior de vuestra historia; y como los escrúpulos religiosos pronto dieron paso al odio nacional estimulado por el amor al saqueo, el patrimonio de la Iglesia dejó de ser sagrado para las incursiones de ambos bandos. Sin embargo, los arrendatarios y vasallos de las grandes abadías seguían teniendo muchas ventajas sobre los de los barones laicos, que se veían acosados por el constante servicio militar, hasta el punto de desesperarse y perder todo interés por las artes de la paz. Los vasallos de la Iglesia, por su parte, solo estaban obligados a tomar las armas en ocasiones generales, y el resto del tiempo se les permitía poseer sus granjas y feudos con relativa tranquilidad. {Nota al pie: Pequeñas posesiones conferidas a los vasallos y sus herederos, que se mantenían a cambio de una pequeña renta o una proporción moderada de la producción. Esta era una forma muy apreciada por los eclesiásticos para poblar el patrimonio de sus conventos; y muchos descendientes de esos feudatarios, como se les denomina, siguen poseyendo las herencias familiares en las cercanías de los grandes monasterios de Escocia.} Por supuesto, demostraban una habilidad superior en todo lo relacionado con el cultivo de la tierra y, por lo tanto, eran más ricos y estaban mejor informados que los sirvientes militares de los inquietos jefes y nobles de su vecindad.
La residencia de estos vasallos de la Iglesia solía estar en una pequeña aldea o caserío, donde, en aras de la ayuda y la protección mutuas, convivían unas treinta o cuarenta familias. Esto se llamaba «la ciudad», y las tierras que pertenecían a las diversas familias que habitaban la ciudad se llamaban «el municipio». Por lo general, poseían las tierras en común, aunque en proporciones variables, según las distintas concesiones. La parte del municipio propicia para el cultivo y que se mantenía continuamente bajo el arado se llamaba «campo». Aquí, el uso de grandes cantidades de estiércol compensaba en cierta medida el agotamiento del suelo, y los feuars cultivaban avena y cebada {Nota al pie: O bigg, un tipo de cebada gruesa.} aceptables, que solían sembrarse en caballones alternos, en los que se invertía el trabajo de toda la comunidad sin distinción, y los productos se repartían después de la cosecha, de acuerdo con los intereses respectivos.
Además, existían los campos de cultivo, de los que se pensaba que era posible obtener una cosecha de vez en cuando, tras lo cual se abandonaban a las «influencias del cielo» hasta que se restauraban las agotadas fuerzas de la vegetación. Estos campos de cultivo eran seleccionados por cualquier feuar a su elección, entre los pastos para ovejas y las colinas que siempre estaban anexionados al municipio, para servir de pasto a la comunidad. La dificultad de cultivar estas parcelas de tierra de labranza y la precaria posibilidad de que la cosecha compensara el trabajo se consideraban un derecho para cualquier feuar que decidiera emprender la aventura, sobre los productos que pudieran resultar de ella.
Quedaban los pastos de los extensos páramos, donde los valles a menudo ofrecían buena hierba y en los que todo el ganado de la comunidad se alimentaba indiscriminadamente durante el verano, bajo la supervisión del pastor del municipio, que los llevaba regularmente a pastar por la mañana y los traía de vuelta por la noche, sin cuya precaución habrían caído rápidamente presa de algunos de los ladrones de la zona. Estas son cosas que hacen que los agricultores modernos se queden boquiabiertos, pero el mismo modo de cultivo aún no ha caído en desuso en algunas zonas remotas del norte de Gran Bretaña, y puede observarse en pleno vigor y ejercicio en el archipiélago de Zetland.
Las viviendas de los feuars de la iglesia no eran menos primitivas que su agricultura. En cada pueblo o ciudad había varias torres pequeñas, con almenas que sobresalían de los muros laterales y, por lo general, uno o dos ángulos avanzados con aspilleras para flanquear la puerta, que siempre estaba defendida por una fuerte puerta de roble, tachonada con clavos y, a menudo, por una puerta exterior de hierro enrejada. Estas pequeñas casas fortificadas solían estar habitadas por los principales feuars y sus familias; pero, ante la alarma de un peligro inminente, todos los habitantes salían en tropel de sus miserables cabañas, situadas en los alrededores, para guarnecer estos puntos de defensa. Entonces no era fácil para un grupo hostil penetrar en la aldea, ya que los hombres estaban acostumbrados al uso de arcos y armas de fuego, y las torres estaban generalmente situadas de tal manera que el disparo de una cruzaba el de otra, por lo que era imposible asaltar ninguna de ellas individualmente.
El interior de estas casas solía ser bastante miserable, ya que habría sido una locura amueblarlas de una manera que pudiera despertar la avaricia de sus vecinos sin ley. Sin embargo, las propias familias mostraban en su aspecto un grado de comodidad, información e independencia que difícilmente cabría esperar. Sus campos les proporcionaban pan y cerveza casera, y sus rebaños y manadas, carne de vacuno y cordero (nunca se pensaba en la extravagancia de matar corderos o terneros). Cada familia mataba un mart, o novillo gordo, en noviembre, que se salaba para su consumo durante el invierno, al que la buena esposa podía añadir, en ocasiones especiales, un plato de palomas o un capón gordo; el jardín, mal cultivado, proporcionaba «lang-cale», y el río daba salmón para servir como manjar durante la temporada de Cuaresma.
Tenían combustible en abundancia, ya que los pantanos proporcionaban turba; y los restos de los bosques maltratados seguían proporcionándoles leña para quemar, así como madera para los usos domésticos habituales. Además de estas comodidades, el buen hombre salía de vez en cuando al bosque y cazaba un ciervo de temporada con su escopeta o su ballesta; y el padre confesor rara vez le negaba la absolución por la transgresión, si le invitaba debidamente a compartir el muslo ahumado. Algunos, aún más atrevidos, realizaban, ya fuera con sus propios sirvientes o asociándose con los «mosstroopers», en lenguaje de pastores, «una incursión y un saqueo»; y los adornos de oro y los tocados de seda que llevaban las mujeres de una o dos familias notables eran atribuidos con rencor por sus vecinos a esas exitosas excursiones. Sin embargo, esto era un delito más inexplicable a los ojos del abad y la comunidad de Santa María que el de tomar prestado uno de los «ciervos del buen rey», y no dejaron de desaprobar y castigar, por todos los medios a su alcance, las ofensas que sin duda darían lugar a severas represalias contra los bienes de la iglesia y que tendían a alterar el carácter de su pacífica vasallaje.
En cuanto a la información que poseían los dependientes de las abadías, se podía decir que estaban mejor alimentados que instruidos, aunque su comida fuera peor de lo que era. Sin embargo, disfrutaban de oportunidades de conocimiento de las que otros estaban excluidos. Los monjes conocían bien en general a sus vasallos y arrendatarios, y estaban familiarizados con las familias de la clase más acomodada entre ellos, donde estaban seguros de ser recibidos con el respeto debido a su doble carácter de padres espirituales y terratenientes seculares. Así, a menudo sucedía que, cuando un niño mostraba talento y inclinación por el estudio, uno de los hermanos, con la intención de que se formara para la Iglesia, o por bondad, para pasar su tiempo libre, si no tenía un motivo mejor, lo iniciaba en los misterios de la lectura y la escritura, y le impartía otros conocimientos que él mismo poseía. Y los jefes de estas familias aliadas, que tenían más tiempo para la reflexión y más habilidad, así como motivos más fuertes para mejorar sus pequeñas propiedades, gozaban entre sus vecinos de la reputación de hombres astutos e inteligentes, que inspiraban respeto por su relativa riqueza, aunque eran despreciados por ser menos belicosos y emprendedores que los demás fronterizos. Vivían lo mejor que podían entre ustedes, evitando la compañía de otros y sin temer nada más que verse envueltos en las mortíferas disputas y las incesantes contiendas de los terratenientes seculares.
Tal es el panorama general de estas comunidades. Durante las fatales guerras del comienzo del reinado de la reina María, habían sufrido terriblemente por las invasiones hostiles. Los ingleses, ahora protestantes, estaban tan lejos de respetar las tierras de la Iglesia que las saqueaban con más severidad incluso que las posesiones de los laicos. Pero la paz de 1550 había devuelto cierta tranquilidad a esas regiones perturbadas y acosadas, y las cosas comenzaron a volver gradualmente a la normalidad. Los monjes repararon sus santuarios devastados, el feudal volvió a techar su pequeña fortaleza que el enemigo había arruinado, el pobre labrador reconstruyó su cabaña, una tarea fácil, ya que unos pocos terrones, piedras y algunos trozos de madera del bosquecillo más cercano proporcionaban todos los materiales necesarios. Por último, el ganado fue sacado de los páramos y matorrales en los que se había escondido lo que quedaba de él, y el poderoso toro se puso a la cabeza de su harén y de sus seguidores para tomar posesión de sus pastos habituales. A continuación, reinó la paz y la tranquilidad, teniendo en cuenta la situación de la época y de la nación, en el monasterio de Santa María y sus dependencias durante varios años tranquilos.
Capítulo II
OBRA ANTIGUA.
Hemos dicho que la mayoría de los feuars vivían en el pueblo perteneciente a sus municipios. Sin embargo, este no era el caso general. Una torre solitaria, que ahora debes conocer, era al menos una excepción a la regla general.
Era de pequeñas dimensiones, pero más grande que las que había en el pueblo, lo que daba a entender que, en caso de asalto, el propietario tendría que confiar en su propia fuerza sin ayuda. Dos o tres chozas miserables, al pie de la fortaleza, albergaban a los siervos y arrendatarios del feuar. El lugar era una hermosa loma verde, que se alzaba repentinamente en la garganta de un valle salvaje y estrecho y que, rodeada, excepto por un lado, por los meandros de un pequeño arroyo, ofrecía una posición de considerable fortaleza.
Pero la gran seguridad de Glendearg, que así se llamaba el lugar, residía en su situación apartada y casi oculta. Para llegar a la torre era necesario recorrer tres millas por el valle, cruzando unas veinte veces el pequeño arroyo que, serpenteando por el estrecho valle, se encontraba cada cien metros con la oposición de una roca o un banco escarpado a un lado, lo que alteraba su curso y lo hacía desviarse en dirección oblicua hacia el otro. Las colinas que se elevan a ambos lados de este valle son muy empinadas y se alzan audazmente sobre el arroyo, que queda así aprisionado entre sus barreras. Los lados del valle son intransitables para los caballos y solo se pueden atravesar por los senderos de ovejas que discurren a lo largo de ellos. No se supondría fácilmente que un camino tan desesperado y difícil pudiera conducir a una vivienda más importante que el refugio de verano de un pastor.
Sin embargo, el valle, aunque solitario, casi inaccesible y estéril, no carecía por completo de belleza. El césped que cubría la pequeña porción de terreno llano a los lados del arroyo era tan denso y verde como si hubiera sido segado por cien jardineros una vez cada quince días, y estaba adornado con un bordado de margaritas y flores silvestres, que las guadañas sin duda habrían destruido. El pequeño arroyo, ahora confinado entre límites más estrechos, ahora libre para elegir su curso a través del estrecho valle, bailaba despreocupadamente de un arroyo a un estanque, ligero y sin turbios, como esa clase superior de espíritus que pasan por la vida cediendo ante obstáculos insuperables, pero tan lejos de dejarse someter por ellos como el marinero que se encuentra por casualidad con un viento desfavorable y traza su rumbo de manera que le empuje hacia atrás lo menos posible.
Las montañas, como se las habría llamado en Inglaterra, Scottice the steep braes, se elevaban abruptamente sobre el pequeño valle, presentando aquí la cara gris de una roca, de la que los torrentes habían arrancado el césped, y mostrando allí manchas de bosques y matorrales, que habían escapado a la devastación del ganado y las ovejas de los feuars, y que, cubriendo naturalmente los lechos de los torrentes vacíos u ocupando los huecos cóncavos de la orilla, daban a la vez belleza y variedad al paisaje. Por encima de estos bosques dispersos se elevaba la colina, árida, pero de púrpura majestuosidad; el tono oscuro y rico, especialmente en otoño, contrastaba maravillosamente con los matorrales de robles y abedules, los serbales y espinos, los alisos y los álamos temblorosos, que salpicaban y variaban el descenso, y no menos con el césped verde oscuro y aterciopelado, que componía la parte llana del estrecho valle.
Sin embargo, a pesar de estar así embellecido, el paisaje no podía calificarse estrictamente de sublime ni de bello, y apenas podía considerarse pintoresco o llamativo. Pero su extrema soledad oprimía el corazón; el viajero sentía esa incertidumbre sobre adónde iba, o en qué camino tan salvaje iba a terminar, lo que, a veces, impacta más en la imaginación que los grandiosos rasgos de un escenario espectacular, cuando sabes la distancia exacta de la posada donde te han reservado la cena y la están preparando en ese momento. Sin embargo, estas son ideas de una época mucho más tardía, ya que en la época que tratamos, lo pintoresco, lo bello, lo sublime y todos sus matices intermedios eran ideas absolutamente desconocidas para los habitantes y visitantes ocasionales de Glendearg.
Sin embargo, estos tenían asociados a la escena sentimientos acordes con la época. Su nombre, que significa «el valle rojo», parece derivar no solo del color púrpura del brezo, que cubría profusamente la parte superior de las laderas ascendentes, sino también del color rojo oscuro de las rocas y de los escarpados bancos de tierra, que en esa región se denominan scaurs. Otro valle, cerca de la cabecera de Ettrick, ha adquirido el mismo nombre por circunstancias similares; y probablemente haya más en Escocia a los que se les haya dado ese nombre.
Como nuestro Glendearg no abundaba en visitantes mortales, la superstición, para que no estuviera absolutamente desprovisto de habitantes, había poblado sus recovecos con seres pertenecientes a otro mundo. Se suponía que el salvaje y caprichoso Hombre Marrón de los Páramos, un ser que parece el auténtico descendiente de los enanos del norte, se veía allí con frecuencia, especialmente después del equinoccio de otoño, cuando las nieblas eran espesas y los objetos no se distinguían fácilmente. También se suponía que las hadas escocesas, una tribu caprichosa, irritable y traviesa que, aunque a veces era caprichosamente benevolente, con mayor frecuencia era adversa a los mortales, habían establecido su residencia en un recoveco particularmente salvaje del valle, cuyo nombre real era, en alusión a esa circunstancia, Corrie nan Shian, que, en celta corrupto, significa «el hueco de las hadas». Pero los vecinos eran más cautelosos al hablar de este lugar y evitaban darle un nombre, debido a una idea común entonces en todas las provincias británicas y celtas de Escocia, y que aún se conserva en muchos lugares, de que hablar bien o mal de esta raza caprichosa de seres imaginarios es provocar su resentimiento, y que el secreto y el silencio es lo que más desean de aquellos que pueden entrometerse en sus fiestas o descubrir sus guaridas.
Así, un misterioso terror se apoderó del valle, que daba acceso desde el amplio valle del Tweed, subiendo por el pequeño desfiladero que hemos descrito, hasta la fortaleza llamada Torre de Glendearg. Más allá de la loma, donde, como hemos dicho, se encontraba la torre, las colinas se volvían más escarpadas y se estrechaban sobre el delgado arroyo, de modo que apenas dejaban espacio para un sendero; y allí el valle terminaba en una cascada salvaje, donde un delgado hilo de agua se precipitaba en una línea escarpada de espuma sobre dos o tres precipicios. Más allá, en la misma dirección, y por encima de estas sucesivas cataratas, se extendía un pantano salvaje y extenso, frecuentado solo por aves acuáticas, amplio, yermo, aparentemente casi interminable, y que servía en gran medida para separar a los habitantes del valle de los que vivían hacia el norte.
Para los inquietos e incansables soldados de Moss, estas marismas eran bien conocidas y, a veces, les servían de refugio. A menudo cabalgaban por el valle, se detenían en esta torre, pedían y recibían hospitalidad, pero siempre con cierta reserva por parte de sus habitantes más pacíficos, que los recibían como un grupo de indios norteamericanos podría ser recibido por un nuevo colono europeo, tanto por miedo como por hospitalidad, mientras que el mayor deseo del propietario era la rápida partida de los salvajes huéspedes.
Este no había sido siempre el sentir predominante en el pequeño valle y su torre. Simón Glendinning, su antiguo habitante, se enorgullecía de su parentesco de sangre con la antigua familia de los Glendonwyne, en la frontera occidental. Solía relatar, junto al fuego, en las veladas otoñales, las hazañas de la familia a la que pertenecía, uno de cuyos miembros cayó al lado del valiente conde de Douglas en Otterbourne. En tales ocasiones, Simón acostumbraba tener sobre sus rodillas una antigua espada ancha, que había pertenecido a sus antepasados antes de que alguno de ellos consintiera en aceptar un feudo bajo el pacífico dominio de los monjes de Santa María. En tiempos modernos, Simón podría haber vivido tranquilamente en su propiedad, murmurando en voz baja contra el destino que lo había condenado a habitar allí y le había cerrado el paso a la gloria marcial. Pero eran tantas las oportunidades, o más bien los llamados, que se le presentaban a aquel que en aquellos días hablaba con altivez, para respaldar sus palabras con hechos, que Simón Glendinning se vio pronto en la necesidad de marchar con los hombres del Halidomo, como se llamaba, de Santa María, en aquella desastrosa campaña que concluyó con la batalla de Pinkie.
El clero católico estaba profundamente interesado en esa disputa nacional, cuyo objetivo principal era impedir la unión de la infanta María con el hijo del hereje Enrique VIII. Los monjes habían convocado a sus vasallos, bajo el mando de un líder experimentado. Muchos de ellos habían tomado las armas y marchaban al campo de batalla bajo un estandarte que representaba a una mujer, que se suponía personificaba a la Iglesia escocesa, arrodillada en actitud de oración, con la leyenda: Afflictae Sponsae ne obliviscaris. {Nota al pie: No olvides a la esposa afligida.}
Los escoceses, sin embargo, en todas sus guerras, tuvieron más necesidad de generales prudentes y sensatos que de estímulos, ya fueran políticos o entusiastas. Su valor impetuoso e impaciente los llevaba invariablemente a lanzarse al combate sin sopesar debidamente ni su propia situación ni la de sus enemigos, y la consecuencia inevitable era la derrota frecuente. Con la dolorosa matanza de Pinkie nada tenemos que ver, salvo que, entre diez mil hombres de toda condición, Simón Glendinning, de la Torre de Glendearg, mordió el polvo, sin deshonrar en su muerte a la antigua estirpe de la que decía descender.
Cuando la triste noticia, que sembró el terror y el luto en toda Escocia, llegó a la Torre de Glendearg, la viuda de Simon, Elspeth Brydone, por su apellido, se encontraba sola en aquella desolada vivienda, salvo por un par de criadas, incapaces ya para las labores marciales y agrícolas, y las indefensas viudas y familias de aquellos que habían caído junto a su señor. El sentimiento de desolación era universal, pero ¿de qué servía? Los monjes, sus mecenas y protectores, fueron expulsados de su abadía por las fuerzas inglesas, que ahora invadían el país y obligaban a los habitantes a mostrar, al menos en apariencia, su sumisión. El protector, Somerset, formó un fuerte campamento entre las ruinas del antiguo castillo de Roxburgh y obligó a los países vecinos a someterse, pagar tributos y aceptar sus garantías, como se decía entonces. De hecho, no quedaba ningún poder de resistencia; y los pocos barones, cuyo alto espíritu desdeñaba incluso la apariencia de rendición, solo podían retirarse a las fortalezas más salvajes del país, dejando sus casas y propiedades a la ira de los ingleses, que enviaban partidas por todas partes para afligir, mediante exacciones militares, a aquellos cuyos jefes no se habían sometido. El abad y su comunidad se retiraron más allá del Forth, y sus tierras fueron saqueadas severamente, ya que sus sentimientos se consideraban particularmente hostiles a la alianza con Inglaterra.
Entre las tropas destacadas para este servicio había un pequeño grupo, comandado por Stawarth Bolton, capitán del ejército inglés, y lleno de la franca y sincera gallardía y generosidad que tan a menudo ha distinguido a esa nación. La resistencia fue en vano. Elspeth Brydone, cuando divisó a una docena de jinetes que se abrían paso por el valle, con un hombre a la cabeza, cuya capa escarlata, brillante armadura y plumero danzante lo proclamaban líder, no vio mejor protección para sí misma que salir de la reja de hierro, cubierta con un largo velo de luto y con uno de sus dos hijos en cada mano, para encontrarse con el inglés, explicarle su situación de abandono, poner la pequeña torre a su disposición y suplicar su misericordia. Explicó con pocas palabras su intención y añadió: «Me rindo, porque no tengo medios para resistir».
«Y yo no te pido que te sometas, señora, por la misma razón», respondió el inglés. «Lo único que pido es estar convencido de tus intenciones pacíficas y, por lo que me dices, no hay razón para dudar de ellas».
«Al menos, señor —dijo Elspeth Brydone—, acepta lo que nos permiten nuestras provisiones y nuestros graneros. Tus caballos están cansados y tu gente necesita reponer fuerzas».
«Ni lo más mínimo, ni lo más mínimo», respondió el honesto inglés; «nunca se dirá que molestamos con nuestros jolgorios a la viuda de un valiente soldado, mientras ella lloraba la muerte de su marido.—Compañeros, media vuelta—. Pero esperad —añadió, deteniendo su caballo de guerra—. Mis hombres están dispersos en todas direcciones; deben tener alguna señal de que tu familia está bajo mi protección—. Toma, pequeño —le dijo al niño mayor, que debía de tener unos nueve o diez años—. Préstame tu gorro».
El niño se sonrojó, puso mala cara y dudó, mientras que la madre, con muchos «fye» y «nay pshaw» y regañinas como las que las madres tiernas dan a los niños mimados, finalmente consiguió arrebatarle la gorra y se la entregó al líder inglés.
Stawarth Bolton se quitó la cruz roja bordada de su gorra y, colocándola en la presilla de la gorra del niño, dijo a la señora (pues a las damas de su rango no se les concedía el título de lady): «Por esta señal, que todo mi pueblo respetará, quedarás libre de cualquier importunidad por parte de nuestros incursores». {Nota al pie: Como la galantería de todos los tiempos y naciones tiene la misma forma de pensar y actuar, a menudo se expresa con los mismos símbolos. En la guerra civil de 1745-1746, un grupo de montañeses, bajo el mando de un jefe de rango, llegó al castillo de Rose, sede del obispo de Carlisle, pero entonces ocupado por la familia del terrateniente Dacre de Cumberland. Exigieron alojamiento, que por supuesto no se les podía negar a hombres armados con atuendos extraños y lengua desconocida. Pero el criado le explicó al capitán de los montañeses que la señora de la mansión acababa de dar a luz a una hija y expresó su esperanza de que, dadas las circunstancias, su grupo causara las menores molestias posibles. «Dios no lo quiera», dijo el galante jefe, «que yo o los míos seamos la causa de añadir molestias a una señora en un momento así. ¿Puedo pedir ver a la niña?». Trajeron a la niña y el montañés, sacando la escarapela de su gorro, se la prendió en el pecho de la niña y dijo: «Esto será una señal para cualquiera de los nuestros que venga aquí de que Donald McDonald de Kinloch-Moidart ha tomado bajo su protección a la familia del castillo de Rose». La dama que recibió en su infancia esta muestra de protección de las Highlands es ahora Mary, Lady Clerk de Pennycuik, y el 10 de junio todavía lleva la escarapela que le colocaron en el pecho, con una rosa blanca como adorno similar. Se la colocó en la cabeza al niño, pero tan pronto como lo hizo, el pequeño, con las venas hinchadas y los ojos echando chispas a través de las lágrimas, se arrancó la gorra de la cabeza y, antes de que su madre pudiera intervenir, la lanzó al arroyo. El otro niño corrió inmediatamente a recuperarla y se la devolvió a su hermano, no sin antes sacar la cruz, que besó con gran veneración y se guardó en el pecho. El inglés estaba medio divertido, medio sorprendido por la escena.
«¿Qué pretendes con tirar la cruz roja de San Jorge?», le dijo al niño mayor, en un tono entre bromista y serio.
«Porque San Jorge es un santo del sur», respondió el niño con mal humor. «Bien», dijo Stawarth Bolton. «¿Y por qué la sacaste del arroyo, pequeño?», le preguntó al más joven. «Porque el sacerdote dice que es el signo común de la salvación para todos los buenos cristianos».
«¡Vaya, otra vez bien!», dijo el honesto soldado. «Te lo aseguro, señora, envidio a estos niños. ¿Son ambos tuyos?».
Stawarth Bolton tenía motivos para hacer esa pregunta, ya que Halbert Glendinning, el mayor de los dos, tenía el pelo tan oscuro como el plumaje de un cuervo, ojos negros, grandes, atrevidos y brillantes, que resplandecían bajo unas cejas del mismo color; una piel muy morena, aunque no se podía decir que fuera oscura, y un aire de actividad, franqueza y determinación muy superior a su edad. Por otro lado, Edward, el hermano menor, era rubio, de ojos azules y tez más clara, con un rostro bastante pálido, sin ese tono rosado que colorea las mejillas sanas y robustas. Sin embargo, el niño no tenía nada de enfermizo o malhumorado en su aspecto, sino que, por el contrario, era un niño guapo y apuesto, con un rostro sonriente y unos ojos suaves pero alegres.
La madre lanzó una mirada orgullosa y maternal, primero a uno y luego al otro, antes de responder al inglés: «Por supuesto, señor, ambos son hijos míos».
—¿Y del mismo padre, señora? —dijo Stawarth; pero, al ver que un rubor de disgusto asomaba en su frente, añadió de inmediato—: No, no pretendo ofender; habría hecho la misma pregunta a cualquiera de mis comadres en la alegre Lincoln.—Bien, señora, tiene usted dos hermosos muchachos; ojalá pudiera tomar prestado uno, pues la señora Bolton y yo vivimos sin hijos en nuestro viejo salón.—Vamos, pequeños, ¿cuál de vosotros quiere venir conmigo?
La madre temblorosa, medio asustada mientras él hablaba, atrajo a los niños hacia ella, uno con cada mano, mientras ambos respondían al desconocido. —No iré contigo —dijo Halbert con audacia—, porque eres un sureño de corazón falso; y los sureños mataron a mi padre; y lucharé contra ti hasta la muerte, cuando pueda empuñar la espada de mi padre.
«Dios te bendiga, mi pequeño rayo», dijo Stawarth, «supongo que la buena costumbre de las disputas mortales nunca desaparecerá en tu época. Y tú, mi preciosa cabeza blanca, ¿no vendrás conmigo a montar a caballo?». «No», dijo Edward con recato, «porque eres un hereje».
«¡Por Dios, todavía!», dijo Stawarth Bolton. «Bueno, señora, veo que no encontraré reclutas para mi tropa entre ustedes; y, sin embargo, les envidio estos dos pequeños granujas regordetes». Suspiró un momento, como se podía ver a pesar de la gorguera y la coraza, y luego añadió: «Y, sin embargo, mi señora y yo solo discutiríamos sobre cuál de los granujas nos gustaría más, porque yo desearía al pícaro de ojos negros y ella, estoy seguro, al querido de ojos azules y cabello rubio. No obstante, debemos resignarnos a nuestro solitario matrimonio y desear felicidad a los que son más afortunados. Sargento Brittson, quédate aquí hasta que te llamen; protege a esta familia, como te he prometido; no les hagas daño y no permitas que les hagan daño, o tendrás que responder por ello. Señora, Brittson es un hombre casado, mayor y estable; dale de comer lo que quieras, pero no le des demasiado alcohol».
Dama Glendinning volvió a ofrecer refrigerios, pero con una voz vacilante y un evidente deseo de que su invitación no fuera aceptada. La verdad era que, suponiendo que sus hijos fueran tan preciosos a los ojos del inglés como lo eran para ella (el más común de los errores parentales), temía a medias que la admiración que él expresaba por ellos con su manera brusca terminara en que realmente se llevara a uno u otro de los pequeños encantos que parecía codiciar tanto. Por ello, les sujetaba las manos como si su débil fuerza pudiera servir de algo, en caso de que se intentara alguna violencia, y contempló con una alegría que no pudo disimular cómo el pequeño grupo de jinetes daba media vuelta para descender por el valle. Sus sentimientos no pasaron desapercibidos para Bolton: "Te perdono, dama" —dijo— "por sospechar que un halcón inglés sobrevolaba tu nidada escocesa. Pero no temas: quienes tienen menos hijos, tienen menos preocupaciones; y un hombre sabio no codicia los de otro hogar. Adiós, dama; cuando ese bribón de ojos negros sea capaz de lanzar una incursión desde Inglaterra, enséñale a perdonar a mujeres y niños, por amor a Stawarth Bolton."
«¡Que Dios te acompañe, galante sureño!», dijo Elspeth Glendinning, pero no hasta que él ya no podía oírla, espoleando a su buen caballo para recuperar la cabeza de su grupo, cuyo plumaje y armadura ahora brillaban y desaparecían gradualmente en la distancia, mientras bajaban por el valle.
«Madre», dijo el mayor de los niños, «no diré amén a una oración por un sureño».
«Madre», dijo el menor, con más reverencia, «¿está bien rezar por un hereje?».
«Solo lo sabe el Dios al que rezo», respondió la pobre Elspeth; «pero estas dos palabras, sureño y hereje, ya le han costado a Escocia diez mil de sus mejores y más valientes, a mí un marido y a vos un padre; y, ya sea para bendecir o para maldecir, no deseo volver a oírlas nunca más».—Sígueme al lugar, señor —le dijo a Brittson—, y todo lo que tengamos para ofrecerte estará a tu disposición».
Capítulo III
EL VIEJO MAITLAND.
Pronto se difundió el rumor por el patrimonio de Santa María y sus alrededores de que la Señora de Glendearg había recibido garantías del Capitán inglés, y que su ganado no sería arreado ni su grano incendiado. Entre otros que oyeron este rumor, llegó a oídos de una dama que, en otro tiempo, había ostentado un rango mucho más alto que Elspeth Glendinning, pero que ahora, por la misma calamidad, se hallaba reducida a una desgracia aún mayor.
Era la viuda de un valiente soldado, Walter Avenel, descendiente de una antiquísima familia de la frontera, que en otro tiempo poseyó vastas propiedades en Eskdale. Estas habían pasado hacía ya mucho a otras manos, pero aún conservaban un antiguo señorío de considerable extensión, no muy lejos del patrimonio de Santa María, y situado en la misma orilla del río que el angosto valle de Glendearg, en cuya cabecera se alzaba la pequeña torre de los Glendinning. Allí habían vivido, ocupando un rango respetable entre la nobleza de su provincia, aunque sin ser ni ricos ni poderosos. Esta consideración general se había visto notablemente aumentada por la destreza, el valor y el espíritu emprendedor que había demostrado Walter Avenel, el último Barón.
Cuando Escocia comenzó a recuperarse del terrible golpe que había sufrido tras la batalla de Pinkie-Cleuch, Avenel fue uno de los primeros en reunir una pequeña fuerza y dar ejemplo en aquellas sangrientas y despiadadas escaramuzas, que demostraron que una nación, aunque conquistada e invadida, puede librar contra los invasores una guerra de desgaste que al final resultará fatal para los extranjeros. Sin embargo, en una de ellas, Walter Avenel cayó, y la noticia que llegó a la casa de sus padres fue seguida por la inquietante información de que un grupo de ingleses venía a saquear la mansión y las tierras de su viuda, con el fin de impedir, mediante este acto de terror, que otros siguieran el ejemplo del difunto.
La desdichada dama no tenía mejor refugio que la miserable cabaña de un pastor en las colinas, a la que fue trasladada apresuradamente, sin saber apenas dónde ni con qué propósito tus aterrorizados sirvientes la llevaban a ella y a su hija pequeña lejos de su propia casa. Allí fue atendida con toda la devoción de los tiempos antiguos por la esposa del pastor, Tibb Tacket, que en tiempos mejores había sido su propia doncella. Durante un tiempo, la dama no fue consciente de su miseria, pero cuando el primer efecto aturdidor del dolor pasó lo suficiente como para que pudiera evaluar su propia situación, la viuda de Avenel tuvo motivos para envidiar la suerte de su marido en su morada oscura y silenciosa. Los sirvientes que la habían guiado hasta su lugar de refugio se vieron obligados a dispersarse por su propia seguridad o para buscar los medios necesarios para subsistir; y el pastor y su esposa, con quienes compartía su pobre cabaña, pronto se vieron privados de los medios para proporcionar a su antigua señora incluso el escaso sustento que habían compartido gustosamente con ella. Algunos de los incursores ingleses habían descubierto y ahuyentado las pocas ovejas que habían escapado a las primeras búsquedas de su avaricia. Dos vacas compartieron el destino del resto de su ganado; habían sido casi el único sustento de la familia, y ahora la hambruna parecía acecharlos.
—Estamos arruinados y desamparados por completo —dijo el viejo Martin, el pastor—, y se retorcía las manos en la amargura de la agonía—, ¡los ladrones, esos saqueadores ladrones! ¡No ha quedado ni una pezuña de todo el rebaño!
«Y ver a los pobres Grizzle y Crumbie», dijo su esposa, «girando el cuello hacia el establo y huyendo mientras los villanos despiadados los acosaban con sus lanzas».
«Solo eran cuatro», dijo Martin, «y he visto días en los que cuarenta no se habrían atrevido a llegar tan lejos. Pero nuestra fuerza y nuestra hombría se han ido con nuestro pobre amo».
«Por el amor de Dios, cállate, hombre», dijo la buena mujer, «nuestra señora ya está medio muerta, como puedes ver por el parpadeo de sus párpados; una palabra más y morirá».
«Casi desearía», dijo Martin, «que todos hubiéramos muerto, porque no sé qué hacer. Poco me importa mi suerte o la tuya, Tibb: podemos defendernos, trabajar o pasar necesidades, podemos hacer ambas cosas, pero ella no puede hacer ninguna».
Discutieron su situación abiertamente delante de la señora, convencidos por la palidez de su rostro, el temblor de sus labios y la mirada perdida de que no oía ni entendía lo que decían.
«Hay una solución», dijo el pastor, «pero no sé si ella se atreverá a hacerlo: la viuda de Simon Glendinning, del valle de allá, ha recibido garantías de los locos del sur y no hay soldados que los dirijan por una causa u otra. Ahora bien, si la señora pudiera aceptar alojarse con Elspeth Glendinning hasta que lleguen tiempos mejores, sin duda sería un honor para alguien como ella, pero...».
«Un honor», respondió Tibb, «sí, por mi palabra, un honor tal que sería un orgullo para su familia muchos años después de que sus huesos se convirtieran en polvo. ¡Oh, buen hombre, oírte decir que incluso la señora de Avenel busca alojamiento con la viuda de un vasallo de Kirk!».
«No me gustaría desearle eso», dijo Martin; «pero ¿qué podemos hacer? Quedarnos aquí es morir de hambre; y adónde ir, no lo sé más que cualquier oveja que haya pastoreado».
«No hables más de eso», dijo la viuda de Avenel, que de repente se unió a la conversación. «Iré a la torre. Dame Elspeth es buena gente, viuda y madre de huérfanos. Nos dará alojamiento hasta que se nos ocurra algo. Estas lluvias torrenciales hacen que los arbustos bajos sean mejor refugio que nada».
«¿Lo ves?, ¿lo ves?, dijo Martin, «ves que la señora tiene el doble de sentido común que nosotros».
«Y es natural», dijo Tibb, «ya que se crió en un convento y sabe bordar seda, además de hacer costuras blancas y trabajos con conchas».
«¿No crees —dijo la señora a Martin, sin soltar a su hijo del pecho y dejando claro por qué motivos deseaba refugiarse— que Dame Glendinning nos acogerá?».
«Te recibirá con alegría, con alegría, mi señora», respondió Martin alegremente, «y nos mereceremos su bienvenida. Ahora escasean los hombres, mi señora, con estas guerras; y si me das un poco de tiempo, puedo trabajar tan bien como siempre lo he hecho en mi vida, y Tibb puede cuidar las vacas tan bien como cualquier mujer».
«Y yo podría hacer mucho más», dijo Tibb, «si fuera una casa normal, pero en la de Elspeth Glendinning no habrá perlas que reparar ni alfileres que arreglar».
«Calla con tu orgullo, mujer», dijo el pastor; «puedes hacer mucho, tanto fuera como dentro, si te lo propones; y es difícil que los dos no podamos trabajar para ganarnos el sustento de tres personas, además de mi delicada señorita. Vamos, vamos, no tiene sentido quedarse aquí más tiempo; tenemos cinco millas escocesas por musgo y páramo, y eso no es un paseo fácil para una señorita nacida y criada».
Había pocas o ninguna cosa doméstica que trasladar o cuidar; un viejo poni que había escapado de los saqueadores, en parte por su aspecto lamentable y en parte por la renuencia que mostraba a ser capturado por extraños, fue empleado para llevar las pocas mantas y otras bagatelas que poseían. Cuando Shagram acudió al conocido silbido de su amo, se sorprendió al descubrir que el pobre animal había sido herido, aunque levemente, por una flecha que uno de los asaltantes había disparado con ira después de perseguirlo en vano durante mucho tiempo.
«Sí, Shagram», dijo el anciano mientras aplicaba algo a la herida, «¿debes lamentar el arco largo tanto como todos nosotros?».
«¿Qué rincón de Escocia no lo lamenta?», dijo la señora de Avenel.
—Sí, sí, señora —dijo Martin—, que Dios proteja al amable escocés de la flecha de un yarda de tela, y él se protegerá de la flecha certera. Pero sigamos nuestro camino; puedo volver a por la basura que queda. No hay nadie que la remueva salvo los buenos vecinos, y ellos...
«Por el amor de Dios, buen hombre», dijo su esposa, en tono de reprimenda, «¡guarda silencio! Piensa en lo que dices, y tenemos tanta tierra salvaje que atravesar antes de llegar a la puerta de la finca».
El marido asintió con la cabeza, pues se consideraba muy imprudente hablar de las hadas, ya fuera llamándolas «buenos vecinos» o de cualquier otra forma, especialmente cuando se estaba a punto de pasar por los lugares que se suponía que frecuentaban.
{Nota al pie: Esta superstición sigue prevaleciendo, aunque cabría suponer que ahora debe ser anticuada. Hace solo uno o dos años, un titiritero ambulante, que desdeñaba reconocer la profesión de Gines de Passamonte y se hacía llamar artista de Vauxhall, presentó una queja de naturaleza singular ante el autor, en su calidad de sheriff de Selkirkshire. La singular destreza con la que el titiritero había exhibido la maquinaria de su pequeño escenario había despertado, en un día de feria en Selkirk, la curiosidad de algunos mecánicos de Galashiels. Estos hombres, sin otro motivo aparente que la sed de conocimiento más allá de vuestro ámbito, cometieron un robo en el granero en el que las marionetas habían sido depositadas para descansar y se las llevaron en el hueco de vuestras mantas cuando regresaban de Selkirk a vuestro pueblo.
Sin embargo, el grupo descubrió que no podían hacer bailar a Punch y que toda la tropa era igualmente rebelde; quizá también tenían cierto temor al Rhadamanth del distrito y, deseosos de deshacerse de su botín, dejaron a los títeres sentados en una arboleda junto al Ettrick, donde estaban seguros de que los tocarían los primeros rayos del sol naciente. Allí, un pastor, que había salido al amanecer para encerrar las ovejas de su amo en un campo de nabos, vio con gran asombro este tren, profusamente alegre, sentado en la pequeña gruta. Su interrogatorio continuó así:
Sheriff. ¿Viste estas cosas de aspecto alegre? ¿Qué pensaste que eran?
Pastor. Oh, no soy tan libre como para decir lo que pensé que eran.
Sheriff. Vamos, muchacho, necesito una respuesta directa: ¿quién creías que eran?
Pastor. Oh, señor, la verdad es que no me atrevo a decir lo que pensé que eran.
Sheriff. ¡Vamos, vamos, señor! Te pregunto claramente, ¿pensaste que eran las hadas que viste?
Pastor. En verdad, señor, no diré que no pensara que eran los Buenos Vecinos.
Así, de mala gana, se vio obligado a aludir a los irritables y capciosos habitantes del país de las hadas.
Emprendieron su peregrinación el último día de octubre. «Hoy es tu cumpleaños, mi querida Mary», dijo la madre, mientras un recuerdo amargo le atravesaba la mente. «¡Oh, quién hubiera creído que la cabeza que, hace unos años, fue acunada entre tantos amigos alegres, tal vez esta noche busque un refugio en vano!».
La familia exiliada se puso en marcha: Mary Avenel, una preciosa niña de entre cinco y seis años, montada al estilo gitano sobre Shagram, entre dos fardos de ropa de cama; la señora de Avenel caminando junto al animal; Tibb llevando las riendas y el viejo Martin caminando un poco más adelante, mirando ansiosamente a su alrededor para explorar el camino.
La tarea de Martin como guía, tras caminar dos o tres millas, se volvió más difícil de lo que tú mismo esperabas, o de lo que estabas dispuesto a admitir. Resultó que la extensa zona de pastos que tú conocías se encontraba al oeste, y para llegar al pequeño valle de Glendearg tenías que dirigirte hacia el este. En las zonas más salvajes de Escocia, el paso de un valle a otro, salvo descendiendo el que se abandona y volviendo a ascender el otro, suele ser muy difícil: alturas y hondonadas, musgos y rocas se interponen, y todos esos obstáculos locales que desvían al viajero de su camino. Así que Martin, por muy seguro que estuviera de la dirección general, se dio cuenta y, al final, se vio obligado a admitir a regañadientes que había perdido el camino directo a Glendearg, aunque insistía en que debían de estar muy cerca. «Si conseguimos cruzar este amplio pantano», dijo, «te garantizo que estaréis en lo alto de la torre». Pero atravesar el pantano no era tarea fácil. Cuanto más se adentraban en él, a pesar de avanzar con toda la precaución que recomendaba la experiencia de Martin, más inestable se volvía el terreno, hasta que, después de haber pasado por algunos lugares muy peligrosos, su mejor argumento para seguir adelante era que tenían que enfrentarse a un peligro igual al regresar. La señora de Avenel había sido criada con mimo, pero ¿qué no es capaz de soportar una mujer cuando su hijo está en peligro? Quejándose menos de los peligros del camino que sus acompañantes, que estaban acostumbrados a ellos desde su infancia, se mantuvo cerca del poni, observando cada uno de sus pasos y preparada para, si se atascaba en el pantano, sacar a su pequeña Mary de su lomo. Por fin llegaron a un lugar en el que el guía dudó mucho, ya que a su alrededor solo había trozos de brezo rotos, separados entre sí por profundos lodazales de barro negro y tenaz. Después de pensarlo mucho, Martin, seleccionando lo que consideraba el camino más seguro, comenzó a guiar a Shagram, con el fin de proporcionar mayor seguridad a la niña. Pero Shagram resopló, echó las orejas hacia atrás, estiró las dos patas delanteras y recogió las traseras, adoptando la mejor postura posible para resistirse obstinadamente, y se negó a avanzar ni un metro en la dirección indicada. El viejo Martin, muy desconcertado, dudaba ahora entre ejercer su autoridad absoluta o ceder ante la obstinación contumaz de Shagram, y no le reconfortó mucho la observación de su esposa, quien, al ver a Shagram mirar fijamente con los ojos, dilatar las fosas nasales y temblar de terror, insinuó que «seguramente veía más de lo que ellos podían ver».
En este dilema, el niño exclamó de repente: «La bonita señora nos hace señas para que vayamos a la puerta». Todos miraron en la dirección que señalaba el niño, pero no vieron nada, salvo una corona de niebla ascendente, que la imaginación podía convertir en una figura humana, pero que a Martin solo le proporcionó la triste convicción de que el peligro de su situación estaba a punto de aumentar debido a una espesa niebla. Una vez más intentó hacer avanzar a Shagram, pero el animal se mantuvo inflexible en su determinación de no moverse en la dirección que Martin le recomendaba. «Entonces ve por tu cuenta», dijo Martin, «y veamos qué puedes hacer por nosotros».
Shagram, abandonado a la discreción de su libre albedrío, partió con valentía en la dirección que el niño había señalado. No había nada maravilloso en ello, ni en el hecho de que los llevara sanos y salvos al otro lado del peligroso pantano, ya que el instinto de estos animales para atravesar ciénagas es una de las características más curiosas de su naturaleza y es un hecho generalmente reconocido. Pero era notable que la niña mencionara más de una vez a la hermosa dama y sus señales, y que Shagram pareciera estar al tanto del secreto, moviéndose siempre en la misma dirección que ella indicaba. La dama de Avenel no le prestó mucha atención en ese momento, ya que probablemente su mente estaba ocupada por el peligro inmediato, pero sus acompañantes intercambiaron miradas elocuentes entre sí más de una vez.
«¡Víspera de Todos los Santos!», le susurró Tibb a Martin.
«¡Por la misericordia de Nuestra Señora, ni una palabra de eso ahora!», respondió Martin. «Reza el rosario, mujer, si no puedes estar callada».
Cuando volvieron a pisar tierra firme, Martin reconoció ciertos puntos de referencia, o mojones, en las cimas de las colinas vecinas, lo que le permitió orientar su rumbo, y en poco tiempo llegaron a la Torre de Glendearg.
Fue al ver esta pequeña fortaleza cuando la miseria de su suerte se apoderó de la pobre señora de Avenel. Cuando por casualidad se encontraban en la iglesia, el mercado u otro lugar público, recordaba el aire distante y respetuoso con el que la esposa del belicoso barón se dirigía a la humilde feuar. Y ahora, su orgullo estaba tan humillado que tenía que pedir compartir la precaria seguridad de la viuda del mismo feuar y su escasa comida, que tal vez fuera aún más precaria. Martin probablemente adivinó lo que pasaba por su mente, pues la miró con una mirada melancólica, como para desaprobar cualquier cambio de resolución; y respondiendo a sus miradas, más que a sus palabras, ella dijo, mientras el brillo de un orgullo moderado volvía a brillar en sus ojos: «Si fuera solo por mí, podría morir, pero por este niño, la última promesa de Avenel...».
«Es cierto, mi señora», dijo Martin apresuradamente; y, como para evitar la posibilidad de que ella se retractara, añadió: «Iré a ver a Dame Elspeth. Conozco bien a su marido y he comprado y vendido con él, por gran hombre que era».
Martin contó rápidamente su historia, que fue aceptada sin reservas por su compañera en la desgracia. La señora de Avenel había sido dócil y cortés en la prosperidad; por lo tanto, en la adversidad se ganó la mayor simpatía. Además, había un motivo de orgullo en dar cobijo y apoyo a una mujer de tan alto linaje y rango; y, para no hacer injusticia a Elspeth Glendinning, sentía simpatía por alguien cuyo destino se parecía al suyo en tantos aspectos, pero que era mucho más severo. Se brindó con alegría y respeto todo tipo de hospitalidad a los afligidos viajeros, y se les pidió amablemente que se quedaran en Glendearg todo el tiempo que sus circunstancias lo requirieran o sus deseos lo indicaran.
Capítulo IV
Oda al miedo, de COLLINS.
A medida que el país se iba estabilizando, la señora de Avenel habría regresado de buen grado a la mansión de su marido. Pero eso ya no estaba en su mano. Era una época de minoría de edad, en la que los más fuertes tenían más derechos y en la que los actos de usurpación eran frecuentes entre aquellos que tenían mucho poder y poca conciencia.
Julian Avenel, el hermano menor del difunto Walter, era una persona de este tipo. No dudó en apoderarse de la casa y las tierras de su hermano tan pronto como la retirada de los ingleses te lo permitió. Al principio, ocupó la propiedad en nombre de su sobrina, pero cuando la dama propuso regresar con su hijo a la mansión de sus padres, él le hizo entender que Avenel, al ser un feudo masculino, pasaba al hermano, en lugar de a la hija, del último propietario. El anciano filósofo rechazó discutir con el emperador, que comandaba veinte legiones, y la viuda de Walter Avenel no estaba en condiciones de mantener una disputa con el líder de veinte soldados. Julian era también un hombre de servicio, capaz de respaldar a un amigo en caso de necesidad y, por lo tanto, seguro de encontrar protectores entre los poderes gobernantes. En resumen, por muy claro que fuera el derecho de la pequeña Mary a las posesiones de su padre, tu madre vio la necesidad de ceder, al menos por el momento, a la usurpación de su tío.
Tu paciencia y tolerancia dieron tan buenos resultados que Julian, por vergüenza, no pudo seguir permitiendo que dependieras por completo de la caridad de Elspeth Glendinning. Una manada de ganado y un toro (que probablemente echaba de menos algún granjero inglés) fueron conducidos a los pastos de Glendearg; se enviaron generosamente regalos de ropa y artículos para el hogar, y algo de dinero, aunque con más moderación: los que se encontraban en la situación de Julian Avenel podían conseguir más fácilmente los bienes que el medio de valor representativo, y realizaban sus pagos principalmente en especie.
Mientras tanto, las viudas de Walter Avenel y Simon Glendinning se habían acostumbrado a la compañía de la otra y no estaban dispuestas a separarse. La señora no podía esperar una residencia más secreta y segura que la Torre de Glendearg, y ahora estaba en condiciones de sufragar su parte de los gastos domésticos comunes. Elspeth, por su parte, sentía orgullo, además de placer, por la compañía de una huésped tan distinguida, y estaba dispuesta en todo momento a mostrarle una deferencia mucho mayor de la que la señora de Walter Avenel se dejaba convencer para aceptar.
Martin y su esposa servían diligentemente a la familia unida en sus diversas ocupaciones y obedecían a ambas amas, aunque siempre se consideraban servidores especiales de la señora de Avenel. Esta distinción a veces provocaba una ligera diferencia entre Dame Elspeth y Tibb; la primera estaba celosa de su propia importancia y la segunda tendía a dar demasiada importancia al rango y la familia de su ama. Pero ambas deseaban ocultar esas pequeñas disputas a la señora, ya que su anfitriona apenas cedía ante su antigua sirvienta por respeto a su persona. La diferencia tampoco era tan grande como para interrumpir la armonía general de la familia, ya que una cedía sabiamente cuando veía que la otra se enfadaba; y Tibb, aunque a menudo era la primera en provocar, solía tener el sentido común de ser la primera en abandonar la discusión.
El mundo que había más allá fue quedando gradualmente en el olvido para los habitantes de este valle aislado y, salvo cuando asistía a misa en la iglesia del monasterio en alguna festividad importante, Alice de Avenel casi olvidaba que en otro tiempo había tenido un rango igual al de las orgullosas esposas de los barones y nobles vecinos que en tales ocasiones se agolpaban en la solemnidad. El recuerdo le causaba poco dolor. Amaba a su marido por lo que era, y tras su inestimable pérdida, todos los demás motivos de pesar habían dejado de interesarle. A veces, es cierto, pensaba en pedir la protección de la reina regente (María de Guise) para su pequeño huérfano, pero el temor a Julian Avenel siempre se interponía. Era consciente de que él no tendría ningún escrúpulo ni dificultad en llevarse al niño (si no iba más lejos) si alguna vez consideraba que su existencia era una amenaza para sus intereses. Además, él llevaba una vida salvaje e inestable, mezclándose en todas las disputas y incursiones, dondequiera que hubiera una lanza que romper; no mostraba ningún propósito de casarse, y el destino al que continuamente se enfrentaba podría acabar alejándolo de su herencia usurpada. Alice de Avenel, por lo tanto, juzgó prudente frenar todos sus pensamientos ambiciosos por el momento y permanecer tranquila en el refugio rudo, pero pacífico, al que la Providencia la había conducido.
Fue en la víspera de Todos los Santos, cuando la familia llevaba tres años residiendo junta, cuando el círculo doméstico se reunió alrededor del ardiente fuego de turba, en el antiguo y estrecho salón de la Torre de Glendearg. En aquella época, nunca se planteaba la idea de que el señor o la señora de la mansión comieran o vivieran separados de sus sirvientes. El extremo más alto de la mesa, el asiento más cómodo junto al fuego, eran las únicas marcas de distinción; y los sirvientes se mezclaban, con deferencia, pero sin reproches y con libertad, en cualquier conversación que se desarrollara. Pero los dos o tres sirvientes, mantenidos únicamente para fines agrícolas, se habían retirado a sus propias cabañas en el exterior, y con ellos un par de muchachas, normalmente empleadas en el interior, las hijas de uno de los peones.
Tras su partida, Martin cerró primero la reja de hierro y, a continuación, la puerta interior de la torre, una vez que el círculo doméstico quedó así organizado. Dame Elspeth se sentó a tirar del hilo de su rueca; Tibb vigilaba el proceso de escaldar el suero, que colgaba en una gran olla del gancho, una cadena terminada en un gancho, que estaba suspendida en la chimenea para servir como la grúa moderna. Martin, mientras se ocupaba de reparar algunos de los artículos domésticos (pues en aquellos tiempos cada hombre era su propio carpintero y herrero, así como su propio sastre y zapatero), vigilaba de vez en cuando a los tres niños.
Sin embargo, se les permitía dar rienda suelta a su inquietud juvenil corriendo arriba y abajo por el salón, detrás de los asientos de los miembros más mayores de la familia, con el privilegio de hacer excursiones ocasionales a uno o dos pequeños apartamentos que se abrían desde allí y que ofrecían una excelente oportunidad para jugar al escondite. Esa noche, sin embargo, los niños no parecían dispuestos a aprovechar su privilegio de visitar esas regiones oscuras, sino que preferían seguir jugando cerca de la luz.
Mientras tanto, Alice de Avenel, sentada cerca de un candelabro de hierro que sostenía una antorcha de fabricación casera, leía pequeños pasajes sueltos de un grueso volumen encuadernado que conservaba con el mayor cuidado. La señora había adquirido el arte de la lectura durante su estancia en un convento en su juventud, pero en los últimos años rara vez lo utilizaba para otra cosa que no fuera leer este pequeño volumen, que constituía toda su biblioteca. La familia escuchaba los fragmentos que ella seleccionaba como si se tratara de algo bueno que merecía la pena escuchar con respeto, se entendiera completamente o no. Alice de Avenel había decidido revelar su misterio más plenamente a su hija, pero en aquella época ese conocimiento conllevaba un peligro personal y no se podía confiar imprudentemente a una niña.
El ruido de los niños jugando interrumpía, de vez en cuando, la voz de la señora y provocaba la reprimenda de Elspeth a los ruidosos culpables.
«¿No podéis ir más lejos, si tenéis que armar tanto jaleo y perturbar las buenas palabras de la señora?». Y esta orden iba acompañada de la amenaza de enviar a todos a la cama si no se cumplía puntualmente. Obedeciendo la orden, los niños primero jugaron a mayor distancia del grupo y más silenciosamente, y luego comenzaron a vagar por las habitaciones adyacentes, ya que se impacientaban por la restricción a la que estaban sometidos. Pero, de repente, los dos niños entraron con la boca abierta en el vestíbulo para decir que había un hombre armado en el armario.
«Debe de ser Christie de Clint-hill», dijo Martin, levantándose; «¿qué te habrá traído aquí a estas horas?».
«¿O cómo ha entrado?», dijo Elspeth.