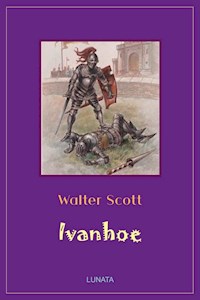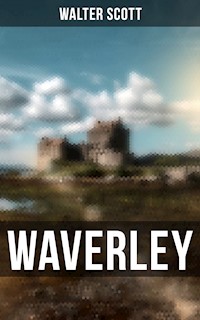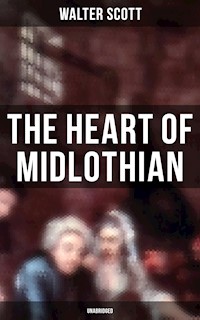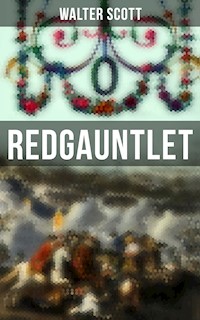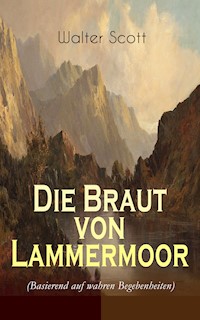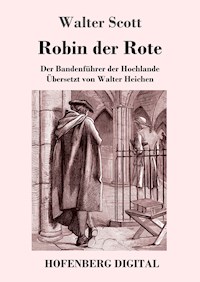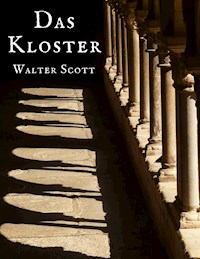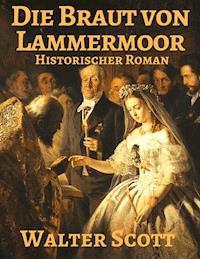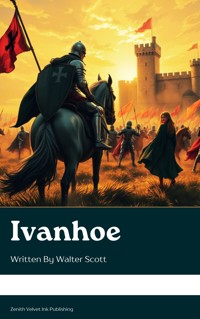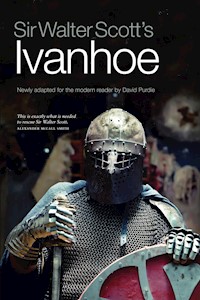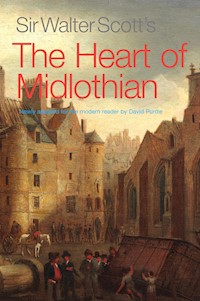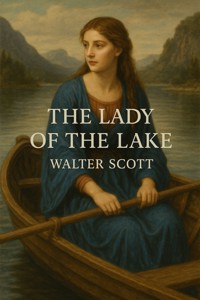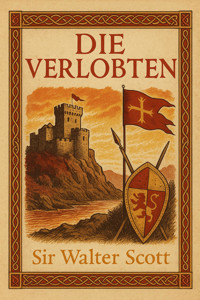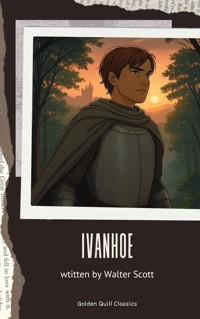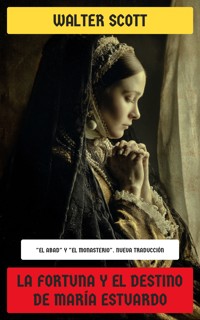0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Las aventuras de Quintín Durward" es una novela histórica en la que Sir Walter Scott transporta al lector al fascinante siglo XV, durante el tumultuoso reinado de Luis XI de Francia. La obra sigue las peripecias de Quintín Durward, un joven escocés que se enrola como arquero para el rey francés. A través de un estilo narrativo vibrante y detallado, Scott teje una trama rica en intriga política y romance, reflejando con gran precisión el telón de fondo de la Europa medieval. El autor combina magistralmente hechos históricos con ficción, desarrollando personajes entrañables y realistas que ejemplifican las complejidades sociales y políticas de la época. Este enfoque literario le permite al lector sumergirse en una era caracterizada por sus conflictos dinásticos y la lucha por el poder. Walter Scott, considerado el padre de la novela histórica, fue influenciado por su profundo conocimiento de historia y literatura. Nacido en Edimburgo, Escocia, su formación legal y su pasión por el folclore y las leyendas escocesas se reflejan en sus escritos. "Las aventuras de Quintín Durward" refleja su interés en la historia europea y su habilidad para investigar rigurosamente, combinando hechos auténticos con narrativas ficticias. La figura de Quintín es un reflejo del ideal caballeresco que Scott admiraba, proporcionando una crítica sutil a las condiciones sociales y políticas de su tiempo. Recomiendo "Las aventuras de Quintín Durward" a todo lector interesado en una interpretación vívida y dinámica del drama medieval europeo. La maestría de Scott en la creación de una atmósfera histórica detallada y sus personajes bien desarrollados aseguran una experiencia de lectura inmersiva y enriquecedora. Es una obra que no sólo entretiene, sino que también ofrece una perspectiva profunda sobre la interacción entre la historia, la cultura y el carácter humano. A través de sus páginas, se experimenta un viaje que renueva el encanto por el valor y la aventura, manteniendo siempre un alto rigor histórico que educa tanto como deleita. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Las aventuras de Quintín Durward
Índice
Capítulo I. EL CONTRASTE
HAMLET
La última parte del siglo XV preparó una serie de acontecimientos futuros que terminaron por elevar a Francia a ese estado de poder formidable que desde entonces ha sido, de vez en cuando, el principal objeto de envidia de las demás naciones europeas. Antes de ese período, tuvo que luchar por su propia existencia con los ingleses, que ya poseían sus provincias más bellas, mientras que los máximos esfuerzos de su rey y la valentía de su pueblo apenas podían proteger el resto del yugo extranjero. Pero ese no era su único peligro. Los príncipes que poseían los grandes feudos de la corona, y en particular los duques de Borgoña y Bretaña, habían llegado a tomarse tan a la ligera sus obligaciones feudales que no tenían ningún escrúpulo en levantar el estandarte contra su señor feudal y soberano, el rey de Francia, con el más mínimo pretexto. En tiempos de paz, reinaban como príncipes absolutos en sus propias provincias; y la Casa de Borgoña, dueña del distrito del mismo nombre, junto con la parte más bella y rica de Flandes, era tan rica y poderosa que no cedía nada a la corona, ni en esplendor ni en fuerza.
Imitando a los grandes feudatarios, cada vasallo inferior de la corona asumía tanta independencia como le permitían mantener su distancia del poder soberano, la extensión de su feudo o la fortaleza de su castillo; y estos pequeños tiranos, que ya no estaban sujetos al ejercicio de la ley, cometían con impunidad los excesos más salvajes de opresión y crueldad fantásticas. Solo en Auvernia se informó de más de trescientos de estos nobles independientes, para quienes el incesto, el asesinato y la rapiña eran las acciones más comunes y habituales.
Además de estos males, otro, surgido de las largas guerras entre franceses e ingleses, añadía una miseria nada desdeñable a este reino perturbado. En diversas partes de Francia se habían formado numerosos cuerpos de soldados, reunidos en bandas, bajo el mando de oficiales elegidos por ellos mismos entre los aventureros más valientes y exitosos, a partir de los desechos de todos los demás países. Estos combatientes mercenarios vendían sus espadas por un tiempo al mejor postor; y, cuando no tenían servicio, hacían la guerra por cuenta propia, apoderándose de castillos y torres, que utilizaban como lugares de retiro, haciendo prisioneros y pidiendo rescate por ellos, exigiendo tributos a las aldeas abiertas y a los campos circundantes, y adquiriendo, por todo tipo de saqueos, los epítetos apropiados de Tondeurs y Ecorcheurs, es decir, esquiladores y desolladores.
En medio de los horrores y miserias derivados de una situación tan caótica en los asuntos públicos, los gastos imprudentes y profusos distinguían a las cortes de los nobles menores, así como a las de los príncipes superiores; y sus dependientes, imitándolos, gastaban de forma grosera pero magnífica la riqueza que extorsionaban al pueblo. Un tono de galantería romántica y caballeresca (que, sin embargo, a menudo se veía deshonrado por una licencia sin límites) caracterizaba las relaciones entre los sexos; y todavía se utilizaba el lenguaje de la caballería andante y se seguían sus observancias, aunque el espíritu puro del amor honorable y la empresa benévola que inculca había dejado de matizar y compensar sus extravagancias. Las justas y torneos, los entretenimientos y juergas que ofrecía cada pequeña corte atraían a Francia a todos los aventureros errantes; y era raro que, una vez allí, no emplearan su temerario valor y su impetuoso espíritu emprendedor en acciones para las que su feliz país natal no les ofrecía un escenario libre.
En este periodo, y como para salvar este hermoso reino de las diversas desgracias que lo amenazaban, subió al tambaleante trono Luis XI, cuyo carácter, por malo que fuera en sí mismo, se enfrentó, combatió y neutralizó en gran medida los males de la época, del mismo modo que, según los antiguos libros de medicina, los venenos de cualidades opuestas tienen el poder de contrarrestarse entre sí.
Lo suficientemente valiente para cualquier propósito útil y político, Luis no tenía ni una pizca de ese valor romántico, ni del orgullo que generalmente se asocia a él, que luchaba por el honor cuando la utilidad ya se había conseguido hacía tiempo. Tranquilo, astuto y profundamente atento a tus propios intereses, hacías todos los sacrificios, tanto de orgullo como de pasión, que pudieran interferir en ellos. Eras cuidadoso en disimular tus verdaderos sentimientos y propósitos ante todos los que se acercaban a ti, y solías decir que «el rey no sabía reinar si no sabía disimular; y que, por tu parte, si pensabas que tu gorro conocía tus secretos, lo arrojarías al fuego». Ningún hombre de su época, ni de ninguna otra, sabía mejor cómo aprovechar las debilidades de los demás y cuándo evitar dar ventaja alguna por la indulgencia inoportuna de las propias.
Era vengativo y cruel por naturaleza, hasta el punto de encontrar placer en las frecuentes ejecuciones que ordenaba. Pero, así como ningún atisbo de misericordia le indujo jamás a perdonar, cuando podía condenar con seguridad, tampoco ningún sentimiento de venganza le estimuló jamás a una violencia prematura. Rara vez se abalanzaba sobre su presa hasta que estaba completamente a su alcance y hasta que toda esperanza de rescate era vana; y sus movimientos estaban tan cuidadosamente disimulados que, por lo general, su éxito era lo primero que anunciaba al mundo el objetivo que había estado maniobrando para alcanzar.
De la misma manera, la avaricia de Luis daba paso a una aparente prodigalidad cuando era necesario sobornar al favorito o al ministro de un príncipe rival para evitar cualquier ataque inminente o romper cualquier alianza confederada contra él. Era aficionado a la libertad y al placer, pero ni la belleza ni la caza, aunque ambas eran pasiones dominantes, le apartaban nunca de la asistencia más regular a los asuntos públicos y a los asuntos de su reino. Tu conocimiento de la humanidad era profundo, y lo había buscado en los ámbitos privados de la vida, en los que a menudo se mezclaba personalmente; y, aunque por naturaleza era orgulloso y altivo, no dudaba, con una indiferencia hacia las divisiones arbitrarias de la sociedad que entonces se consideraba algo portentosamente antinatural, en elevar desde el rango más bajo a hombres a los que empleaba en las tareas más importantes, y sabía tan bien cómo elegirlos que rara vez se sentía decepcionado por sus cualidades. Sin embargo, había contradicciones en el carácter de este monarca astuto y capaz, ya que la naturaleza humana rara vez es uniforme. Siendo tú mismo el más falso e insincero de los hombres, algunos de los mayores errores de tu vida surgieron de una confianza demasiado precipitada en el honor y la integridad de los demás. Cuando se produjeron estos errores, parecen haber surgido de un sistema político demasiado refinado, que indujo a Luis a aparentar una confianza inquebrantable en aquellos a quienes pretendía engañar; pues, en su conducta general, era tan celoso y suspicaz como cualquier tirano que haya existido jamás.
Cabe señalar otros dos aspectos para completar el esbozo de este formidable personaje, que se elevó entre los rudos y caballerosos soberanos de la época al rango de guardián entre las bestias salvajes, quien, gracias a su superior sabiduría y política, a la distribución de alimentos y a cierta disciplina mediante golpes, acaba predominando sobre aquellos que, de no estar sometidos a sus artes, lo habrían destrozado a golpes.
El primero de estos atributos era la excesiva superstición de Luis, una plaga con la que el cielo a menudo aflige a aquellos que se niegan a escuchar los dictados de la religión. Luis nunca intentó apaciguar el remordimiento que le provocaban sus malas acciones relajando sus estratagemas maquiavélicas [debido a la supuesta inmoralidad política de Maquiavelo, un ilustre italiano del siglo XVI, esta expresión ha pasado a significar «desprovisto de moralidad política; que utiliza habitualmente la duplicidad y la mala fe»]. Cent. Dict.], sino que se esforzó en vano por calmar y silenciar ese doloroso sentimiento mediante prácticas supersticiosas, penitencias severas y generosos obsequios a los eclesiásticos. La segunda propiedad, con la que la primera a veces se une de forma extraña, era una disposición a los placeres bajos y al libertinaje oscuro. El soberano más sabio, o al menos el más astuto de su época, era aficionado a la vida baja y, siendo tú mismo un hombre ingenioso, disfrutabas de las bromas y las réplicas de la conversación social más de lo que cabría esperar de otros aspectos de tu carácter. Incluso se mezclaba en las cómicas aventuras de intrigas oscuras, con una libertad poco coherente con los celos habituales y cautelosos de su carácter, y era tan aficionado a este tipo de galantería humilde, que hizo que se incluyeran varias de sus anécdotas alegres y licenciosas en una colección muy conocida por los coleccionistas de libros, a cuyos ojos (y la obra no es apta para ningún otro) la edición correcta es muy preciada.
[Esta editio princeps, muy codiciada por los entendidos cuando se encuentra en buen estado de conservación, se titula Les Cent Nouvelles Nouvelles, contenant Cent Histoires Nouveaux, qui sont moult plaisans a raconter en toutes bonnes compagnies par maniere de joyeuxete. París, Antoine Verard. Sin fecha de impresión; en folio gótico. Véase De Bure. S]
Gracias al carácter poderoso y prudente, aunque muy poco afable, de este monarca, el cielo, que obra tanto con la tempestad como con la lluvia suave y ligera, se complació en devolver a la gran nación francesa los beneficios del gobierno civil, que, en el momento de su ascensión al trono, casi habían perdido.
Antes de suceder a la corona, Luis había dado muestras de tus vicios más que de tus talentos. Su primera esposa, Margarita de Escocia, fue «asesinada por las lenguas calumniosas» en la corte de su marido, donde, de no ser por el aliento del propio Luis, no se habría pronunciado ni una sola palabra contra aquella princesa amable y agraviada. Había sido un hijo ingrato y rebelde, que en una ocasión conspiró para apoderarse de la persona de su padre y en otra le declaró la guerra abierta. Por la primera ofensa, fue desterrado a su apanaje de Delfín, que gobernó con gran sagacidad; por la segunda, fue condenado al exilio absoluto y obligado a ponerse a merced, y casi a la caridad, del duque de Borgoña y de su hijo, donde disfrutó de hospitalidad, posteriormente correspondida de forma indiferente, hasta la muerte de su padre en 1461.
Al comienzo de su reinado, Luis estuvo a punto de ser derrotado por una liga formada contra él por los grandes vasallos de Francia, con el duque de Borgoña, o más bien su hijo, el conde de Charalois, a la cabeza. Reunieron un poderoso ejército, bloquearon París, libraron una batalla de dudoso resultado bajo sus murallas y pusieron a la monarquía francesa al borde de la destrucción. En estos casos suele ocurrir que el general más sagaz de los dos obtiene el fruto real, aunque quizá no la fama marcial, del campo disputado. Luis, que había demostrado una gran valentía personal durante la batalla de Montl'hery, supo aprovechar con prudencia su carácter indeciso, como si se tratara de una victoria de su parte. Temporizó hasta que el enemigo rompió su cerco y demostró tanta destreza en sembrar celos entre esas grandes potencias, que su alianza «por el bien público», como la llamaban, pero en realidad para derrocar todo lo que no fuera la apariencia externa de la monarquía francesa, se disolvió y nunca más se renovó de una manera tan formidable. A partir de ese momento, Luis, liberado de todo peligro por parte de Inglaterra gracias a las guerras civiles de York y Lancaster, se dedicó durante varios años, como un médico insensible pero capaz, a curar las heridas del cuerpo político, o más bien a detener, ora con remedios suaves, ora con fuego y acero, el avance de las gangrenas mortales que lo infectaban. Se esforzó por reducir el bandolerismo de las Compañías Libres [tropas que no reconocían otra autoridad que la de sus líderes y que se alquilaban a su antojo] y la opresión impune de la nobleza, ya que no podía detenerlos; y, a fuerza de una atención constante, consiguió gradualmente aumentar tu propia autoridad real o reducir la de aquellos que la contrarrestaban.
Aun así, el rey de Francia seguía rodeado de dudas y peligros. Los miembros de la liga «por el bien público», aunque no estaban unidos, seguían existiendo y, como una serpiente herida [véase Macbeth. III, ii, 13, «Hemos herido a la serpiente, pero no la hemos matado»], podían reunirse de nuevo y volver a ser peligrosos. Pero un peligro aún mayor era el creciente poder del duque de Borgoña, entonces uno de los príncipes más importantes de Europa, y cuyo rango apenas se veía mermado por la escasa dependencia de su ducado respecto a la corona de Francia.
Carlos, apodado el Temerario, o más bien el Atrevido, ya que su valentía se aliaba con la imprudencia y el frenesí, llevaba entonces la corona ducal de Borgoña, que quemó para convertirla en una corona real e independiente. El carácter de este duque era en todos los aspectos el contraste directo con el de Luis XI.
Este último era tranquilo, reflexivo y astuto, nunca emprendía una empresa desesperada y nunca abandonaba una que tuviera posibilidades de éxito, por lejana que fuera la perspectiva. El genio del duque era completamente diferente. Se precipitaba hacia el peligro porque lo amaba, y hacia las dificultades porque las despreciaba. Así como Luis nunca sacrificaba sus intereses por su pasión, Carlos, por su parte, nunca sacrificaba su pasión, ni siquiera su humor, por ninguna otra consideración. A pesar de la estrecha relación que existía entre ellos y del apoyo que el duque y su padre habían prestado a Luis en su exilio cuando era delfín, había entre ellos un desprecio y un odio mutuos. El duque de Borgoña despreciaba la cautelosa política del rey y atribuía a la debilidad de su valor el hecho de que buscara mediante ligas, compras y otros medios indirectos aquellas ventajas que, en su lugar, el duque habría arrebatado con la fuerza de las armas. Asimismo, odiaba al rey, no solo por la ingratitud que había manifestado hacia las antiguas bondades y por las injurias y acusaciones personales que los embajadores de Luis le habían lanzado cuando su padre aún vivía, sino también, y sobre todo, por el apoyo que había prestado en secreto a los descontentos ciudadanos de Gante, Lieja y otras grandes ciudades de Flandes. Estas ciudades turbulentas, celosas de sus privilegios y orgullosas de su riqueza, se encontraban frecuentemente en estado de insurrección contra sus señores feudales, los duques de Borgoña, y nunca dejaban de encontrar apoyo encubierto en la corte de Luis, que aprovechaba cualquier oportunidad para fomentar los disturbios en los dominios de su vasallo engreído.
El desprecio y el odio del duque eran correspondidos por Luis con igual energía, aunque este utilizaba un velo más espeso para ocultar sus sentimientos. Era imposible que un hombre de su profunda sagacidad no despreciara la obstinada terquedad que nunca renunciaba a su propósito, por fatal que pudiera resultar la perseverancia, y la impetuosidad precipitada que comenzaba su carrera sin permitir un momento de reflexión sobre los obstáculos que se encontrarían. Sin embargo, el rey odiaba a Carlos aún más de lo que lo despreciaba, y su desdén y odio eran aún más intensos porque se mezclaban con el miedo, pues sabía que la embestida del toro enloquecido, con el que comparaba al duque de Borgoña, siempre sería formidable, aunque el animal la lanzara con los ojos cerrados. No era solo la riqueza de las provincias borgoñonas, la disciplina de sus belicosos habitantes y la densidad de su población lo que temía el rey, pues las cualidades personales de su líder también tenían mucho de peligroso. Alma misma de la valentía, que llevaba al límite de la temeridad y más allá, profuso en gastos, espléndido en su corte, en su persona y en su séquito, en todo lo cual mostraba la magnificencia hereditaria de la casa de Borgoña, Carlos el Temerario atrajo a su servicio a casi todos los espíritus ardientes de la época cuyo temperamento era afín al suyo; y Luis veía con demasiada claridad lo que podía intentar y ejecutar una comitiva de aventureros tan decididos, siguiendo a un líder con un carácter tan indomable como el suyo.
Había otra circunstancia que aumentaba la animadversión de Luis hacia su vasallo, que se había vuelto demasiado poderoso: le debía favores que nunca tenía intención de devolver y se veía obligado con frecuencia a transigir con él, e incluso a soportar arrebatos de insolencia petulante, injuriosos para la dignidad real, sin poder tratarlo de otra manera que como su «querido primo de Borgoña».
La presente narración comienza alrededor del año 1468, cuando sus disputas estaban en su punto álgido, aunque, como solía ocurrir, existía entre ellos una tregua dudosa y vacía. La primera persona que aparece en escena es, sin duda, de un rango y una condición tales que la ilustración de su carácter apenas requiere una disertación sobre la posición relativa de dos grandes príncipes; pero las pasiones de los grandes, sus disputas y sus reconciliaciones afectan a la suerte de todos los que se acercan a ellos; y, a medida que avancemos en nuestra historia, veremos que este capítulo preliminar es necesario para comprender la historia del individuo cuyas aventuras estamos a punto de relatar.
Capítulo II. EL VAGABUNDO
PISTOLA ANTIGUA
Era una deliciosa mañana de verano, antes de que el sol alcanzara su poder abrasador y mientras el rocío aún refrescaba y perfumaba el aire, cuando un joven, procedente del noreste, se acercó al vado de un pequeño río, o más bien de un gran arroyo, afluente del Cher, cerca del castillo real de Plessis les Tours, cuyas oscuras y múltiples almenas se elevaban al fondo sobre el extenso bosque que lo rodeaba. Estos bosques formaban parte de un noble coto de caza, o parque real, cercado por una valla, denominada, en latín medieval, Plexitium, que da nombre a tantos pueblos de Francia. El castillo y el pueblo de los que hablamos en particular se llamaban Plessis les Tours, para distinguirlos de otros, y estaban construidos a unas dos millas al sur de la hermosa ciudad del mismo nombre, capital de la antigua Touraine, cuya rica llanura ha sido denominada el Jardín de Francia.
A orillas del arroyo mencionado, frente al que se acercaba el viajero, dos hombres, que parecían estar inmersos en una profunda conversación, observaban de vez en cuando sus movimientos, ya que, al estar en un lugar mucho más elevado, podían verlo a una distancia considerable.
El joven viajero debía de tener unos diecinueve años, o entre diecinueve y veinte, y su rostro y su persona, muy atractivos, no pertenecían, sin embargo, al país en el que ahora residía. Su corta capa gris y sus calzas eran más de estilo flamenco que francés, mientras que el elegante gorro azul, con una sola ramita de acebo y una pluma de águila, ya se reconocía como el tocado escocés. Tu vestimenta era muy pulcra y estaba arreglada con la precisión de un joven consciente de poseer una figura elegante. Llevabas una bolsa a la espalda, que parecía contener algunos artículos de primera necesidad, un guante de cetrería en la mano izquierda, aunque no llevabas ningún pájaro, y en la derecha un robusto bastón de caza. Sobre tu hombro izquierdo colgaba un pañuelo bordado que sostenía una pequeña bolsa de terciopelo escarlata, como las que entonces usaban los cazadores de aves distinguidos para llevar la comida de sus halcones y otros objetos relacionados con ese deporte tan admirado. Esta estaba cruzada por otra correa, de la que colgaba un cuchillo de caza, o couteau de chasse. En lugar de las botas de la época, llevabas botas de piel de ciervo semiacabada.
Aunque su físico aún no había alcanzado toda su fuerza, era alto y activo, y la ligereza de sus pasos al avanzar demostraba que viajar a pie era para él un placer más que un sufrimiento. Tu tez era clara, a pesar del tono general más oscuro que le había dado, en cierta medida, el sol extranjero o quizás la exposición constante a la atmósfera de tu propio país.
Tus rasgos, sin ser del todo regulares, eran francos, abiertos y agradables. Una media sonrisa, que parecía surgir de una feliz exuberancia de espíritu animal, mostraba de vez en cuando que tus dientes estaban bien colocados y eran tan puros como el marfil; mientras que tus brillantes ojos azules, con una alegría correspondiente, tenían una mirada apropiada para cada objeto con el que se encontraban, expresando buen humor, alegría de corazón y determinación.
Recibía y devolvía el saludo de los pocos viajeros que frecuentaban el camino en aquellos tiempos peligrosos con la acción que correspondía a cada uno. El lancero errante, mitad soldado, mitad bandido, medía al joven con la mirada, como si sopesara la posibilidad de un botín con la posibilidad de una resistencia desesperada; y leía tales indicios de esta última en la mirada intrépida del pasajero, que cambiaba su propósito rufianesco por un hosco «Buenos días, camarada», al que el joven escocés respondía con un tono igualmente marcial, aunque menos hosco. El peregrino errante, o el fraile mendigo, respondieron a su reverente saludo con un paternal benedicite [equivalente a la expresión española «Dios te bendiga»]; y la campesina de ojos oscuros lo siguió con la mirada durante muchos pasos después de que se hubieran cruzado e intercambiado un risueño buenos días. En resumen, había algo en su aspecto que llamaba la atención y que se debía a la combinación de una franqueza intrépida y un buen humor, con una mirada vivaz y un rostro y una persona atractivos. También parecía como si todo su comportamiento delatara a alguien que se adentraba en la vida sin temor a los males que la acechan y con pocos medios para luchar contra sus dificultades, salvo un espíritu vivaz y una disposición valiente; y es con tales temperamentos con los que la juventud simpatiza más fácilmente y por los que la edad y la experiencia sienten principalmente afecto e interés compasivo.
El joven que hemos descrito había sido visible durante mucho tiempo para las dos personas que holgazaneaban en la orilla opuesta del pequeño río que lo separaba del parque y del castillo; pero cuando descendió por la escarpada orilla hasta la orilla del agua, con el paso ligero de una corza que visita la fuente, el más joven de los dos le dijo al otro: «Es nuestro hombre, ¡es el bohemio! Si intenta cruzar el vado, es un hombre perdido: el agua está alta y el vado es intransitable».
«Deja que lo descubra por sí mismo, amigo [amigo íntimo o compañero (obsoleto)]», dijo el personaje más anciano; «quizás así nos ahorremos una cuerda y rompamos un proverbio [en referencia al viejo dicho: «Quien nace para ser ahorcado, nunca se ahogará»].»
«Lo juzgo por la gorra azul», dijo el otro, «porque no puedo verle la cara. Escucha, señor; grita para saber si el agua es profunda».
«No hay nada como la experiencia en este mundo», respondió el otro, «déjalo que lo intente».
Mientras tanto, el joven, al no recibir ninguna indicación en contra y tomando el silencio de aquellos a quienes se dirigía como un estímulo para continuar, entró en el arroyo sin más vacilación que la demora necesaria para quitarse las botas. En ese mismo instante, el anciano te gritó que tuvieras cuidado y añadió en voz baja a su compañero: «Mortdieu, amigo, has cometido otro error, este no es el charlatán bohemio».
Pero la advertencia al joven llegó demasiado tarde. O no la oyó o no pudo aprovecharla, ya que se encontraba en lo profundo del arroyo. Para alguien menos alerta y menos experto en el arte de la natación, la muerte habría sido segura, ya que el arroyo era profundo y caudaloso.
«¡Por Santa Ana! Pero es un joven apuesto», dijo el anciano. «Corre, chismoso, y ayuda a tu error, prestándole auxilio, si puedes. Pertenece a tu propia tropa; si los viejos refranes dicen la verdad, el agua no lo ahogará».
De hecho, el joven viajero nadaba con tanta fuerza y se enfrentaba tan bien a las olas que, a pesar de la fuerza de la corriente, solo se alejó un poco del lugar habitual de desembarque.
Para entonces, el más joven de los dos desconocidos se apresuraba hacia la orilla para prestar ayuda, mientras que el otro lo seguía a un ritmo más pausado, diciendo para sí mismo mientras se acercaba: «Sabía que el agua nunca ahogaría a ese joven.—Por mi halidome [originalmente algo considerado sagrado, como una reliquia; antiguamente muy utilizado en juramentos solemnes], ¡está en tierra y agarra su palo! Si no me doy más prisa, superará a mi amigo por la única acción caritativa que le he visto realizar, o intentar realizar, en toda su vida».
Había motivos para augurar tal desenlace de la aventura, pues el apuesto escocés ya había abordado al joven samaritano, que se apresuraba en su ayuda, con estas airadas palabras: «¡Perro descortés! ¿Por qué no respondiste cuando te pregunté si el paso era transitable? Que el diablo me lleve, pero te enseñaré el respeto que se debe a los desconocidos en la próxima ocasión».
Esto fue acompañado de ese significativo ademán con su palo que se llama le moulinet, porque el artista, sujetándolo por el centro, blande los dos extremos en todas direcciones como las aspas de un molino de viento en movimiento. Su oponente, viéndose así amenazado, puso la mano sobre su espada, pues era de los que en todas las ocasiones están más dispuestos a la acción que a la palabra; pero su compañero más considerado, que se acercó, le ordenó que se abstuviera y, volviéndose hacia el joven, le acusó a su vez de precipitación al lanzarse al vado crecido y de violencia intemperante al discutir con un hombre que se apresuraba a ayudarle.
El joven, al oírse reprender así por un hombre de edad avanzada y aspecto respetable, bajó inmediatamente su arma y dijo que lamentaría haberles hecho injusticia; pero, en realidad, le parecía que le habían dejado poner su vida en peligro por falta de una palabra de advertencia oportuna, lo que no podía ser propio ni de hombres honestos ni de buenos cristianos, y mucho menos de burgueses respetables, como parecían ser.
«Querido hijo», dijo el anciano, «por tu acento y tu complexión, pareces ser un forastero; y debes recordar que tu dialecto no nos resulta tan fácil de comprender como quizá te resulte a ti pronunciarlo».
«Bueno, padre —respondió el joven—, no me importa mucho el chapuzón que me he dado, y te perdonaré fácilmente por ser en parte responsable de ello, siempre que me indiques algún lugar donde pueda secar mi ropa, ya que es mi único traje y debo mantenerlo en condiciones decentes».
«¿Por quiénes nos tomas, buen hijo?», dijo el desconocido mayor, en respuesta a esta pregunta.
«Sin duda, por burgueses acaudalados», dijo el joven; «o... espera; tú, señor, podrías ser un corredor de bolsa o un comerciante de maíz; y este hombre, un carnicero o un ganadero».
«Has acertado de pleno en nuestras profesiones», dijo el mayor, sonriendo. «Mi negocio consiste, en efecto, en comerciar con todo el dinero que puedo, y el de mi amigo se parece en algo al del carnicero. En cuanto a vuestro alojamiento, intentaremos atenderos, pero primero debo saber quiénes sois y adónde vais, pues, en estos tiempos, los caminos están llenos de viajeros a pie y a caballo que tienen en la cabeza cualquier cosa menos la honestidad y el temor de Dios».
El joven lanzó otra mirada aguda y penetrante al que había hablado y a su silencioso compañero, como si dudara de que, por su parte, merecieran la confianza que exigían; y el resultado de su observación fue el siguiente.
El mayor y más notable de estos hombres, por su vestimenta y apariencia, se parecía a los comerciantes o tenderos de la época. Su jubón, sus calzas y su capa eran de un color oscuro uniforme, pero estaban tan gastados que el perspicaz joven escocés pensó que quien los llevaba debía de ser muy rico o muy pobre, probablemente lo primero. La moda de la vestimenta era ajustada y corta, un tipo de prenda que entonces no se consideraba decorosa entre la nobleza, ni siquiera entre la clase superior de ciudadanos, que generalmente vestían túnicas holgadas que llegaban por debajo de la mitad de la pierna.
La expresión del rostro de este hombre era en parte atractiva y en parte intimidante. Sus rasgos marcados, sus mejillas hundidas y sus ojos hundidos tenían, sin embargo, una expresión de astucia y humor afín al carácter del joven aventurero. Pero entonces, esos mismos ojos hundidos, bajo el velo de unas gruesas cejas negras, tenían algo en ellos que era a la vez imponente y siniestro. Quizás este efecto se veía acentuado por la gorra de piel, muy hundida en la frente, que aumentaba la sombra desde la que esos ojos miraban; pero lo cierto es que al joven desconocido le costaba conciliar su aspecto con la mezquindad de su apariencia en otros aspectos. Su gorra, en particular, en la que todos los hombres de cierta calidad lucían un broche de oro o de plata, estaba adornada con una miserable imagen de la Virgen, en plomo, como las que traen los peregrinos más pobres de Loreto [ciudad italiana que alberga el santuario de la Virgen María llamado Santa Casa, que según se dice fue traído allí por los ángeles].
Su compañero era un hombre robusto, de estatura media, más de diez años más joven que él, con el rostro cabizbajo y una sonrisa muy siniestra, cuando por casualidad cedía a ese impulso, lo que nunca ocurría, salvo en respuesta a ciertas señales secretas que parecían intercambiar entre él y el desconocido mayor. Este hombre iba armado con una espada y una daga; y bajo tu sencillo hábito, el escocés observó que ocultaba una cota de malla flexible, que, como solían llevar incluso aquellos que, aunque de profesión pacífica, se veían obligados en aquellos tiempos peligrosos a viajar con frecuencia, confirmó la conjetura del joven de que quien la llevaba era, por profesión, carnicero, ganadero o algo por el estilo, obligado a viajar mucho. El joven desconocido, comprendiendo de un vistazo el resultado de la observación que nos ha llevado algún tiempo expresar, respondió, tras una breve pausa: «Ignoro a quién tengo el honor de dirigirme», haciendo al mismo tiempo una ligera reverencia, «pero me da igual que se sepa que soy un cadete de Escocia y que vengo a buscar fortuna a Francia, o a cualquier otro lugar, según la costumbre de mis compatriotas».
—¡Pasques Dieu! Y es una costumbre gallarda —dijo el forastero mayor—. Pareces un mozo lozano y apuesto, y en la edad justa para prosperar, ya sea entre hombres o mujeres. ¿Qué dices? Soy mercader, y necesito un muchacho que me ayude en mis tratos; supongo que eres demasiado caballero para rebajarte a semejante faena mecánica, ¿no es así?
«Mi buen señor», dijo el joven, «si tu oferta es seria, cosa de la que dudo, te estoy muy agradecido, y te lo agradezco; pero me temo que no soy apto para tu servicio».
«¡¿Qué?!», dijo el anciano, «te garantizo que sabes mejor cómo tensar un arco que cómo redactar una factura, manejas mejor una espada que una pluma, ¡ja!».
«Soy, señor —respondió el joven escocés—, un braeman y, por lo tanto, como decimos, un arquero. Pero, además, he estado en un convento, donde los buenos padres me enseñaron a leer y escribir, e incluso a calcular».
«¡Por Dios! Eso es magnífico», dijo el comerciante. «Por Nuestra Señora de Embrun [una ciudad de Francia que alberga una catedral en la que se encuentra una estatua de madera de la Virgen María, que se dice que fue esculpida por San Lucas], ¡eres un prodigio, hombre!».
«Que te diviertas, buen señor», dijo el joven, que no estaba muy contento con la jovialidad de su nuevo conocido, «debo ir a secarme, en lugar de quedarme aquí empapado, respondiendo preguntas».
El mercader solo se rió con más fuerza mientras hablaba, y respondió: "¡Pasques dieu! el proverbio nunca falla—fier comme un Écossais [orgulloso o altivo como un escocés]—pero vamos, muchacho, eres de un país al que tengo aprecio, pues en mis tiempos comercié en Escocia—gente honrada y pobre son ellos; y, si vienes con nosotros al pueblo, te invitaré a una copa de sack caliente y a un desayuno reconfortante, para compensar el remojón.—¡Pero tête bleue! ¿qué haces con un guante de caza en la mano? ¿No sabes que no se permite cetrería en una reserva real?"
«Me enseñó esa lección —respondió el joven— un malvado guardabosques del duque de Borgoña. No hice más que soltar el halcón que había traído conmigo desde Escocia, y con el que esperaba ganar cierta fama, cerca de una garza cerca de Peronne, y el malvado schelm [pícaro, sinvergüenza (obsoleto o escocés)] disparó a mi pájaro con una flecha».
«¿Qué hiciste?», preguntó el mercader.
«Le di una paliza», dijo el joven, blandiendo su bastón, «tan fuerte como un cristiano puede golpear a otro, sin querer tener que responder por su sangre».
«¿Sabes —dijo el burgués— que si hubieras caído en manos del duque de Borgoña, te habría colgado como a una castaña?».
«Sí, me han dicho que es tan rápido como el rey de Francia en ese tipo de cosas. Pero, como esto ocurrió cerca de Peronne, salté la frontera y me reí de él. Si no hubiera sido tan precipitado, quizá me habría puesto a su servicio».
«Echará mucho de menos a un paladín como tú si se rompe la tregua», dijo el mercader, y miró a su compañero, quien le respondió con una de esas sonrisas sombrías y apagadas que brillaban en su rostro, animándolo como un meteoro fugaz anima el cielo invernal.
El joven escocés se detuvo de repente, se echó la gorra sobre la ceja derecha, como quien no quiere que se burlen de él, y dijo con firmeza: «Señores, y especialmente tú, señor, el mayor, que deberías ser el más sensato, supongo que no encontrarás ninguna broma sana o segura a mi costa. No me gusta en absoluto el tono de vuestra conversación. Puedo aceptar una broma de cualquier hombre, y también una reprimenda de mi superior, y dar las gracias, señor, si sé que es merecida; pero no me gusta que me traten como si fuera un niño, cuando, Dios lo sabe, me considero lo suficientemente hombre como para daros una paliza a ambos, si me provocáis demasiado».
El hombre mayor parecía ahogarse de risa ante el comportamiento del muchacho; la mano de su compañero se deslizó hacia la empuñadura de su espada, lo que el joven observó y le propinó un golpe en la muñeca, lo que le impidió agarrarla, mientras que la alegría de su compañero no hizo más que aumentar por el incidente.
«¡Alto, alto!», gritó, «valiente escocés, por el bien de tu querido país, y tú, amigo, modera tu mirada amenazante. ¡Por Dios! Seamos justos y compensemos el golpe en la muñeca, que fue dado con tanta gracia y rapidez, con la bebida».—Y escucha, joven amigo —le dijo al joven con una severidad grave que, a pesar de todos los esfuerzos del joven, lo intimidó y lo dejó sin palabras—. No más violencia. No soy objeto adecuado para ella y, como puedes ver, mi amigo ya ha tenido suficiente. Dime tu nombre.
—Puedo responder a una pregunta cortés de forma cortés —dijo el joven—, y mostraré el respeto que te corresponde por tu edad, si no agotas mi paciencia con burlas. Desde que estoy aquí, en Francia y Flandes, los hombres me han llamado, en su fantasía, el Luchador con la Bolsa de Terciopelo, por esta bolsa de halcón que llevo a mi lado; pero mi verdadero nombre, cuando estoy en casa, es Quentin Durward.
«¡Durward!», dijo el interrogador; «¿es un nombre de caballero?».
«Por quince generaciones en nuestra familia», dijo el joven; «y eso me hace reacio a dedicarme a cualquier otro oficio que no sea el de las armas».
«¡Un verdadero escocés! Mucha sangre, mucho orgullo y muy pocos ducados, te lo garantizo. Bueno, amigo —le dijo a su compañero—, ve delante y diles que preparen algo de desayuno en el bosquecillo de moreras, porque este joven le hará tanto honor como un ratón hambriento al queso de una ama de casa. Y en cuanto al bohemio, escucha bien».
Su compañero respondió con una sonrisa sombría pero inteligente, y se puso en marcha a paso rápido, mientras el anciano continuaba dirigiéndose al joven Durward: «Tú y yo caminaremos juntos sin prisa, y tal vez asistamos a misa en la capilla de San Huberto de camino por el bosque, pues no es bueno pensar en nuestras necesidades carnales antes que en las espirituales».
[Este santo silvano... era un apasionado de la caza y solía descuidar la asistencia al culto divino por este entretenimiento. Mientras se dedicaba a este pasatiempo, se le apareció un ciervo con un crucifijo atado entre los cuernos y oyó una voz que le amenazaba con el castigo eterno si no se arrepentía de sus pecados. Se retiró del mundo y tomó los hábitos... Hubert se convirtió después en obispo de Maastricht y Lieja. S.]
Durward, como buen católico, no tenía nada que objetar a esta propuesta, aunque probablemente hubiera deseado, en primer lugar, secar su ropa y refrescarse. Mientras tanto, pronto perdieron de vista a su compañero, que miraba hacia abajo, pero continuaron siguiendo el mismo camino que él había tomado, hasta que les llevó a un bosque de árboles altos, mezclados con matorrales y maleza, atravesado por largas avenidas, a través de las cuales se veía, como a través de una vista panorámica, a los ciervos trotando en pequeños rebaños con un grado de seguridad que indicaba su conciencia de estar completamente protegidos.
«Me preguntaste si era un buen arquero», dijo el joven escocés. «Dame un arco y un par de flechas, y en un momento tendrás un trozo de venado».
«¡Por Dios, joven amigo mío!», dijo su compañero, «ten cuidado con eso; mi vecino de allí tiene un ojo especial para los ciervos; están bajo su cuidado y es un guardián estricto».
«Tiene más aire de carnicero que de alegre guardabosques», respondió Durward. «No puedo creer que esa mirada de perro colgado que tiene pertenezca a alguien que conoce las gentiles reglas del arte de la caza».
«Ah, joven amigo mío», respondió su compañero, «mi vecino tiene un aspecto algo desagradable a primera vista, pero quienes lo conocen nunca se quejan de él».
Quentin Durward encontró algo singularmente desagradable en el tono con el que se dijo esto y, mirando de repente al que hablaba, creyó ver en su rostro, en la leve sonrisa que curvaba su labio superior y en el brillo de sus agudos ojos oscuros, algo que justificaba su desagradable sorpresa. «He oído hablar de ladrones», pensó para sí mismo, «y de astutos estafadores y degolladores. ¿Y si ese tipo de allí es un asesino y este viejo sinvergüenza es su señuelo? Estaré en guardia: de mí no sacarán más que buenos golpes escoceses».
Mientras reflexionaba así, llegaron a un claro, donde los grandes árboles del bosque estaban más separados entre sí y donde el suelo, despejado de matorrales y arbustos, estaba cubierto por una alfombra de la vegetación más suave y hermosa que, protegida del calor abrasador del sol, era aquí más delicada y hermosa de lo que se suele ver en Francia. Los árboles de este lugar apartado eran principalmente hayas y olmos de enorme magnitud, que se elevaban como grandes colinas de hojas hacia el aire. Entre estos magníficos hijos de la tierra se asomaba, en el lugar más abierto del claro, una humilde capilla, cerca de la cual discurría un pequeño riachuelo. Su arquitectura era de lo más rudimentaria y sencilla, y junto a ella había una pequeña cabaña para alojar a un ermitaño o a un sacerdote solitario, que permanecía allí para cumplir regularmente con el deber del altar. En un pequeño nicho sobre la puerta arqueada había una imagen de piedra de San Huberto, con la corneta alrededor del cuello y una correa de galgos a sus pies. La ubicación de la capilla en medio de un parque o coto de caza, tan rico en animales, hacía que la dedicación al santo cazador fuera especialmente apropiada.
El anciano dirigió sus pasos hacia esta pequeña estructura devocional, seguido por el joven Durward; y, al acercarse, el sacerdote, vestido con sus ropas sacerdotales, hizo su aparición saliendo de su celda hacia la capilla, sin duda para cumplir con su santo oficio. Durward se inclinó reverentemente ante el sacerdote, como exigía el respeto debido a tu sagrado oficio; mientras que su compañero, con una apariencia de devoción aún más profunda, se arrodilló sobre una rodilla para recibir la bendición del santo hombre, y luego lo siguió al interior de la iglesia, con un paso y una actitud que expresaban la más sincera contrición y humildad.
El interior de la capilla estaba adornado de manera acorde con la ocupación del santo patrón mientras estuvo en la tierra. Las pieles más ricas de animales que son objeto de caza en diferentes países sustituían a los tapices y cortinas alrededor del altar y en otros lugares, y los característicos blasones de cornetas, arcos, carcajes y otros emblemas de la caza rodeaban las paredes y se mezclaban con cabezas de ciervos, lobos y otros animales considerados presas de caza. Todos los adornos tenían un carácter apropiado y silvestre; y la misa en sí, considerablemente acortada, resultó ser de las llamadas misas de caza, porque se celebraba ante los nobles y poderosos, que, mientras asistían a la solemnidad, solían estar impacientes por comenzar su deporte favorito.
Sin embargo, durante esta breve ceremonia, el compañero de Durward parecía prestar la más rígida y escrupulosa atención, mientras que Durward, no tan ocupado con pensamientos religiosos, no podía evitar reprocharse a sí mismo por haber albergado sospechas despectivas hacia el carácter de un hombre tan bueno y humilde. Lejos de considerarlo ahora compañero y cómplice de ladrones, le costaba mucho no verlo como un personaje santo.
Cuando terminó la misa, salieron juntos de la capilla y el anciano le dijo a su joven compañero: «De aquí al pueblo hay solo un corto paseo; ahora puedes romper el ayuno con la conciencia tranquila. Sígueme».
Girando a la derecha y avanzando por un camino que parecía ascender gradualmente, le recomendó a su compañero que no se saliera del camino bajo ningún concepto, sino que, por el contrario, se mantuviera en el centro del mismo tanto como pudiera. Durward no pudo evitar preguntarle el motivo de esta precaución.
«Ahora estás cerca de la Corte, joven», respondió su guía, «y, ¡Por Dios!, hay cierta diferencia entre caminar por esta región y hacerlo por tus propias colinas cubiertas de brezos. Cada metro de este terreno, excepto el camino que ahora ocupamos, es peligroso y casi intransitable, debido a las trampas y trampas, armadas con hojas de guadaña, que cortan las extremidades de los transeúntes descuidados con la misma facilidad con que una podadora corta una ramita de espino, y a las zarzas que te perforan los pies, y a los hoyos lo suficientemente profundos como para enterrarte en ellos para siempre; pues ahora te encuentras dentro de los límites de los dominios reales, y en breve veremos la fachada del castillo».
«Si yo fuera el rey de Francia —dijo el joven—, no me tomaría tantas molestias con trampas y cepos, sino que intentaría gobernar tan bien que nadie se atreviera a acercarse a mi morada con malas intenciones; y en cuanto a los que vinieran en paz y con buena voluntad, cuantos más fueran, más nos alegraríamos».
Su compañero miró a su alrededor con aire alarmado y dijo: «¡Silencio, silencio, señor Varlet de la bolsa de terciopelo! Porque se me olvidó decirte que uno de los grandes peligros de estos recintos es que las propias hojas de los árboles son como oídos que llevan todo lo que se dice al gabinete del rey».
«Eso me importa poco», respondió Quentin Durward; «tengo una lengua escocesa en la cabeza, lo suficientemente audaz como para decirle lo que pienso al rey Luis a la cara, que Dios lo bendiga, y en cuanto a las orejas de las que hablas, si pudiera verlas crecer en la cabeza de un ser humano, se las cortaría con mi cuchillo de madera».
Capítulo III. EL CASTILLO
ANÓNIMO
Mientras Durward y su conocido hablaban así, divisaron toda la fachada del castillo de Plessis les Tours, que, incluso en aquellos tiempos peligrosos, en los que los grandes se veían obligados a residir en lugares fortificados, se distinguía por el extremo y celoso cuidado con el que era vigilado y defendido.
Desde el límite del bosque, donde el joven Durward se detuvo con su compañero para contemplar esta residencia real, se extendía, o más bien se elevaba, aunque con una pendiente muy suave, una explanada abierta, desprovista de árboles y arbustos de cualquier tipo, excepto un roble gigantesco y medio marchito. Este espacio se dejaba abierto, según las reglas de fortificación de todas las épocas, para que el enemigo no pudiera acercarse a las murallas al amparo de la vegetación o sin ser visto desde las almenas, y más allá se alzaba el castillo propiamente dicho.
Había tres muros exteriores, con almenas y torres en cada espacio y en cada ángulo, el segundo recinto era más alto que el primero y estaba construido de manera que dominara la defensa exterior en caso de que fuera conquistado por el enemigo; y, de la misma manera, estaba dominado por la tercera y más interna barrera.
Alrededor de la muralla exterior, según informó el francés a su joven compañero (ya que, al estar más bajos que los cimientos de la muralla, no podías verla), había un foso de unos seis metros de profundidad, alimentado por una presa en el río Cher, o más bien en uno de sus afluentes. Delante del segundo recinto, dijo, había otra zanja, y una tercera, ambas de las mismas dimensiones inusuales, se extendía entre el segundo y el recinto más interior. El borde, tanto del circuito exterior como del interior de este triple foso, estaba fuertemente vallado con empalizadas de hierro, que servían para lo que en la fortificación moderna se denomina chevaux de frise, estando la parte superior de cada estaca dividida en un conjunto de púas afiladas, que parecían convertir cualquier intento de escalarla en un acto de autodestrucción.
Desde el interior del recinto más interno se alzaba el castillo propiamente dicho, que contenía edificios de todas las épocas, apiñados alrededor y unidos a la antigua y sombría torre del homenaje, más antigua que cualquiera de ellos, que se elevaba como un gigante etíope negro, mientras que la ausencia de ventanas más grandes que los agujeros de tiro, dispuestos irregularmente para la defensa, provocaba en el espectador la misma sensación desagradable que se experimenta al mirar a un ciego. Los demás edificios no parecían mucho más adecuados para fines de comodidad, ya que las ventanas daban a un patio interior cerrado, de modo que toda la fachada exterior se parecía mucho más a la de una prisión que a la de un palacio. El rey reinante había acentuado aún más este efecto, pues, deseoso de que las adiciones que él mismo había hecho a las fortificaciones no se distinguieran fácilmente del edificio original (ya que, como muchas personas celosas, no le gustaba que se notaran sus sospechas), se emplearon ladrillos y piedra caliza de los colores más oscuros, y se mezcló hollín con la cal, para dar a todo el castillo el mismo tono uniforme de extrema y tosca antigüedad.
Este formidable lugar solo tenía una entrada, al menos Durward no vio ninguna a lo largo de la espaciosa fachada, excepto donde, en el centro del primer y exterior recinto, se alzaban dos fuertes torres, las defensas habituales de una puerta de entrada; y pudo observar sus acompañamientos habituales, la reja levadiza y el puente levadizo, de los cuales el primero estaba bajado y el segundo levantado. Se veían torres de entrada similares en la segunda y tercera muralla, pero no en la misma línea que las del circuito exterior, porque el paso no atravesaba los tres recintos por el mismo punto, sino que, por el contrario, quienes entraban tenían que recorrer casi treinta metros entre la primera y la segunda muralla, expuestos, si sus intenciones eran hostiles, a los proyectiles de ambas; y, de nuevo, una vez superado el segundo recinto, debían hacer una digresión similar de la línea recta para llegar a la puerta del tercer y más interno recinto; de modo que, antes de llegar al patio exterior, que se extendía a lo largo de la parte delantera del edificio, había que atravesar dos estrechos y peligrosos desfiladeros bajo el fuego de la artillería flanqueante, y había que forzar sucesivamente tres puertas, defendidas de la manera más sólida conocida en la época.
Procedente de un país igualmente devastado por guerras extranjeras y disputas internas, un país además cuya superficie desigual y montañosa, repleta de precipicios y torrentes, ofrece tantos puntos fuertes, el joven Durward conocía suficientemente todos los diversos ingenios con los que los hombres, en aquella época severa, se esforzaban por asegurar sus viviendas; pero reconoció francamente a tu compañero que no creía que el arte pudiera hacer tanto por la defensa, cuando la naturaleza había hecho tan poco, ya que la situación, como hemos insinuado, era simplemente la cima de una suave elevación que ascendía desde el lugar donde se encontraban.
Para aumentar su sorpresa, su compañero te dijo que los alrededores del castillo, excepto el único camino sinuoso por el que se podía acceder con seguridad a la puerta, estaban, al igual que los matorrales por los que habían pasado, rodeados de todo tipo de trampas ocultas, cepos y trampas para atrapar al desdichado que se aventurara allí sin guía; que en las murallas se habían construido unas especie de cunas de hierro, llamadas nidos de golondrina, desde las que los centinelas, que estaban apostados allí regularmente, podían, sin exponerse a ningún riesgo, apuntar deliberadamente a cualquiera que intentara entrar sin la señal o contraseña adecuada del día; y que los arqueros de la Guardia Real desempeñaban esa función día y noche, por lo que recibían una alta paga, ropas lujosas y mucho honor y beneficios de manos del rey Luis. «Y ahora dime, joven», continuó, «¿alguna vez has visto una fortaleza tan fuerte y crees que hay hombres lo suficientemente audaces como para asaltarla?».
El joven miró larga y fijamente el lugar, cuya vista le interesó tanto que, en su entusiasmo juvenil, se olvidó de lo mojado que estaba su vestido. Sus ojos brillaron y se sonrojó como un hombre audaz que medita una acción honorable, mientras respondía: «Es un castillo fuerte y bien protegido, pero no hay nada imposible para los hombres valientes».
«¿Hay alguien en tu país que pueda realizar tal hazaña?», dijo el anciano con cierto desdén.
«No lo afirmaría», respondió el joven, «pero hay miles que, por una buena causa, intentarían una hazaña tan audaz».
«¡Umph!», dijo el anciano, «¡quizás tú mismo seas uno de esos valientes!».
«Pecaría si me jactara donde no hay peligro», respondió el joven Durward; «pero mi padre ha realizado una hazaña tan audaz, y confío en que no soy bastardo».
«Bueno», dijo su compañero, sonriendo, «podrías encontrar a tu rival, y a tus parientes, en el intento, porque los arqueros escoceses de la guardia personal del rey Luis montan guardia en aquellas murallas: trescientos caballeros de la mejor sangre de tu país».
«Y si yo fuera el rey Luis», respondió el joven, «Confiaría mi seguridad a la fe de los trescientos caballeros escoceses, derribaría mis altos muros para rellenar el foso, llamaría a mis nobles pares y paladines, y viviría como me corresponde, entre lanzas quebrándose en galantes torneos, banquetes diurnos con nobles y bailes nocturnos con damas, y no temería más a un enemigo que a una mosca».
Su compañero volvió a sonreír y, dando la espalda al castillo, al que, según observó, se habían acercado demasiado, volvió a guiarlo hacia el bosque por un camino más ancho y transitado que el que habían recorrido hasta entonces. «Este», dijo, «nos lleva al pueblo de Plessis, como se llama, donde tú, como forastero, encontrarás un alojamiento razonable y honesto. A unas dos millas de distancia se encuentra la hermosa ciudad de Tours, que da nombre a este rico y hermoso condado. Pero el pueblo de Plessis, o Plessis del Parque, como se le llama a veces por su proximidad a la residencia real y al coto de caza que lo rodea, te ofrecerá una hospitalidad más cercana y conveniente».
«Te agradezco la información, amable maestro», dijo el escocés, «pero mi estancia aquí será tan breve que, si no me falta un bocado de carne y algo mejor que agua para beber, mis necesidades en Plessis, ya sea en el parque o en la piscina, quedarán ampliamente satisfechas».
«No», respondió su compañero, «pensaba que tenías algún amigo al que visitar en esta zona».
«Y así es, el hermano de mi madre», respondió Durward; «y un hombre tan apuesto, antes de abandonar las colinas de Angus [colinas y páramos de Angus en Forfarshire, Escocia], como ninguno que haya pisado jamás el brezo».
«¿Cómo se llama?», preguntó el mayor. «Lo buscaremos por ti, ya que no es seguro que vayas al castillo, donde podrían tomarte por un espía».
«¡Por la mano de mi padre!», exclamó el joven, «¡que me tomen por espía! ¡Por Dios, que padezca el hierro frío que me marque con tal acusación! Pero en cuanto al nombre de mi tío, no me importa quién lo sepa: es Lesly. Lesly, un nombre honesto y noble».
«Y así es, no lo dudo», dijo el anciano; «pero hay tres con ese nombre en la Guardia Escocesa».
«Mi tío se llama Ludovic Lesly», dijo el joven.
—De los tres Lesly —respondió el comerciante—, dos se llaman Ludovic.
«A mi pariente lo llaman Ludovic el Cicatriz», dijo Quentin. «Nuestros apellidos son tan comunes en las casas escocesas que, cuando no hay tierras, siempre damos un nombre [apellido]».
«Supongo que te refieres a un nom de guerre [nombre de guerra; antiguamente adoptado por los soldados franceses al entrar en servicio. De ahí un nombre ficticio asumido para otros fines], respondió su compañero; y al hombre del que hablas, creo que lo llamamos Le Balafre, por la cicatriz que tiene en la cara, un hombre honrado y un buen soldado. Ojalá pueda ayudarte a entrevistarte con él, pues pertenece a un grupo de caballeros cuyo deber es estricto y que no suelen salir de la guarnición, salvo para atender directamente al rey. Y ahora, joven, respóndeme a una pregunta. Apuesto a que deseas entrar al servicio de tu tío en la Guardia Escocesa. Es algo grandioso, si es lo que propones, sobre todo porque eres muy joven y se necesitan algunos años de experiencia para el alto cargo al que aspiras».
«Quizás haya pensado en algo así», dijo Durward con indiferencia, «pero si lo hice, ya se me ha pasado».
«¿Cómo es eso, joven?», dijo el francés con cierta severidad. «¿Hablas así de un cargo al que los más nobles de tus compatriotas aspiran con emulación?».
—Les deseo que lo disfruten —dijo Quentin con serenidad—. Para ser sincero, me habría gustado mucho servir al rey de Francia; pero, por muy bien que me vistan y me alimenten, prefiero el aire libre a estar encerrado en una jaula o en un nido de golondrina, como tú llamas a estas cajas de pimienta con rejas. Además —añadió en voz más baja—, a decir verdad, no me gusta el castillo cuando el árbol de covin da bellotas como las que veo allá».
[El gran árbol que se encontraba frente a un castillo escocés a veces se llamaba así. Es difícil rastrear el origen de este nombre, pero a esa distancia del castillo, el terrateniente recibía a los invitados de rango y los acompañaba hasta allí cuando se marchaban. S.]
«Creo que sé lo que quieres decir», dijo el francés, «pero sé más claro».
«Para ser más claro, entonces», dijo el joven, «hay un hermoso roble a unos cuantos pasos de aquel castillo, y de ese roble cuelga un hombre con un jubón gris, como el que yo llevo puesto».
«¡Ay, sí, claro!», dijo el francés. «¡Pasques dieu! ¡Qué tiene eso de extraño con unos ojos jóvenes! Yo vi algo, pero lo tomé por un cuervo entre las ramas. Pero esa visión no tiene nada de extraño, joven. Cuando el verano da paso al otoño, las noches de luna son largas y los caminos se vuelven inseguros, verás un racimo de diez, sí, de veinte bellotas como esa colgando de ese viejo roble decrépito.—¿Y qué pasa entonces? Son como banderas desplegadas para ahuyentar a los sinvergüenzas; y por cada pícaro que cuelga allí, un hombre honrado puede contar con que hay un ladrón, un traidor, un salteador de caminos, un saqueador y opresor del pueblo menos en Francia. Estos, joven, son signos de la justicia de nuestro soberano».
«Yo los habría colgado más lejos de mi palacio, si fuera el rey Luis», dijo el joven. «En mi país, colgamos cuervos muertos donde merodean los cuervos vivos, pero no en nuestros jardines o palomares. El mismo olor de la carroña, ¡puaj!, llegaba a mis fosas nasales desde la distancia a la que nos encontrábamos».
«Si vives para ser un servidor honesto y leal de tu príncipe, mi buen joven», respondió el francés, «sabrás que no hay perfume que iguale el olor de un traidor muerto».
«Nunca desearé vivir hasta que pierda el olfato o la vista», dijo el escocés. «Muéstrame a un traidor vivo y aquí tienes mi mano y mi arma; pero cuando la vida se acaba, el odio no debe seguir vivo. Pero aquí, me parece, llegamos al pueblo, donde espero demostrarte que ni el chapuzón ni el disgusto han estropeado mi apetito para el desayuno. Así que, mi buen amigo, vamos a la posada tan rápido como puedas. Sin embargo, antes de aceptar tu hospitalidad, déjame saber cómo debo llamarte».
—Los hombres me llaman Maestro Pierre —respondió su compañero—. No me ocupo de títulos. Soy un hombre sencillo, que puede vivir de lo suyo propio; ésa es mi designación.
—Así sea, Maese Pierre —dijo Quentin—, y me alegra que la buena fortuna nos haya reunido; pues necesito una palabra de consejo oportuno, y sabré agradecerla.