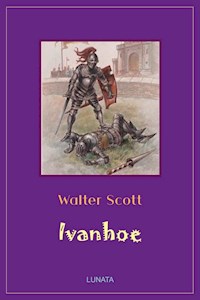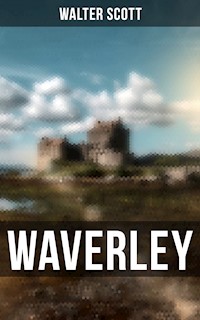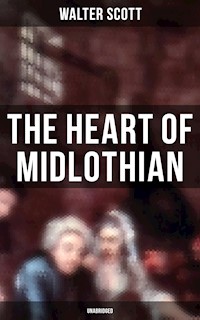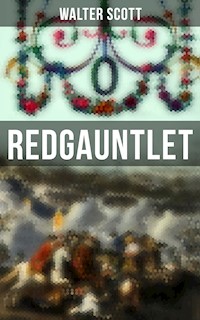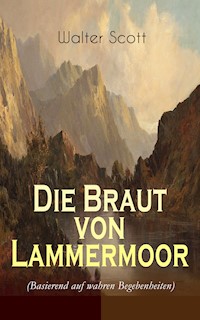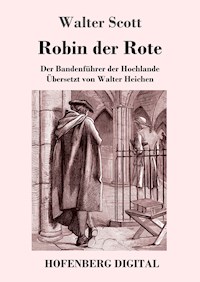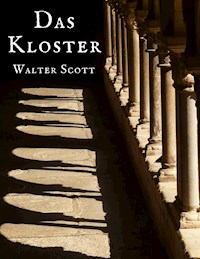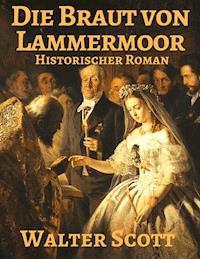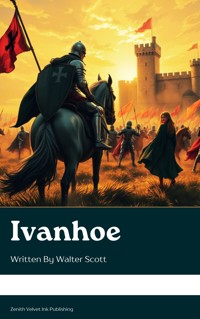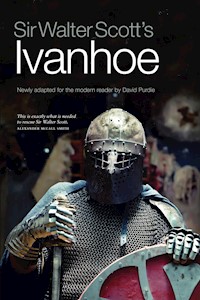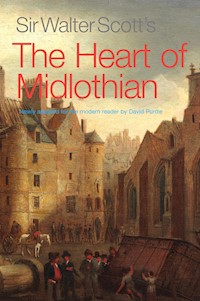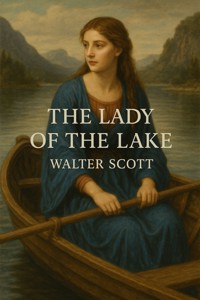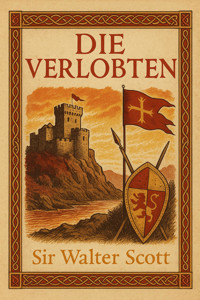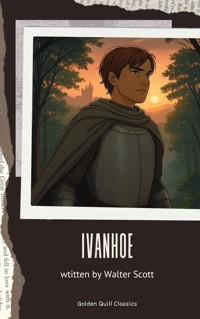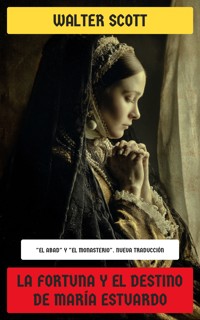0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Rob Roy de Walter Scott es considerado un clásico de la literatura porque combina con maestría la aventura, la historia y la reflexión sobre la identidad cultural. Su fuerza radica no solo en la riqueza de su trama, sino también en la manera en que capta el espíritu de Escocia y lo convierte en una obra atemporal. Con esta novela, Scott consolidó su prestigio como uno de los grandes narradores universales y abrió camino a lo que hoy entendemos como novela histórica. La historia se centra en Frank Osbaldistone, un joven inglés que, tras enfrentarse a su padre por negarse a seguir la carrera de comerciante, es enviado a vivir con sus familiares en el norte. Allí descubre un mundo completamente distinto, lleno de tensiones, pasiones y secretos que pondrán a prueba su carácter. En este nuevo entorno, Frank se encuentra con su primo Rashleigh, un hombre tan carismático como peligroso, cuya ambición desmedida desencadenará una serie de traiciones y conspiraciones que amenazan tanto a la familia como a la estabilidad política de Inglaterra y Escocia. Mientras tanto, Frank se ve arrastrado a un torbellino de acontecimientos donde los ideales, la lealtad y el honor se enfrentan a la corrupción y la codicia. Es en medio de estos conflictos que aparece la figura legendaria de Robert MacGregor, más conocido como Rob Roy. Bandolero, líder y símbolo de resistencia de las Tierras Altas, Rob Roy encarna la nobleza de espíritu y la lucha contra las injusticias, aunque su vida se mueva en los márgenes de la ley. Su relación con Frank, llena de respeto y admiración mutua, marcará el rumbo de la narración y mostrará la grandeza oculta en personajes que desafían el poder establecido. Scott, conocido como el padre de la novela histórica, emplea un estilo narrativo rico en descripciones y diálogos, rescatando el dialecto escocés para autenticar su narrativa y transportando al lector a una época de incertidumbre y bandolerismo en las Tierras Altas. Walter Scott, nacido en Edimburgo en 1771, fue un influyente poeta y novelista que jugó un papel crucial en el resurgimiento del interés por la historia de Escocia. Con una profunda fascinación por el folclore y las luchas políticosocioculturales de su tiempo, Scott supo articular a través de sus obras una interpretación romántica de la historia escocesa. 'Rob Roy' refleja su interés por las figuras históricas marginales y su deseo de explorar las raíces de la identidad nacional escocesa, motivos que definieron gran parte de su carrera literaria. 'Recomiendo fervientemente la lectura de 'Rob Roy' tanto a aquellos interesados en la novela histórica como a los que buscan comprender mejor la compleja relación entre identidad personal y colectiva. A través del hábil retrato de Walter Scott de los paisajes y su mirada aguda hacia las tensiones socioculturales, el lector es transportado a un período de metamorfosis histórica que resuena con los desafíos contemporáneos que enfrentan las identidades Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rob Roy
Índice
Frontispicio
¿Por qué? Porque la vieja regla os basta; el sencillo plan, de que los que tienen el poder lo tomen, y los que puedan lo mantengan.
La tumba de Rob Roy
Volumen uno
Capítulo primero
¿Cómo he pecado para que esta aflicción caiga tan pesadamente sobre mí? Ya no tengo más hijos, y este ya no es mío. ¡Que mi gran maldición caiga sobre la cabeza de quien te ha transformado así! ¿Viajar? Enviaré a mi caballo a viajar.
Monsieur Thomas.
Me has pedido, querido amigo, que dedique parte del tiempo libre con el que la Providencia ha bendecido el ocaso de mi vida a registrar los peligros y dificultades que acompañaron su comienzo. El recuerdo de esas aventuras, como te complace llamarlas, ha dejado en mi mente un sentimiento variado y contradictorio de placer y dolor, mezclado, confío, con una gratitud y veneración no desdeñables hacia el Dispensador de los acontecimientos humanos, que guió mis primeros pasos a través de muchos riesgos y esfuerzos, para que la tranquilidad con la que ha bendecido mi prolongada vida pareciera más suave por el recuerdo y el contraste. Tampoco me es posible dudar de lo que a menudo has afirmado, que los incidentes que me sucedieron entre un pueblo singularmente primitivo en su gobierno y costumbres tienen algo interesante y atractivo para quienes aman escuchar las historias de un anciano sobre una época pasada.
Sin embargo, debes recordar que la historia contada por un amigo y escuchada por otro pierde la mitad de su encanto cuando se plasma en papel, y que las narraciones que has escuchado con interés, tal y como las contó quien las vivió, te parecerán menos dignas de atención cuando las leas en la intimidad de tu estudio. Pero tu edad más temprana y tu robusta constitución prometen una vida más larga que la que, con toda probabilidad, le corresponderá a tu amigo. Guarda, pues, estas hojas en algún cajón secreto de tu escritorio hasta que nos separe un acontecimiento que puede ocurrir en cualquier momento y que seguramente ocurrirá en el transcurso de unos pocos, muy pocos años. Cuando nos separemos en este mundo, para encontrarnos, espero, en uno mejor, sé muy consciente de que apreciarás más de lo que merece la memoria de tu amigo difunto, y encontrarás en los detalles que ahora voy a plasmar en papel motivo de melancolía, pero no de reflexión desagradable. Otros legan a sus confidentes más íntimos retratos de sus rasgos externos; yo pongo en tus manos una transcripción fiel de mis pensamientos y sentimientos, de mis virtudes y mis defectos, con la esperanza segura de que las locuras y la impetuosidad obstinada de mi juventud recibirán la misma interpretación benévola y el mismo perdón que tan a menudo han acompañado a los defectos de mi edad madura.
Una de las muchas ventajas de dirigir mis Memorias (si puedo dar a estas hojas un nombre tan imponente) a un amigo querido e íntimo es que puedo omitir algunos detalles, en este caso innecesarios, con los que habría entretenido a un extraño de lo que tengo que decir de mayor interés. ¿Por qué debería imponerles todo mi tedio, solo porque los tengo en mi poder y tengo tinta, papel y tiempo ante mí? Al mismo tiempo, no me atrevo a prometer que no abusaré de la oportunidad que se me ofrece de manera tan tentadora para hablar de mí mismo y de mis propios asuntos, aunque hable de circunstancias tan conocidas para ti como para mí. El seductor amor por la narración, cuando nosotros mismos somos los héroes de los acontecimientos que contamos, a menudo descuida la atención que se debe al tiempo y la paciencia de la audiencia, y los mejores y más sabios han cedido a su fascinación. Solo tengo que recordarles el singular ejemplo que constituye la forma de esa rara y original edición de las Memorias de Sully, que ustedes (con la vanidad afectuosa de un coleccionista de libros) insisten en preferir a la que se reduce a la forma útil y ordinaria de las Memorias, pero que yo considero curiosa, únicamente porque ilustra hasta qué punto un hombre tan grande como el autor era susceptible de caer en la debilidad de la vanidad. Si no recuerdo mal, ese venerable par y gran estadista había designado nada menos que a cuatro caballeros de su casa para que redactaran los acontecimientos de su vida, bajo el título de Memoriales del sabio y asuntos reales del Estado, domésticos, políticos y militares, tramitados por Enrique IV, etcétera. Estos serios cronistas, una vez realizada su recopilación, redujeron las memorias que contenían todos los acontecimientos notables de la vida de su señor a una narración dirigida a él mismo in propria persona. Y así, en lugar de contar tu propia historia, en tercera persona, como Julio César, o en primera persona, como la mayoría de los que, en el salón o en el estudio, se proponen ser los héroes de su propio relato, Sully disfrutó del refinado, aunque caprichoso, placer de que tus secretarios te contaran los acontecimientos de tu vida, siendo tú mismo el oyente, al tiempo que el héroe y, probablemente, el autor de todo el libro. Debió de ser un gran espectáculo ver al exministro, tan erguido como le permitían su gorguera almidonada y su sotana con encajes, sentado con solemnidad bajo su dosel y escuchando la recitación de tus compiladores, mientras, de pie desnudos ante él, te informaban con gravedad: «Así dijo el duque; así dedujo el duque; tales fueron los sentimientos de vuestra gracia sobre este importante asunto; tales fueron vuestros consejos secretos al rey sobre aquella otra emergencia», circunstancias todas ellas que debían de ser mucho más conocidas por tu oyente que por ellos mismos, y la mayoría de las cuales solo podían derivarse de tu propia comunicación especial.
Mi situación no es tan ridícula como la del gran Sully y, sin embargo, habría algo caprichoso en que Frank Osbaldistone le diera a Will Tresham un relato formal de su nacimiento, educación y conexiones en el mundo. Por lo tanto, lucharé contra el espíritu tentador de P. P., secretario de nuestra parroquia, lo mejor que pueda, y me esforzaré por no contarte nada que ya te sea familiar. Sin embargo, hay algunas cosas que debo recordar, porque, aunque antes las conocías bien, es posible que las hayas olvidado con el paso del tiempo, y constituyen la base de mi destino.
Debes recordar bien a mi padre, ya que, como el tuyo era miembro de la casa mercantil, lo conocías desde la infancia. Sin embargo, apenas lo viste en sus mejores días, antes de que la edad y la enfermedad apagaran su ardiente espíritu emprendedor y especulador. Habría sido un hombre más pobre, sin duda, pero quizá igual de feliz, si hubiera dedicado a la expansión de la ciencia esa energía activa y esa aguda capacidad de observación que encontraron ocupación en las actividades comerciales. Sin embargo, en las fluctuaciones de la especulación mercantil hay algo cautivador para el aventurero, incluso independientemente de la esperanza de obtener ganancias. Quien se embarca en ese mar inestable debe poseer la habilidad del piloto y la fortaleza del navegante, y, al fin y al cabo, puede naufragar y perderse, a menos que los vientos de la fortuna soplen a su favor. Esta mezcla de atención necesaria y riesgo inevitable, la frecuente y terrible incertidumbre de si la prudencia vencerá a la fortuna o si la fortuna frustrará los planes de la prudencia, ocupa por completo las facultades y los sentimientos de la mente, y el comercio tiene todo el encanto del juego sin su culpa moral.
A principios del siglo XVIII, cuando yo (que Dios me ayude) era un joven de unos veinte años, fui llamado de repente desde Burdeos para asistir a mi padre en un asunto importante. Nunca olvidaré nuestra primera entrevista. Recuerdas el modo breve, abrupto y algo severo con el que solía comunicar su voluntad a quienes le rodeaban. Me parece verlo aún ahora con los ojos de mi mente: la figura firme y erguida, el paso rápido y decidido, la mirada tan aguda y penetrante, los rasgos en los que el cuidado ya había grabado arrugas, y oigo su lenguaje, en el que nunca malgastaba palabras en vano, expresado con una voz que a veces tenía una dureza ocasional, lejos de la intención del hablante.
Cuando desmonté de mi caballo de posta, me apresuré a ir al apartamento de mi padre. Él lo recorría con aire sereno y deliberado, que ni siquiera mi llegada, aunque era su único hijo y llevaba cuatro años sin verlo, pudo alterar. Me lancé a sus brazos. Era un padre amable, aunque no cariñoso, y una lágrima brilló en sus ojos oscuros, pero solo por un momento.
«Dubourg me escribe que está satisfecho contigo, Frank».
«Me alegro, señor»...
«Pero yo tengo menos motivos para estarlo», añadió, sentándose en su escritorio.
«Lo siento, señor...».
«Lo siento y estoy feliz, Frank, son palabras que, en la mayoría de las ocasiones, significan poco o nada. Aquí está tu última carta».
La sacó de entre otras muchas atadas con una cinta roja y curiosamente etiquetadas y archivadas. Allí yacía mi pobre epístola, escrita sobre el tema que más me preocupaba en ese momento y redactada con palabras que yo creía que despertarían compasión, si no convicción. Allí yacía, apretujada entre las cartas sobre asuntos diversos que ocupaban a mi padre en su trabajo diario. No puedo evitar sonreír interiormente cuando recuerdo la mezcla de vanidad herida y sentimiento dolido con la que contemplaba mi protesta, cuya redacción, te lo aseguro, me había costado bastante trabajo, al verla extraída de entre cartas de aviso, de crédito y toda la basura común, como yo las consideraba entonces, de la correspondencia de un comerciante. Sin duda, pensé, una carta de tanta importancia (no me atrevía a decir, ni siquiera para mí mismo, tan bien redactada) merecía un lugar aparte, así como una consideración más atenta, que las relativas a los asuntos ordinarios de la oficina.
Pero mi padre no se dio cuenta de mi descontento y, aunque lo hubiera hecho, no le habría importado. Continuó, con la carta en la mano. «Esta, Frank, es la tuya del 21 del mes pasado, en la que me aconsejas (leyendo mi carta) que, en el asunto tan importante de trazar un plan y elegir una profesión para toda la vida, confías en que mi bondad paternal te concederá al menos derecho a voz y voto; que tienes objeciones insuperables, sí, insuperables es la palabra — Por cierto, me gustaría que escribieras con una letra más clara, trazando una línea sobre la parte superior de las tes y abriendo los bucles de laseles —, insuperables a los acuerdos que te he propuesto. Hay mucho más en el mismo sentido, ocupando cuatro buenas páginas de papel, que con un poco de atención a la claridad y la precisión de la expresión podrían haberse resumido en otras tantas líneas. Porque, al fin y al cabo, Frank, todo se reduce a que no harás lo que yo quiero que hagas».
«No puedo, señor, en el caso que nos ocupa, no es que no quiera».
«Las palabras me sirven de muy poco, joven», dijo mi padre, cuya inflexibilidad siempre poseía el aire de la más perfecta calma y aplomo. «No puedo » puede ser una frase más cortés que «no quiero», pero las expresiones son sinónimas cuando no hay imposibilidad moral. Pero no soy partidario de hacer negocios precipitadamente; hablaremos de este asunto después de cenar. —¡Owen!
Owen apareció, no con los mechones plateados que solías venerar, pues entonces tenía poco más de cincuenta años, pero con el mismo traje marrón claro, o uno exactamente similar, las mismas medias de seda gris perla, el mismo corbata con hebilla de plata, los mismos volantes de cambric trenzado, que en el salón le cubrían los nudillos, pero en la oficina cuidadosamente doblados bajo las mangas, para que no se mancharan con la tinta que consumía a diario; en una palabra, los mismos rasgos serios, formales, pero benévolos, que hasta su muerte siguieron distinguiendo al jefe de oficina de la gran casa de Osbaldistone y Tresham.
«Owen», dijo mi padre, mientras el amable anciano me estrechaba afectuosamente la mano, «hoy debes cenar con nosotros y escuchar las noticias que Frank nos ha traído de nuestros amigos de Burdeos».
Owen hizo una de sus rígidas reverencias de respetuosa gratitud, pues en aquellos días, en que la distancia entre superiores e inferiores se imponía de una manera desconocida en la actualidad, una invitación así era un favor de cierta importancia.
Recordaré durante mucho tiempo aquella cena. Profundamente afectado por sentimientos de ansiedad, mezclados con descontento, fui incapaz de participar activamente en la conversación como mi padre parecía esperar de mí, y con demasiada frecuencia di respuestas insatisfactorias a las preguntas con las que me acosaba. Owen, dividido entre el respeto por su patrón y el amor por el joven al que había acunado en sus rodillas durante la infancia, como el aliado temeroso pero ansioso de una nación invadida, se esforzaba por explicar cada error que cometía y cubrir mi retirada, maniobras que aumentaban el malestar de mi padre y hacían recaer parte de él sobre mi amable defensor, en lugar de protegerme. Mientras residía en la casa de Dubourg, no me había comportado en absoluto como
Un empleado condenó el alma de su padre a cruzar,
que escribía una estrofa cuando debía dedicarse a la redacción;
pero, a decir verdad, no había frecuentado la oficina más de lo que consideraba absolutamente necesario para asegurarme la buena opinión del francés, corresponsal desde hacía mucho tiempo de nuestra empresa, en quien mi padre había confiado para iniciarme en los misterios del comercio. De hecho, mi principal atención se había dedicado a la literatura y a los ejercicios viriles. Mi padre no desalentaba del todo tales adquisiciones, ya fueran mentales o personales. Tenía demasiado buen sentido como para no percibir que sentaban bien a cualquier hombre, y era consciente de que aliviaban y dignificaban el carácter al que deseaba que yo aspirara. Pero su principal ambición era que yo no solo heredara su fortuna, sino también las opiniones y los planes con los que imaginaba poder ampliar y perpetuar la rica herencia que había diseñado para mí.
El amor por su profesión era el motivo que él elegía como más ostensible cuando me instaba a seguir el mismo camino, pero tenía otros que yo solo conocí más tarde. Impetuoso en tus planes, además de hábil y audaz, cada nueva aventura, cuando tenía éxito, se convertía inmediatamente en el incentivo y proporcionaba los medios para nuevas especulaciones. Parecía necesario para ti, como para un conquistador ambicioso, avanzar de logro en logro, sin detenerte a asegurar, y mucho menos a disfrutar, las adquisiciones que hacías. Acostumbrado a ver toda su fortuna tambalearse en la balanza del azar, y hábil en adoptar expedientes para inclinar la balanza a tu favor, tu salud, tu ánimo y tu actividad parecían aumentar siempre con los riesgos estimulantes en los que apostabas tu riqueza; y te parecías a un marinero, acostumbrado a desafiar las olas y al enemigo, cuya confianza aumenta en vísperas de la tempestad o de la batalla. Sin embargo, no era insensible a los cambios que la edad avanzada o una enfermedad sobrevenida podían provocar en tu propia constitución, y estaba ansioso por asegurarse a tiempo un asistente que pudiera tomar el timón cuando tus manos se cansaran y mantener el rumbo del barco según tus consejos e instrucciones. El afecto paternal, así como la promoción de tus propios planes, te llevaron a la misma conclusión. Tu padre, aunque su fortuna estaba invertida en la empresa, era solo un socio pasivo, como se dice en el lenguaje comercial; y Owen, cuya probidad y habilidad en los detalles de la aritmética hacían que sus servicios como jefe de oficina fueran inestimables, no poseía ni la información ni el talento suficientes para dirigir los misterios de la gestión principal. Si mi padre falleciera repentinamente, ¿qué sería del mundo de planes que había formado, a menos que su hijo se convirtiera en un Hércules comercial, capaz de sostener el peso cuando lo abandonara el Atlas caído? ¿Y qué sería de ese hijo, si, ajeno a los negocios de esta índole, se viera de repente envuelto en el laberinto de las preocupaciones mercantiles, sin el hilo de conocimiento necesario para salir de él? Por todas estas razones, declaradas y secretas, mi padre estaba decidido a que yo siguiera su profesión; y cuando se proponía algo, la resolución de nadie era más inquebrantable. Sin embargo, yo también era parte en la decisión y, con algo de tu propia pertinacia, había tomado una resolución precisamente contraria. Espero que mi resistencia a los deseos de mi padre en esta ocasión se vea atenuada por el hecho de que no comprendía del todo en qué se basaban ni hasta qué punto tu felicidad dependía de ellos. Como me creía seguro de recibir una gran herencia en el futuro y de disponer de amplios medios de subsistencia mientras tanto, nunca se me ocurrió que, para asegurar esas bendiciones, fuera necesario someterme a un trabajo y a unas limitaciones que me resultaban desagradables para mi gusto y mi temperamento. Solo veía en la propuesta de mi padre de que me dedicara a los negocios el deseo de que aumentara la fortuna que él mismo había amasado; y, creyéndome el mejor juez del camino hacia mi propia felicidad, no concebía que pudiera aumentar esa felicidad incrementando una fortuna que consideraba ya suficiente, y más que suficiente, para todos los usos, comodidades y placeres elegantes.
Por consiguiente, me veo obligado a repetir que mi estancia en Burdeos no se desarrolló como tú habías previsto. Lo que tú considerabas el objetivo principal de mi residencia en esa ciudad, yo lo había pospuesto por cualquier otra cosa y, si me hubiera atrevido, lo habría descuidado por completo. Dubourg, un corresponsal favorecido y beneficiado de nuestra casa mercantil, era demasiado astuto como para hacer informes al director de la empresa sobre su único hijo que pudieran provocar el descontento de ambos; y también es posible, como pronto sabrás, que tuviera intereses egoístas al permitirme descuidar los propósitos para los que me había puesto bajo su tutela. Mi conducta se regía por los límites de la decencia y el buen orden, y hasta entonces no tenía nada malo que decir, suponiendo que estuviera dispuesto a hacerlo; pero tal vez el astuto francés habría sido igualmente complaciente si yo hubiera tenido la costumbre de entregarme a sentimientos peores que la indolencia y la aversión a los negocios mercantiles. Tal y como estaban las cosas, aunque yo dedicaba una parte considerable de mi tiempo a los estudios comerciales que él me recomendaba, no sentía en absoluto envidia de las horas que dedicaba a otros conocimientos más clásicos, ni nunca me reprochó que me detuviera en Corneille y Boileau, en lugar de en Postlethwayte (suponiendo que su folio existiera entonces y que Monsieur Dubourg fuera capaz de pronunciar su nombre), o Savary, o cualquier otro escritor sobre economía comercial. Había aprendido en alguna parte una expresión conveniente, con la que remataba todas las cartas a su corresponsal: «Yo era todo», decía, «lo que un padre podía desear».
Mi padre nunca discutía una frase, por muy repetida que fuera, siempre que le pareciera clara y expresiva; y ni siquiera el propio Addison habría podido encontrar expresiones tan satisfactorias para él como «Recibida tu carta y debidamente honradas las letras adjuntas, según lo indicado en el margen».
Sabiendo, por tanto, muy bien lo que deseaba que yo fuera, el Sr. Osbaldistone no dudó, por la frecuente repetición de la frase favorita de Dubourg, que yo era exactamente lo que él deseaba ver en mí; cuando, en un mal momento, recibió mi carta, que contenía mi elocuente y detallada disculpa por rechazar un puesto en la empresa, y un escritorio y un taburete en un rincón de la oscura oficina de contabilidad de Crane Alley, que superaban en altura a los de Owen y los demás empleados, y solo eran inferiores al trípode del propio padre mío. Todo salió mal a partir de ese momento. Los informes de Dubourg se volvieron tan sospechosos como si sus facturas hubieran sido rechazadas por impago. Me llamaron a casa con toda prisa y me recibieron de la manera que ya te he contado.
Capítulo segundo
Empiezo a sospechar astutamente que el joven padece una terrible lacra: la poesía; y si está infectado por esa ociosa enfermedad, no hay esperanza para él en el curso del Estado. Actum est de él como hombre de la república, si se dedica a la rima una sola vez.
La feria de San Bartolomé, de Ben Jonson.
Mi padre, en general, controlaba completamente su temperamento y rara vez manifestaba su ira con palabras, excepto con una especie de irritabilidad seca hacia aquellos que le habían disgustado. Nunca utilizaba amenazas ni expresiones de resentimiento en voz alta. Todo estaba organizado con él de forma sistemática, y su costumbre era hacer «lo necesario» en cada ocasión, sin malgastar palabras al respecto. Por lo tanto, escuchaba con una sonrisa amarga mis respuestas imperfectas sobre el estado del comercio en Francia y me permitía sin piedad involucrarme cada vez más en los misterios del agio, los aranceles, la tara y el tret; tampoco puedo recordar que se mostrara realmente enfadado, hasta que descubrió que era incapaz de explicar el efecto exacto que la depreciación del luís de oro había producido en la negociación de las letras de cambio. «El acontecimiento nacional más notable de mi época», dijo mi padre (que, sin embargo, había visto la Revolución), «¡y tú no sabes más de él que un poste en el muelle!».
«Señor Francis», sugirió Owen, con su actitud tímida y conciliadora, «no puede haber olvidado que, por un arret del rey de Francia, con fecha del 1 de mayo de 1700, se disponía que el porteur, en el plazo de diez días después del vencimiento, debía presentar la demanda»...
«El señor Francis —dijo mi padre, interrumpiéndole—, me atrevo a decir que recordará en este momento todo lo que tienes la amabilidad de insinuarle. Pero, ¡por Dios!, ¡cómo ha podido Dubourg permitirlo! Escucha, Owen, ¿qué tipo de joven es Clement Dubourg, su sobrino, el que está en la oficina, el chico de pelo negro?».
«Uno de los empleados más inteligentes de la casa, señor; un joven prodigioso para su época», respondió Owen, pues la alegría y la cortesía del joven francés le habían conquistado el corazón.
«Sí, sí, supongo que sabe algo sobre la naturaleza del intercambio. Dubourg estaba decidido a que tuviera al menos a un joven a mi lado que entendiera de negocios. Pero veo lo que pretende, y se dará cuenta de que lo hago cuando vea el balance. Owen, paga el sueldo de Clement hasta el próximo trimestre y que se embarque de vuelta a Burdeos en el barco de su padre, que está zarpando por allí».
«¿Despedir a Clement Dubourg, señor?», dijo Owen con voz vacilante.
—Sí, señor, despídele inmediatamente; ya es suficiente con tener a un inglés estúpido en la oficina cometiendo errores, como para mantener allí a un francés astuto que se beneficia de ellos.
Había vivido lo suficiente en los territorios del Gran Monarca como para contraer una profunda aversión al ejercicio arbitrario de la autoridad, aunque no me la hubieran inculcado desde mi más tierna infancia; y no pude evitar interponerme para evitar que un joven inocente y meritorio pagara el precio de haber adquirido la competencia que mi padre había deseado para mí.
«Perdona, señor», cuando el señor Osbaldistone terminó de hablar, «pero creo que es justo que, si he sido negligente en mis estudios, sea yo quien pague la multa. No tengo motivos para acusar al señor Dubourg de haber descuidado darme oportunidades de mejorar, por poco que haya aprovechado; y con respecto al señor Clement Dubourg...».
«Con respecto a él y a ti, tomaré las medidas que considere necesarias», respondió mi padre; «pero es justo por tu parte, Frank, asumir tu propia culpa, muy justo, eso no se puede negar.—No puedo absolver al viejo Dubourg —dijo, mirando a Owen—, por haberse limitado a proporcionar a Frank los medios para adquirir conocimientos útiles, sin comprobar si los aprovechaba o informándome si no lo hacía. Ya ves, Owen, tiene nociones naturales de equidad propias de un comerciante británico».
—Sr. Francis —dijo el jefe de oficina, con su habitual inclinación formal de la cabeza y una ligera elevación de la mano derecha, que había adquirido por la costumbre de colocarse la pluma detrás de la oreja antes de hablar—, el Sr. Francis parece comprender el principio fundamental de toda contabilidad moral, la gran regla ética del tres. Que A haga a B lo que querría que B le hiciera a él; el producto dará la regla de conducta requerida.
Mi padre sonrió ante esta reducción de la regla de oro a una forma aritmética, pero prosiguió inmediatamente.
«Todo esto no significa nada, Frank; has estado desperdiciando tu tiempo como un niño y, en el futuro, debes aprender a vivir como un hombre. Te pondré bajo el cuidado de Owen durante unos meses, para que recuperes el terreno perdido».
Estaba a punto de responder, pero Owen me miró con un gesto tan suplicante y admonitorio que me quedé involuntariamente en silencio.
«Entonces», continuó mi padre, «retomaremos el tema de mi carta del 1 del mes pasado, a la que me enviaste una respuesta imprudente e insatisfactoria. Así que ahora, llena tu copa y pasa la botella a Owen».
La falta de valor, de audacia si se quiere, nunca ha sido mi defecto. Respondí con firmeza: «Lamento que mi carta fuera insatisfactoria, pero no imprudente, ya que presté mi atención inmediata y ansiosa a la propuesta que su bondad me había hecho, y fue con gran dolor que me vi obligado a rechazarla».
Mi padre me miró fijamente por un momento y al instante apartó la vista. Como no respondió, me sentí obligado a continuar, aunque con cierta vacilación, y él solo me interrumpió con monosílabos: «Es imposible, señor, que yo tenga más respeto por ningún otro personaje que por el comercial, aunque no fuera el suyo».
«¡Vaya!».
«Conecta a las naciones, alivia las necesidades y contribuye a la riqueza de todos; y es para la comunidad general del mundo civilizado lo que el trato diario de la vida ordinaria es para la sociedad privada, o más bien, lo que el aire y los alimentos son para nuestros cuerpos».
—¿Y bien, señor?
«Y, sin embargo, señor, me veo obligado a persistir en mi negativa a adoptar un carácter para el que no estoy en absoluto cualificado».
—Me encargaré de que adquieras las cualificaciones necesarias. Ya no eres huésped ni alumno de Dubourg.
«Pero, querido señor, no es un defecto de la enseñanza lo que alegó, sino mi propia incapacidad para aprovechar la instrucción».
«Tonterías. ¿Has llevado tu diario en los términos que te pedí?».
«Sí, señor».
«Por favor, tráelo aquí».
El volumen que me pedía era una especie de libro de lugares comunes, que llevaba por recomendación de mi padre, en el que se me había indicado que anotara la información diversa que había adquirido en el curso de mis estudios. Previendo que me pediría que le mostrara ese registro, me había esforzado por transcribir los datos que más le podrían interesar, pero con demasiada frecuencia la pluma había cumplido la tarea sin mucha correspondencia con la cabeza. Y también había sucedido que, al ser el libro el receptáculo más cercano a mi mano, en ocasiones había anotado memorandos que tenían poco que ver con el tráfico. Ahora se lo entregué a mi padre, esperando fervientemente que no encontrara nada que aumentara tu descontento hacia mí. El rostro de Owen, que se había quedado algo inexpresivo cuando le hice la pregunta, se iluminó ante mi pronta respuesta y esbozó una sonrisa de esperanza cuando traje de mi apartamento y puse ante mi padre un volumen de aspecto comercial, más ancho que largo, con cierres de bronce y encuadernación de piel de becerro rugosa. Tenía un aspecto profesional y resultaba alentador para mi benevolente benefactor. Pero él sonrió con satisfacción al oír a mi padre hojear parte del contenido, murmurando sus comentarios críticos a medida que avanzaba.
«— Brandis — Barril y barricants, también tonneaux.— En Nantz 29 — Velles al barique en Cognac y Rochelle 27 — En Bourdeaux 32 — Muy bien, Frank — Impuestos sobre el tonelaje y la aduana, véanse las tablas de Saxby — Eso no está bien; deberías haber transcrito el pasaje; así se graba mejor en la memoria . Informes externos e internos. Obligaciones de maíz. Cockets de ultramar. Ropa de cama. Isingham. Gentish. Pescado seco. Titling. Cropling. Lub-fish. Deberías haber anotado que, no obstante, todos ellos deben registrarse como titlings. ¿Cuántas pulgadas mide un titling?».
Owen, al ver mi error, se arriesgó a susurrarme algo, cuyo significado afortunadamente capté.
«Dieciocho pulgadas, señor».
«Y un lub-fish mide veinticuatro, muy bien. Es importante recordar esto, debido al comercio portugués. Pero, ¿qué tenemos aquí? Burdeos fundada en el año... Castillo de la Trompette... Palacio de Galieno... Muy bien, eso también está muy bien.— Esto es una especie de libro de residuos, Owen, en el que se anotan de forma miscelánea todas las transacciones del día: exenciones, órdenes, pagos, recibos, aceptaciones, letras, comisiones y avisos.
«Para que puedan transferirse regularmente al libro diario y al libro mayor», respondió Owen: «Me alegro de que el Sr. Francis sea tan metódico».
Me di cuenta de que estaba ganándome tan rápidamente su favor que empecé a temer que la consecuencia fuera una perseverancia aún más obstinada de mi padre en su resolución de que debía convertirme en comerciante; y como yo estaba decidido a lo contrario, empecé a desear no haber sido, por usar la expresión de mi amigo el señor Owen, tan metódico. Pero no tenía motivos para preocuparme por eso, ya que un trozo de papel manchado se cayó del libro y, al recogerlo mi padre, interrumpió una sugerencia de Owen sobre la conveniencia de fijar los memorandos sueltos con un poco de pegamento, exclamando: «A la memoria de Eduardo, el Príncipe Negro. ¿Qué es todo esto? ¡Versos! Por Dios, Frank, ¡eres más tonto de lo que pensaba!».
Debes recordar que mi padre, como hombre de negocios, despreciaba el trabajo de los poetas y, como hombre religioso y de convicciones disidentes, consideraba todas esas actividades igualmente triviales y profanas. Antes de condenarlo, debes recordar cómo habían vivido y empleado su talento muchos de los poetas de finales del siglo XVII. La secta a la que pertenecía mi padre sentía, o tal vez fingía sentir, una aversión puritana por las manifestaciones literarias más ligeras. Así que muchas causas contribuyeron a aumentar la desagradable sorpresa que provocó el inoportuno descubrimiento de este desafortunado poema. En cuanto al pobre Owen, si la peluca que llevaba entonces se hubiera desenrollado y se hubiera erizado de horror, estoy convencido de que el trabajo matutino del peluquero se habría echado a perder, simplemente por el exceso de su asombro ante esta enormidad. Una incursión en la caja fuerte, una borrada en el libro mayor o un error de cálculo en una cuenta ajustada difícilmente le habrían sorprendido más desagradablemente. Mi padre leía las líneas a veces fingiendo no entender el sentido, a veces con un tono burlón y heroico, siempre con un énfasis de la más amarga ironía, lo más irritante para los nervios de un autor.
«Oh, por la voz de ese cuerno salvaje,
que resuena en los ecos de Fontarabia,
La llamada del héroe moribundo,
Que le dijo al imperial Carlomagno:
Cómo los paganos hijos de la morena España
Habían provocado la caída de su campeón.
«¡Ecos de Fontarabia!», continuó mi padre, interrumpiéndose a sí mismo; «la Feria de Fontarabia habría sido más adecuada ... ¡Paganos! ¿ Qué son los paganos? ¿No podrías decir «paganos» y escribir en inglés, al menos, si tienes que escribir tonterías?
«Triste sobre la tierra y el océano resonando.
Y asombrando a los lejanos acantilados de Inglaterra.
Así deberían decir las notas
Cómo la esperanza de Gran Bretaña y el temor de Francia,
El vencedor de Cressy y Poitiers,
yacían moribundos en Burdeos».
«Por cierto, Poitiers siempre se escribe con s, y no veo ninguna razón por la que la ortografía deba ceder ante la rima.
«Levantad mi cabeza débil, escuderos», dijo,
«y abrid la ventana,
para que pueda ver una vez más
El esplendor del sol poniente
Brillar en tus olas espejadas, Garona,
y la costa púrpura de Blaye.
« Garona y sol es una mala rima. Frank, ni siquiera entiendes el miserable oficio que has elegido.
«Como yo, se hunde en el sueño de la gloria,
Su caída empapada por el rocío de la tarde,
Como si se derramara en tristeza,
Tan suave caerá la lágrima que gotea,
Cuando las doncellas y matronas de Inglaterra oigan
La muerte de vuestro Eduardo el Negro.
«Y aunque mi sol de gloria se ponga,
ni Francia ni Inglaterra olvidarán
el terror de mi nombre;
Y a menudo se levantarán los héroes de Gran Bretaña,
nuevos planetas en estos cielos del sur,
A través de nubes de sangre y llamas».
«Una nube de llamas es algo nuevo. Buenos días, señores, y feliz Navidad a todos. Vaya, el botones escribe mejor que tú». A continuación, tiró el papel con aire de desprecio supremo y concluyó: «Te lo juro, Frank, eres más tonto de lo que pensaba».
¿Qué podía decir, mi querido Tresham? Allí estaba yo, hinchado de indignada humillación, mientras mi padre me miraba con una mirada tranquila pero severa de desprecio y lástima; y el pobre Owen, con las manos y los ojos levantados, ofrecía una imagen tan impactante de horror como si acabara de leer el nombre de su patrón en la Gaceta. Por fin me armé de valor para hablar, esforzándome por que mi tono de voz traicionara lo menos posible mis sentimientos.
«Soy muy consciente, señor, de lo poco cualificado que estoy para desempeñar el papel destacado en la sociedad que tú has destinado para mí; y, afortunadamente, no soy ambicioso en cuanto a la riqueza que podría adquirir. El señor Owen sería un asistente mucho más eficaz». Dije esto con cierta malicia, ya que consideraba que Owen había abandonado mi causa demasiado pronto.
«¡Owen!», exclamó mi padre. «El chico está loco, completamente loco. Y, por favor, señor, si me permites preguntarte, después de haberme entregado fríamente al señor Owen (aunque puedo esperar más atención de cualquiera que de mi hijo), ¿cuáles son tus sabios planes?».
«Me gustaría, señor —respondí, armándome de valor—, viajar durante dos o tres años, si eso te parece bien; de lo contrario, aunque sea tarde, estaría dispuesto a pasar ese tiempo en Oxford o Cambridge».
«¡En nombre del sentido común! ¿Alguna vez se ha oído algo así? ¡Ir a estudiar entre pedantes y jacobitas, cuando podrías estar forjando tu fortuna en el mundo! ¿Por qué no vas directamente a Westminster o Eton, hombre, y te dedicas a la gramática y la accidentología de Lilly, y también a los azotes, si te gusta?».
«Entonces, señor, si crees que mi plan de mejora llega demasiado tarde, volvería encantado al continente».
—Ya has pasado demasiado tiempo allí sin ningún propósito, señor Francis.
«Entonces elegiría el ejército, señor, antes que cualquier otra línea de vida activa».
«¡Elige el d... l!», respondió mi padre apresuradamente, y luego, controlándose, añadió: «Confieso que me haces parecer tan tonto como tú. ¿No es suficiente para volver loco a cualquiera, Owen?». El pobre Owen negó con la cabeza y bajó la mirada. «Escucha, Frank —continuó mi padre—, voy a resumir todo este asunto. Yo tenía tu edad cuando mi padre me echó de casa y le dejó mi herencia legal a mi hermano menor. Me fui de Osbaldistone Hall a lomos de un caballo de caza destartalado, con diez guineas en la bolsa. Nunca he vuelto a cruzar el umbral y nunca lo haré. No sé, y no me importa, si mi hermano cazador de zorros está vivo o se ha roto el cuello, pero tiene hijos, Frank, y uno de ellos será mi hijo si me sigues llevando la contraria en este asunto».
«Harás lo que te plazca», respondí, más bien, me temo, con indiferencia hosca que con respeto, «con lo que es tuyo».
«Sí, Frank, lo que tengo es mío, si el esfuerzo por conseguirlo y el cuidado por aumentarlo pueden darme derecho a la propiedad; y ningún zángano se alimentará de mi panal. Piénsalo bien: lo que he dicho no es fruto de la impulsividad, y lo que he decidido, lo llevaré a cabo».
«¡Honorable señor! ¡Querido señor!», exclamó Owen, con lágrimas en los ojos, «no es habitual en ti tener tanta prisa para tratar asuntos de importancia. Deja que el señor Francis haga el balance antes de cerrar la cuenta; estoy seguro de que te quiere, y cuando ponga su obediencia filial en el contrapartida, estoy seguro de que sus objeciones desaparecerán».
«¿Crees que te lo voy a pedir dos veces», dijo mi padre con severidad, «que seas mi amigo, mi ayudante y mi confidente? ¿Que seas socio de mis preocupaciones y de mi fortuna? Owen, creía que me conocías mejor».
Me miró como si quisiera añadir algo más, pero se dio la vuelta inmediatamente y salió de la habitación de repente. Reconozco que me afectó esta visión del caso, que no se me había ocurrido, y mi padre probablemente habría tenido pocos motivos para quejarse de mí si hubiera comenzado la discusión con este argumento.
Pero ya era demasiado tarde. Yo tenía gran parte de tu obstinación y el cielo había decretado que mi pecado fuera mi castigo, aunque no en la medida que merecía mi transgresión. Owen, cuando nos quedamos solos, siguió mirándome con los ojos humedecidos por las lágrimas, como si quisiera descubrir, antes de intentar la tarea de intercesor, en qué punto mi obstinación era más vulnerable. Por fin comenzó, con acentos entrecortados y desconcertados: «¡Oh, Dios mío, señor Francis! ¡Por Dios, señor! ¡Por todas las estrellas, señor Osbaldistone! ¡Que haya llegado a ver este día, y tú, un caballero tan joven, señor! ¡Por el amor de Dios! Mira los dos lados de la cuenta, piensa en lo que vas a perder: una noble fortuna, señor, una de las mejores casas de la ciudad, incluso bajo la antigua firma de Tresham y Trent, y ahora Osbaldistone y Tresham. Podrías nadar en oro, señor Francis. Y, mi querido joven señor Frank, si hubiera algo en particular en el negocio de la casa que no te gustara, yo... (bajando la voz hasta convertirla en un susurro) «lo pondría en orden para ti cada trimestre, cada semana o cada día, si así lo deseas. Hazlo, mi querido señor Francis, piensa en el honor que le debes a tu padre, para que tus días sean largos en esta tierra».
«Te estoy muy agradecido, señor Owen —dije—, muy agradecido de verdad; pero mi padre es el mejor juez para decidir cómo gastar su dinero. Habla de uno de mis primos: que disponga de su fortuna como le plazca. Yo nunca venderé mi libertad por oro».
«¿Oro, señor? Ojalá vieras el balance de beneficios del último trimestre . Era de cinco cifras, cinco cifras para cada socio, señor Frank. Y todo eso va a ir a parar a manos de un papista, un zoquete del norte y, además, una persona descontenta. Me romperá el corazón, señor Francis, que he estado trabajando más como un perro que como un hombre, y todo por amor a la empresa. Piensa en cómo sonará: Osbaldistone, Tresham y Osbaldistone... o tal vez, quién sabe (bajando de nuevo la voz), Osbaldistone, Osbaldistone y Tresham, porque nuestro Sr. Osbaldistone puede comprarlos todos».
«Pero, señor Owen, como mi primo también se llama Osbaldistone, el nombre de la empresa te sonará igual de bien».
«¡Qué vergüenza, señor Francis, cuando sabes lo mucho que te quiero! ¡Tu primo, claro! Sin duda, un papista, como su padre, y una persona descontenta con la sucesión protestante, eso es otra cosa, sin duda».
«Hay muchos católicos muy buenos, señor Owen», respondí.
Cuando Owen estaba a punto de responder con inusual animación, mi padre volvió a entrar en la habitación.
«Tenías razón, Owen, y yo estaba equivocado; nos tomaremos más tiempo para pensar en este asunto. Joven, prepárate para darme una respuesta sobre este importante tema dentro de un mes».
Me incliné en silencio, bastante contento por el aplazamiento y confiando en que pudiera indicar cierta relajación en la determinación de mi padre.
El tiempo de prueba transcurrió lentamente, sin que se produjera ningún incidente. Iba y venía, y disponía de mi tiempo como me placía, sin preguntas ni críticas por parte de mi padre. De hecho, rara vez lo veía, salvo a la hora de las comidas, cuando él evitaba cuidadosamente cualquier conversación que, como puedes imaginar, yo no tenía ninguna prisa por entablar. Nuestra conversación versaba sobre las noticias del día o sobre temas generales, como los que discuten entre sí los desconocidos; y nadie habría podido adivinar, por su tono, que entre nosotros seguía sin resolverse una disputa de tanta importancia. Sin embargo, me atormentaba más de una vez, como una pesadilla. ¿Era posible que mantuvieras tu palabra y desheredaras a tu único hijo en favor de un sobrino cuya existencia tal vez ni siquiera conocías con certeza? La conducta de mi abuelo en circunstancias similares no me auguraba nada bueno, si lo pensaba bien. Pero me había formado una idea errónea del carácter de mi padre, por la importancia que, según recordaba, le daba a él y a toda su familia antes de irme a Francia. No era consciente de que hay hombres que consienten a sus hijos a una edad temprana, porque hacerlo les interesa y les divierte, y que sin embargo pueden ser lo suficientemente severos cuando esos mismos hijos no cumplen sus expectativas en una etapa más avanzada. Por el contrario, me convencí de que lo único que tenía que temer era un alejamiento temporal de tu afecto, tal vez unas semanas de castigo, lo que me parecía más bien agradable, ya que me daría la oportunidad de terminar mi versión inacabada del Orlando Furioso, un poema que ansiaba traducir al inglés. Dejé que esta creencia se apoderara por completo de mi mente, hasta tal punto que retomé mis papeles manchados y me sumergí en la meditación sobre las rimas recurrentes de la estrofa spenseriana, cuando oí un golpe suave y cauteloso en la puerta de mi apartamento. «Adelante», dije, y el señor Owen entró. Tan regulares eran los movimientos y hábitos de este digno hombre, que con toda probabilidad era la primera vez que pisaba el segundo piso de la casa de su patrón, por muy familiarizado que estuviera con el primero; y todavía no sé cómo descubrió mi apartamento.
«Sr. Francis», dijo, interrumpiendo mi expresión de sorpresa y placer al verlo, «no sé si hago bien en decir lo que voy a decir, no está bien hablar fuera de la oficina de lo que ocurre en ella, no se debe decir, como se suele decir, al cartero del almacén cuántas líneas hay en el libro mayor. Pero el joven Twineall ha estado ausente de la casa durante más de quince días, hasta hace dos días».
«Muy bien, querido señor, ¿y eso en qué nos afecta?».
—Espera, señor Francis; tu padre le encargó una misión privada y estoy seguro de que no fue a Falmouth por el asunto de las sardinas; el asunto de Exeter con Blackwell and Company ya se ha resuelto; y los mineros de Cornualles, Trevanion y Treguilliam, han pagado todo lo que tenían que pagar; y cualquier otro asunto de negocios debe haber pasado por mis libros: en resumen, creo firmemente que Twineall ha estado en el norte».
«¿De verdad lo crees?», le pregunté, algo sorprendido.
«Desde que regresó, no ha hablado de nada más que de sus botas nuevas, sus espuelas Ripon y una pelea de gallos en York. Es tan cierto como las tablas de multiplicar. Por Dios, querido hijo, decide complacer a tu padre y ser un hombre y un comerciante a la vez».
En ese instante sentí una fuerte inclinación a ceder y a hacer feliz a Owen pidiéndole que le dijera a mi padre que me sometía a su voluntad. Pero el orgullo, el orgullo, fuente de tantas cosas buenas y tantas cosas malas en el curso de nuestra vida, me lo impidió. Mi aquiescencia se me atragantó en la garganta y, mientras tosía para expulsarla, la voz de mi padre llamó a Owen. Este salió apresuradamente de la habitación y la oportunidad se perdió.
Mi padre era metódico en todo. A la misma hora del día, en el mismo apartamento y con el mismo tono y actitud que había empleado exactamente un mes antes, recapituló la propuesta que me había hecho de asociarme con él y asignarme un departamento en la oficina contable, y me pidió que le diera mi decisión definitiva. En ese momento pensé que había algo de cruel en ello, y sigo pensando que la conducta de mi padre fue poco juiciosa. Probablemente, un trato más conciliador le habría ayudado a conseguir su objetivo. Tal y como estaban las cosas, me mantuve firme y, con todo el respeto que pude, rechacé la propuesta que me hiciste. Quizás —¿quién puede juzgar su propio corazón?— me pareció poco viril ceder a la primera llamada y esperaba más insistencia, al menos como pretexto para cambiar de opinión. Si fue así, me decepcionó, porque mi padre se volvió fríamente hacia Owen y solo dijo: «Ya ves que es como te dije».Bueno, Frank» (dirigiéndose a mí), «estás a punto de alcanzar la mayoría de edad y estás tan capacitado para juzgar lo que te hará feliz como lo estarás nunca; por lo tanto, no diré nada más. Pero como no estoy obligado a ceder a tus planes, del mismo modo que tú no estás obligado a someterte a los míos, ¿puedo preguntarte si has hecho alguno que dependa de mi ayuda?».
Respondí, no sin cierta vergüenza: «Al no haber recibido formación profesional y no disponer de fondos propios, es obvio que me resulta imposible subsistir sin alguna ayuda económica de mi padre; que mis deseos son muy moderados; y que espero que mi aversión por la profesión que él ha diseñado para mí no le lleve a retirarme por completo su apoyo y protección paternos».
«Es decir, ¿quieres apoyarte en mi brazo y, sin embargo, seguir tu propio camino? Eso es difícil, Frank; sin embargo, supongo que obedecerás mis instrucciones, siempre que no vayan en contra de tu propio carácter».
Estaba a punto de hablar... «Silencio, por favor», continuó. «Suponiendo que así sea, partirás inmediatamente hacia el norte de Inglaterra para visitar a tu tío y ver cómo está su familia. He elegido entre sus hijos (creo que tiene seis) a uno que, según tengo entendido, es el más digno de ocupar el puesto que yo tenía pensado para ti en la oficina. Pero puede que sea necesario hacer algunos arreglos más, y para ello puede que sea necesaria tu presencia. Recibirás más instrucciones en Osbaldistone Hall, donde te ruego que permanezcas hasta que tengas noticias mías. Todo estará listo para tu partida mañana por la mañana».
Con estas palabras, mi padre salió del apartamento.
«¿Qué significa todo esto, señor Owen?», le pregunté a mi comprensivo amigo, cuyo rostro reflejaba una profunda desolación.
«Te has arruinado, señor Frank, eso es todo. Cuando tu padre habla con esa calma y determinación, no hay más cambios en él que en una cuenta ajustada».
Y así fue; a la mañana siguiente, a las cinco en punto, me encontraba en camino a York, montado en un caballo razonablemente bueno y con cincuenta guineas en el bolsillo, viajando, al parecer, con el propósito de ayudar en la adopción de un sucesor para mí en la casa y el favor de mi padre y, por lo que yo sabía, eventualmente también en su fortuna.
Capítulo tercero
La vela floja se mueve de un lado a otro, El barco, sin trimar, se deja llevar por la marea, Arrastrado, a la deriva, zarandeado al azar, El remo se rompe, se pierde el timón.
Fábulas de Gay .
He etiquetado con rima y verso blanco las subdivisiones de esta importante narración, con el fin de seducir tu atención continua mediante poderes de composición de mayor atracción que los míos. Las líneas anteriores se refieren a un desafortunado navegante, que audazmente soltó amarras de un barco, que no era capaz de manejar, y lo empujó a la marea llena de un río navegable. Ningún escolar que, entre la diversión y el desafío, haya llevado a cabo un intento imprudente similar, podría sentirse, a la deriva en una fuerte corriente, en una situación más incómoda que la mía, cuando me encontré navegando, sin brújula, en el océano de la vida humana. Había habido tal facilidad inesperada en la forma en que mi padre desató el nudo, normalmente considerado el más fuerte que une a la sociedad, y me permitió marcharme como una especie de paria de tu familia, que extrañamente disminuyó la confianza en mis propios logros personales, que hasta entonces me habían sostenido. El príncipe Prettyman, ahora príncipe y ahora hijo de un pescador, no tenía un sentido más incómodo de tu degradación. En vuestro absorbente egoísmo, sois tan propensos a considerar todos esos accesorios que la prosperidad atrae a vuestro alrededor como pertenecientes a vuestra propia persona, que el descubrimiento de vuestra insignificancia, cuando os quedáis solo con vuestros propios recursos, se convierte en algo inexpresablemente humillante. A medida que el bullicio de Londres se desvanecía en mis oídos, el lejano repique de sus campanarios me hizo oír más de una vez la advertencia «Vuelve», que había oído antes su futuro alcalde; y cuando miré atrás desde Highgate hacia su oscura magnificencia, sentí como si estuviera dejando atrás la comodidad, la opulencia, los encantos de la sociedad y todos los placeres de la vida culta.
Pero la suerte estaba echada. De hecho, no era en absoluto probable que un cumplimiento tardío y poco cortés de los deseos de mi padre me hubiera devuelto a la situación que había perdido. Por el contrario, firme y decidido como era él, es posible que mi tardía y obligada aceptación de su deseo de que me dedicara al comercio le hubiera disgustado más que conciliado. Mi obstinación constitucional también vino en mi ayuda, y el orgullo me susurró lo mal que quedaría cuando un paseo de cuatro millas desde Londres hubiera hecho volar por los aires las resoluciones tomadas durante un mes de seria deliberación. La esperanza, que nunca abandona a los jóvenes y valientes, también aportó su brillo a mis perspectivas de futuro. Mi padre no podía hablar en serio cuando pronunció sin vacilar la sentencia de expulsión de la familia. No debía de ser más que una prueba de mi carácter que, si la soportaba con paciencia y firmeza, me haría ganar su estima y conduciría a un acuerdo amistoso sobre el punto en disputa entre nosotros. Incluso decidí en mi interior hasta dónde cedería y en qué puntos de nuestro supuesto tratado me mantendría firme; y el resultado fue, según mis cálculos, que recuperaría todos mis derechos de filiación, pagando la leve pena de algunas concesiones ostensibles para expiar mi rebelión pasada.
Mientras tanto, era dueño de mí mismo y experimentaba ese sentimiento de independencia que el pecho juvenil recibe con una emocionante mezcla de placer y aprensión. Mi bolsa, aunque no estaba precisamente repleta, estaba en condiciones de satisfacer todas las necesidades y deseos de un viajero. En Burdeos había adquirido la costumbre de hacer de mi propio ayuda de cámara; mi caballo era fresco, joven y activo, y mi buen humor pronto superó las melancólicas reflexiones con las que había comenzado mi viaje.
Me hubiera gustado viajar por una carretera mejor diseñada para ofrecer objetos de curiosidad razonables, o por un país más interesante para el viajero. Pero la carretera del norte era entonces, y quizás sigue siéndolo, singularmente deficiente en estos aspectos; ni creo que se pueda viajar tan lejos por Gran Bretaña en ninguna otra dirección sin encontrar más cosas que merezcan la atención. Mis cavilaciones mentales, a pesar de mi aparente confianza, no siempre fueron de naturaleza ininterrumpida. La musa, esa coqueta que me había llevado a este desierto, como otras de su género, me abandonó en mi momento de mayor necesidad, y me habría visto reducido a un estado bastante incómodo de aburrimiento, de no ser por las ocasionales conversaciones con extraños que casualmente pasaban por el mismo camino. Pero los personajes con los que me encontraba eran de un tipo uniforme y poco interesante. Curas rurales que regresaban a casa después de una visita; granjeros o ganaderos que volvían de un mercado lejano; empleados de comerciantes que viajaban para cobrar lo que se les debía a sus amos en las ciudades de provincia; y, de vez en cuando, algún oficial que bajaba al campo para reclutar soldados, eran, en aquella época, las personas que mantenían ocupados a los peineros y taberneros. Por lo tanto, nuestras conversaciones versaban sobre diezmos y credos, ganado y cereales, productos húmedos y secos, y la solvencia de los comerciantes minoristas, ocasionalmente variadas por la descripción de un asedio o una batalla en Flandes, que tal vez el narrador solo me contaba de segunda mano. Los ladrones, un tema fértil y alarmante, llenaban todos los huecos; y los nombres del Granjero Dorado, el Bandolero Volador, Jack Needham y otros héroes de la Ópera de los Mendigos eran tan familiares en nuestras bocas como palabras cotidianas. Ante tales relatos, como niños que se acurrucan alrededor del fuego cuando la historia de fantasmas llega a su clímax, los jinetes se acercaban unos a otros, miraban delante y detrás de ellos, examinaban la carga de sus pistolas y juraban apoyarse mutuamente en caso de peligro; un compromiso que, como otras alianzas ofensivas y defensivas, a veces se deslizaba fuera de la memoria cuando se presentaba un peligro real.
De todos los compañeros que vi atormentados por terrores de esta naturaleza, un pobre hombre, con el que viajé durante un día y medio, me proporcionó la mayor diversión. Llevaba en el asiento trasero una maleta muy pequeña, pero aparentemente muy pesada, por cuya seguridad parecía especialmente preocupado; nunca la confiaba a nadie más que a él mismo y rechazaba sistemáticamente el celo servicial de los camareros y mozos de cuadra, que se ofrecían a llevarla a la casa. Con la misma precaución, se esforzaba por ocultar no solo el propósito de su viaje y su destino final, sino incluso la dirección de la ruta de cada día. Nada le avergonzaba más que alguien le preguntara si viajaba hacia arriba o hacia abajo, o en qué etapa tenía intención de hacer un alto. Examinaba con sumo cuidado el lugar donde descansaría por la noche, evitando tanto la soledad como lo que consideraba un mal vecindario; y en Grantham, creo, se quedó despierto toda la noche para evitar dormir en la habitación contigua a la de un tipo corpulento y bizco, con peluca negra y chaleco deslustrado con ribetes dorados. Con todas estas preocupaciones en mente, mi compañero de viaje, a juzgar por sus músculos y tendones, era un hombre que podía desafiar el peligro con tanta impunidad como la mayoría de los hombres. Era fuerte y bien constituido y, a juzgar por su sombrero y su escarapela con cordones dorados, parecía haber servido en el ejército o, al menos, pertenecer a la profesión militar en una u otra capacidad. Tu conversación, aunque siempre bastante vulgar, era la de un hombre sensato, cuando los terribles fantasmas que acechaban tu imaginación dejaban por un momento de ocupar tu atención. Pero cualquier asociación accidental los traía de vuelta. Un páramo abierto o una plantación cercada eran por igual motivo de aprensión, y el silbido de un pastorcillo se convertía instantáneamente en la señal de un depredador. Incluso la visión de una horca, si bien le aseguraba que un ladrón había sido eliminado por la justicia, nunca dejaba de recordarle cuántos seguían sin ser ahorcados.
Me habría cansado de la compañía de este tipo si no hubiera estado aún más cansado de mis propios pensamientos. Sin embargo, algunas de las maravillosas historias que contaba tenían en sí mismas un cierto interés, y otra de sus peculiaridades caprichosas me brindaba la oportunidad ocasional de divertirme a tu costa. Entre sus relatos, varios de los desafortunados viajeros que cayeron en manos de los ladrones sufrieron esa calamidad por asociarse en el camino con un desconocido bien vestido y entretenido, en cuya compañía confiaban encontrar protección y diversión; quien amenizaba su viaje con historias y canciones, los protegía contra los males de los sobreprecios y las cuentas falsas, hasta que al fin, con el pretexto de mostrarles un atajo por un páramo desolado, sedució a sus víctimas desprevenidas para que se desviaran del camino público y se adentraran en un lúgubre valle, donde, soplando repentinamente su silbato, reunió a sus compañeros desde su escondite y se mostró tal y como era: el capitán de la banda de ladrones a la que sus incautos compañeros de viaje habían entregado sus bolsas y, tal vez, sus vidas. Hacia el final de tal relato, y cuando mi compañero se había sumido en un estado de nerviosismo por el desarrollo de su propia narración, observé que me miraba con una mirada de duda y sospecha, como si se le ocurriera la posibilidad de que, en ese mismo momento, estuviera en compañía de un personaje tan peligroso como el que describía su relato. Y de vez en cuando, cuando tales sugerencias se imponían en la mente de este ingenioso torturador de sí mismo, se alejaba de mí hacia el lado opuesto de la carretera, miraba delante, detrás y a su alrededor, examinaba sus armas y parecía prepararse para huir o defenderse, según lo requirieran las circunstancias.