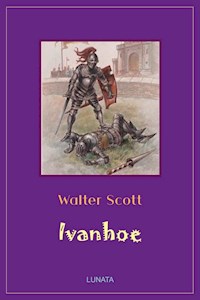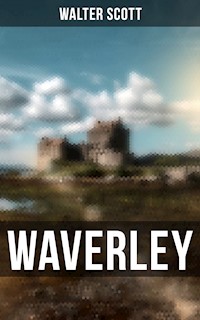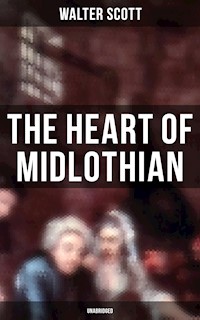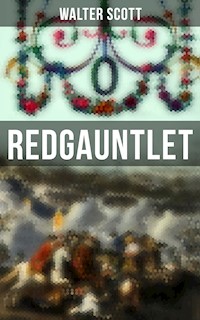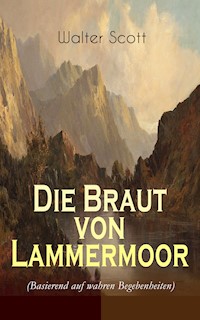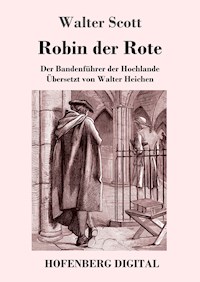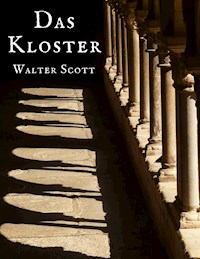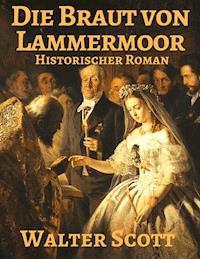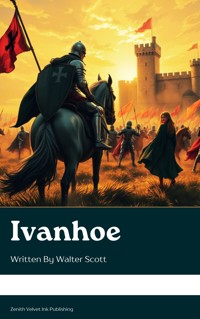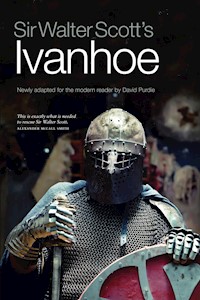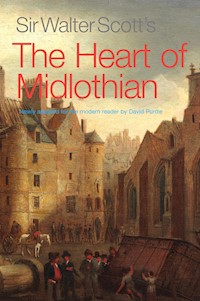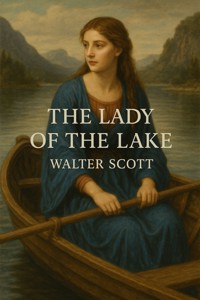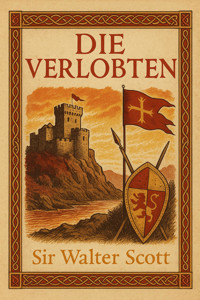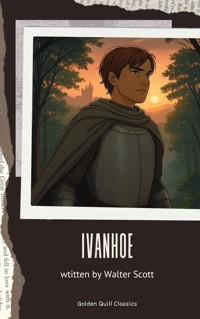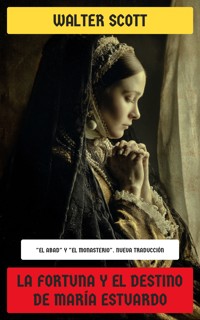0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Waverley, la primera gran novela histórica de Sir Walter Scott, es una obra fundamental que abrió las puertas a un nuevo género literario y que aún hoy mantiene toda su fuerza y atractivo. Nos sumerge en la Escocia del siglo XVIII con una mezcla cautivadora de aventura, intriga y romance, al mismo tiempo que refleja las tensiones culturales y políticas de una sociedad en transformación. Su relevancia perdura porque no solo ofrece un retrato vivo de una época, sino que también plantea preguntas universales sobre la identidad, la lealtad y el choque entre tradición y modernidad. Convertida en un verdadero clásico, sigue siendo leída y admirada por su capacidad de combinar el rigor histórico con la emoción de la ficción, mostrando cómo la literatura puede dar vida al pasado y hacerlo cercano a cada generación. La historia sigue a Edward Waverley, un joven caballero inglés de familia acomodada, cuya vida hasta entonces ha sido tranquila y protegida. Educado en un ambiente refinado y romántico, Waverley desarrolla una imaginación idealista que lo empuja a buscar experiencias más intensas, más allá de los límites seguros de su hogar. Su destino cambia al ingresar en el ejército y ser destinado a Escocia, una tierra llena de paisajes agrestes, tradiciones antiguas y tensiones políticas entre los jacobitas y el poder establecido de la corona británica. Allí, Edward se ve inmerso en un mundo de contrastes: conoce la hospitalidad y nobleza de familias escocesas, pero también la crudeza de la vida en las Highlands. Su carácter soñador lo lleva a involucrarse en causas que no siempre comprende del todo, pero que despiertan su sentido de honor y lealtad. A lo largo de su viaje, Waverley se cruza con personajes inolvidables. Entre ellos destaca Fergus Mac-Ivor, un carismático y valiente líder jacobita, cuya pasión por la independencia de Escocia arrastra tanto admiración como peligro. Junto a él, su hermana Flora, hermosa y de espíritu indomable, cautiva a Edward con su firmeza y su dedicación a la causa de su pueblo. Estos encuentros transforman al protagonista y lo ponen en medio de un torbellino de decisiones que marcarán su destino. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Waverley
Índice
Introducción
El plan de esta edición me lleva a insertar en este lugar algunos relatos de los incidentes en los que se basa la novela de Waverley. Ya han sido dados a conocer al público por mi difunto y lamentado amigo, William Erskine, Esq. (posteriormente Lord Kinneder), al reseñar Tales of My Landlord para la Quarterly Review en 1817. Los detalles fueron obtenidos por el crítico a partir de la información proporcionada por el autor. Posteriormente, se publicaron en el prefacio de Las crónicas de Canongate. Ahora se insertan en su lugar correspondiente.
La protección mutua que se brindan Waverley y Talbot, en la que se basa toda la trama, se fundamenta en una de esas anécdotas que suavizan incluso los rasgos de la guerra civil; y, dado que es igualmente honorable para la memoria de ambas partes, no dudamos en dar sus nombres completos. Cuando los montañeses, en la mañana de la batalla de Preston, en 1745, lanzaron su memorable ataque contra el ejército de Sir John Cope, una batería de cuatro piezas de artillería fue asaltada y tomada por los Cameron y los Stewart de Appine. El difunto Alexander Stewart de Invernahyle fue uno de los primeros en la carga y, al observar a un oficial de las fuerzas del rey que, desdeñando unirse a la huida de todos los que le rodeaban, permanecía con la espada en la mano, como si estuviera decidido a defender hasta el final el puesto que se le había asignado, el caballero de las Highlands le ordenó que se rindiera y recibió como respuesta una estocada, que atrapó con su escudo. El oficial se encontraba ahora indefenso, y el hacha de guerra de un gigantesco montañés (el molinero del molino de Invernahyle) se alzó para aplastarle el cráneo, cuando el Sr. Stewart, con dificultad, le convenció para que se rindiera. Se hizo cargo de las propiedades de su enemigo, protegió su persona y, finalmente, le obtuvo la libertad bajo palabra. El oficial resultó ser el coronel Whitefoord, un caballero de Ayrshire de gran carácter e influencia, y muy apegado a la Casa de Hannover; sin embargo, tal era la confianza que existía entre estos dos hombres honorables, aunque de principios políticos diferentes, que, mientras la guerra civil hacía estragos y los oficiales rezagados del ejército de las Highlands eran ejecutados sin piedad, Invernahyle no dudó en visitar a su antiguo cautivo, cuando este regresó a las Highlands para reclutar nuevos soldados, ocasión en la que pasó un día o dos en Ayrshire entre los amigos whigs del coronel Whitefoord, tan agradable y de buen humor como si todo estuviera en paz a su alrededor.
Después de que la batalla de Culloden arruinara las esperanzas de Carlos Eduardo y dispersara a sus seguidores proscritos, le tocó al coronel Whitefoord hacer todo lo posible para obtener el perdón del Sr. Stewart. Acudiste al Lord Justice Clerk, al Lord Advocate y a todos los funcionarios del Estado, y cada solicitud fue respondida con la presentación de una lista en la que Invernahyle (como solía expresarlo el buen anciano) aparecía «marcado con la señal de la bestia», como un sujeto no apto para recibir favores o indultos.
Finalmente, el coronel Whitefoord se dirigió en persona al duque de Cumberland. También de él recibió una negativa rotunda. Entonces limitó su petición, por el momento, a la protección de la casa, la esposa, los hijos y las propiedades de Stewart. El duque también la rechazó, ante lo cual el coronel Whitefoord, sacando su comisión del pecho, la depositó sobre la mesa ante Su Alteza Real con gran emoción y pidió permiso para retirarse del servicio de un soberano que no sabía perdonar a un enemigo vencido. El duque quedó impresionado e incluso conmovido. Le pidió al coronel que recogiera su comisión y le concedió la protección que solicitaba. Se emitió justo a tiempo para salvar la casa, el maíz y el ganado de Invernahyle de las tropas, que se dedicaban a arrasar lo que se solía llamar «el país del enemigo». Se formó un pequeño campamento de soldados en la propiedad de Invernahyle, que perdonaron mientras saqueaban los alrededores y buscaban en todas direcciones a los líderes de la insurrección, y a Stewart en particular. Estaba mucho más cerca de ellos de lo que sospechaban, ya que, escondido en una cueva (como el barón de Bradwardine), permaneció durante muchos días tan cerca de los centinelas ingleses que podía oír cómo pasaban lista. Le traía la comida una de sus hijas, una niña de ocho años, a quien la señora Stewart se vio obligada a confiar esta misión, ya que sus movimientos, y los de todos los habitantes mayores de la casa, eran vigilados de cerca. Con una ingenuidad superior a su edad, la niña solía deambular entre los soldados, que eran bastante amables con ella, y así aprovechaba el momento en que nadie la observaba para escabullirse entre la espesura, donde depositaba las escasas provisiones que llevaba a su cargo en un lugar marcado, donde su padre pudiera encontrarlas. Invernahyle se mantuvo con vida durante varias semanas gracias a estos precarios suministros y, como había resultado herido en la batalla de Culloden, las penurias que soportaba se veían agravadas por un gran dolor físico. Después de que los soldados abandonaran sus cuarteles, tuvo otra escapada notable.
Como ahora se aventuraba a ir a su propia casa por la noche y la abandonaba por la mañana, fue divisado al amanecer por un grupo de enemigos, que le dispararon y le persiguieron. El fugitivo tuvo la suerte de escapar de su búsqueda, por lo que regresaron a la casa y acusaron a la familia de dar cobijo a uno de los traidores proscritos. Una anciana tuvo la presencia de ánimo suficiente para sostener que el hombre que habían visto era el pastor. «¿Por qué no se detuvo cuando le llamamos?», dijo el soldado. «Es tan sordo, pobre hombre, como una pila de turba», respondió la ingeniosa sirvienta. «Que vayan a buscarlo inmediatamente». El verdadero pastor fue traído de la colina y, como había tiempo para instruirlo por el camino, cuando apareció estaba tan sordo como era necesario para mantener su personaje. Invernahyle fue posteriormente indultado en virtud de la Ley de Indemnización.
El autor lo conocía bien y a menudo había oído estas circunstancias de su propia boca. Era un noble ejemplar del antiguo montañés, de ascendencia lejana, galante, cortés y valiente, incluso caballeroso. Creo que había estado fuera en 1715 y 1745, y participó activamente en todos los acontecimientos emocionantes que tuvieron lugar en las Highlands entre estas épocas memorables; y, según he oído, destacó, entre otras hazañas, por haber luchado en un duelo con espada contra el célebre Rob Roy MacGregor en el clachan de Balquidder.
Invernahyle se encontraba en Edimburgo cuando Paul Jones entró en el estuario del Forth y, aunque ya era un anciano, lo vi en armas y lo oí exultar (en tus propias palabras) ante la perspectiva de empuñar tu espada una vez más antes de morir. De hecho, en aquella memorable ocasión, cuando la capital de Escocia se vio amenazada por tres insignificantes balandros o bergantines, apenas aptos para saquear un pueblo de pescadores, él fue el único que pareció proponer un plan de resistencia. Ofreció a los magistrados, si se podían conseguir espadas y puñales, encontrar tantos montañeses entre las clases bajas como fueran necesarios para matar a la tripulación de cualquier barco que pudiera ser enviado a una ciudad llena de pasajes estrechos y sinuosos, en los que se dispersarían en busca de saqueos. No sé si se siguió su plan, pero creo que a las autoridades constituidas les pareció demasiado arriesgado, ya que, incluso en aquella época, no deseaban ver armas en manos de los montañeses. Un viento del oeste constante y potente zanjó la cuestión al arrastrar a Paul Jones y sus barcos fuera del estuario.
Si hay algo degradante en este recuerdo, no es desagradable compararlo con los de la última guerra, cuando Edimburgo, además de las fuerzas regulares y la milicia, proporcionó una brigada voluntaria de caballería, infantería y artillería de seis mil hombres o más, que estaba preparada para enfrentarse y repeler a una fuerza mucho más formidable que la que comandaba el aventurero estadounidense. El tiempo y las circunstancias cambian el carácter de las naciones y el destino de las ciudades; y es un orgullo para un escocés reflexionar sobre cómo el carácter independiente y viril de un país, dispuesto a confiar su propia protección a las armas de sus hijos, después de haber estado oculto durante medio siglo, ha recuperado su esplendor durante el transcurso de su propia vida.
Otras ilustraciones de Waverley se encuentran en las notas al pie de las páginas a las que pertenecen. Las que resultaban demasiado largas para colocarlas allí se incluyen al final de los capítulos a los que se refieren. 12
12 En esta edición, todas las notas se encuentran al final del capítulo en el que se hace referencia a ellas.
Volumen I
Capítulo I. Introducción
El título de esta obra no ha sido elegido sin la grave y sólida deliberación que los asuntos importantes exigen de los prudentes. Incluso su primera denominación, o denominación general, fue el resultado de una investigación y selección nada comunes, aunque, siguiendo el ejemplo de mis predecesores, solo tuve que elegir el apellido más sonoro y eufónico que ofrece la historia o la topografía inglesas, y seleccionarlo de inmediato como título de mi obra y nombre de mi héroe. Pero, ¡ay!, ¿qué podían esperar mis lectores de los epítetos caballerosos de Howard, Mordaunt, Mortimer o Stanley, o de los sonidos más suaves y sentimentales de Belmour, Belville, Belfield y Belgrave, sino páginas de inanidad, similares a las que han sido bautizadas así durante medio siglo? Debo admitir modestamente que soy demasiado tímido con respecto a mi propio mérito como para ponerlo en oposición innecesaria a asociaciones preconcebidas; por lo tanto, como un caballero novato con su escudo blanco, he asumido para mi héroe, WAVERLEY, un nombre incontaminado, que con su sonido no transmite nada bueno ni malo, excepto lo que el lector se complazca en atribuirle en lo sucesivo. Pero mi segundo título, o título complementario, fue mucho más difícil de elegir, ya que, por breve que sea, puede considerarse como un compromiso del autor con un modo especial de situar la escena, dibujar los personajes y manejar las aventuras. Si, por ejemplo, hubiera anunciado en mi frontispicio «Waverley, una historia de otros tiempos», ¿no habrían anticipado todos los lectores de novelas un castillo apenas inferior al de Udolpho, cuyo ala oriental llevaba mucho tiempo deshabitada y cuyas llaves se habían perdido o habían sido confiadas al cuidado de algún mayordomo o ama de llaves anciano, cuyos pasos temblorosos, hacia la mitad del segundo volumen, estaban condenados a guiar al héroe o a la heroína hacia los ruinosos recintos? ¿No habrían chillado el búho y el grillo en mi propia portada? ¿Y habría sido posible para mí, con una atención moderada al decoro, introducir alguna escena más animada que la que pudiera producir la jovialidad de un criado bufón pero fiel, o la narración locuaz de la fille-de-chambre de la heroína, al ensayar las historias de sangre y horror que había oído en el salón de los sirvientes? Una vez más, si mi título hubiera sido «Waverley, una novela alemana», ¿qué mente tan obtusa no habría imaginado un abad libertino, un duque opresor, una asociación secreta y misteriosa de rosacruces e iluminados, con todas sus propiedades de capuchas negras, cavernas, dagas, máquinas eléctricas, trampillas y linternas oscuras? O si hubiera optado por llamar a mi obra «Cuento sentimental», ¿no habría sido un presagio suficiente de una heroína con una profusión de cabello castaño rojizo y un arpa, el suave consuelo de sus horas de soledad, que afortunadamente siempre encuentra la manera de transportar del castillo a la cabaña, aunque a veces se vea obligada a saltar por una ventana de dos pisos y más de una vez se sienta desorientada en su viaje, sola y a pie, sin más guía que una campesina desaliñada, cuya jerga apenas puede entender? O, de nuevo, si mi Waverley se hubiera titulado «Una historia de los tiempos», ¿no me habrías pedido, amable lector, un esbozo apasionante del mundo de la moda, algunas anécdotas de escándalos privados apenas velados y, si estaban pintados con delicia, mucho mejor? ¿Una heroína de Grosvenor Square y un héroe del Barouche Club o del Four-in-Hand, con un conjunto de personajes secundarios de los elegantes de Queen Anne Street East o los apuestos héroes de la Oficina de Bow Street? Podría continuar demostrando la importancia de una portada y mostrando al mismo tiempo mi profundo conocimiento de los ingredientes particulares necesarios para la composición de romances y novelas de diversa índole, pero ya es suficiente, y me resisto a seguir tiranizando la impaciencia de mis lectores, que sin duda ya están ansiosos por conocer la elección realizada por un autor tan versado en las diferentes ramas de su arte.
Al fijar, pues, la fecha de mi historia sesenta años antes del presente 1 de noviembre de 1805, quiero que tus lectores comprendan que en las siguientes páginas no encontrarán ni una novela de caballerías ni un relato de costumbres modernas; que mi héroe no llevará hierro en los hombros, como antaño, ni en las suelas de sus botas, como es la moda actual en Bond Street; y que mis damiselas no irán vestidas «de púrpura y de luto», como la dama Alice de una antigua balada, ni reducidas a la desnudez primitiva de una moda moderna en un baile. A partir de mi elección de una época, el crítico entendido puede presagiar además que el objeto de mi relato es más una descripción de los hombres que de las costumbres. Para que una historia de costumbres sea interesante, debe referirse a una antigüedad tan grande que se haya vuelto venerable, o bien debe reflejar vívidamente aquellas escenas que pasan diariamente ante nuestros ojos y que son interesantes por su novedad. Así, la cota de malla de nuestros antepasados y la pelliza de triple piel de nuestros galanes modernos pueden, aunque por razones muy diferentes, ser igualmente adecuadas para el atuendo de un personaje ficticio; pero ¿quién, con la intención de que el traje de su héroe sea impresionante, estaría dispuesto a vestirlo con el traje de corte del reinado de Jorge II, sin cuello, con mangas anchas y bolsillos bajos? Lo mismo puede decirse, con igual veracidad, de la sala gótica, que, con sus ventanas oscurecidas y tintadas, su techo elevado y lúgubre y su enorme mesa de roble adornada con cabezas de jabalí y romero, faisanes y pavos reales, grullas y cisnes, tiene un efecto excelente en la descripción ficticia. También se puede ganar mucho con una viva representación de una fiesta moderna, como las que se recogen a diario en la sección del periódico titulada «El espejo de la moda», si contrastamos estas, o cualquiera de ellas, con la espléndida formalidad de un entretenimiento ofrecido hace sesenta años; y así se verá fácilmente cuánto gana el pintor de costumbres antiguas o de moda sobre el que describe las de la última generación.
Teniendo en cuenta las desventajas inseparables de esta parte de mi tema, debes entender que he decidido evitarlas en la medida de lo posible, centrando la fuerza de mi narración en los personajes y las pasiones de los actores; —esas pasiones comunes a los hombres de todas las clases sociales, y que han agitado por igual el corazón humano, ya latiera bajo la coraza de acero del siglo XV, el abrigo de brocado del XVIII o la levita azul y el chaleco blanco de dimity de la actualidad. 14 Sin duda, es cierto que el estado de las costumbres y las leyes tiñen necesariamente estas pasiones, pero las actitudes, por usar el lenguaje de la heráldica, siguen siendo las mismas, aunque el colorido no solo sea diferente, sino que se oponga en fuerte contradicción. La ira de nuestros antepasados, por ejemplo, era de color gules; estallaba en actos de violencia abierta y sanguinaria contra los objetos de su furia. Nuestros sentimientos malignos, que deben buscar la gratificación a través de canales más indirectos y socavar los obstáculos que no pueden derribar abiertamente, pueden decirse más bien que están teñidos de sable. Pero el impulso profundo que los gobierna es el mismo en ambos casos; y el orgulloso noble, que ahora solo puede arruinar a su vecino de acuerdo con la ley, mediante largos pleitos, es el auténtico descendiente del barón que envolvió en llamas el castillo de su competidor y le golpeó en la cabeza cuando este intentaba escapar de la conflagración. Es del gran libro de la Naturaleza, el mismo a lo largo de mil ediciones, ya sea en letra gótica, encuadernado en tela y prensado en caliente, del que me he atrevido a leer un capítulo al público. La situación social en la parte norte de la isla en el periodo de mi historia me ha brindado algunas oportunidades favorables de contraste, que pueden servir a la vez para variar e ilustrar las lecciones morales, que considero de buen grado como la parte más importante de mi plan; aunque soy consciente de lo lejos que estarán de su objetivo si no soy capaz de mezclarlas con diversión, una tarea que no es tan fácil en esta generación crítica como lo era «hace sesenta años».
14 ¡Ay, ese atuendo, respetable y caballeroso en 1805, o por ahí, ahora está tan anticuado como lo está el propio autor de Waverley desde aquella época! El lector interesado en la moda podrá completar el traje con un chaleco bordado de terciopelo o seda púrpura y una chaqueta del color que prefiera.
Capítulo II. Waverley-Honour — Una retrospectiva
Han pasado sesenta años desde que Edward Waverley, el héroe de las siguientes páginas, se despidió de su familia para unirse al regimiento de dragones en el que acababa de obtener un puesto. Fue un día melancólico en Waverley-Honour cuando el joven oficial se separó de Sir Everard, el afectuoso tío mayor cuyo título y patrimonio él heredaría presumiblemente.
Las diferencias en opiniones políticas habían separado desde temprano al baronet de su hermano menor, Richard Waverley, padre de nuestro héroe. Sir Everard había heredado de sus antepasados toda la serie de predilecciones y prejuicios tories o de la Alta Iglesia que habían distinguido a la casa de Waverley desde la Gran Guerra Civil. Richard, por el contrario, diez años más joven, se consideraba nacido para la fortuna de un segundo hermano y no esperaba ni dignidad ni entretenimiento al mantener el carácter de Will Wimble. Pronto comprendió que, para tener éxito en la carrera de la vida, era necesario llevar el menor peso posible. Los pintores hablan de la dificultad de expresar la existencia de pasiones compuestas en los mismos rasgos en el mismo momento; no sería menos difícil para el moralista analizar los motivos mixtos que se unen para formar el impulso de nuestras acciones. Richard Waverley leyó y se convenció, a partir de la historia y de argumentos sólidos, de que, en palabras de la vieja canción,
La obediencia pasiva era una burla,
y ¡bah! la no resistencia;
pero la razón probablemente habría sido incapaz de combatir y eliminar los prejuicios hereditarios si Richard hubiera podido prever que su hermano mayor, Sir Everard, tomándose a pecho una decepción temprana, seguiría soltero a los setenta y dos años. La perspectiva de la sucesión, por remota que fuera, podría haberte llevado en ese caso a soportar arrastrarte durante la mayor parte de tu vida como «el señor Richard del Hall, hermano del baronet», con la esperanza de que, antes de que concluyera, se te distinguiera como Sir Richard Waverley de Waverley-Honour, sucesor de una propiedad principesca y de amplias conexiones políticas como jefe de los intereses del condado en la comarca donde se encontraba.
Pero esto era una culminación de cosas que no cabía esperar al principio de la vida de Richard, cuando Sir Everard estaba en la flor de la vida y era seguro que sería un pretendiente aceptable en casi cualquier familia, ya fuera la riqueza o la belleza el objeto de su búsqueda, y cuando, de hecho, su rápido matrimonio era un rumor que divertía regularmente al vecindario una vez al año. Su hermano menor no veía ningún camino practicable hacia la independencia salvo el de confiar en sus propios esfuerzos y adoptar un credo político más acorde con la razón y con sus propios intereses que la fe hereditaria de Sir Everard en la Alta Iglesia y en la casa de Estuardo. Por lo tanto, leyó su retractación al comienzo de su carrera y entró en la vida como un whig declarado y amigo de la sucesión de Hannover.
El ministerio de la época de Jorge I estaba prudentemente ansioso por reducir la falange de la oposición. La nobleza tory, que dependía del esplendor reflejado por el sol de la corte, llevaba algún tiempo reconciliándose gradualmente con la nueva dinastía. Pero los ricos caballeros rurales de Inglaterra, una clase que conservaba, junto con gran parte de las costumbres antiguas y la integridad primitiva, una gran proporción de prejuicios obstinados e inflexibles, se mantuvieron al margen en una oposición altiva y hosca, y lanzaron muchas miradas de pesar y esperanza a Bois le Due, Aviñón e Italia. 15 La ascensión al trono de un pariente cercano de uno de esos oponentes firmes e inflexibles se consideró un medio para atraer a más conversos, por lo que Richard Waverley recibió un favor ministerial más que proporcional a su talento o su importancia política. Sin embargo, se descubrió que tenía un talento respetable para los asuntos públicos y, tras negociar su primera admisión en la recepción del ministro, su éxito fue rápido. Sir Everard se enteró por el periódico «News-Letter», en primer lugar, de que Richard Waverley, Esquire, había sido elegido para el distrito ministerial de Barterfaith; a continuación, que Richard Waverley, Esquire, había desempeñado un papel destacado en el debate sobre el proyecto de ley de impuestos especiales en apoyo del gobierno; y, por último, que Richard Waverley, Esquire, había sido honrado con un puesto en una de esas juntas en las que el placer de servir al país se combina con otras gratificaciones importantes que, para hacerlas más aceptables, se producen regularmente una vez al trimestre.
Aunque estos acontecimientos se sucedieron con tal rapidez que la sagacidad del editor de un periódico moderno habría vaticinado los dos últimos incluso mientras anunciaba el primero, llegaron a conocimiento de Sir Everard de forma gradual, gota a gota, por así decirlo, destilados a través del frío y procrastinador alambique de la ‘Carta Semanal’ de Dyer.16 Pues cabe observar, de paso, que en lugar de aquellas diligencias postales, gracias a las cuales cualquier artesano en su club de seis peniques puede enterarse cada noche, por veinte canales contradictorios, de las noticias de ayer de la capital, un correo semanal traía, en aquellos días, a Waverley-Honour un Informador Semanal, que, tras haber satisfecho la curiosidad de Sir Everard, la de su hermana y la de su anciano mayordomo, era transferido con regularidad del Salón a la Rectoría, de la Rectoría a la casa solariega del Escudero Stubbs, del Escudero al administrador del Baronet en su pulcra casa blanca en el páramo, del administrador al capataz, y de éste a través de un vasto círculo de honradas matronas y ancianos, por cuyas manos ásperas y encallecidas solía quedar reducido a jirones aproximadamente un mes después de su llegada.
Esta lenta sucesión de información fue de cierta ventaja para Richard Waverley en el caso que nos ocupa; pues, si la suma total de tus atrocidades hubiera llegado a oídos de Sir Everard de inmediato, no cabe duda de que el nuevo comisario habría tenido pocos motivos para enorgullecerse del éxito de su política. El baronet, aunque era el más apacible de los seres humanos, no carecía de puntos sensibles en su carácter; la conducta de tu hermano los había herido profundamente; la finca de Waverley no estaba sujeta a ningún vínculo sucesorio (pues a ninguno de sus antiguos propietarios se le había ocurrido que uno de sus descendientes pudiera ser culpable de las atrocidades que la «Carta» de Dyer atribuía a Richard), y si lo hubiera estado, el matrimonio del propietario podría haber sido fatal para un heredero colateral. Estas diversas ideas flotaban en la mente de Sir Everard sin llegar, sin embargo, a ninguna conclusión definitiva.
Examinaste el árbol genealógico de tu familia, que, adornado con numerosas marcas emblemáticas de honor y hazañas heroicas, colgaba del panel de madera bien barnizado de tu salón. Los descendientes más cercanos de Sir Hildebrand Waverley, a falta de los de su hijo mayor Wilfred, de los que Sir Everard y su hermano eran los únicos representantes, eran, según le informaba este honorable registro (y, de hecho, como él mismo bien sabía), los Waverley de Highley Park, com. Hants; con quienes la rama principal, o más bien el linaje, de la casa había renunciado a toda conexión desde el gran pleito de 1670.
Este vástago degenerado había cometido una nueva ofensa contra la cabeza y la fuente de su nobleza, al casarse su representante con Judith, heredera de Oliver Bradshawe, de Highley Park, cuyos escudos, iguales a los de Bradshawe el regicida, habían cuartelado con el antiguo escudo de Waverley. Sin embargo, estas ofensas habían desaparecido de la memoria de Sir Everard en el calor de su resentimiento; y si el abogado Clippurse, a quien su mozo de cuadra había ido a buscar expresamente, hubiera llegado solo una hora antes, podría haber tenido la ventaja de redactar un nuevo acuerdo sobre el señorío y la mansión de Waverley-Honour, con todas sus dependencias. Pero una hora de reflexión serena es muy importante cuando se emplea en sopesar los males comparativos de dos medidas por las que no sentimos ninguna preferencia interna. El abogado Clippurse encontró a su patrón sumido en un profundo estudio, que fue demasiado respetuoso para interrumpir, salvo para sacar su papel y su tintero de cuero, dispuesto a tomar nota de las órdenes de su señoría. Incluso esta leve maniobra resultó embarazosa para Sir Everard, que la sintió como un reproche a su indecisión. Miró al abogado con cierto deseo de dar su visto bueno, cuando el sol, emergiendo de detrás de una nube, derramó de inmediato su luz entrecortada a través de la vidriera manchada del lúgubre gabinete en el que estaban sentados. La mirada del baronet, al alzarse hacia el esplendor, se posó directamente en el escudo central, impreso con el mismo emblema que, según se decía, había llevado su antepasado en el campo de batalla de Hastings: tres armiños pasantes, de plata, sobre un campo azul, con su lema correspondiente, Sans tache. «¡Perecerá nuestro nombre antes de que ese antiguo y leal símbolo se mezcle con la insignia deshonrada de un traidor cabeza redonda!», exclamó Sir Everard.
Todo esto fue el efecto de un rayo de sol, suficiente para iluminar al abogado Clippurse y que pudiera arreglar su pluma. La pluma fue arreglada en vano. El abogado fue despedido, con instrucciones de mantenerse a la espera de la primera citación.
La aparición del abogado Clippurse en el salón provocó mucha especulación en esa parte del mundo en la que Waverley-Honour era el centro. Pero los políticos más juiciosos de este microcosmos auguraban consecuencias aún peores para Richard Waverley a raíz de un movimiento que siguió poco después a su apostasía. Se trataba nada menos que de una excursión del baronet en su carruaje de seis caballos, con cuatro sirvientes ataviados con lujosas libreas, para hacer una visita de cierta duración a un noble par en los confines del condado, de ascendencia intachable, principios tories firmes y feliz padre de seis hijas solteras y cultas.
La acogida de Sir Everard en esta familia fue, como es fácil de imaginar, bastante favorable; pero, de las seis jóvenes, su gusto lo llevó, por desgracia, a decantarse por Lady Emily, la más joven, que recibió sus atenciones con una vergüenza que revelaba a la vez que no se atrevía a rechazarlas y que no le producían ningún placer.
Sir Everard no pudo sino percibir algo inusual en las emociones contenidas que la joven mostraba ante sus insinuaciones; pero, asegurado por la prudente condesa de que eran el efecto natural de una educación recluida, el sacrificio podría haberse consumado, como sin duda ha ocurrido en muchos casos similares, de no ser por el valor de una hermana mayor, que reveló al rico pretendiente que los afectos de Lady Emily estaban puestos en un joven soldado de fortuna, pariente cercano suyo.
Sir Everard manifestó una gran emoción al recibir esta información, que le fue confirmada, en una entrevista privada, por la propia joven, aunque bajo el temor más terrible de la indignación de su padre.
El honor y la generosidad eran atributos hereditarios de la casa de Waverley. Con una elegancia y delicadeza dignas del héroe de una novela romántica, Sir Everard retiró su pretensión a la mano de Lady Emily. Incluso, antes de abandonar el castillo de Blandeville, tuvo la habilidad de arrancar a su padre el consentimiento para su unión con el objeto de su elección. No se sabe con exactitud qué argumentos utilizó para ello, ya que Sir Everard nunca se había destacado por su poder de persuasión; pero el joven oficial, inmediatamente después de esta transacción, ascendió en el ejército con una rapidez que superaba con creces el ritmo habitual del mérito profesional sin patrocinio, aunque, en apariencia, eso era todo lo que tenía a su favor.
La conmoción que sir Everard sufrió en esta ocasión, aunque atenuada por la conciencia de haber actuado de forma virtuosa y generosa, tuvo su efecto en su vida futura. Tu decisión de casarte había sido tomada en un arranque de indignación; el esfuerzo que suponía el cortejo no encajaba del todo con la digna indolencia de tus costumbres; acababas de escapar del riesgo de casarte con una mujer que nunca podría amarte, y tu orgullo no podía sentirse muy halagado por el fin de tu amorío, aunque tu corazón no hubiera sufrido. El resultado de todo el asunto fue su regreso a Waverley-Honour sin ningún cambio en tus afectos, a pesar de los suspiros y languidecimientos de la bella chismosa, que había revelado, por puro afecto fraternal, el secreto del afecto de Lady Emily, y a pesar de las miradas, guiños e insinuaciones de la entrometida madre, y de los graves elogios que el conde pronunció sucesivamente sobre la prudencia, el buen sentido y la admirable disposición de su primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hijas.
El recuerdo de tu amor frustrado era para Sir Everard, como para muchos otros de tu temperamento, a la vez tímido, orgulloso, sensible e indolente, un faro que te impedía exponerte a mortificaciones, dolores y esfuerzos infructuosos similares en el futuro. Continuó viviendo en Waverley-Honour al estilo de un viejo caballero inglés, de ascendencia antigua y fortuna opulenta. Su hermana, la señorita Rachel Waverley, presidía su mesa; y poco a poco se convirtieron en un viejo soltero y una anciana solterona, los más gentiles y amables devotos del celibato.
La vehemencia del resentimiento de Sir Everard hacia su hermano fue efímera; sin embargo, su aversión hacia el whig y el funcionario, aunque incapaz de estimularlo a retomar medidas activas que perjudicaran los intereses de Richard en la sucesión de la propiedad familiar, siguió manteniendo la frialdad entre ellos. Richard conocía lo suficiente el mundo y el temperamento de su hermano como para creer que cualquier avance imprudente o precipitado por su parte podría convertir el rechazo pasivo en un principio más activo. Por lo tanto, fue un accidente lo que finalmente provocó la renovación de sus relaciones. Richard se había casado con una joven de rango, gracias a cuyos intereses familiares y fortuna privada esperaba avanzar en su carrera. Por derecho de ella, se convirtió en propietario de una finca de cierto valor, a pocos kilómetros de Waverley-Honour.
El pequeño Edward, el héroe de nuestra historia, entonces de cinco años, era su único hijo. Sucedió que una mañana el niño y su niñera se habían alejado una milla de la avenida de Brerewood Lodge, la residencia de su padre. Tu atención se vio atraída por un carruaje tirado por seis majestuosos caballos negros de cola larga, con tantos adornos y dorados como los que habrían honrado al alcalde. Estaba esperando a su propietario, que se encontraba a poca distancia inspeccionando los avances de una granja a medio construir. No sé si la niñera del niño era galesa o escocesa, ni de qué manera asociaba él un escudo blasonado con tres armiños con la idea de propiedad personal, pero tan pronto como vio este emblema familiar, decidió firmemente reivindicar su derecho al espléndido vehículo en el que se exhibía. El baronet llegó mientras la criada del niño intentaba en vano disuadirlo de su determinación de apropiarse del carruaje dorado tirado por seis caballos. El encuentro fue un momento feliz para Edward, ya que su tío acababa de mirar con nostalgia, con algo parecido a la envidia, a los niños regordetes del robusto terrateniente cuya mansión se estaba construyendo bajo sus órdenes. En el querubín de cara redonda y sonrosada que tenía ante sí, que le recordaba a él mismo y llevaba su nombre, y que reivindicaba un título hereditario para su familia, su afecto y su patrocinio, mediante un vínculo que Sir Everard consideraba tan sagrado como la Jarretera o el Manto Azul, la Providencia parecía haberle concedido el objeto más adecuado para llenar el vacío de sus esperanzas y afectos. Sir Everard regresó a Waverley-Hall en un caballo que le esperaba preparado, mientras que el niño y su asistente fueron enviados a casa en el carruaje a Brerewood Lodge, con un mensaje que le abrió a Richard Waverley la puerta de la reconciliación con su hermano mayor.
Sin embargo, aunque se reanudó su relación, esta siguió siendo más formal y cortés que cordial y fraternal, pero era suficiente para satisfacer los deseos de ambas partes. Sir Everard obtuvo, en la frecuente compañía de su pequeño sobrino, algo en lo que su orgullo hereditario podía fundar el placer anticipado de la continuación de su linaje y donde sus afectos amables y gentiles podían al mismo tiempo ejercitarse plenamente. En cuanto a Richard Waverley, veía en el creciente afecto entre tío y sobrino el medio de asegurar la sucesión de su hijo, si no la suya propia, a la propiedad hereditaria, que consideraba más amenazada que favorecida por cualquier intento por su parte de estrechar la intimidad con un hombre de los hábitos y opiniones de Sir Everard.
Así, mediante una especie de compromiso tácito, se permitió al pequeño Edward pasar la mayor parte del año en la mansión, y parecía mantener la misma relación íntima con ambas familias, aunque sus relaciones mutuas se limitaban por lo demás a mensajes formales y visitas aún más formales. La educación del joven se regía alternativamente por los gustos y opiniones de su tío y de su padre. Pero hablaremos más de esto en un capítulo posterior.
15 Donde el caballero St. George, o, como se le llamaba, el Viejo Pretendiente, tenía su corte en el exilio, ya que su situación le obligaba a cambiar de lugar de residencia.
16 Durante mucho tiempo, el oráculo de los caballeros rurales del partido conservador. El antiguo boletín se escribía a mano y era copiado por escribanos, que enviaban las copias a los suscriptores. El político que los recopilaba obtenía su información en las cafeterías y, a menudo, pedía una gratificación adicional en consideración al gasto extra que suponía frecuentar esos lugares de moda.
Capítulo III. Educación
La educación de nuestro héroe, Edward Waverley, fue de naturaleza algo irregular. En su infancia, tu salud se resintió, o se suponía que se resintió (lo cual es lo mismo), por el aire de Londres. Por lo tanto, tan pronto como los deberes oficiales, la asistencia al Parlamento o la ejecución de cualquiera de tus planes de interés o ambición llamaban a tu padre a la ciudad, que era tu residencia habitual durante ocho meses al año, Edward era trasladado a Waverley-Honour, donde experimentaba un cambio total de instructores y de lecciones, así como de residencia. Esto podría haberse remediado si su padre lo hubiera puesto bajo la supervisión de un tutor permanente. Pero consideraba que uno de su elección probablemente habría sido inaceptable en Waverley-Honour, y que una selección como la que habría hecho Sir Everard, si se le hubiera dejado a él, le habría supuesto una carga desagradable, si no un espía político, en su familia. Por lo tanto, convenció a tu secretario privado, un joven de buen gusto y grandes dotes, para que dedicara una o dos horas a la educación de Edward mientras estuviera en Brerewood Lodge, y dejó a tu tío responsable de tu mejora en literatura mientras fueras huésped en el Hall. Esto se solucionó de forma bastante respetable. El capellán de Sir Everard, un oxoniense que había perdido su beca por negarse a prestar juramento al acceder al trono Jorge I, no solo era un excelente erudito clásico, sino que también tenía conocimientos razonables de ciencias y dominaba la mayoría de las lenguas modernas. Sin embargo, era viejo e indulgente, y el interregno recurrente, durante el cual Edward quedaba totalmente libre de su disciplina, provocó tal relajación de la autoridad que al joven se le permitía, en gran medida, aprender lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Esta laxitud en las normas podría haber sido ruinosa para un niño de entendimiento lento, que, al sentir el esfuerzo que suponía la adquisición de conocimientos, los habría descuidado por completo, de no ser por la autoridad de un maestro exigente; y podría haber resultado igualmente peligrosa para un joven cuyos instintos animales eran más poderosos que su imaginación o sus sentimientos, y al que la irresistible influencia de Alma habría llevado a practicar deportes al aire libre desde la mañana hasta la noche. Pero el carácter de Edward Waverley estaba lejos de cualquiera de estos dos. Su capacidad de comprensión era tan extraordinariamente rápida que casi se asemejaba a la intuición, y la principal preocupación de su preceptor era evitar que, como diría un deportista, se adelantara a su juego, es decir, que adquiriera sus conocimientos de una manera superficial, endeble e inadecuada. Y aquí el instructor tenía que combatir otra propensión que con demasiada frecuencia se une a la brillantez de la imaginación y la vivacidad del talento: la indolencia, es decir, una disposición que solo puede ser estimulada por algún motivo fuerte de gratificación y que renuncia al estudio tan pronto como se satisface la curiosidad, se agota el placer de superar las primeras dificultades y termina la novedad de la búsqueda. Edward se lanzaba con entusiasmo a leer cualquier autor clásico que su preceptor le propusiera, dominaba el estilo hasta el punto de comprender la historia y, si le gustaba o le interesaba, terminaba el volumen. Pero era inútil intentar fijar su atención en las distinciones críticas de la filología, en la diferencia de idiomas, en la belleza de la expresión acertada o en las combinaciones artificiales de la sintaxis. «Puedo leer y comprender a un autor latino», decía el joven Edward, con la confianza en sí mismo y el razonamiento precipitado de los quince años, «y Scaliger o Bentley no podrían hacer mucho más». ¡Ay! Mientras se le permitía leer solo para satisfacer tu diversión, no preveías que estabas perdiendo para siempre la oportunidad de adquirir hábitos de aplicación firme y asidua, de aprender el arte de controlar, dirigir y concentrar las facultades de tu mente para la investigación seria, un arte mucho más esencial incluso que el conocimiento íntimo de las letras clásicas, que es el objetivo principal del estudio.
Soy consciente de que aquí se me podría recordar la necesidad de hacer la instrucción agradable para la juventud, y de la imagen de Tasso al infundir miel en la medicina preparada para un niño; pero una época en la que a los niños se les enseñan las doctrinas más áridas mediante el método insinuante de los juegos instructivos, tiene poco motivo para temer que el estudio se vuelva demasiado serio o severo. La historia de Inglaterra se ha reducido ahora a un juego de cartas, los problemas de matemáticas a acertijos y enigmas, y se nos asegura que las doctrinas de la aritmética pueden adquirirse suficientemente dedicando unas pocas horas a la semana a una nueva y complicada edición del Real Juego de la Oca. Solo falta un paso más, y el Credo y los Diez Mandamientos podrían enseñarse del mismo modo, sin necesidad del rostro grave, el tono pausado del recitado y la atención devota que hasta ahora se exigía a la infancia bien educada de este reino. Puede ser, entretanto, motivo de seria reflexión si aquellos que están acostumbrados a recibir instrucción únicamente por medio del entretenimiento no llegarán a rechazar aquello que se les presente bajo el aspecto del estudio; si quienes aprenden historia mediante las cartas no llegarán a preferir los medios al fin; y si, al enseñar la religión en forma de juego, nuestros alumnos no acabarán por hacer burla de su religión. Para nuestro joven héroe, a quien se le permitió buscar su instrucción únicamente según la inclinación de su propio ánimo, y quien, en consecuencia, solo la buscaba mientras le proporcionaba diversión, la indulgencia de sus tutores tuvo consecuencias nefastas, que continuaron influyendo durante mucho tiempo en su carácter, su felicidad y su utilidad.
La imaginación y el amor por la literatura de Edward, aunque la primera era vívida y el segundo ardiente, lejos de remediar este mal peculiar, más bien lo avivaron y aumentaron su violencia. La biblioteca de Waverley-Honour, una gran sala gótica con arcos dobles y una galería, contenía una colección tan variada y extensa de volúmenes que había sido reunida a lo largo de doscientos años por una familia que siempre había sido rica y que, por supuesto, como muestra de esplendor, se inclinaba por llenar sus estanterías con la literatura actual del momento, sin mucho escrutinio ni sutileza en la discriminación. A Edward se le permitía vagar libremente por este amplio reino. Tu tutor tenía sus propios estudios; y la política eclesiástica y la teología controvertida, junto con tu amor por la erudición, aunque no te distraían en momentos determinados del progreso del presunto heredero de tu patrón, te inducían a aprovechar cualquier excusa para no someter tus estudios generales a un control estricto y regulado. Sir Everard nunca había sido estudiante y, al igual que su hermana, la señorita Rachel Waverley, sostenía la doctrina común de que la ociosidad es incompatible con cualquier tipo de lectura y que el mero hecho de seguir con la vista los caracteres alfabéticos es en sí mismo una tarea útil y meritoria, sin considerar escrupulosamente qué ideas o doctrinas puedan transmitir. Por lo tanto, con un deseo de diversión que una mejor disciplina podría haber convertido pronto en sed de conocimiento, el joven Waverley navegaba por el mar de los libros como un barco sin piloto ni timón. Quizá nada aumenta más por la indulgencia que el hábito desordenado de leer, especialmente cuando se tienen tantas oportunidades de satisfacerlo. Creo que una de las razones por las que se dan tantos casos de erudición entre las clases más bajas es que, con las mismas facultades mentales, el estudiante pobre está limitado a un círculo reducido para satisfacer su pasión por los libros, y debe necesariamente dominar los pocos que posee antes de poder adquirir más. Edward, por el contrario, como el epicúreo que solo se dignaba tomar un solo bocado de la parte soleada de un melocotón, no leía ningún volumen un momento después de que dejara de despertar su curiosidad o interés; y, necesariamente, sucedió que el hábito de buscar solo este tipo de gratificación hacía que cada día fuera más difícil de alcanzar, hasta que la pasión por la lectura, como otros apetitos fuertes, produjo, por indulgencia, una especie de saciedad.
Sin embargo, antes de alcanzar esta indiferencia, había leído y almacenado en una memoria de tenacidad poco común mucha información curiosa, aunque mal organizada y miscelánea. En literatura inglesa, dominabas a Shakespeare y Milton, a nuestros primeros autores dramáticos, muchos pasajes pintorescos e interesantes de nuestras antiguas crónicas históricas, y conocías especialmente bien a Spenser, Drayton y otros poetas que se han dedicado a la ficción romántica, el tema más fascinante para la imaginación juvenil, antes de que las pasiones se despierten y exijan una poesía de carácter más sentimental. En este sentido, tu conocimiento del italiano te abrió un abanico aún más amplio. Habías leído detenidamente los numerosos poemas románticos que, desde los tiempos de Pulci, han sido un ejercicio favorito de los ingenios italianos, y habías buscado satisfacción en las numerosas colecciones de novelas que fueron creadas por el genio de esa nación elegante, aunque lujosa, emulando el Decamerón. En literatura clásica, Waverley había seguido el progreso habitual y leído a los autores habituales; y los franceses le habían proporcionado una colección casi inagotable de memorias, apenas más fieles que las novelas, y de novelas tan bien escritas que difícilmente se distinguían de las memorias. Las espléndidas páginas de Froissart, con sus conmovedoras y deslumbrantes descripciones de la guerra y los torneos, se encontraban entre tus favoritas; y de las de Brantome y De la Noue aprendiste a comparar el carácter salvaje y desenfrenado, aunque supersticioso, de los nobles de la Liga con el carácter severo, rígido y a veces turbulento del partido hugonote. Los españoles habían contribuido a su acervo de conocimientos caballerescos y románticos. La literatura más antigua de las naciones del norte no escapó al estudio de alguien que leía más para despertar la imaginación que para beneficiar el entendimiento. Y, sin embargo, a pesar de saber mucho de lo que pocos saben, Edward Waverley podía considerarse con justicia un ignorante, ya que sabía poco de lo que añade dignidad al hombre y lo capacita para mantener y adornar una posición elevada en la sociedad.
La atención ocasional de tus padres podría haber servido para evitar la dispersión mental que conlleva una lectura tan desordenada. Pero su madre murió siete años después de la reconciliación entre los hermanos, y el propio Richard Waverley, que tras este acontecimiento residió más constantemente en Londres, estaba demasiado interesado en sus propios planes de riqueza y ambición como para fijarse en Edward más allá de que era muy estudioso y probablemente destinado a ser obispo. Si hubiera podido descubrir y analizar los sueños despiertos de su hijo, habría llegado a una conclusión muy diferente.
Capítulo IV. Construcción de castillos
Ya he insinuado que el gusto delicado, aprensivo y exigente adquirido por un exceso de lectura ociosa no solo había hecho a nuestro héroe incapaz de dedicarse a estudios serios y sobrios, sino que incluso le había disgustado en cierta medida aquellos en los que hasta entonces se había complacido.
Tenía dieciséis años cuando sus hábitos de abstracción y amor por la soledad se hicieron tan evidentes que despertaron la afectuosa preocupación de Sir Everard. Este intentó contrarrestar esas inclinaciones involucrando a su sobrino en los deportes de campo, que habían sido el principal placer de su propia juventud. Pero aunque Edward llevó con entusiasmo la escopeta durante una temporada, cuando la práctica le había dado cierta destreza, el pasatiempo dejó de divertirle.
En la primavera siguiente, la lectura del fascinante volumen del viejo Isaac Walton decidió a Edward a convertirse en «hermano de la caña». Pero de todas las diversiones que el ingenio ha ideado para aliviar la ociosidad, la pesca es la menos indicada para entretener a un hombre que es a la vez indolente e impaciente; y la caña de nuestro héroe fue rápidamente arrojada a un lado. La sociedad y el ejemplo, que más que cualquier otro motivo dominan y controlan la inclinación natural de nuestras pasiones, podrían haber tenido su efecto habitual sobre el joven visionario. Pero el vecindario estaba escasamente poblado, y los jóvenes terratenientes criados en casa que lo habitaban no eran de una clase adecuada para formar la compañía habitual de Edward, y mucho menos para estimularlo a emular la práctica de esos pasatiempos que constituían el serio quehacer de sus vidas.
Había otros pocos jóvenes con mejor educación y un carácter más liberal, pero nuestro héroe también estaba excluido en cierta medida de su sociedad. Sir Everard, tras la muerte de la reina Ana, había renunciado a su escaño en el Parlamento y, a medida que su edad aumentaba y el número de sus contemporáneos disminuía, se había ido retirando gradualmente de la sociedad, de modo que cuando, en alguna ocasión particular, Edward se mezclaba con jóvenes cultos y bien educados de tu mismo rango y expectativas, sentías inferioridad en su compañía, no tanto por falta de información, como por la falta de habilidad para dominar y organizar lo que poseías. Una profunda y creciente sensibilidad se sumaba a este rechazo por la sociedad. La idea de haber cometido el más mínimo solecismo en materia de cortesía, ya fuera real o imaginario, le resultaba angustiosa; pues tal vez ni siquiera la culpa misma impone a algunas mentes un sentido tan agudo de la vergüenza y el remordimiento como el que siente un joven modesto, sensible e inexperto al ser consciente de haber descuidado la etiqueta o de haber provocado el ridículo. Cuando no nos sentimos a gusto, no podemos ser felices; por lo tanto, no es de extrañar que Edward Waverley supusiera que no le gustaba la sociedad y que no era apto para ella, simplemente porque aún no había adquirido el hábito de vivir en ella con facilidad y comodidad, y de dar y recibir placer recíprocamente.
Las horas que pasaba con su tío y su tía se agotaban escuchando la historia repetida una y otra vez de la vejez narrativa. Sin embargo, incluso allí su imaginación, la facultad predominante de su mente, se excitaba con frecuencia. La tradición familiar y la historia genealógica, en las que se centraba gran parte del discurso de Sir Everard, son todo lo contrario del ámbar, que, siendo en sí mismo una sustancia valiosa, suele contener moscas, pajitas y otras bagatelas; mientras que estos estudios, aunque en sí mismos son muy insignificantes y triviales, sirven sin embargo para perpetuar gran parte de lo que es raro y valioso en las costumbres antiguas, y para registrar muchos hechos curiosos y minuciosos que no podrían haberse conservado y transmitido por ningún otro medio. Por lo tanto, si Edward Waverley bostezaba a veces ante la árida deducción de su linaje ancestral, con sus diversos matrimonios entre parientes, y despreciaba interiormente la implacable y prolongada precisión con la que el digno Sir Everard ensayaba los diversos grados de parentesco entre la casa de Waverley-Honour y los valientes barones, caballeros y escuderos con los que estaban emparentados; si (a pesar de tus obligaciones con los tres armiños rampantes) a veces maldecías en tu corazón la jerga de la heráldica, sus grifos, sus moldwarps, sus wyverns y sus dragones, con toda la amargura del propio Hotspur, había momentos en que estas comunicaciones interesaban tu imaginación y recompensaban tu atención.
Las hazañas de Wilibert de Waverley en Tierra Santa, su larga ausencia y sus peligrosas aventuras, su supuesta muerte y su regreso la noche en que la prometida de su corazón se había casado con el héroe que la había protegido de los insultos y la opresión durante su ausencia; la generosidad con la que el cruzado renunció a sus derechos y buscó en un claustro vecino la paz que no pasa; 17 — a estas y otras historias similares escuchabas con atención hasta que tu corazón se encendía y tus ojos brillaban. Tampoco te afectaba menos cuando tu tía, la señora Rachel, narraba los sufrimientos y la fortaleza de Lady Alice Waverley durante la Gran Guerra Civil. Los benévolos rasgos de la venerable solterona se iluminaban con una expresión aún más majestuosa cuando contaba cómo Carlos, tras la batalla de Worcester, había encontrado refugio durante un día en Waverley-Honour, y cómo, cuando una tropa de caballería se acercaba para registrar la mansión, Lady Alice despidió a su hijo menor con un puñado de sirvientes, encargándoles que ganaran una hora de distracción con sus vidas, para que el rey pudiera disponer de ese tiempo para escapar. «Y, que Dios la ayude», continuaba la señora Rachel, fijando los ojos en el retrato de la heroína mientras hablaba, «pagó muy caro la seguridad de su príncipe con la vida de su querido hijo. Lo trajeron aquí prisionero, mortalmente herido; y se pueden seguir las gotas de su sangre desde la puerta del gran salón a lo largo de la pequeña galería, hasta el salón, donde lo acostaron para que muriera a los pies de su madre. Pero hubo consuelo entre ellos, pues él supo, por la mirada de su madre, que el propósito de su desesperada defensa se había logrado. ¡Ah! Recuerdo —continuó—, recuerdo bien haber visto a alguien que lo conocía y lo amaba. La señorita Lucy Saint Aubin vivió y murió soltera por amor a él, a pesar de ser una de las pretendientes más hermosas y ricas de este país; todo el mundo la cortejaba, pero ella llevó luto toda su vida por el pobre William, ya que estaban comprometidos, aunque no casados, y murió en... No recuerdo la fecha; pero recuerdo que, en noviembre de ese mismo año, cuando se vio agonizando, deseó que la llevaran una vez más a Waverley-Honour, y visitó todos los lugares donde había estado con mi tío abuelo, y mandó levantar las alfombras para poder seguir el rastro de su sangre, y si las lágrimas hubieran podido borrarlo, ahora ya no estaría allí, porque no había ni un solo ojo seco en la casa. Hubieras pensado, Edward, que hasta los árboles la lloraban, pues sus hojas caían a su alrededor sin que soplara el viento y, en efecto, ella parecía alguien que nunca volvería a verlas verdes.
De tales leyendas se escabullía nuestro héroe para entregarse a las fantasías que ellas despertaban. En un rincón de la vasta y sombría biblioteca, sin otra luz que la proporcionada por los rescoldos moribundos en su pesada y amplia chimenea, ejercitaba durante horas esa hechicería interior por la cual los acontecimientos pasados o imaginarios se presentan en acción, como si se ofrecieran a la vista del soñador. Entonces surgía, en larga y espléndida sucesión, el fasto del banquete nupcial en el Castillo de Waverley; la alta y demacrada figura de su verdadero señor, tal como se hallaba vestido con los hábitos de peregrino, espectador inadvertido de las festividades de su supuesto heredero y de la prometida destinada a él; el choque eléctrico causado por el descubrimiento; el salto de los vasallos a las armas; el asombro del desposado; el terror y la confusión de la novia; la agonía con que Wilibert observaba que no solo el consentimiento, sino también el corazón de ella, estaban en esas nupcias; el aire de dignidad, aunque de honda emoción, con que arrojó la espada a medio desenvainar y se apartó para siempre de la casa de sus antepasados. Luego cambiaba de escena, y la fantasía, a su antojo, representaba la tragedia de la tía Rachel. Veía a la dama de Waverley sentada en su estancia, con el oído atento a cada sonido, el corazón latiéndole con doble angustia, escuchando primero el eco moribundo de los cascos del caballo del rey, y cuando este se desvanecía, oyendo en cada brisa que sacudía los árboles del parque el rumor de la escaramuza lejana. Se oye un sonido distante, como el bramido de un torrente crecido; se acerca, y Edward puede distinguir claramente el galope de los caballos, los gritos y alaridos de los hombres, con disparos aislados de pistola entre medias, que avanzan hacia el Salón. La dama se pone en pie de un salto — un criado aterrorizado irrumpe — pero ¿para qué continuar con tal descripción?