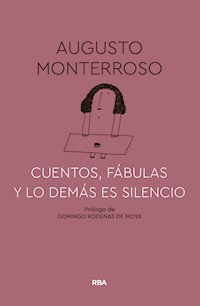Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Monterroso
- Sprache: Spanisch
Lúcido, provocador, irónico y compasivo, Augusto Monterroso (1921-2003) fue también un obstinado trabajador del idioma, un hombre porfiadamente entregado al oficio literario. La letra e recoge textos provenientes de un periódico mexicano publicados a modo de diario. Se mezclan, así, textos de charlas o conferencias, rememoración de lecturas, reflexiones en torno a la labor creadora, comentarios en torno a la realidad inmediata y cotidiana. «Lo que ha quedado puede carecer de valor; sin embargo -confiesa el autor en su prefacio-, me encontré con diversas partes de mí mismo que habría preferido desconocer: el envidioso, el tímido, el vengativo, el vanidoso y el amargado, pero también el amigo de las cosas simples, de las palabras, de los animales y hasta de algunas personas».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augusto Monterroso
La letra e
Fragmentos de un diario
Índice
Prefacio
1983
Kafka
Memoria del tigre
Dejar de escribir
Eduardo Torres
Las niñas de Lewis Carroll
Moscú
La soledad
Cortázar
En latín
Galileo
1984
Un paso en falso
La palabra impresa
Leer y releer
Tren Barcelona-París
El globo
Postergaciones
Las buenas maneras
El niño Joyce
Yo sólo corrijo
Las caras de los caballos
Hacerse perdonar
Eduardo Torres dixit
Libro a la vista
Se cierra un ciclo
Atravesar los esmeriles
Ocaso de sirenas
Epitafio encontrado en el cementerio Monte Parnaso de San Blas, S. B.
Subcomedia
La encuesta de Quimera
Ventajas de un género
Los grandes del siglo
La pregunta de siempre
Scorza en París
La palabra escrita y la palabra hablada
Actitudes ante un género
¿Qué cosa es todo poema?
Dualidades
Nulla dies sine linea
Libros nuevos
Encuentros y desencuentros
La muerte de un poeta
El tiempo irreparable
Rosa, rosae
ADN literario; la crítica genética
Bumes, protobumes, subbumes
Tirar el arpa
El Caimán Barbudo. La Habana
Et in Arcadia ego y lo obvio
Problemas de la comunicación
Los cuentos cortos, cortos
Las almas en pena
La naturaleza de Rubén
Melancolía de las antologías
Golding-Torres
Germania
Lulio-Rimbaud
Nueva York
Para lo alegre o lo triste
¿Hablar como se escribe?
La vida real
Lo que el hombre es
Palabras, palabras
Aconsejar y hacer
Ninfa
Historia fantástica
Diarios
Exposición al ambiente
Perros de Kafka y de Cervantes
El elogio dudoso
Bulgaria
Ludovico furioso
Nueva Nicaragua
Primeros encuentros
Rulfo
Quémame, no me quemes
Cyril Connolly
Todo el Modernismo es triste
La isla
Kierkegaard
El avión a Managua
Una historia vieja
Vuelta al origen
Managua
El signo ominoso
Coronel Urtecho
Eliot
Managua
Hábitos
Polonia
Martínez Rivas
La otra torre
La línea y el pájaro
Perú triste
Seguro
Tontería-inteligencia
La desnudez perfecta
Llega la noche
Los gustos raros
El Papa
Adán no calla con nada
Ser jurado
Chaplin
La única tristeza
Agenda del escritor
Mi mundo
Manuscrito encontrado junto a un cráneo en las afueras de San Blas, S. B., durante las excavaciones realizadas en los años setenta en busca del llamado Cofre, o Filón
La pregunta de Caravelle
Puntos de mira
Las causas
Saussure
Aún hay clases
Ser uno mismo
Con Sábato en Barcelona
Thoreau
En sombra, en nada
El paso a la inmortalidad
Fantasía y/o realidad
Mañana será otro día
Avignon
La tumba
Jaroslav Seifert
Pessoa
Michaux
El mentiroso
Tus libros y los míos
Nada que declarar
Marinetti
Triángulos
Vallejo
Para darle gusto
Watteau
Clásico, moderno
1985
Partir de cero
Único propósito nuevo de Año Nuevo
Manatíes en México
Tempus fugit
Rilke
La mosca portuguesa
Proust
Telegrama de La Habana
Autoflagelación
Los polacos
Cakchicoto
El escritor
Negación para un género
Jurado en La Habana
Lo folclórico-oculto
Al paso con la vida
Sueños realizados
Ideal literario
América Central
Un buen principio
El otro mundo
Alma-Espíritu
Cuidado con la Arcadia
Vanzetti pro Sacco
La verdad sospechosa
Proximidades
De la tristeza
Gertrude died, Alice
Poeta en Nueva York
Transparencias
Robert Graves
La huida inútil
Huxley
El pan duro
Prólogo a mi Antología personal
Las bellas artes al poder
La tierra baldía
El lugar de cada quien
La primera fila
Así es la cosa
Créditos
Prefacio
Nuestros libros son los ríos que van a dar en la mar que es el olvido.
La primera versión de las líneas que siguen se halla en cuadernos, pedazos de papel, programas de teatro, cuentas de hoteles y hasta billetes de tren; la segunda, a manera de Diario, en un periódico mexicano; la tercera, en las páginas de este libro.
Lo que ha quedado puede carecer de valor; sin embargo, escribiéndolo me encontré con diversas partes de mí mismo que quizá conocía pero que había preferido desconocer: el envidioso, el tímido, el vengativo, el vanidoso y el amargado; pero también el amigo de las cosas simples, de las palabras, de los animales y hasta de algunas personas, entre autores y gente sencilla de carne y hueso.
Yo soy ellos, que me ven y a la vez son yo, de este lado de la página o del otro, enfrentados al mismo fin inmediato: conocernos, y aceptarnos o negarnos; seguir juntos, o decirnos resueltamente adiós.
Florencia, abril de 1986
1983
Kafka
Este año se celebra el centenario del nacimiento de Franz Kafka. Durante meses rehuí invitaciones para escribir o hablar sobre el asunto, por pereza o, más seguramente, por timidez, pues la verdad es que Kafka me ha acompañado desde hace mucho tiempo, y que me gusta recordar que allá por 1950 un grupo de escritores, entre los que se encontraba Juan José Arreola, más tarde su admirador incondicional, habíamos instituido un premio de 25 pesos (moneda nacional) para quien fuera capaz de leer El proceso, y de demostrarlo; o releer las aventuras del adolescente Karl Rossman en América (mis preferidas); o evocar las ocasiones en que he estado en Praga y he ido a ver con cierta fascinación el segundo piso en que Franz vivió con su familia y en cuya esquina hay una cabeza suya de hierro con dos fechas. Y desde ahí, desde un ángulo propicio, contemplar el castillo, allá lejos pero al mismo tiempo cercano, imponente y misterioso; y después ir a la casita de la calle de los Alquimistas, en la que ahora se sabe que Franz no vivió y que antes era conmovedor imaginar como la casa en que había vivido ascéticamente y escrito sus interminables postergaciones.
Yo mismo me sobresalté la otra tarde cuando en la sala de conferencias de la librería Gandhi, y ante un público compacto, atento y vagamente intimidatorio, junto al señor Nudelstejer y Jennie Ostrosky, me vi finalmente opinando sobre Franz y su vida y su obra, después de, en un descuido, haberme comprometido a hacerlo, como siempre con la esperanza de que el día que uno acepta para presentarse en público no llegará nunca si el plazo fijado se va partiendo en mitades, una vez tras otra, hasta el infinito, como en cualquier y vulgar aporía de Zenón. Pero como no falla que los demás saben indefectiblemente más que yo sobre cualquier tema, para salir con cierta cara del paso me concreté a leer dos o tres cosas que años antes había dedicado a Kafka y que llevé en calidad de manto protector, y finalmente aproveché una pregunta del público para declarar en serio, y creo que hasta con énfasis, que en el pleito de Kafka contra su padre yo estaba de parte de este último. Al principio hubo algunas risas, pero estoy seguro de que los asistentes con hijos mayores comenzaban a estar de acuerdo conmigo cuando Jennie Ostrosky, siempre inteligente y en su papel de moderadora, dio por terminado el acto.
Memoria del tigre
Eduardo Lizalde vino a casa con su Memoria del tigre, recién (y espléndidamente) editado, en el que recoge sus libros anteriores de poesía y su impresionante producción «de la última época».
No sé cuánto tiempo hace que Lizalde y yo somos amigos, pero creo que a estas alturas no habrá ya nada, ni ideas políticas, ni problemas de trabajo, ni malentendidos, todo ese tipo de cosas enemigas de la amistad y hasta de las buenas maneras, que nos haga borrar u olvidar un afecto y una admiración (que optimistamente pienso mutuos) persistentes durante por lo menos los últimos veinticinco años, años en que ambos hemos visto crecer nuestro trabajo, él siempre firme y empeñado, sin decirlo pero lográndolo, en convertirse en el mejor poeta de su generación y, por qué no habría de pensarlo yo, en uno de los dos o tres mejores del México actual. Basta leer los poemas de esa «última época» para darse uno cuenta del poeta que ha llegado a ser, y del que está constantemente naciendo y renovándose en él.
Dejar de escribir
Después de proponerlo por teléfono y de una cancelación debida o achacada a la lluvia vino a almorzar mi amigo, escritor y periodista, como de costumbre obsesionado por el tema de la melancolía y la depresión, que se propone a sí mismo como fondo de una novela, de un cuento, de algo que no dejó muy preciso. Naturalmente, nos referimos a Robert Burton y su Anatomía de la melancolía, y yo recordé a Tristram Shandy y a Yorick y al Laurence Sterne del Viaje sentimental, pues por supuesto hablamos también de viajes y de otros países, lejanos y cercanos. Le entrego la cuartilla que me había pedido para un sondeo con la cuestión de por qué un escritor deja de escribir, o un pintor de pintar, etcétera.
El asunto da para más de una cuartilla, pero parece ser que ésa es en la actualidad la medida ideal, según los encuestadores, para responder a cualquier pregunta sobre no importa lo que sea. Por pura casualidad, hoy mismo había contestado, dentro de la misma medida, otra de los Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle), de la Universidad de Toulouse, sobre en qué forma han influido en mí las circunstancias sociales, culturales y políticas en que vivo o he vivido, para responder lo cual había tardado mes y medio. Más interesante me parece el otro cuestionamiento: ¿Qué hace que uno deje de pronto y para siempre de escribir, de pintar o de componer música? A esto contesté pronto y sin vacilaciones y razonada y claramente, como siempre lo hace uno cuando responde a una pregunta cuya respuesta no existe.
(10 de diciembre)
Eduardo Torres
A propósito de lo anterior, recuerdo la proposición de Eduardo Torres consistente en que a todo poeta debería prohibírsele, por ley o decreto, publicar un segundo libro mientras él mismo no lograra demostrar en forma concluyente que su primer libro era lo suficientemente malo como para merecer una segunda oportunidad. Dentro de este tema de la persistencia en el esfuerzo o el abandono total, que puede volverse obsesivo, con frecuencia me viene a la memoria la escena en que don Quijote, después de probar su celada y darse cuenta de que no sirve para maldita la cosa, desiste de probarla por segunda vez, la da por buena y se lanza sin más al peligro y la aventura sin preocuparse de las consecuencias. Por otra parte, hay grados: no publicar, no escribir, no pensar. Existen también los que recorren este camino en sentido contrario: no pensar, escribir, publicar.
Las niñas de Lewis Carroll
Contraviniendo mis principios y movido quién sabe por qué fuerzas extrañas, el otro día me encontré dando una conferencia (que preferí llamar charla y convertir en una especie de diálogo con el público, lo que no logré), sobre literatura infantil, en la Capilla Alfonsina. En México muchos damos por supuesto que este nombre de Capilla Alfonsina se entiende fácilmente porque conocemos su historia, tratamos aunque fuera de lejos a Alfonso Reyes, y sabemos que originalmente ésta fue su biblioteca y que él mismo, en broma o en serio, esto será siempre un enigma para mí, la llamaba gustoso en esta forma. Pero a un extranjero, si es que a Borges se le puede llamar extranjero, la cosa no le suena y se ríe un poco, y ahora recuerdo que en una conversación le dijo a un periodista en Buenos Aires: «Imagínese si aquí se le ocurriera a alguien llamar Capilla Leopoldina a la biblioteca de Lugones». Comoquiera que sea, la Capilla es la Capilla y últimamente, ya sin los libros que formaron la biblioteca original de Reyes, se ha convertido en museo y en centro de conferencias y presentaciones de escritores. En otro tiempo, todavía rodeado por los viejos volúmenes, me tocó dirigir en ella un taller de cuento, más bien de teoría literaria con el pretexto del cuento, y una vez por semana, como a las once de la mañana, acudía allí a enseñar algo que yo necesitaba aprender, lo que no dejaba de atormentarme los seis días anteriores.
En esta ocasión fui presentado por Florencio Sánchez Cámara, cuyo libro Los conquistadores de papel acaba de aparecer. Previamente me había pasado más de un mes leyendo unas veces y releyendo otras lo que tenía olvidado o recordaba mal del tema. Fue un gran placer reexaminar Alicia y cuanto encontré a su alrededor; halagó mi vanidad ver otra vez mi nombre, a propósito de espejos fantásticos, en el prólogo de Ulalume González de León a su libro El riesgo del placer, que recoge sus traducciones de La caza del Snark, Jabberwocky y otros divertimientos de Carroll que sólo con gran optimismo podría considerarse hoy en día literatura para niños; leí y releí otros prólogos y biografías de este hombre extraño y me acerqué a sus juegos matemáticos que no entiendo para nada, si bien poco me costó entender su afición a las niñas menores de edad cuando una vez más escudriñé, con curiosidad malsana, sus fotografías de la ninfeta Alice Liddell y amigas a quienes el buen Lewis trataba incluso de fotografiar desnudas. Ni qué decir que releí también El principito, con la melancolía propia del caso ante la inutilidad de los llamados a la cordura que en él hace Saint-Exupéry y el recuerdo de su desaparición nocturna; o que intenté con denuedo interesarme en el Platero de Juan Ramón Jiménez, libro demasiado angelical según mi gusto deformado para siempre por las inmundicias de los yahoos de Swift. Total, más de un mes de lecturas para a última hora no decir nada de la literatura infantil sino dos o tres cosas contra los crímenes que se cometen en su nombre, cuando para alimentar las supuestamente ingenuas mentes de los niños se adaptan, por ejemplo, los Viajes de Gulliver en veinte páginas y Don Quijote en otras tantas, con por lo menos dos resultados nefastos: reducir esos libros a su más pobre expresión visual (enanitos febriles empeñados en mantener atado a un hombre inmenso que comienza a despertar en una playa; un hombre y un caballo escuálidos lanzados al ataque de unos molinos de viento, ante la alarma de un hombre rechoncho y su burro condenados sin remedio a representar la postura contraria al ideal) y hacer que, de adultos, esos niños crean sinceramente haber leído esos libros e incluso lo aseguren sin pudor.
(17 de diciembre)
Moscú
La Asociación Mexicana de Escritores me invita a comer con los soviéticos Roman Solntsev e Igor Isaev, quienes han venido a México dentro de un programa de intercambio de escritores soviéticos y mexicanos. La dificultad del idioma queda superada por el español del agregado cultural y gracias a que entre los otros invitados no falta quien sepa suficiente ruso. Y así intercambiamos las frases rituales. Entre interrupciones y brindis yo trato de contar que hace tres años Bárbara y yo visitamos la URSS (con mi emoción en el inmenso cementerio de Leningrado en el que reposan cerca de un millón de víctimas de la invasión hitleriana), y la alegría de estar por fin, algún día, en persona, en la avenida Nevsky (llamada «perspectiva» en las traducciones de antes), como personajes de Gogol o Dostoyevski, y en el Museo de Pintura Rusa del siglo pasado, en el que se encuentra ya en embrión mucho de lo que sucederá con la pintura en París durante las primeras décadas de nuestro siglo; y luego la estada en Moscú, en el viejo Hotel Pekín, que nos había sido asignado con la protesta de alguien pero que nosotros preferíamos a los enormes y lujosos hoteles modernos moscovitas porque en él y no en éstos había vivido nada menos que Lillian Hellman, y porque enfrente se encuentra la plaza Mayakovski, con una gran estatua del poeta, detrás de la cual, en las noches claras, podíamos ver a la luna en pantalones, y de cuya poesía vale decir lo mismo que ya anoté de la pintura rusa. Como era natural, yo quería hablar de esto en la comida, pero nadie me dejaba, cada quien ocupado en decir lo suyo. También quise contar, sin lograrlo, lo que me sucedió en una librería de Moscú cuando se me ocurrió comprar un ejemplar de Don Quijote en ruso:
YO (dirigiéndome a nuestro acompañante y traductor, Yuri Gredin, de la Sociedad de Escritores): Quisiera comprar un Don Quijote en ruso, ¿usted cree que lo tengan?
ACOMPAÑANTE (sin vacilar): No; no lo tienen.
YO: ¿Cómo lo sabe? ¿No me haría el favor de preguntar?
ACOMPAÑANTE: Bueno, pero es inútil. (Lo hace. La dependiente le dice que no lo tienen, con gesto sonriente de nyet.) ¿Lo ve? Siempre que lo tienen hay cola para comprarlo.
Tampoco se me permitió meter en la conversación que más tarde fuimos a Bakú con Sergio Pitol, ni nuestras aventuras allí cuando, después de haberlas encontrado, nunca pudimos entrar en la casa en que vivió una temporada el poeta Esenin, ni en la imprenta en que Lenin imprimía el periódico clandestino Iskra. Total que nadie me dejó hablar, pero fue grato tener enfrente al dramaturgo Solntsev y escuchar los exaltados (no faltaba más) poemas del poeta Isaev, que seguía con evidente complacencia la lectura que de dos o tres de ellos hizo en español, traduciéndolos con eficacia del inglés, la señora Fernanda Villeli, a quien yo me había acercado atraído por la curiosidad: «Es la autora», me había dicho alguien furtivamente al oído, «de la telenovela El maleficio».
En la misma comida, el autor de Olímpica y director de teatro H. Azar. Por alguna razón recuerdo en ese momento que en Opio Jean Cocteau, entre otras cosas sobrenaturales y maravillosas que dice que ocurrieron en diversos lugares del mundo cuando el estreno de su Orfeo, afirma (ahora copio literalmente de la traducción de Julio Gómez de la Serna, Ediciones Ulises, Madrid, 1931): «Representaban Orfeo, en español, en México. Un temblor de tierra interrumpió la escena de las bacantes, derruyó el teatro e hirió a unas cuantas personas. Una vez reedificada la sala, volvieron a representar Orfeo. De pronto, el director artístico anunció que el espectáculo no podía continuar. El actor que desempeñaba el papel de Orfeo, antes de resurgir del espejo, se había desplomado muerto entre bastidores».
Atraído por la coincidencia del nombre de las ediciones de Ulises, me viene el recuerdo de que en México existió por ese tiempo una compañía teatral llamada también Ulises dirigida por Salvador Novo o por alguien de su grupo. Le encargo a Azar averiguar si es cierto lo del terremoto y lo de la muerte del actor durante la representación, pero en ese momento le cuenta a alguien su viaje a Líbano y no creo que me escuche. En todo caso, hay que recordar que en esa época México era un país mágico y todo podía suceder; todavía lo es, pero ahora se habla más bien de la magia de la televisión y en el mundo no hay muchos poetas como Jean Cocteau.
La soledad
Releo la biografía de Proust de George Painter, y encuentro, abriendo por cualquier parte el segundo volumen, esta cita de Pascal hecha por Proust en circunstancias en que acaba de comenzar a vivir en una suite de un hotel, rodeado de ocho criados, entre ellos un portero, la esposa de éste, encargada de atender el teléfono, un joven cuyas funciones precisas no se especifican, otro portero-lacayo y un camarero jefe: «Todas las desdichas de los hombres derivan de su incapacidad de vivir aislados en una habitación».
(24 de diciembre)
Cortázar
Recibo un recordatorio de la Editorial Nueva Nicaragua acerca del libro-homenaje que prepara con el título de Queremos tanto a Julio, dedicado a Julio Cortázar y con testimonios de muchos escritores amigos a quienes se les ha pedido lo mismo. He enviado sólo media cuartilla, aduciendo que el afecto no es cosa de muchas explicaciones. Otra cosa sería –señalo en ella– si el libro llevara por título Admiramos tanto a Julio o algo así, caso en el cual el número de páginas de mi contribución sería muy alto.
Ya para mí ahora, recuerdo el alboroto que en los años sesenta armó su novela Rayuela, cuando las jóvenes inquietas de ese tiempo se identificaron con el principal personaje femenino, la desconcertante Maga, y comenzaron a imitarla y a bañarse lo menos posible y a no doblar por la parte de abajo los tubos de dentífrico, como símbolo de rebeldía y liberación; y luego los cuentos de Julio, que eran espléndidos y existían desde antes pero que gracias a Rayuela alcanzaron un público mucho mayor; y más tarde sus vueltas al día en ochenta mundos y, como si esto fuera poco, sus cronopios y sus famas; y uno observaba cómo, fascinados por las cosas que veían en estos seres de una nueva mitología que suponían al alcance de sus mentes, los políticos y hasta los economistas querían parecer cronopios y no solemnes, y lo único que lograban era parecer ridículos. De todo esto, y de sus hallazgos de estilo y del entusiasmo que despertó entre los escritores jóvenes, quienes a su vez se fueron con la finta y empezaron a escribir cuentos con mucho jazz y fiestas con mariguana y a creer que todo consistía en soltar las comas por aquí y por allá, sin advertir que detrás de la soltura y la aparente facilidad de la escritura de Cortázar había años de búsqueda y ejercicio literario, hasta llegar al hallazgo de esas apostasías julianas que provisionalmente llamaré contemporáneas mejor que modernas; y sus encuentros de algo con que creó un modo y –hélas– una moda Cortázar, con su inevitable caudal de imitadores. Los años han pasado y bastante de la moda también, pero lo real cortazariano permanece como una de las grandes contribuciones a la modernidad, ahora sí, la modernidad, de nuestra literatura. La modernidad, ese espejismo de dos caras que sólo se hace realidad cuando ha quedado atrás y siendo antiguo permanece.
En latín
Me llega la Revista de la Universidad de México, septiembre de 1983, N°. 29. Trae cinco fábulas de mi libro La oveja negra traducidas al latín por Tarsicio Herrera Zapién, con su correspondiente texto en español al lado. Herrera Zapién, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ha traducido al español en verso, entre otros, a Horacio (Epístolas, Arte poética, ambas en la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum del Centro de Traductores de Lenguas Clásicas de la Universidad), y al latín, igualmente en verso, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Neruda, a López Velarde. Ahí mismo declara su proyecto de traducir al latín todo mi libro. Quienes conocen esta lengua me dicen que las fábulas hasta ahora publicadas «suenan» muy bien en latín, y un amigo que se cree ingenioso me manifiesta su envidia por esta paradoja o inmortalidad al revés que significa pasar a una lengua muerta. Añade que, considerando el estado actual de los estudios clásicos entre nosotros, quizá sería conveniente, para ayudar a los lectores de mi libro en latín, añadirle unas cuantas notas en griego.
Galileo
Encuentro en el café con José Antonio Robles, filósofo, matemático y cuentista. Como ocurre con los buenos amigos, cuando nos vemos hablamos invariablemente de lo mismo; pero dejamos siempre el suficiente espacio temporal entre un encuentro y otro para que nuestros aportes a la conversación nos resulten novedosos. Y a veces lo son, o casi. En esta ocasión, antes de saludarlo en forma, le pregunté si recordaba el siguiente anagrama
SMAISMRMILMEPOETALEVMIBVNENVGTTAVIRAS
que Galileo publicó en 1610, y que pasado al latín dice
ALTISSIMVM PLANETAM TERGEMINVM OBSERVAVI
y al español
HE OBSERVADO QUE EL PLANETA
MÁS LEJANO ES UN TRIPLETE
Sí; lo recordaba más o menos, pero lo que le extrañó fue que yo se lo preguntara cuando él acababa de escribir el nombre de Galileo en un trabajo que revisaba ahí mismo, en el café. Naturalmente, después de esto hablamos de magia, tema mucho más rico que el del azar o las meras coincidencias. Por mi parte, yo no sé qué cosa sea un triplete, pero no tuve más remedio que traducir así el término inglés «triplet», que es el que usa W. H. Auden en el libro del que lo tomé. Robles me contraatacó con un palindroma que yo no conocía:
SUMS ARE NOT SET AS A TEST ON ERASMUS
y entonces yo recordé, aunque no se lo dije, que Julio Cortázar me ofreció hace años buscarme en una biblioteca de París el Evangelio según San Mateo puesto en alejandrinos palindrómicos franceses por alguien en el siglo XVIII, ofrecimiento que no le acepté por temor a hacerlo perder el tiempo.
(31 de diciembre)
1984
Un paso en falso
A las nueve de la mañana llamó por teléfono Fernando Cuenca. Me informó que su resfriado de varios días había quedado atrás, y que ya podía verme, o, mejor, pasar dentro de dos horas a este hotel de Barcelona en que B. y yo estábamos desde hacía una semana tratando de contactarlo para entregarle un gran sobre con cartas y poemas urgentes que un amigo común le enviaba desde México. Llegó a las once en punto.
El único de los dos escritores del mismo apellido que conozco, Fernando me ha parecido siempre andaluz, y por eso y por varias otras cosas (como cuando para indicar que alguien le propinó un golpe a otro dice que le dio un «coñazo») me cae bien, y las veces que hemos estado juntos no puedo dejar de verlo, mientras conversamos (nuestro tema favorito, no sé por qué, es sin remedio la situación de Nojueria, quizá porque tanto él como yo, en diferentes épocas lejanas, vivimos un tiempo allí y esto alivia un poco los encuentros, esos encuentros entre escritores en que ninguno de los dos ha leído al otro pero en los que ambos disimulan ese hecho lo mejor que pueden), con sombrero calañés, pantalón ajustado y botas con tacón alto con las que estaría siempre a punto de subir a un tablado y ponerse a zapatear.
En el café a que nos ha llevado en su coche abre el sobre con una sonrisa y poco a poco hace aparecer su contenido. Me doy cuenta de que Fernando se esfuerza en ganar tiempo y en terminar caballerosamente (no hay uno solo de sus actos que no sea caballeroso) el encuentro con nosotros en este tranquilo establecimiento en que la humanidad está representada únicamente por dos empleados dedicados a contar cientos de monedas que acaban de extraer de una máquina musical.
En tanto busco la presencia de un posible mesero, confirmo la sensación satisfactoria de que cada minuto que pasa yo cumplo con mi deber de entregar el encargo y Fernando con el suyo de recibirlo, pues intercambiamos gestos de inteligencia para que no quede duda de que nos entendemos y de que las ocasiones en que nos hemos visto antes en congresos de escritores en España, México o cualquier otro país, han estado bien, han sido algo, pero no tanto como para permitirnos familiaridades.
En un momento dado yo revelo que en una hora más debo ir a ver a Carmen R. y él exclama pero cómo, si somos grandes amigos, ¿tienes cita con ella, en su editorial?, yo voy por ese rumbo, os llevo; y nos lleva, y frente a la puerta bajamos del coche, yo digo: «Saludos», y nos despedimos como quien se va a reencontrar dentro de tres horas a la vuelta de la esquina o quizá dentro de quince años, probablemente en Nojueria.
Uno entra en la editorial y de inmediato experimenta la agradable seguridad de que se encuentra precisamente en el lugar que buscaba, una editorial pequeña pero famosa, con libros por el suelo semienvueltos para envío o acabados de recibir, y al fondo varias personas activas, una de las cuales me preguntó que a quién buscaba y mi nombre y yo le dije que a la señora R. y él dijo que muy bien, que en un momento, y desapareció para reaparecer pronto y decir de nuevo un momento. Y nos sentamos.
Buscando en las paredes algo para olvidar la inevitable relación con la espera en el consultorio del dentista, pronto encontré en una, y después en otras, varios dibujos de Oski considerablemente ampliados y enmarcados, y ahora no recuerdo si eran carteles o qué, pero pronto reconocí en ellos la serie que Oski dedicó al Descubrimiento del Nuevo Mundo. Estos que ahora tenía ante mí representaban animales americanos dibujados tal como los imaginaban, creían verlos, o en todo caso los describían los cronistas españoles del siglo dieciséis; recordé mi antigua admiración por Oski y la vez que hacía años habíamos recorrido con L. G. Piazza un barrio de la ciudad de México que le interesaba, y a mí me impresionaba lo enfermo y cansado que se veía, y en efecto unos años después murió.
Pensando en todo esto me levanté a ver de cerca los dibujos y los admiré tanto que cuando llamé a B. para que los viera y traté de leerle en voz alta los textos, la emoción que Oski me provocaba me impidió hacerlo y ella tuvo que descifrar el enrevesado español en que estaban escritos y, como siempre ocurre, para disimular yo me reí, y volví en silencio a sentarme. Y así pasó una larga media hora.
Cuando B. y yo comenzábamos a intercambiar miradas preparatorias de una retirada furtiva nos dijeron que podíamos pasar.
Carmen R. es una mujer elegante y bella, y, me pareció, entregada con enorme seriedad a su trabajo. Le hablé de Oski y me dijo sí y le pregunté si ella lo editaba y me dijo no. Nos recibió de pie y así permaneció hasta que a mí la timidez me hizo sentarme y ofrecerle un asiento a B. Entonces Carmen se sentó y con ademanes y gestos adecuadamente amables me indicó que ya podía yo comenzar a hablar.
No sé por qué esa misma amabilidad provocó que yo me desplomara un poco, lo que absurdamente me llevó a hablarle de tú, como si nos conociéramos de toda la vida, y a decirle a lo que venía; que Hélène me había dicho que le iba a telefonear para anunciarle mi visita y me pidió que de ninguna manera me fuera a ir de Barcelona sin ofrecerle este libro para sus colecciones infantiles; y le pasé el libro en edición de lujo con ilustraciones en colores y capitulares en blanco y negro (acercándome por encima del escritorio y señalándolas con el índice), y ella comenzó a hojearlo mientras yo hacía bromas sobre la gran calidad de los textos y sobre la seguridad que tenía de que este libro, si lo leía con cuidado, o, peor, si se descuidaba, podía cambiar su vida, y me reía y decía tonterías en forma incontenible a medida que me iba dando cuenta, ah, querida Carmen, de que jamás habías oído mi nombre y de que la llamada previa de Hélène no se había producido nunca. Carmen, como la llamé dos veces, estaba seria, muy seria.
En ese momento comencé la huida procurando que fuera lo más ordenada posible y me pareció que era bueno hablarle de sus novelas y entonces trajo tres y me las regaló con una sonrisa, la primera, y yo dije que qué bonitas ediciones, cambié una vez más con B. las miradas necesarias y salí con una enorme cola enredada entre las piernas, como un animal americano dibujado por Oski y que según Carmen, probablemente, no sólo hablaba, sino que encima le hablaba a la gente de tú.
(7 de enero)
La palabra impresa
Dijo Montaigne de su libro: «Éste es un libro de buena fe». Seguramente quiso decir que se trataba de un libro sincero. Pues bien, lo que aquí escribo es también de buena fe y me propongo que lo sea siempre. Se puede ser más sincero con el público, con los demás, que con uno mismo. El público, como la otra parte del escritor que es, suele ser más benévolo, más indulgente que esa otra parte de uno llamada superego. Qué cosa sea el público es ya otro problema. ¿Los amigos? ¿Otros escritores? ¿Decenas o cientos, o miles de lectores que uno no ve, que no lo ven a uno pero que conservan el respeto por la palabra impresa y creen lo que leen, al contrario de lo que sucede con los del mismo oficio?
Leer y releer
En sus artículos, en sus cartas, en sus diarios, los escritores franceses dicen siempre que releen, nunca que leen por primera vez a un clásico, como si en el liceo hubieran debido leerlo todo y un autor importante no leído fuera un total deshonor: «Releyendo a Pascal...», «Releyendo a Racine...». No siempre hay que creerles. Pero con esto hay que tener cuidado. Cuando en mi adolescencia leí un artículo de un famoso escritor guatemalteco que comenzaba confesando no haber leído nunca a Montaigne, le perdí todo respeto y escribí y publiqué una adolescente diatriba contra su ignorancia. Así que más vale: «Releyendo el otro día a Cervantes...».
Tren Barcelona-París
Después del libro, probablemente lo mejor que ha inventado el hombre sean los trenes. Tengo una teoría: a partir de este invento, la economía, el estado general de un país corren paralelos a la velocidad y la organización de su sistema ferroviario. Como son sus trenes, como marchen sus trenes marchará todo lo demás. Por supuesto, ésta es una teoría enteramente abstracta y no debo pensar que nuestras librerías, nuestro cine, nuestras orquestas o nuestro fútbol sean como nuestros trenes, pues éstos apenas los conozco y hasta hoy no he encontrado a nadie que los haya usado dos veces, o que no se refiera a ellos con un ataque de risa.
Comienzo a ojear el libro de Carol Dunlop y Julio Cortázar, que Mario Muchnik me obsequió hace unos días en Barcelona: Los autonautas de la cosmopista. Mucho que observar en él: el plan, las fotografías, los dibujos, las dedicatorias, la nota en la página del copyright que dice: «Los derechos de autor de este libro, en su doble versión española y francesa, están destinados al pueblo sandinista de Nicaragua. Por su parte, el editor español destina al mismo fin el 2% del precio de venta de cada ejemplar». Y todo se mezcla con mis propios recuerdos de hace apenas algo más de un año cuando en Managua sus autores me (nos) contaron su proyecto de recorrer en un mes y dos días en un Volkswagen-Combi (que aquí pasó a llamarse tiernamente Fafner, como el dragón del Sigfrido de Wagner) la autopista París-Marsella –lo que normalmente puede hacerse en unas cuantas horas–, parando sólo en los parkings (dos por día) y en uno que otro motel cuando lo hubiera: todo lo cual se convertiría en este bello, alocado y melancólico libro que no puedo dejar de relacionar, claro, con el Viaje sentimental de Sterne por lo que tiene de amorosa ironía, pero sobre todo, desde el primer momento, con el Tartarín de Tarascón por lo que hace a su humor estrafalario; libro que ahora, con menos deseos de aventura pero igualmente imbuido de ese afán de experimentar por el que murió Bacon, leo cómodamente sentado en este vagón del TGV (Train Grande Vitesse, del que los franceses están tan orgullosos) mientras B. lee o saca los sándwiches de jamón que hemos traído para no usar el carro comedor que, nadie sabe por qué, se ve con alivio desde los andenes pero una vez adentro siempre asusta; o veo los últimos restos de la campiña que pronto será tragada por la noche en la misma forma en que hasta ahora lo ha sido por la velocidad. «Es como ir en avión», nos ha dicho alguien; pero no, es algo mejor, es como ir en tren.
(14 de enero)
El globo
En junio pasado se celebró en Francia, y en muchas formas se sigue celebrando, el segundo centenario del día en que los hermanos Joseph y Étienne Montgolfier soltaron por primera vez en forma oficial las amarras de un globo inflado con aire caliente, ante el entusiasmo maravillado de las autoridades y de un público, por decir lo menos, inquieto. Tengo ante mí, encima de la tapa de un viejo piano Gaveau que no me atrevo a tocar entre otras cosas porque no sé tocar el piano ni ningún instrumento musical, una especie de cartel con un lindo globo dorado en relieve, y dos o tres folletos conmemorativos de aquel extraordinario hecho, que ahora vemos con una sonrisa en viejos grabados, pero que en esos días provocó que un vecino del pueblo de Annonay, en donde ocurrió la cosa, enviara una carta al Mercure de France, de la que traduzco un párrafo:
«Acaba de tener lugar aquí un espectáculo realmente curioso, el de una máquina hecha de tela y cubierta de papel, que tenía la forma de una casa de treinta y seis pies de largo, veinte de ancho y más o menos lo mismo de alto. Se la hizo elevarse en el aire por medio del fuego, a una altura tan prodigiosa que se veía de tamaño no más grande que el de un tambor. Fue vista desde tres lugares de la villa. Los campesinos que la vieron asustados al principio, creyeron que era la luna que se desprendía del firmamento, y vieron este terrible fenómeno como el preludio del Juicio Final».
Y el espontáneo corresponsal del Mercure de France