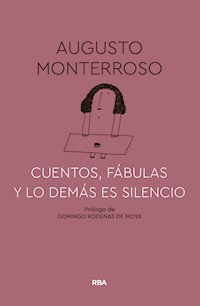Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Monterroso
- Sprache: Spanisch
El mapa íntimo del viaje que llevó a Monterroso a convertirse en escritor Los buscadores de oro es un delicado ejercicio de memoria y reflexión donde Augusto Monterroso nos sumerge en sus recuerdos de infancia y juventud, trazando el camino que lo llevó a convertirse en escritor. Con la concisión y la ironía que caracterizan su estilo, Monterroso nos ofrece un libro que es, a la vez, una búsqueda personal y un mapa de los caminos que conducen a la literatura, esos senderos que pueden ser "cortos y directos o largos y tortuosos", pero que inevitablemente marcan el destino de quien decide transitarlos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augusto Monterroso
Los buscadores de oro
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Créditos
... Si lo que he aprendido leyendono lo comprendiera practicando
Cola di Rienzi
Me iré satisfechode un mundo en que la acciónno es hermana del sueño
Charles Baudelaire
Uno
El miércoles 23 de abril de 1986, ante un auditorio compuesto por estudiantes y profesores de la Universidad de Siena, a las cuatro y media de la tarde y con el profesor italiano Antonio Melis a mi lado, me dispongo a leer dos trabajos de mi cosecha.
Una semana antes, en Florencia, en donde me encontraba con mimujer dando los toques finales a un libro que terminaría por titularse La letra e, el profesor Melis me había invitado amablemente a venir aquí a hablar y acaso discutir aspectos de mi trabajo con sus alumnos y algunos colegas suyos interesados en la literatura hispanoamericana. Él mismo me traería en su coche, y en el viaje, más o menos corto de Florencia a Siena, mi esposa Bárbara y yo disfrutaríamos el paisaje de la Toscana, intensamente florido en el inicio de la primavera.
En el trayecto, de unas dos o tres horas, pudimos contemplar en efecto las suaves colinas llenas de color que reaparecían, siempre como vistas por primera vez, después de cada curva. Cerca ya de Siena nos detuvimos y abandonamos por unos minutos el coche en medio de las altas torres medievales de Montereggione, el castillo descrito con brevedad por Dante en algún lugar de la Divina comedia, y alcanzamos a ver por ahí, en un muro y entre la maleza, una placa con los versos del poeta que comienzan:
Montereggioni di torri si corona.
Una vez en Siena Bárbara y yo acudimos solos a ver la catedral, y enfrente de esta la enorme plaza en forma de concha llena de hombres y mujeres jóvenes que más que turistas parecían vecinos de la vieja ciudad que pasearan o descansaran como lo habrían venido haciendo durante siglos. O así quise pensarlo.
Después de una alegre comida en la que se nos han unido algunos profesores de literatura sieneses, o que enseñan en Siena, vamos con Melis a pie a la universidad cercana.
Ya instalados en el salón, el profesor Melis habla de mí con elogio y en italiano a los presentes, entre los que busco los dos o tres rostros jóvenes, sonrientes o serios, en que me apoyaré durante mi intervención. Sin embargo, cuando ese momento llega, y como ya había supuesto que ocurriría, el pánico se apodera de mí, tengo la boca seca y un intenso dolor en la espalda, y solo mediante un gran esfuerzo de voluntad consigo comenzar diciendo: Como a pesar de lo dicho por el profesor Melis es muy probable que ustedes no sepan quién les va a hablar, empezaré por reconocer que soy un autor desconocido, o, tal vez con más exactitud, un autor ignorado. (En ese momento pasaba por mi imaginación, además, la protagonista de un cuento mío que ante un público, primero indiferente y luego hostil, se enreda explicando que en realidad no es una actriz).
¿Qué hacía yo ahí, entonces? Por lo pronto, me aferré a la idea de que, precisamente, si quienes me oían ignoraban quién les hablaba, era bueno que yo se los hiciera saber, y comencé a hacerlo. Pero al escuchar mis propias palabras encadenándose unas con otras, a medida que trataba de dar de mí una idea más o menos aceptable, la sospecha de que yo mismo tampoco sabía muy bien quién era comenzó a incubarse en mi interior. Y así, con el temor de enmarañarme más en mis propias dudas, preferí dejar a un lado las explicaciones y pasé a la lectura de mis textos.
Mientras leía, una aguda percepción de mi persona me hacía tomar conciencia, en forma casi dolorosa, de que me encontraba en un aula de la antigua e ilustre Universidad de Siena dando cuenta de mí mismo, de mí mismo treinta años antes tal como aparezco en el texto que leía, es decir, llorando de humillación una fría y luminosa mañana a orillas del río Mapocho durante mi exilio en Chile; leyéndolo con igual temor, inseguridad y sentido de no pertenencia, y con la sensación de «qué hago yo aquí» con que hubiera podido hacerlo otros treinta años antes, cuando era apenas un niño que comenzaba a ir solo a la escuela.
Hoy, dieciocho de mayo de 1988, dos años más tarde, en la soledad de mi estudio en la casa número 53 de Fray Rafael Checa del barrio de Chimalistac, San Ángel, de la Ciudad de México, a las once y quince de la mañana, emprendo la historia que no podía contar in extenso aquella tarde primaveral e inolvidable de la Toscana, en Italia, en que me sentí de pronto en lo más alto a que podía haber llegado a aspirar como escritor del Cuarto Mundo centroamericano, que era casi como venir del primer mundo, del candor primero que decía don Luis de Góngora.
Dos
Veo un río ancho, muy ancho, su corriente tranquila. Veo al fondo, a lo lejos, un cerro gris y polvoriento coronado de follaje verde; en la ladera de ese cerro unos hombres vestidos de blanco se mueven a paso lento sembrando algo, que supongo maíz, con su buey y su arado.
De este lado del río, mi casa, y en ella mi madre y una sirvienta que me miran fijamente mientras yo permanezco en cama; la figura de mi padre, muy borrosa; mi hermano; mi hermana menor. Recuerdo mi paludismo, la fiebre, la quinina que he de tomar en pequeñas pastillas de color amarillo y sabor amargo; el frío intenso anterior a la fiebre; la fiebre, el sudor, el delirio; mi esfuerzo desesperado por desasirme de unos brazos que me sujetan con fuerza contra la cama; voces lejanas y cercanas, como susurros.
Una vez más tengo fiebre a la orilla de este río en mi ciudad natal. Veo de nuevo su mansa corriente —tan ajena así a sus terribles crecidas de la época de lluvias— y en la orilla a tres niños buscadores de oro. Uno de ellos soy yo, el menor; los otros me guían, me enseñan a buscar el oro escarbando con las manos entre las piedras verdosas cubiertas de musgo, o removiendo suavemente la arena entre restos de hierro viejo y pequeños trozos de árbol carcomidos. De pronto, el más grande encuentra una delgada y brillante laminita como de diente de oro, que el río ha arrastrado quién puede decir desde dónde y desde cuándo. No me conformo con verla y quiero tocarla, envidiando la gran suerte de mi amigo mayor, quien es el que siempre encuentra las cosas buenas de cada día: los anillos, los pedazos de collar o de arete, las hebillas plateadas con la inicial del nombre de uno, los pares de ojos de muñeca.
Se ha hecho tarde. Mañana, el río ofrecerá de nuevo sus riquezas; pero la fiebre, que habrá vuelto, me impedirá esta vez ir a buscarlas. Una vez más el frío, las mantas, la quinina. El frío me hará estremecer, y con la fiebre mi mente se llenará de nuevas y horribles visiones que tardarán horas en desaparecer. Entonces mi madre pondrá su mano bienhechora en mi frente, me dará a beber unos sorbos de agua fresca, dirá algo para tranquilizarme, y yo me dormiré preguntándome desde dónde vendrán los anillos de oro, los dientes de oro, los ojos de vidrio de las muñecas.
Tres
Soy, me siento y he sido siempre guatemalteco; pero mi nacimiento ocurrió en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el 21 de diciembre de 1921. Mis padres, Vicente Monterroso, guatemalteco, y Amelia Bonilla, hondureña; mis abuelos, Antonio Monterroso y Rosalía Lobos, guatemaltecos, y César Bonilla y Trinidad Valdés, hondureños. En la misma forma en que nací en Tegucigalpa, mi feliz arribo a este mundo pudo haber tenido lugar en la Ciudad de Guatemala. Cuestión de tiempo y azar.
Los diferentes estados centroamericanos se unieron en una federación a raíz de la independencia de España, que se consumó el 15 de septiembre de 1821. Unos meses después esta federación decidió anexarse al México del emperador Agustín de Iturbide, del que se separó en 1823 para dividirse más tarde en cinco repúblicas (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), cinco repúblicas libres, soberanas e independientes, como creo que aún declaran con ingenuo orgullo sus respectivas constituciones políticas. El día de hoy todavía las unen vagamente el idioma español y los colores azul y blanco que ostentan todas y cada una de sus banderas nacionales; pero es probable que en la actualidad ni los mismos niños de escuela crean en esa libertad, esa soberanía y esa independencia, por la buena razón de que hasta ahora ningún ciudadano centroamericano ha gozado, ni juntas ni en forma individual, cualquiera de esas desvaídas entelequias.
Por lo demás, y a pesar de lo que comúnmente se cree, estas repúblicas son muy diferentes las unas de las otras, étnica, económica, cultural y socialmente. Una revolución de vez en cuando (no me refiero a los frecuentes cuartelazos o simples golpes de estado militares) aquí o allá, renueva el espíritu unionista del pueblo sencillo y de los intelectuales avanzados; pero las poderosas oligarquías terratenientes, los intereses creados y, durante más de cien años, last but not least, la intervención abierta de los Estados Unidos, que ven allí no sin razón uno de sus traspatios políticos y económicos, las mantienen distanciadas unas de otras y mutuamente hostiles. Desde principios de este siglo, con el auge de las inversiones norteamericanas en compañías productoras y exportadoras de plátano, se las designa con el triste denominador de «repúblicas bananeras». No obstante, a través de su penosa historia, no son tan solo plátanos lo que sus pueblos han producido. Se les debe por lo menos, y no es poco, el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas; el mejor poema mundial neolatino, la Rusticatio mexicana, escrito en su destierro de Bolonia en el siglo xviii por el jesuita guatemalteco Rafael Landívar, y la obra con que el nicaragüense Rubén Darío renovó y transformó a finales del siglo pasado la expresión poética en castellano, algo que no había sucedido en nuestro idioma desde los lejanos tiempos de Luis de Góngora y Garcilaso de la Vega.
En la segunda década de este siglo mi padre y varios de sus hermanos se movieron nerviosamente entre Guatemala y Honduras, y por lo menos dos de ellos, mi padre y un hermano suyo, se casaron con hermosas mujeres de familias hondureñas de la «buena sociedad». Es indudable que el sentimiento nacionalista y los antagonismos entre los cinco países no eran por entonces tan agudos como han llegado a serlo en nuestros días, y recuerdo que las constituciones políticas de cada estado centroamericano establecían (y espero que siga siendo así) que todo individuo nacido en cualquiera de ellas disfrutaría la nacionalidad que libremente escogiera entre los otros cuando así lo deseara.
Fue lo que yo hice con la ciudadanía guatemalteca cuando llegué a la edad de elegir.
De la misma manera, lo más probable es que mi nacionalidad fuera ahora hondureña si hubiera alcanzado la mayoría de edad en Tegucigalpa. Tiempo y azar. No he vuelto a ver aquella ciudad desde que entré en la adolescencia; pero guardo por ella un hondo afecto que ha ido acrecentándose con el paso de los años. Ciertos recuerdos de la niñez se acendran y me hacen verme en sus calles y alrededores como protagonista de una historia lejana y ajena y, a la vez, de hoy, propia e intensamente mía. Por otra parte, cuando a partir del triunfo de la revolución sandinista he estado en varias ocasiones en Nicaragua, en ningún momento ha pasado por mi mente que yo sea allí un extranjero. Y he sentido lo mismo en Costa Rica y en El Salvador.
Al lado de todo esto, estoy convencido de que para quien en un momento dado, de pronto o gradualmente, decide que va a ser escritor, no existe diferencia alguna entre nacer en cualquier punto de Centroamérica, en Dublín, en París, en Florencia o en Buenos Aires. Venir a este mundo al lado de una mata de plátano o a la sombra de una encina puede resultar tan bueno o tan malo como hacerlo en medio de un prado, en la pampa o en la estepa, en una aldea perdida de provincia o en una gran capital. Enfrentar el mosquito anófeles del paludismo en una aislada población del trópico o los bacilos de Koch en Praga puede, es verdad, determinar el curso que seguirá su vida, acortar esta o hacerla insoportable y melancólica, pero no impedirle concebir ideas originales y formularlas en frases brillantes o, para el caso, salvarlo de pensar tonterías y exponerlas en frases torpes. El pequeño mundo que uno encuentra al nacer es el mismo en cualquier parte en que se nazca; solo se amplía si uno logra irse a tiempo de donde tiene que irse, físicamente o con la imaginación.