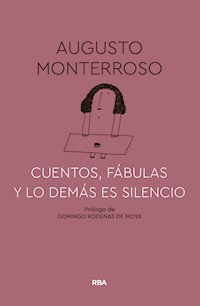Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Monterroso
- Sprache: Spanisch
«Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas.» Y, consecuentemente con este enunciado y con el incesante ir y venir de estos dípteros, Augusto Monterroso (1921-2003) toma a lo largo de esta obra como elemento recurrente la naturaleza y la propia imagen del insecto. Un finísimo humor, tanto más corrosivo cuanto más inocentes son las palabras que lo albergan, la sátira, el desvanecimiento de los límites entre cuento, ensayo y aforismo, caracterizan Movimiento perpetuo, una más del puñado de obras maestras que alumbró el escritor guatemalteco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augusto Monterroso
Movimiento perpetuo
Índice
Las moscas
Movimiento perpetuo
Es igual
De atribuciones
Homenaje a Masoch
El mundo
La exportación de cerebros
El informe Endymion
Te conozco, mascarita
Beneficios y maleficios de Jorge Luis Borges
Fecundidad
Tú dile a Sarabia que digo yo que la nombre y que la comisione aquí o en donde quiera, que después le explico
Homo scriptor
Onís es asesino
Bajo otros escombros
Dejar de ser mono
Cómo me deshice de quinientos libros
Las criadas
Solemnidad y excentricidad
Ganar la calle
Humorismo
El paraíso
A lo mejor sí
La vida en común
Estatura y poesía
Navidad. Año nuevo. Lo que sea
A escoger
Peligro siempre inminente
El poeta al aire libre
Rosa tierno
La brevedad
Fe de erratas y advertencia final
Créditos
La vida no es un ensayo, aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque soñemos muchas cosas. El ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo; eso es, un movimiento perpetuo.
Quiero mudar de estilo y de razones.
Lope de Vega
Las moscas
Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero no que las mujeres. Hace años tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La sigo teniendo*. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro, donde uno pone el ojo encuentra la mosca. No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea; y si eres escritor y no lo has hecho te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo; las moscas son Euménides, Erinias; son castigadoras. Son las vengadoras de no sabemos qué; pero tú sabes que alguna vez te han perseguido y, en cuanto lo sabes, que te perseguirán siempre. Ellas vigilan. Son las vicarias de alguien innombrable, buenísimo o maligno. Te exigen. Te siguen. Te observan. Cuando finalmente mueras es probable, y triste, que baste una mosca para llevar quién puede decir a dónde tu pobre alma distraída. Las moscas transportan, heredándose infinitamente la carga, las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados en protegernos. Nuestras pequeñas almas transmigran a través de ellas y ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de nuestra torpe cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca, que ha venido reproduciéndose sin enriquecerse a lo largo de los siglos. Y, bien mirada, creo que dijo Milla (autor que por supuesto desconoces pero que gracias a haberse ocupado de la mosca oyes mencionar hoy por primera vez), la mosca no es tan fea como a primera vista parece. Pero es que a primera vista no parece fea, precisamente porque nadie ha visto nunca una mosca a primera vista. Toda mosca ha sido vista siempre. Entre la gallina y el huevo existe la duda de quién fue primero. A nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después. En el principio fue la mosca. (Era casi imposible que no apareciera aquí eso de que en el principio fue la mosca o cualquier otra cosa. De esas frases vivimos. Frases mosca que, como los dolores mosca, no significan nada. Las frases perseguidoras de que están llenos nuestros libros.) Olvídalo. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa que el papa se pare en la nariz de una mosca. El papa, o el rey o el presidente (el presidente de la república, claro; el presidente de una compañía financiera o comercial o de productos equis es por lo general tan necio que se considera superior a ellas) son incapaces de llamar a su guardia suiza o a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes y, cuando más, se rascan la nariz. Saben. Y saben que la mosca también sabe y los vigila; saben que lo que en realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos, grandes, para los cuales se necesitan ángeles de la guarda de verdad que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices, como el ángel de la guarda de Hitler, o como el de Johnson. Pero no hay que hacer caso. Vuelve a las narices. La mosca que hoy se posó en la tuya es descendiente directa de la que se paró en la de Cleopatra. Y una vez más caes en las alusiones retóricas prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes. Pues a pesar tuyo haces literatura. La mosca quiere que la envuelvas en esa atmósfera de reyes, papas y emperadores. Y lo logra. Te domina. No puedes hablar de ella sin sentirte inclinado a la grandeza. Oh, Melville, tenías que recorrer los mares para instalar al fin esa gran ballena blanca sobre tu escritorio de Pittsfield, Massachusetts, sin darte cuenta de que el Mal revoloteaba desde mucho antes alrededor de tu helado de fresa en las calurosas tardes de tu niñez y, pasados los años, sobre ti mismo cuando en el crepúsculo te arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada leyendo a Cervantes y puliendo tu estilo; y no necesariamente en aquella enormidad informe de huesos y esperma incapaz de hacer mal alguno sino a quien interrumpiera su siesta, como el loquito Ahab. ¿Y Poe y su cuervo? Ridículo. Tú mira la mosca. Observa. Piensa.
* A lo largo de este libro verán una pequeña muestra, absolutamente insuficiente.
Linneo ha podido decir que tres moscas consumen un cadáver tan aprisa como un león.
HENRI BARBUSSE, El infierno
Movimiento perpetuo
Pape: Satan, pape: Satan Aleppe
DANTE, Infierno, VII
–¿Te acordaste?
Luis se enredó en un complicado pero en todo caso débil esfuerzo mental para recordar qué era lo que necesitaba haber recordado.
–No.
El gesto de disgusto de Juan le indicó que esta vez debía de ser algo realmente importante y que su olvido le acarrearía las consecuencias negativas de costumbre. Así siempre. La noche entera pensando no debo olvidarlo para a última hora olvidarlo. Como hecho adrede. Si supieran el trabajo que le costaba tratar de recordar, para no hablar ya de recordar. Igual que durante toda la primaria: ¿Nueve por siete?
–¿Qué te pasó?
–¿Que qué me pasó?
–Sí; cómo no te acordaste.
No supo qué contestar. Un intento de contraataque:
–Nada. Se me olvidó.
–¡Se me olvidó! ¿Y ahora?
¿Y ahora?
Resignado y conciliador, Juan le ordenó o, según después Luis, quizá simplemente le dijo que no discutieran más y que si quería un trago.
Sí. Fue a servirse él mismo. El whisky con agua, en el que colocó tres cubitos de hielo que con el calor empezaron a disminuir rápidamente aunque no tanto que lo hiciera decidirse a poner otro, tenía un sedante color ámbar. ¿Por qué sedante? No desde luego por el color, sino porque era whisky, whisky con agua, que le haría olvidar que tenía que recordar algo.
–Salud.
–Salud.
–Qué vida –dijo irónico Luis moviéndose en la silla de madera y mirando con placidez a la playa, al mar, a los barcos, al horizonte; al horizonte que era todavía mejor que los barcos y que el mar y que la playa, porque más allá uno ya no tenía que pensar ni imaginar ni recordar nada.
Sobre la olvidadiza arena varios bañistas corrían enfrentando a la última luz del crepúsculo sus dulces pelos y sus cuerpos ya más que tostados por varios días de audaz exposición a los rigores del astro rey. Juan los miraba hacer, meditativo. Meditaba pálidamente que Acapulco ya no era el mismo, que acaso tampoco él fuera ya el mismo, que sólo su mujer continuaba siendo la misma y que lo más seguro era que en ese instante estuviera acariciándose con otro hombre detrás de cualquier peñasco, o en cualquier bar o a bordo de cualquier lancha. Pero aunque en realidad no le importaba, eso no quería decir que no pensara en ello a todas horas. Una cosa era una cosa y otra otra. Julia seguiría siendo Julia hasta la consumación de los siglos, tal como la viera por primera vez seis años antes, cuando, sin provocación y más bien con sorpresa de su parte, en una fiesta en la que no conocía casi a nadie, se le quedó viendo y se le aproximó y lo invitó a bailar y él aceptó y ella lo rodeó con sus brazos y comenzó a incitarlo arrimándosele y buscándolo con las piernas y acercándosele suave pero calculadoramente como para que él pudiera sentir el roce de sus pechos y dejara de estar nervioso y se animara.
–¿Te sirvo otro? –dijo Luis.
–Gracias.
Y en cuanto pudo lo besó y lo cercó y lo llevó a donde quiso y le presentó a sus amigos y lo emborrachó y esa misma noche, cuando aún no sabían ni sus apellidos y cuando como a las tres y media de la mañana ni siquiera podía decirse que hubieran acabado de entrar en su departamento –el de ella–, sin darle tiempo a defenderse aunque fuera para despistar, lo arrastró hasta su cama y lo poseyó en tal forma que cuando él se dio cuenta de que ella era virgen apenas se extrañó, no obstante que ella lo dirigió todo, como ese y el segundo, el tercero y el cuarto año de casados, sin que por otra parte pudiera afirmarse que ella tuviera nada, ni belleza, ni talento, ni dinero; nada, únicamente aquello.
–El hielo no dura nada –dijo Luis.
–Nada.
Únicamente nada.
Julia entró de pantalones, con el cabello todavía mojado por la ducha.
–¿No invitan?
–Sí; sírvete.
–Qué amable.
–Yo te sirvo –dijo Luis.
–Gracias. ¿Te acordaste?
–Se le volvió a olvidar; qué te parece.
–Bueno, ya. Se me olvidó y qué.
–¿No van a la playa? –dijo ella.
Bebió su whisky con placer: no hay que dejar entrar la cruda.
Los tres quedaron en silencio. No hablar ni pensar en nada. ¿Cuántos días más? Cinco. Contando desde mañana, cuatro. Nada. Si uno pudiera quedarse para siempre, sin ver a nadie. Bueno, quizá no. Bueno, quién sabía. La cosa estaba en acostumbrarse. Bien tostados. Negros, negros.
Cuando la negra noche tendió su manto pidieron otra botella y más agua y más hielo y después más agua y más hielo. Empezaron a sentirse bien. De lo más bien. Los astros tiritaban azules a lo lejos en el momento en que Julia propuso ir al Guadalcanal a cenar y bailar.
–Hay dos orquestas.
–¿Y por qué no cuatro?
–¿Verdad?
–Vamos a vestirnos.