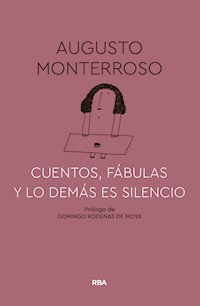Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Monterroso
- Sprache: Spanisch
Una mirada a la literatura y su conexión con el mundo del maestro indiscutible del microrrelato Literatura y vida es una colección de ensayos en los que Monterroso reflexiona sobre el oficio de escribir, la creación literaria y su propia experiencia como escritor. Con su característico estilo, que combina agudeza intelectual y fino humor, nos sumerge en un recorrido íntimo por temas como la génesis de sus obras, los préstamos de libros que nunca volvieron o los entresijos de la creación de algunas de sus obras más emblemáticas, incluyendo su famoso microrrelato "El dinosaurio". Monterroso construye un puente entre la literatura y la vida, demostrando cómo ambas se entrelazan indisolublemente en la experiencia del escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Augusto Monterroso
Literatura y vida
Índice
Cervantes ensayista
Cementerios en Zürich
El pequeño mundo del hombre
Mi primer libro
La voz humana
Plática con Antonio Marimón
Los mejores del siglo xx
La literatura fantástica en México
La pulga en mi oreja
Libros prestados
Breve, brevísimo
El nuevo soneto a Helena
Italia en el corazón
Luis Maneiro, traductor de Lord Chesterfield
El idioma español
Imaginación y realidad
Créditos
Cervantes ensayista
«La palabra es nueva, pero la cosa es vieja… Las epístolas de Séneca a Lucilio son ensayos, vale decir, meditaciones dispersas, aunque en forma de epístolas». Estas citas de Francis Bacon las he tomado del Estudio Preliminar que Adolfo Bioy Casares puso como introducción a un volumen de ensayos ingleses seleccionados por Ricardo Baeza hace ya más de cincuenta años en la ciudad de Buenos Aires, cuando de esta ciudad irradiaba a toda Hispanoamérica y España lo más sobresaliente de la literatura europea y estadounidense. Pues bien, Bacon, el segundo gran ensayista moderno después (en el tiempo) de Miguel de Montaigne, sabía perfectamente lo que afirmaba, pues no solo Séneca estaba para demostrarlo, sino también, ahora que tenemos un concepto más preciso o más amplio del género, Plutarco, Aulo Gelio, Luciano de Samosata, Plinio el Joven o Diógenes Laercio en la antigüedad, y aún podrían citarse otros. Pero en efecto, la palabra que hoy usamos con el sentido en que lo hacemos no existía entonces, y tuvieron que pasar muchos siglos para que Montaigne —o el señor de Montaña, como lo llamaba Quevedo— la inventara o le diera el significado que conserva hasta nuestros días en las preceptivas literarias.
Sin embargo, la pregunta que ahora confrontamos es la siguiente: el público, los nuevos posibles lectores, ¿saben en realidad de qué se trata? Mi experiencia me indica que no parece ser ese el caso. Cuando a requerimientos de una distinguida dama le declaré la otra tarde que yo escribía ensayos —yo pensaba hasta en el mío de una línea que antologa The Oxford Book of Latin American Essays—, ella lo tomó como una confesión o una disculpa, y con un gesto de inteligencia, bajando la voz, me dijo con simpatía: no importa, no importa. Entonces aprendí que aquella declaración necesita ir siempre acompañada de explicaciones acerca de lo que el ensayo noes: ni una tesis científica ni ninguna investigación encaminada a demostrar algo con lo que su autor accederá a tal o cual grado académico; o de aclaraciones, para dejar bien establecido que se trata de un género literario y no de simples intentos. Ensayo, sabe usted, un texto más o menos breve, muy libre, de preferencia en primera persona, sobre cualquier cosa, o acerca de equis costumbre o extravagancia de uno mismo o de los demás, escrito en tono aparentemente serio pero idealmente envuelto en un vago y ligero humor y, de ser posible, en forma irónica, y preferible si autoirónica, sin el menor afán de afirmar nada concluyente; y si de lo expresado en él se desprende cierta melancolía o determinado escepticismo respecto del destino humano, mejor; y si una digresión se desliza aquí o allá, mejor que mejor, pues la libertad de pasar de un punto a otro sin excusas ni rebuscamientos, y hasta de interrumpirse y olvidarse (o hacer como que uno se olvida) de por dónde va, puede ser lo que venga a dar al ensayo ese encanto parecido al que se desprende de una conversación inteligente; recurriendo a citas falsas, verdaderas o equivocadas, o invocando a amigos o señoras de sociedad que pueden existir en la realidad o no; o declarando incapacidades auténticas o fingidas; y por lo común escrito con un estilo perfecto pero que no se note o incluso que hasta parezca descuidado, o redactado por alguien que está más preocupado por otros asuntos, como quien lo hace para cumplir un requisito que no puede eludir; todo esto viene a ser una pequeña parte de lo que uno piensa que podría darle a aquella buena señora una mínima idea de lo que quiere dar a entender cuando se ve forzado a declarar que escribe ensayos, sin necesidad de añadir que también escribe cuentos y novelas para que esta misma señora lo tome a uno en serio y no pase sin más a otro tema, o a cualquier tópico del momento como quien siente que ya cumplió con las buenas maneras; y tal vez por último, pero esto sí con extremo cuidado, animarse a decirle que, si quiere saberlo, aparte de cuanto de genial se conoce de él, entre otras gracias la de ser el inventor de la novela moderna, Cervantes es quizá también en nuestro idioma el primer ensayista moderno; y que para confirmar esta insólita aseveración no tiene sino que tomarse la molestia de ir a sus prólogos de las partes Primera y Segunda de Don Quijote de la Mancha, el de las Novelas ejemplares y el de Persiles y Sigismunda, en los que observará muy claramente gran parte de lo dicho aquí sobre este traído y llevado género, con la única advertencia de que ni por asomo se acerque al de LaGalatea, porque ese es otro asunto y, bueno, mejor ni hablar de él ni recurrir al socorrido principio de que la excepción confirma la regla.
Cementerios en Zürich
—¿Vais a los cementerios?
—Mucho, mucho.
Juan de Dios Peza
Hay quienes gustan de los cementerios para pasear en ellos como quien lo hace en un parque, sin importarles qué muerto, ilustre o no, va quedando a su lado mientras caminan distraídos. Quieren paz. Y ahí la encuentran.
Juan de Dios Peza fue un poeta mexicano de fines del siglo xix y principios del xx. Floreció en tiempos del dictador Porfirio Díaz, y fue diputado, además de periodista y diplomático adicto al régimen, en el cual encontró paz y orden, en el que alcanzó enorme popularidad con sus poemas que le valieron el sobrenombre de Cantor del Hogar; y en efecto, en la América de habla española no había un solo lugar de clase media para arriba en que no disfrutara cualquiera de sus innumerables libros, o cantina en que los más aguerridos bebedores no recitaran con emoción uno de sus poemas más populares, el titulado «Reír llorando». Y es de este poema, que yo también aprendí de memoria en su momento, de donde he tomado el epígrafe que encabeza estas líneas destinadas a recordar ciertos cementerios y ciertas tumbas.
La interrogación «—¿Vais a los cementerios?» es formulada en el poema por «un médico famoso» a «un hombre de mirar sombrío», quien ha acudido a consultarlo en busca de alivio a su tristeza —como se sabe, antes llamada melancolía y hoy, vulgarmente, depresión—, y que al final resulta ser nada menos que David Garrick, el más grande actor inglés shakespiriano del siglo xviii, circunstancia que el «médico famoso» y nosotros como lectores del poema solo sabremos en el último verso. Sin vacilar, el interrogado responde taciturno: «—Mucho, mucho». Pero a todo esto —podríamos preguntarnos—, ¿por qué David Garrick? Porque siendo este el cómico más celebrado de su época era el único ser capaz de mitigar la tristeza del más triste de los hombres.
Recordé a cada paso este poema cuando hace poco, en la ciudad de Zürich, di rienda suelta a mi propio impulso de visitar cementerios, no en busca de paz ni de consuelo sino de ciertas tumbas, en esta ocasión, en primer lugar, la de James Joyce. «—¿Vais a los cementerios?» Somos muchos los que hemos visitado el Père-Lachaise, de París, que a todos nos entusiasma, a algunos en tal forma que siguen en él, como el escritor Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de 1967, cuyo amor a aquel sitio lo llevó a exigir ser enterrado allí. Perdón. Vuelvo rápidamente a Zürich, en donde Joyce falleció en 1941, a los cincuenta y nueve años, operado de urgencia en una clínica de la Cruz Roja, operación a la que sobrevivió, únicamente para morir en ella tres días después a causa de la peritonitis que se declaró la noche del 12-13 de enero, en que murió solo, llamando a Nora, su mujer, y a su hijo Giorgio, quienes por orden de los médicos descansaban a unas cuadras de ese lugar.
Los doctores María y Laurence Jacobs nos llevan a Bárbara y a mí al cementerio Fluntern, en el cual, después de una minuciosa investigación de cada quien por su lado, encontramos por fin la tumba del escritor que, dentro de la notoria sobriedad de aquel lugar semejante más bien a un parque con grandes árboles perfectamente cuidados, parece desentonar un poco debido a la estatua de bronce (no vi otra en el cementerio, como no vi mausoleos con cúpulas, ángeles y esas cosas) de Joyce, que está ahí sedente, con gafas, el cabello peinado hacia atrás, la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, su bastón a un lado, un pequeño libro en la mano izquierda, un cigarrillo en la otra mano y el rostro dirigido un tanto hacia su derecha, como si se rehusara a ver su propia tumba situada poco más de un metro frente a él, y en cuya lápida puede leerse su nombre, el de su mujer, el de su hijo y el de una de sus nueras; y su figura en general es la misma que uno ha traído por años en la mente gracias a las fotografías a que parecía tan adicto. A la izquierda, a escasos diez metros, se encuentra casualmente la tumba de Elias Canetti, con solo su firma muy grande grabada en el mármol, y quizá dos fechas.
Pero se ha hecho tarde, y ya en plan de Garrick hay que desplazarse a otro cementerio para mirar durante unos minutos la tumba de Thomas Mann, antes de ir, con otras intenciones y otro espíritu, al barrio céntrico de la ciudad en donde se halla la casa en que vivió un tiempo Vladimir Illich Ulianov, llamado Lenin, y observar desde la calle adoquinada la placa conmemorativa a la altura de la segunda planta; y de ahí al café Odeon en el que los dadaístas, con Tristan Tzara a la cabeza, meterían, aparte del que hacían en el cabaret Voltaire, su cuartel general, todo el ruido que les fuera posible bajo el mismo techo en que Lenin escribía quién sabe qué páginas con la esperanza de cambiar la historia, y tal vez el mundo, pero no al hombre, pues el hombre no cambia; y es lo que finalmente da a entender el sombrío visitante de cementerios en el poema de Juan de Dios Peza cuando el médico famoso le asegura que solo viendo a Garrick podrá curarse:
«—Yo soy Garrick; cambiadme la receta».
El pequeño mundo del hombre
Llevo años de ser un lector fiel y perseverante del libro El pequeño mundo del hombre, de Francisco Rico, desde mucho antes de que este gran erudito pasara a formar parte de la Real Academia Española de la Lengua, o de que adquiriera la amplia notoriedad que le deparó su espléndida edición del Quijote, que por cierto es solicitado en las librerías como el Quijote de Rico, y llamado también de esta manera en las reuniones de intelectuales o simples escritores. En forma confidencial he de confesar que desde que con cierta frecuencia voy a España he deseado conocer personalmente a este autor; pero la timidez o el respeto, o estos dos elementos juntos, me han impedido buscarlo o propiciar un encuentro; aparte quizá de su fama, no sé hasta qué punto merecida, de hombre esquivo y poco dado a este tipo de lo que a falta de un término más adecuado llamaré maniobras. Así pues, durante todo este tiempo, a raíz de la primera lectura de su libro he jugado con la fantasía de comunicarme en alguna forma con él (hoy uso esta) a propósito de un pequeño hallazgo que sobre el tema central de El pequeño mundo del hombre, es decir, el del hombre como un microcosmos, réplica exacta del universo, hice ya hace un buen tiempo. En efecto, El pequeño mundo del hombre trata en su totalidad del concepto del hombre como tal microcosmos (idea que ha recorrido y cautivado a la cultura occidental desde la antigüedad clásica griega hasta nuestros días) con solo una limitación expresada en el subtítulo: «Varia fortuna de una idea en la cultura española», limitación por supuesto deliberada, pero que no ha impedido a su autor, a través de numerosas notas de pie de página y de una Posdata de 1985 (el libro había sido publicado por primera vez en 1970), referirse, así sea sesgada o sumariamente, a otras culturas europeas. Pero por ahora baste con indicar que en este libro se registra minuciosamente el paso de la idea del hombre como microcosmos en autores que van, o que vienen, desde Diego García de Campos, Raimundo Lulio o don Juan Manuel, hasta Rubén Darío o más acá, pasando por fray Luis de León, Lope de Vega, Quevedo, Gracián y Calderón de la Barca. El hombre, microcosmos correspondiente, parte por parte, al mundo grande que nos rodea, con la Tierra, el Cielo, el Sol y las demás estrellas, que dijo el otro; y el que los «doctos», apunta Rico, «hallan resumido en el hombre, mundo menor».
Nada me gustaría más que seguir aquí paso a paso los de Rico a lo largo de la cultura española, y antes a los orígenes de este concepto que, por cierto, ha vuelto a adquirir alguna vigencia (no sé hasta qué punto seria) con la reaparición en nuestros días de cierta afición a la astrología; pero mi intención es tan solo la de traer a cuento una clarísima alusión a nuestro asunto hecha por el poeta John Donne en la Inglaterra del siglo xviii, y honrar a la vez la memoria de un ilustre hombre de letras mexicano que lo tradujo en parte, Octavio G. Barreda, quien de paso se incorpora así a este gran tema en español. Barreda fue el fundador de la que con los años (duró tres y medio) se ha convertido en la mejor revista literaria mensual publicada en cualquier época en México: El HijoPródigo. Colaboraron en ella muchos de los más sobresalientes escritores hispanoamericanos, españoles y de otras lenguas. Y fue precisamente en el primer número (15 de abril de 1943) en el que Barreda publicó su traducción de algunos segmentos de la obra en prosa, la menos conocida, de John Donne: varios de sus sermones y devociones, que en buena medida contradicen o complementan la fama del turbulento poeta inglés, satírico, amoroso y tantas cosas más, clasificado por la crítica como «metafísico» ante la dificultad de encasillarlo de algún modo más tranquilizante. Libro de oraciones se ha llamado el que recoge sus escritos religiosos del final de su vida. Pues bien, y para cumplir con lo prometido, transcribo ahora un fragmento de una de sus Devociones, «I. Meditación», que la curiosidad de Barreda tradujo y publicó en el lugar señalado, titulada originalmente Insultus Morbi Primus, es decir, «La primera alteración, el primer quejido de la enfermedad», y en la que se toca en forma por demás gráfica el tema del hombre como microcosmos, que Francisco Rico rastreó y enriqueció en El pequeño mundo del hombre. Dice Donne en ese texto:
¡Variable, y por tanto, miserable condición de los mortales! Hace un instante estaba yo bien, y ahora en este instante ya estoy enfermo. […] ¿Será este el honor que el hombre tiene por ser un pequeño mundo, que tenga estos terremotos dentro de él, inesperadas sacudidas; estos relámpagos, inesperados destellos; estos rayos, inesperados ruidos; estos eclipses, inesperadas ofuscaciones y oscurecimientos de sus sentidos; estas incendiadas estrellas, inesperadas exhalaciones ígneas; estos ríos de sangre, inesperadas aguas rojas? Por tanto, solo es él un mundo por sí mismo, a fin de que se baste a sí mismo, no solo para aniquilarse y ejecutarse por sí mismo sino para presagiar esa ejecución que pende sobre sí…
¿Qué más?