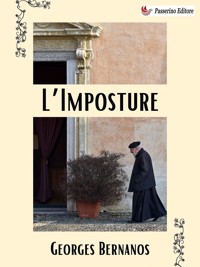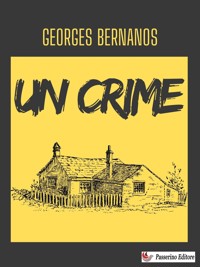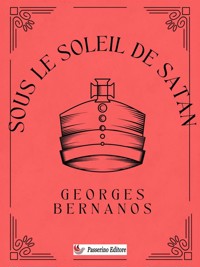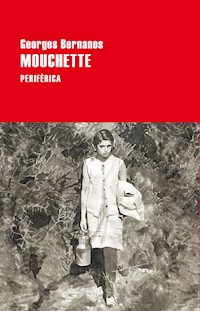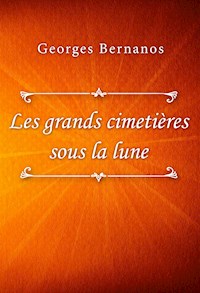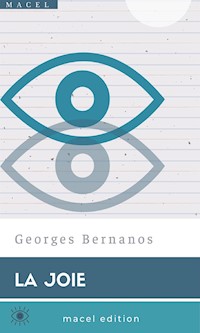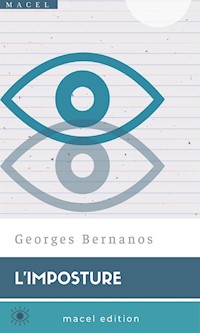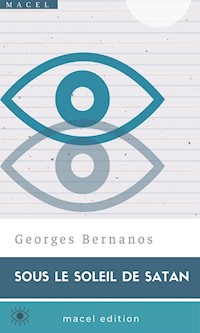Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
La civilización, en la hora presente, no solo debe ser defendida. Le es preciso crear constantemente, porque la barbarie no para de destruir, y esa barbarie no es nunca tan peligrosa como cuando da la impresión de que también está construyendo. La desgracia mayor del mundo, en el momento en que hablo, es que nunca ha sido tan difícil como ahora el distinguir entre los constructores y los destructores, porque nunca la barbarie ha tenido unos medios tan poderosos para abusar de las decepciones y de las esperanzas de una humanidad ensangrentada, que duda de sí misma y de su futuro. Nunca el Mal ha tenido una ocasión tan propicia para fingir que lo que hace son las obras del Bien. Nunca el Diablo ha merecido tanto el nombre que ya le daba san Jerónimo, el de mono imitador de Dios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Bernanos
La libertad, ¿para qué?
Traducción de Mercedes Gómez
Título original: La liberté, pour quoi faire?
© Edición original: Editions Gallimard, París, 1953
© 2ª Edición: Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019
© Traducción: Mercedes Gómez
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 63
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN Epub: 978-84-1339-009-3
Depósito Legal: M-158-2020
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
índice
Francia ante el mundo de mañana
La libertad, ¿para qué?
Revolución y libertad
El espíritu europeo y el mundo de las máquinas
Nuestros amigos los santos
Apéndice
Francia ante el mundo de mañana
Tal vez vosotros no os interesáis demasiado por el mundo del mañana. Pero el mundo de mañana se interesa muchísimo por vosotros. Os decís, sin duda: pase lo que pase, ya encontraré el modo de entrar en él, de una u otra forma. Sí, seguro. Esperemos que no sea como el cordero que entra en la boca del lobo.
Bélgica, África del Norte. Diciembre de 1946 - primavera de 1947
Un profeta no es profeta de verdad sino después de su muerte, y hasta ese momento no es un hombre muy tratable. Yo no soy profeta, pero sucede que veo lo que los demás ven igual que yo, pero no quieren ver. El mundo moderno desborda hoy de hombres de negocios y de policías, pero le hacen mucha falta unas cuantas voces liberadoras. Una voz libre, por muy amarga que sea, es siempre liberadora. Las voces liberadoras no son las voces sedantes, tranquilizantes. No se contentan con invitarnos a esperar el futuro como se espera el tren. El futuro es algo que se sube cuesta arriba. El futuro no se padece, se hace.
Hay, seguro, entre vosotros algunos que me han hecho el honor de leerme, pero tal vez son esos precisamente los que tienen más necesidad de que se les tranquilice acerca de mí.
Desgraciadamente, nada es más fácil que equivocarse sobre el verdadero carácter de un autor aún vivo. La mayor parte de nuestros libros, en efecto, no adquieren su significación verdadera sino después de nuestra muerte; por eso precisamente, en cuanto hemos obtenido una cierta audiencia de público, es decir, unas grandes tiradas, los editores piensan que deberíamos facilitarles la tarea, y dejarles que nos enterraran tranquilamente, es decir, en definitiva, dejarles que nos la den con queso una vez más, la última vez. Es verdad que se me tiene por un hombre violento, pero eso se debe a que detesto violentamente toda violencia, y especialmente a la más odiosa de todas, esa que, bajo el nombre de propaganda, dado a la organización universal de la mentira, se ejerce hoy sobre los espíritus. En otro tiempo había un pensamiento francés. Ahora se quiere que no haya más que una propaganda francesa. Cuando millones y millones de hombres se preguntan con angustia: «¿Qué es lo que piensa Francia?», la propaganda les responde: «Francia piensa un poco de todo», y planta su tenderete de feria de muestras. Así, la propaganda intelectual francesa se ha convertido un montón de veces en algo así como una exposición ambulante, una organización publicitaria al servicio de un cierto número de intelectuales franceses, con derecho a la presentación del monstruo de turno... El mundo no necesita que se le demuestre que Francia es aún capaz de pensar, que dispone aún de un equipo apreciable de pensadores. Quisiera saber lo que piensa, y no por curiosidad, sino porque está terriblemente inquieto por el futuro.
En dos palabras: el mundo quiere saber qué piensa Francia del futuro, y se extraña de verla razonar, tras el final de las hostilidades, con los motivos, ya inservibles, de la propaganda general de guerra. Se pregunta si, en esto como en lo demás, lo único que nos proponemos es el endosar nuestros productos, como si el resurgir del pensamiento francés no fuese sino el aspecto más modesto del resurgimiento económico, y como si nuestra ambición no fuera más allá de vender nuestros libros con el fin de obtener divisas.
Sucede que, tras haberme tratado de violento, se me trata también de pesimista. Los que me quieren demasiado bien me tratan de profeta. Los que no me quieren lo bastante me tratan de pesimista. La palabra pesimismo no tiene a mis ojos más sentido que la palabra optimismo, que es la que se le opone generalmente. Estas dos palabras están tan vacías por el uso como la palabra democracia, por ejemplo, que sirve ahora para todo y a todo el mundo, lo mismo a Stalin que a Churchill. El pesimista y el optimista coinciden en no ver las cosas como son. El optimista es un imbécil feliz, el pesimista un imbécil desgraciado. Podéis imaginároslos perfectamente con los rasgos del Gordo y el Flaco... Después de todo, sed justos, podría decir con todo derecho que me parezco más al primero que al segundo... ¡Bueno! Sé que hay entre vosotros gente de muy buena fe que confunde la esperanza con el optimismo. El optimismo es un sucedáneo de la esperanza cuyo monopolio está reservado a la propaganda oficial. El optimismo lo aprueba todo, lo sufre todo, lo cree todo, es la virtud por excelencia del contribuyente. Cuando el fisco le ha despojado hasta de la camisa, el contribuyente optimista se suscribe a una revista nudista y afirma que se pasea así por higiene, y que en la vida ha estado tan elegante.
Nueve de cada diez veces, el optimismo es una forma sutil del egoísmo, una manera de desolidarizarse de la desgracia ajena. A fin de cuentas, su verdadera fórmula sería aquel famoso «tras de mí el diluvio», que se atribuye erróneamente al rey Luis XV...
El optimismo es un sucedáneo de la esperanza que se puede encontrar fácilmente en cualquier parte, incluso, por ejemplo, en el fondo de una botella. La esperanza, en cambio, se conquista. No se llega a la esperanza sino a través de la verdad, al precio de grandes esfuerzos y de larga paciencia. Para encontrar la esperanza, hay que estar más allá de la desesperación. Cuando se va hasta el final de la noche, uno se encuentra con un nuevo alborear.
El pesimismo y el optimismo no son, a mi entender, y lo digo de una vez para siempre, sino las dos caras de una misma impostura, el derecho y el revés de una misma mentira. Es verdad que el optimismo de un enfermo puede facilitar su curación. Pero también puede causarle la muerte, si le anima a no seguir las indicaciones del médico. Ninguna forma de optimismo ha librado a nadie de un terremoto, y el mayor optimista del mundo, si se halla en el campo de tiro de una metralleta —algo que hoy le puede pasar al más pintado—, puede estar seguro de salir con más agujeros que una espumadera.
El optimismo es una falsa esperanza para uso de los cobardes y de los imbéciles. La esperanza es una virtud, virtus, una determinación heroica del alma. La forma más alta de la esperanza es la desesperación superada.
Pero ni siquiera la esperanza puede hacer frente a todo. Cuando empleáis la expresión «con un coraje optimista», sabéis perfectamente el sentido exacto de esa expresión en nuestra lengua, sabéis que hablar de «un coraje optimista» no es apropiado sino cuando se trata de dificultades medianas. Pero si pensáis en unas circunstancias verdaderamente difíciles, la expresión que os viene espontáneamente a los labios es la de coraje desesperado, energía desesperada. Es precisamente esta clase de energía y de coraje la que el país espera de nosotros.
Necesitamos ese coraje para actuar. Lo necesitamos también para pensar. ¡Oh! Sin duda, una nación que reúne así sus fuerzas no responde en absoluto a la idea que los imbéciles se hacen de un país unido, a la manera de una romería de desocupados en mangas de camisa que se reparten el bocadillo y beben de la misma garrafa. Un gran pueblo que se une para hacer frente no puede hacerlo sin inquietar ni chocar a nadie. Un gran pueblo no se une sin riesgo. Un gran pueblo se une en torno a sus élites, lo que no quiere decir tal o cual clase de ciudadanos, sino aquellos que están dispuestos a correr ese riesgo. El riesgo de pensar y actuar, porque un pensamiento que no actúa no vale gran cosa, y una acción que no se piensa no es absolutamente nada. El pensamiento de un gran pueblo, además, no es en absoluto la suma de las opiniones contradictorias de cien mil intelectuales que piensan, en la mayoría de los casos, según sus humores, que piensan como uno se rasca donde pica. El pensamiento de un gran pueblo es su vocación histórica. No se trata, por tanto, de distinguir entre nuestro pensamiento y nuestra fuerza, puesto que es nuestro pensamiento el que justifica nuestra fuerza.
Si os paráis un momento a reflexionar, os daréis cuenta tal vez que no me equivoco al tratar de hacer la síntesis de todos los problemas particulares que dividen a los hombres de hoy, y en nombre de los cuales se matarán unos a otros mañana. Tratar de pensar en universal ha sido siempre la vocación de nuestro país. Se querría hacer de la Francia de hoy, tanto a nivel de política exterior como a nivel del pensamiento mismo, una especie de intermediario que echa mano a las propinas de todo el mundo. Y lo que digo es que Francia tiene que jugar otro papel que no es el de intermediario.
Hay una crisis francesa. Hay una crisis de Europa. Pero pienso —y más vale decíroslo cuanto antes— que esas crisis no son más que las manifestaciones diversas de otra crisis mucho más general. Esa crisis es una crisis de civilización.
¡Claro! Sin duda, en cuanto pongo en causa la civilización moderna, los espíritus timoratos se preguntan con estupor si el momento es oportuno. La guerra de destrucción que acaba de terminar, y la paz que no termina de empezar, han dado un golpe tremendo al prestigio de Europa. En esas circunstancias, poner en causa la civilización moderna, ¿no es también poner en causa a Europa? Pero, lo queramos o no, millones de personas en Europa y fuera de Europa empiezan a poner en causa esta civilización. Creo, lo creo con todas mis fuerzas, que mi país no debe unir su causa, ni someter su tradición y su pensamiento a una civilización que aparece más bien en realidad como una liquidación de todos los valores del espíritu. Creo que la misión de Francia es la de ser la primera en denunciarla. Creo que, al denunciarla, volverá a ocupar su lugar de maestra y guía espiritual, lugar que por lo demás no ha perdido nunca, puesto que nunca ha sido sustituida.
La palabra civilización es una palabra que, desde hace milenios, se ha mostrado siempre como una palabra reconfortante. Uno se imagina una civilización como un asilo, un hogar. ¿Por qué? Porque las civilizaciones han sido hasta ahora tradicionales. Eran, por lo tanto, una obra común. Por supuesto, toda civilización ha tenido sus injusticias. Pero hasta la misma injusticia estaba, en ellas, como hecha por mano de hombre, como hecha a mano. Lo que unas manos habían hecho, otras manos podían deshacerlo. Mientras que eso que llamamos la civilización moderna es una civilización técnica. La injusticia, ahí, no está hecha a mano, sino a máquina, de modo que el menor error puede tener incalculables consecuencias. La técnica al servicio de la injusticia o de la violencia les da a estas un carácter de gravedad particular. La injusticia corre el riesgo de hacerse rápidamente total, igual que la guerra misma. Si la técnica tiene una moral, esa moral técnica no podrá jamás parecerse a la moral tradicional, a la moral hecha a mano. Ciertamente, por ejemplo, hay una técnica de asistencia a los débiles, a los tarados, a los degenerados de todas clases. Pero, desde el punto de vista de la técnica general el suprimirlos pura y simplemente costaría mucho menos. Por lo tanto, tarde o temprano serán suprimidos por la técnica.
Esta misma semana, un oficial que estuvo deportado me contaba el espectáculo al que había asistido en Alemania, en su campo de concentración. Una mañana, llegaron dos trenes cargados de soldados alemanes mutilados. Eran mutilados graves, incapaces en adelante de todo servicio social, es decir, considerados bocas inútiles por una u otra razón. Se les había reunido de estación en estación, habían sido recibidos en todas ellas con comparsas, abundantemente provistos por la Cruz Roja de cigarros y cigarrillos. En el campo, las SS les rindieron honores, el comandante y el estado mayor del campo saludaban a su paso. Después, con la excusa de refrescarles un poco, se les condujo, en grupos de veinticuatro, a la cámara de gas, eso sí, decorada con banderas. La operación duró cuatro horas. El testigo de esta escena no está muy lejos. Hasta es posible que algunos de vosotros hayáis oído este mismo relato de sus labios. Por mi parte, yo encuentro la operación irreprochable desde el punto de vista de la técnica. Claro, ya sé, me diréis: ¡son alemanes! Pero esas técnicas están en el ambiente, puesto que el principio que las inspira y las justifica ha penetrado ya más o menos todas las conciencias. Se acepta perfectamente que el destino del hombre esté sometido al determinismo de las leyes económicas. ¿Qué es lo que hacen —os pregunto— los regímenes totalitarios, sino dar un pequeño empujoncillo, echar una mano, no para alterar el juego de esas fuerzas económicas, sino para acelerar un poco el proceso, igual que la comadrona echa una mano a la parturienta? ¿Por qué hacernos los hipócritas? Con el fin de mantener los precios de un producto indispensable a la vida, ¿acaso nos parece algo tan extraordinario que se le destruya? ¿Acaso eso nos indigna todavía mucho? Hace algunos años, para prevenir la baja de precios, los granjeros americanos tiraron al arroyo miles y miles de litros de leche. Que, de ese modo, se haya sacrificado la vida de un cierto número de niños a ese cálculo económico, no nos quita el sueño. Cuando la técnica suprima a los niños de sobra en vez de tirar al arroyo los litros de leche, no creo que eso vaya a extrañarles demasiado a nuestros sucesores... Me diréis que esos hechos podrían evitarse instituyendo el monopolio de la leche. ¡Creedlo así, si os da la gana! Se hace pasar hambre a los ciudadanos para poder comprar divisas. ¿Y después? ¿Creéis que sería muy distinto el vender a los ciudadanos mismos? ¿Estáis tan seguros de que no se les cedería a los americanos —desnudos o vestidos, a elegir—, si representasen, en el mercado internacional, una cantidad verdaderamente apreciable de dólares...?
Nos falta imaginación, nos falta muchísima imaginación. Creímos que la guerra de 1941 se parecería a la de 1870. Después, que la guerra de 1939 se parecería a la de 1914. Eso puede llevarnos muy lejos. Os creéis, por ejemplo, que en un mundo en el que los técnicos dispondrán de esa fuerza casi ilimitada que se llama energía atómica, y que es la energía misma del universo, podréis llevar la misma vida que hoy. ¡Qué singular optimismo! ¡Mientras, al mismo tiempo, os parece perfectamente natural la disciplina impuesta en una simple factoría para la fabricación de pólvora! ¿Creéis que os van a dejar jugar con la energía atómica como a un niño con las cerillas? ¿Os resulta verdaderamente imposible calcular la cantidad de controladores, supervisores y policías que harán falta para prevenir cualquier error y cualquier escape?
Francia corre hoy el mayor riesgo, tiene la mejor oportunidad de su historia. Esta es la salutífera verdad que quisiera extender a todas partes, si pudiese. Muchas veces, se querría que yo no hablase más que de la segunda, pero las dos vienen a ser la misma, por lo menos, estas dos verdades son solidarias. Precisamente porque Francia corre su riesgo más grande, tiene ahora su mejor oportunidad. Esto es lo que primero querría demostrar, antes de ir más lejos. Vosotros veis aquí, por todas partes, la civilización francesa. Veis sus obras. Hay regiones inmensas de la tierra —sí, de verdad, regiones inmensas de la tierra y he recorrido algunas de ellas— donde es imposible ver sus obras, pero en la que su espíritu se encuentra por todas partes. Sí, hay millones y millones de hombres para los que la civilización francesa es como un asilo, una protección, o mejor dicho, una patria. Lo digo así porque es verdad. Lo digo aún a riesgo de que algunos de vosotros se encojan de hombros y crean que les estoy comiendo el coco. Desde hace mucho tiempo esos millones y millones de hombres se daban cuenta de que se cernía sobre el mundo una amenaza de envilecimiento y servidumbre. Ellos no sabían definir ni precisar muy bien esa amenaza. La sentían simplemente como un rebaño siente la proximidad de la tormenta. Los cristianos veían en esta amenaza una amenaza contra la Iglesia y todos los valores espirituales de la cristiandad. Los demás no pensaban sino en la libertad. Pero unos y otros se imaginaban la civilización francesa como un muro infranqueable. Ahí estaba ese pensamiento francés, confundido en todas partes con la libertad de pensamiento. Ahí estaban nuestra tradición y nuestros grandes hombres. Ahí estaba nuestra historia, tan humana, y nuestra leyenda, más humana aún que nuestra historia. Pero estaba también ese pueblo francés, siempre dividido en la paz, siempre unido en la guerra, siempre firme y unánime a la menor provocación del extranjero. Estaba el ejército francés, considerado como el primero del mundo. Decepcionados en 1940 por nuestro pueblo y por nuestro ejército, esos millones y millones de hombres han intuido de repente el peligro que se cernía sobre lo que ellos amaban. Al hilo del fúnebre presentimiento que les ha invadido de repente, se han dado cuenta por primera vez de que Francia no solamente ocupaba un lugar importante en el mundo, sino de que tenía también en sus conciencias un lugar no menos importante, y han medido al mismo tiempo la profundidad de la esperanza que habían puesto en nosotros.
Sabéis la distinción que hace la teología entre la Iglesia visible y la Iglesia invisible, entre el cuerpo y el alma de la Iglesia. Los que pertenecen al cuerpo de la Iglesia tienen derecho al nombre de cristianos y a todos los privilegios que este nombre concede en el inmenso y magistral edificio, dos veces milenario, ordenado como católico, apostólico y romano. Pero la Iglesia invisible es la Iglesia de los santos. Si la Iglesia de los santos es realmente el alma de la Iglesia, la Iglesia visible sin ella no sería sino un cuerpo privado de alma. No opongo un imperio contra otro, tampoco la teología opone la Iglesia invisible a la Iglesia visible. Lo que quiero decir es que existen millones y millones de hombres en el mundo que al haber bebido de la misma concepción tradicional de Orden y Libertad en el momento más preciado de nuestra tradición cultural, se descubren de este modo, casi sin saberlo, siendo partícipes de la vida francesa, miembros de la comunidad francesa, y no como simples imitadores o pacientes herederos, sino como hijos de una misma madre. ¡Ah! No creáis que me estoy refiriendo a los intelectuales modernos que están, bajo cualquier latitud, al corriente de todas las novedades de París. La cultura francesa tiene sus bobos. Es cierto que tiene menos que la técnica americana, sin embargo no desanima a los imitadores.
Decía que hay millones y millones de hombres en el mundo que no han leído, ni leerán nunca a M. Sartre, y que se imaginan a Francia como lo hacían nuestros antepasados, guardan de Francia esa imagen que tantos de nosotros hemos perdido sin reemplazarla por otra.
Naturalmente, no podría exigir de vosotros que me creáis, no puedo probar lo que acabo de deciros. Pero sabéis muy bien que no soy una de esas marionetas políticas o de Academia, no soy un vendedor de palabras. He vivido durante ocho años en América del Sur, adonde —dicho sea de paso— fui por iniciativa propia a principios de 1938, y donde también por iniciativa propia, después de la derrota del armisticio, mis discípulos han ido para ayudar. Puedo hablaros de personas que conozco bien. Lo que sé de ellas, no lo he aprendido en los salones literarios y palacios.
He vivido con mi mujer y mis hijos muy lejos de las grandes ciudades doradas de la costa, más allá de las últimas estaciones de tren. He conocido dos pequeñísimos poblados blancos del interior brasileño, esparcidos por una vasta extensión de tierra virgen, perdidos en la base del bosque tropical, pero donde Francia está presente por todas partes, lo repito porque es verdad. Repito que Francia está presente en cada uno de estos pueblos, de los que ni siquiera encontráis el nombre en el mapa, porque el cura, el notario, el hotelero, el farmacéutico o el redactor jefe del periódico local hablan entre sí de mi país con la religiosa seriedad de un hombre de 1848, ya que Francia ha sido siempre para ellos la hija mayor de la Iglesia o la Emancipadora del género humano, a elegir entre una u otra según se prefiera. Sí, sí, encontraréis esto un poco mandanga, pero es así, ¿qué queréis que os diga? Probablemente estas personas en un cabaret de Montmartre resultarían ridículas, y los cupletistas no harían nada malo tomándoles el pelo. ¡No importa! Ahí están bien, creedme. El cantante es el que tiene aire de imbécil... Nuestra derrota en 1940 les hirió en lo más profundo de su ser, y no han comprendido ninguna de nuestras excusas, os lo aseguro. Sí, tengo que decíroslo. Es necesario que lo sepáis. Haríamos bien en repetirles que ellos, en nuestro lugar, habrían hecho lo mismo, pero ellos no tienen por costumbre ponerse en nuestro lugar. Nunca se han puesto en el lugar de un pueblo que cuenta con gran número de santos y héroes, en el lugar de la Francia de Carlomagno, de San Luis, de Juana de Arco, del Gran Emperador,... nunca se atrevieron. Desde el otro lado del océano nos miran con estupor. Decirles que cuando dos pueblos luchan, el más astuto, en caso de derrota, es el que se rinde frente al otro, prefiriendo capitular antes que morir, les recuerda a la batalla de Waterloo. ¿Qué queréis que haga? Nos lo decía Petain, él comprendía a Cambronne. ¡Dios mío, Dios mío, Francia! Esta fue la frase más oída en el transcurso de los dos primeros años de guerra. Estaba en los labios de todos, se leía en todas las miradas. Conocí a un anciano farmacéutico que, en el mes de agosto de 1940, sumido en un coma diabético, rodeado de los suyos rezando el rosario, abrió los ojos para decir otra vez, la última vez, como un suspiro que parecía venir del más allá: «¡Dios mío, Dios mío, Francia!». ¡Ah! pero no os cuento esto para enterneceros. Esta es una historia que suelo contar muy a menudo a mis amigos, pero no me había atrevido a contarla en público por miedo a que entre los oyentes hubiese un gran número de aquellos 38 millones de franceses que en el mismo momento en que moría ese bravo hombre aclamaban sin duda al mariscal Petain y se felicitaban unos a otros por haber salido victoriosos, por haber sido, por una vez, más astutos que los ingleses; después se compadecerían de sí mismos, porque ahora está de moda. Pero bien, dicho sea de paso, ya que se presenta la ocasión, todos los amigos con los que contaba Francia en aquel momento se negaron rotundamente a compadecerse de nosotros. Estimaban demasiado a Francia como para apiadarse de ella, sabían que una gran nación no podía aceptar compasión de nadie. No se compadecieron de nosotros, y si por casualidad lo hubiesen hecho, sin duda lo hubieran lamentado, porque nosotros pasamos de compadecernos de nosotros a la más ridícula jactancia. A nuestro parecer habíamos ganado la guerra. Hablábamos de la Resistencia como si nunca hubiéramos gritado al vencedor: «¡detente!». De la liberación de París como si nunca hubiéramos oído hablar —no, verdaderamente, nunca— de la admirable, incomparable, insuperable insurrección de Varsovia —de Varsovia traicionada, entregada para ser crucificada entre dos ladrones, mientras los cañones de la D.C.A. rusa disparaban junto a los de la D.C.A. alemana contra los aviones ingleses que, en apretada formación, intentaban arrojar armas en paracaídas a los insurrectos, mientras la armada insurrecta, hasta la exterminación total, igual que el chico del matadero, apretando la bestia entre los muslos, mantiene violentamente su cabeza hacia atrás para facilitar el trabajo al degollador...—. No, los pobres diablos que, en 1940, repetían: «Dios mío, Dios mío, Francia...» hicieron mucho más que compadecerse de nosotros, temían por sí mismos —por sus hijos, por su patria—, le hicieron el honor a Francia de preguntarse con angustia cómo todo lo que ellos amaban podría ser salvado sin nosotros.
Sí, es verdad que nuestra derrota militar, como hoy las rivalidades abyectas y los regateos de nuestros trusts electorales, perjudicó gravemente nuestro prestigio, pero este prestigio era nuestro; en efecto, era el prestigio de generaciones desgraciadas, de generaciones vencidas. En cuanto al prestigio de Francia, quiero decir de la Historia de Francia o de la leyenda francesa, por raro que pueda parecemos, se engrandecía, se fortalecía con todo aquello que nuestro prestigio había perdido.
¡Ay!, los franceses medios que nunca salen de sus cuatro paredes, se imaginan fácilmente que los habitantes de esos países lejanos, a los que ni siquiera pueden localizar en el mapa, han vivido en una feliz ignorancia el drama mundial, cuyo primer acto acaba de representarse en Europa, pero cuyo desenlace final decidirá la suerte de toda la humanidad. Los franceses medios no saben o no quieren saber, que en un país como Brasil por ejemplo, en donde los saltos de agua son innumerables, no existe un pueblecito, perdido en el extremo vanguardista de la civilización, donde no haya luz eléctrica, y junto a la luz eléctrica minúsculos aparatos T.S.F. americanos que algún libanés o siríaco del pueblo tiene en depósito y que los más miserables consiguen pagar en mensualidades, calculados en una cifra casi irrisoria. El aparato les aporta baile y música, de acuerdo, pero también algo más. Me pregunto a veces si en esos rincones perdidos de la tierra el drama universal no se sentirá mucho más profundamente que en un pueblito francés, en el fondo más aislado de su mercado negro que del más sobrio bosque ecuatorial, pues no hay peor soledad que la del egoísta o la del avaro... Sí, más sentido en esos rincones ignorados de la tierra, que en ciertos liceos franceses... La víspera misma de la guerra, al lado de vaqueiros brasileños vestidos con sus harapos multicolores, el lazo de cuero de bandolera, la única espuela atada con una cuerda al tobillo del pie derecho, escuché el discurso de Hitler; monté a caballo antes de que acabara, —tomaba de nuevo el camino hacia mi pequeña granja distante 20 kilómetros en una noche tremendamente húmeda y calurosa—, y oía su voz furiosa salir rugiendo de cabañas hasta tal punto pobres que incluso bajo las lluvias tropicales el padre, la madre y los niños dormían al aire libre, acostados uno al lado del otro, en el suelo embarrado.
Creéis fácilmente, o hacéis como que creéis, que aquí, allí o en otro lugar, en fin por todas partes, no se sueña más que con el bistec. Pero, os lo aseguro, hay millones y millones de hombres a los que el bistec les preocupa menos de lo que pensáis, ya sea porque hace tiempo que están habituados a no tenerlo, ya sea —mucho más frecuentemente aún— porque hacen frente a males mucho más terribles que el hambre, el miedo a estos males había llegado a ser para nosotros extraño, casi inconcebible. Este miedo, es verdad, comienza a despertarse en nosotros, asciende de lo profundo de nuestra memoria hereditaria ante la autoridad, cada día más abrumadora, del Estado, la dictadura anónima de la policía, los inmensos campos de concentración alemanes o soviéticos. Pero ellos, estos hombres en su pequeña cabaña escondida bajo las palmeras, donde el hambre crónica les parece una razón natural de libertad, no entienden tan mal el mundo moderno. Comprenden bastante bien —mucho mejor que los padrecitos comunistas— que este mundo con toda su orgullosa fachada técnica y mecánica nunca llegará a parecerse al salvajismo cuyo recuerdo aún perdura en sus entrañas; que los tiempos venideros no tendrán piedad de los débiles, ya que su única ley será la eficiencia. Sí, han asistido de lejos el hundimiento de Europa, pero a pesar de ello el ruido ha retumbado en sus conciencias durante mucho tiempo. No creen en Europa, pero creen todavía en nosotros y no desean nada más que depositar sobre nosotros esa fe que, por otra parte, no han entregado nunca total y confiadamente a Europa.
Efectivamente, durante años y años nuestros rivales de Europa se esforzaban en presentarnos como un pueblo decaído, que caminaba lentamente y como a disgusto por la vía del progreso, y ese progreso tan ensalzado acaba de deteriorarse en los osarios. Saben muy bien que ese progreso no es el nuestro, que no era el tipo de progreso que nosotros habíamos anunciado a la humanidad, cuando en el momento más alto de su prestigio y de su poderío mi país lanzaba al género humano su gran mensaje de esperanza y fraternidad. Consideran que Francia no puede haber dicho aún su última palabra. Que depende solo de ella volverse contra un orden que es en realidad la dictadura de una técnica delirante, inmensos recursos espirituales acumulados a lo largo de siglos y con los que cuenta aún ahora. Dicen que este orden no es francés, que Francia ha intentado en vano configurar con él su libre genio, agotándose poco a poco en esa lucha impotente contra sí misma; que su misión histórica es, a partir de ahora, no solo rechazar este orden, sino pensar otro —sí, pensar otro—, pensarlo con esa sensibilidad prodigiosa de la inteligencia que ha conducido siempre a ideas vivas, que ha llevado a una verdadera encarnación del pensamiento.
No debéis creer de ningún modo que los acontecimientos sobrepasan hoy la medida del hombre, como si no os quedase más remedio que sufrirlos... Los acontecimientos no tienen ahora mayor amplitud que antes, son los hombres los que se han devaluado. La devaluación del hombre es un fenómeno comparable al de la devaluación de la moneda. ¡No esperéis tanto que los devaluados estén de acuerdo con su devaluación! Si el billete de mil francos pudiera hablar, diría que el bistec se ha vuelto tan preciado como el oro, no se atrevería nunca a confesar que es él el que está por debajo de cien. Del mismo modo, los hombres devaluados prefieren vengarse con la historia de su devaluación. Son cada vez más propensos a negar la historia, a no ver en ella nada más que un conjunto de fatalidades históricas. Los que no osan invocar sinceramente el determinismo marxista —como los demócratas cristianos por ejemplo— apelan a las «aspiraciones de masas». Y algunos, es verdad que políticos devaluados, sin conciencia ni coraje, pueden perder totalmente el control de la historia. Su delito es menos no haber servido a Francia que no haber sabido servirse de ella, no haber sabido sacar nada, en circunstancias capitales, de un instrumento tan magnífico. Continúan peleándose, consentirían en justificarse a su costa, mientras que los grandes órganos franceses no esperan para despertarse nada más que el roce ligero de una mano amiga sobre el teclado magnífico. Su voz prodigiosa llenaría de nuevo la tierra.
Sí, es cierto, os lo aseguro, millones y millones de hombres esperan su voz. No solo los frutos de su tierra, de su subsuelo o de sus ruinas, sino su voz. No solo el balbuceo de sus odios, sino una voz, su voz, su voz razonable y apasionada, una voz humana, una palabra encarnada en un mundo de robots...
Aragón, poeta oficial de la Resistencia, escribió hace tiempo en el «Libertinage»: «He buscado siempre el escándalo, y lo he buscado por sí mismo». No soy quien busca el escándalo, es el escándalo el que me busca a mí y termina algunas veces por encontrarme.
Llega el día en el que, en un mundo enteramente absorbido por el conformismo totalitario, el menor texto sacado de entre los más clásicos, los más tolerantes, los más humanos de nuestros pensadores —Montaigne, por ejemplo, o Montesquieu— resonará como un trueno en los oídos de los imbéciles y como una voz de alarma en los oídos de los tiranos. He pasado a veces, erróneamente, por un panfletario porque las ideas que propongo, por muy modestas que sean, no me han sido suministradas por ninguna fábrica oficial de productos alimenticios para el espíritu. He salido a buscarlas yo mismo, no sin fatiga y riesgo; se las puede encontrar un poco «silvestres», como los champiñones cogidos en el bosque. Expongo mis ideas tal cual son, querría hacerlo sin segunda intención —aunque esa segunda intención fuese la de convencer—. Las expongo con toda la humildad de la que soy capaz.
En efecto, un hombre razonable hoy no podría hacerse demasiadas ilusiones de poder utilizar su poder sobre las conciencias, pues hay una técnica para mentir, pero la verdad no tiene ninguna técnica.
Frente a la colosal industria propagandística nunca el hombre razonable se ha desesperado tanto de sí mismo y ha esperado tanto de la razón. Porque la razón se vale de los hombres razonables tanto tiempo como puede hacerse oír a través de sus voces, pero hay en ella, en el momento en que la resistencia de los imbéciles le hace alcanzar su punto más alto de tensión, una especie de fuerza explosiva. De esta explosión de la razón es de la que Francia espera su salvación y la de la humanidad.
Los imbéciles juzgan este mundo como razonable porque su sabiduría, cuando la vida nos demuestra a diario que es de sabios totalmente irracionales, que la ciencia no confiere necesariamente ni el sentido común, ni la virtud. El mundo moderno que presume de sus excelentes técnicas es en realidad un mundo entregado al instinto, es decir, a sus apetitos. He aquí por qué se orienta por sí mismo hacia experiencias que no parecen tan audaces nada más que porque no son propuestas por la razón, sino inspiradas por el instinto. Se engríe ante la novedad de sus experiencias, sin preocuparse demasiado en saber si son realizables o no, puesto que se jacta de poder vencer todas las dificultades a través de sus técnicas. Si tales experiencias son irrealizables, las técnicas no permitirían seguirlas hasta el final, pero, sin duda, son capaces de llevarlas lo suficientemente lejos como para hacerlas irreversibles, es decir, como para comprometer nuestra especie en un callejón sin salida. La bomba atómica marcará quizá el triunfo decisivo de la técnica sobre la razón.
Entre ellos hay quienes no conciben demasiado bien esta oposición existente entre la técnica y la razón. Por lo menos se dicen que la razón estará siempre presente en las técnicas, por muy perfectas que estas sean. ¡Oh! seguro, la razón acabará por tener razón.
La técnica no puede nada contra la razón, pero puede mucho, por ejemplo, contra la humanidad razonable, puede destruir la razón humana aniquilando a la humanidad razonable, bien sea por una desgraciada experiencia, por algún accidente monstruoso, o por el comienzo de una guerra demasiado larga durante la cual —como un ilustre biólogo sudamericano me planteaba el otro día la hipótesis— el manejo general y reiterado de la bomba atómica modificará profundamente el medio radioactivo convirtiéndole de este modo en maligno para la vida. Pero este doble peligro no es el peor.
La técnica puede exterminar a la humanidad, puede también degradarla hasta el punto de no merecer ya el nombre de razonable. ¡Oh! creedme. Aquí no hay sino otra hipótesis, no menos verosímil que la primera. Se nos invita sin cesar a calcular todo el provecho que vamos a obtener de una invención maravillosa que nos revela el secreto de la energía universal. Se nos dice que esta energía pronto se distribuirá por una perra chica. Es extraño que no nos preguntemos si los encargados de su distribución se contentarán con repartirla escrupulosamente, entre todos los hombres. Si alguno de los miles de técnicos, disponiendo de una fuerza capaz de hacer saltar por los aires el planeta, se conformarán con servir a la humanidad en lugar de esclavizarla.
Desde hace siglos, desde la institución de la Caballería, la organización de Comunas, la multiplicación de privilegios y libertades, la creación de Parlamentos provinciales, hasta la Revolución del 89 y la Declaración de Derechos, es verdad que mi país no ha cesado de pensar y de actuar para garantizar la defensa del individuo, la liberación progresiva de la persona humana. ¡Oh! algunos quizá se extrañarán al oírme hablar así del 89 y de la Declaración de Derechos. Pero es que he visto siempre en la Revolución del 89, tan rápidamente traicionada por los salvajes totalitarios de la Convención nacional, —¿cómo no iba a hacer pensar Robespierre a Hitler, y Danton a Goering?— no el hundimiento, sino la plenitud de la vieja Francia, loca, casi hasta el delirio, de confianza en sí misma y de fe en el hombre. Esta era seguramente la opinión de Mgr el conde de Chambord, cuando escribía, poco antes de su muerte, a los obreros franceses: «Juntos y, cuando queráis, reemprenderemos el gran movimiento del 89». Nuestra Revolución comenzó entre el polvo y las canciones de un alegre verano —el más soleado que se ha visto desde hace cincuenta años, escribirá más tarde Varangeville— con el litro de vino por dos monedas. Es inútil querer hacérnosla ver como una insurrección de mujiis andados desde hace siglos en la ignorancia, la esclavitud, la embriaguez, la miseria y, aprovechando cualquier circunstancia favorable para aniquilar mil años de historia, como un mendigo, por la noche, incendia la granja donde se le negó la limosna. No era contra la opresión del pasado contra lo que se levantaba un pueblo que por otra parte, por voluntad de sus mandatarios, pronto iba a arrojar fuego, en la noche del 4 de agosto, los títulos de sus privilegios; su presentimiento sublime le ponía en pie ante la amenaza de futuras opresiones. Esta amenaza está cumplida hoy. He aquí cómo el estado moderno se encuentra en posesión gracias a la técnica del más formidable instrumento de poder que ningún tirano desde el comienzo de los tiempos haya podido soñar jamás. Este es un desafío a la razón y si ha sido posible es que el pensamiento francés se ha doblegado. Se ha doblegado bajo el poder casi irresistible de una contra-civilización que para traicionarla mejor utilizó su vocabulario antes de que el pensamiento alemán le hubiera dado uno.
Creo que sería ridículo negar este doblegamiento por razones de prestigio. Que este doblegamiento del pensamiento francés haya coincidido con la ofensiva de la barbarie totalitaria y de los campos de concentración universal, que el doblegamiento del pensamiento francés marque también el doblegamiento de la libertad en el mundo, no es sino elogioso para mi país, conforme a su historia. Y si no convenimos fácilmente en esto es mucho menos, es infinitamente menos por una cuestión de prestigio de Francia, que por un temor, consciente o no, de los deberes que tal doblegamiento nos impone. Un resurgimiento del pensamiento francés no exigiría menos sacrificios que un resurgimiento económico y no se trataría solamente de sufrir los sacrificios como los otros, con esa especie de falsa virtud, tan común hoy, y denominada resignación pasiva; sería necesario asumirlos —no ofrecerles las espaldas, sino hacerles frente—. Sí, nosotros consideramos conveniente el doblegamiento de nuestra potencia económica, porque podemos incluir este desastre en la lista de fatalidades de la historia. También podemos tirarnos cobardemente los unos a los otros las responsabilidades: mientras que, el doblegamiento del pensamiento francés es un hecho que no nos atañe nada más que a nosotros. No depende de nosotros el construir máquinas, no podemos construir máquinas sin carbón, pero sí depende de nosotros que en este momento decisivo en el que, según la opinión incluso no de escritores como yo sino de hombres de ciencia habituados a sopesar sus palabras, se va a determinar la suerte de la humanidad, Francia plantee el problema de la manera justa.