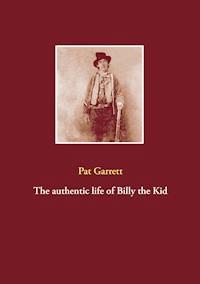8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Infancia, feminidad y negritud: desde luego, no se puede decir que sea una buena mano para andar jugándosela en un saloon de Deadwood. Cualquiera identificaría La Mano del Muerto, doble pareja de ases y ochos, y le dejaría la silla a Wild Bill Hickock o a otro de los legendarios "hombres blancos" que, con el tiempo, llegarían a forjar la mitología secularizada del western. Pero a aquel niño, a aquella mujer y a aquel negro no les quedó otra que jugársela. Y se la jugaron, no una sino varias veces. La Verdadera Historia de Billy el Niño. El famoso Bandido que Sembró el Terror en Nuevo México, Arizona y el Norte de México, por Pat Garrett, Sheriff del Condado de Lincoln (Nuevo México) que persiguió al Niño y le dio Muerte. Un Relato Fiel y Apasionante, es el texto con que Pat Garrett quiso probarse a sí mismo su existencia, no tanto la del Niño, al entender que con la muerte de este, pese a la fama que tal hecho le reportó, su propio rastro había empezado a desdibujarse. En 1896 el Oeste es ya cosa de museos y circos. Kohl & Middleton han contratado a Calamity Jane para presentarla en su circo de "curiosidades" como "La Famosa Mujer Scout del Salvaje Oeste", "La Camarada de Búfalo Bill y Wild Bill" o "El Terror de los Malhechores de las Black Hills". Durante el tour, a modo de souvenir, se ofrece a la venta un libreto de siete páginas con este texto, Vida y Aventuras de Calamity Jane, por ella misma. En Vida y Aventuras de Nat Love, más conocido en el territorio ganadero como "Deadwood Dick", por él mismo, lo que comienza siendo una "narración de esclavo" al uso, se transforma de pronto en un auténtico western. Un esclavo emancipado que participó en la guerra ganadera del condado de Lincoln, coincidió en Deadwood con Wild Bill y Calamity Jane, cabalgó junto a Billy el Niño y los hermanos James y trató personalmente con Búfalo Bill, Kiowa Bill, Kit Carson y Yellowstone Kelley. Tres westerns crepusculares.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
La mano del muerto
El ocaso del Salvaje Oeste segúnPat Garrett, Calamity Jane yDeadwood Dick
Edición y traducción:Javier Lucini
EDITA A. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
[email protected] • www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de cubierta, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
© de la edición y de la traducción: Javier Lucini, 2012
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
DISEÑO DE LA COLECCIÓN: M.a Jesús Gómez, Alejandro Corujeira y Alfonso Meléndez
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN: 978-84-9114-018-4
UN NIÑO, UNA MUJER Y UN NEGRO
LA AUTÉNTICA VIDA DE BILLY EL NIÑO
VIDA Y AVENTURAS DE CALAMITY JANE
VIDA Y AVENTURAS DE NAT LOVE
Un niño, una mujer y un negro: héroes improbables del Lejano Oeste
por Javier Lucini
¿Saben aquel que diu…?
VAN UN niño, una mujer y un negro, a lomos de sus respectivos caballos, por las áridas extensiones de Arizona y Nuevo México…
Parece como si nos dispusiéramos a perpetrar uno de aquellos legendarios chistes, ya felizmente extinguidos, en los que un francés, un inglés y, por lo general, un norteamericano bastante imbécil, se encontraban en un bar y, sin que nadie les mentara la madre, se ponían a vacilar de buenas a primeras con aquel sempiterno y proverbial español, tan hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca, para determinar quién superaba a quién en materia testicular. Pero, en este caso, no hay tal chiste, porque resulta que esos tres jinetes por los que nadie hubiera apostado un solo dólar en la Frontera, sustrayéndose a su predestinada naturaleza de víctimas y a su forzoso papel de personajes secundarios, constituyen avatares de aquel insigne Lazarillo nuestro que siempre se las ingeniaba para salir victorioso del chiste. Los tres los tenían bien puestos y pocos eran quienes se atrevían a bromear o a competir con ellos.
Infancia, feminidad y negritud: desde luego, no se podía decir que fuera una buena mano para andar jugándosela en la mesa del saloon Nuttal & Mann’s nº10 de Deadwood. Cualquier otro hubiera identificado enseguida La Mano del Muerto, doble pareja de ases y ochos, y se hubiera retirado prudentemente a un segundo plano para dejársela jugar a Wild Bill Hickock o a cualquiera de aquellos otros grandes “hombres” que, con el transcurrir de los años, vendrían a forjar la mitología secularizada del western.
Pero lo cierto es que a aquel niño, a aquella mujer y a aquel negro, no les quedó otra que jugarse aquellas cartas que les habían caído en suerte, y se las jugaron, no una sino varias veces.
El del Niño
A veces se gana, otras se pierde, a mí me da lo mismo.
El placer es jugar, no me importa lo que digas.
No comparto tu codicia y la única carta que necesito es El As de Picas […]
Subo la apuesta inicial, sé que quieres ver que cartas tengo.
Míralas y llora, la Mano del Muerto otra vez.
Lemmy Kilmister, ACE OF SPADES
WILLIAM H. Bonney, más conocido como Billy el Niño, vivió jugándose La Mano del Muerto y, aunque en varias ocasiones lograra esquivar la bala que el 2 de agosto de 1876 disparara el cobarde Jack McCall para acabar con la vida de James Butler Hickock, lo cierto es que no pudo evitar que, al final, aquel fatídico As de Picas acabara alcanzándole, justo encima del corazón, desde el cañón del revólver del sheriff de Lincoln, Pat Garrett, su amigo, la noche del 13 de julio de 1881. Tenía sólo veintiún años. Pat Garrett nunca volvería a ser el mismo.
Como alguien afirma en la fantástica película de Anne Feinsilber, Réquiem for Billy the Kid (2006), Pat Garrett no podía existir sin Billy el Niño y Billy el Niño no podía existir sin Pat Garrett. Eran como amantes, estaban condenados el uno al otro. Este texto fue escrito cuando ya el Niño se había reunido con sus muchas víctimas. La Verdadera Historia de Billy el Niño. El famoso Bandido que Sembró el Terror en Nuevo México, Arizona y el Norte de México, por Pat Garrett, Sheriff del Condado de Lincoln (Nuevo México) que persiguió al Niño y le dio Muerte. Un Relato Fiel y Apasionante. El autor quiso probarse a sí mismo su existencia, tanto la suya propia como la del Niño, porque, de alguna manera, entendió que en el momento en que Billy dejó de existir, pese a la fama que tal hecho le reportó, su propio rastro había empezado a desdibujarse. En la película de Peckinpah, cuando Pat Garrett (James Coburn) mata al Niño (Kris Kristofferson), rompe un espejo.
Nos encontramos, por tanto, ante un texto escrito por un hombre que desaparece, ya casi un fantasma, un hombre que intenta asir un tiempo que el ferrocarril hace ya mucho que ha despojado de indios y bisontes. Un hombre que se sabe en las postrimerías, que está viviendo el fin de una época mítica y que, en el fondo, es muy consciente de que haber matado a Billy ha sido una forma de liquidarse a sí mismo; la pesarosa aceptación de que ha sido vencido por la historia. Nada hay antes ni después de Billy digno de ser reseñable. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de aquel Patrick Floyd Garrett, nacido en el condado de Chambers, Alabama, hijo de granjeros, que se marchó del hogar para trabajar de vaquero en un rancho de Dallas, Texas? ¿O de aquel cazador de búfalos que trabajó luego de camarero en Nuevo México hasta que logró abrir su propio saloon? ¿Quién se molestará en referirse siquiera a aquel hombre alto al que todos llamaban Juan Largo que se casó con Juanita Gutiérrez para luego, al morir esta a los pocos meses, volver a casarse con su hermana, Apolinaria Gutiérrez, con quien llegaría a tener nada menos que nueve hijos? Fue durante esa época, antes de la guerra ganadera en el condado de Lincoln, cuando trabó amistad con aquel muchacho que no tardaría en darse a conocer como Billy el Niño. Extraña pareja: Gran Casino y Pequeño Casino; así les llamaban en referencia a sus estaturas y a su común afición por el póker. Cabalgaron y se emborracharon juntos. Luego a Garrett le nombraron sheriff y recibió la orden de arrestar a su amigo. Asimismo, después de Billy, ya con alambradas en las llanuras y los indios en las reservas, ¿quién tendría ganas de acordarse de aquel tipo triste y con tan malas pulgas que abrió una caballeriza en Las Cruces? ¿O del recaudador de aduanas de El Paso, Texas? Por no hablar ya de ese ranchero alcohólico y arruinado, acosado por las deudas fiscales, hipotecado hasta el cuello que, un buen día, se despertó para ver cómo las cabras habían invadido sus pastos. Aquel tipo crepuscular murió al bajarse del carro, camino de Las Cruces, para orinar en la cuneta. Recibió dos tiros, uno en la cabeza y otro en el estómago. Parece que fue a raíz de una discusión a propósito de tierras. Se tuvo que encargar un ataúd especial a El Paso; en Las Cruces no había de su tamaño. Lo cierto es que llevaba veintisiete años esperando aquellas balas. Pasaría a la historia como el hombre que mató a uno. Sobre todo a uno. Pero dicen que lo mató mal y que por eso escribió un libro.
Dirige Peckinpah: Pat Garrett camina despacio hasta la alcoba donde Billy pasa sus últimas horas con María (también Billy sabe que su momento se aproxima, hace tan sólo unos días renunció a cruzar la frontera de México, decidiendo esperar en Fort Sumner el desenlace de su destino) y aguarda en el porche hasta que los amantes concluyen. Por su cabeza desfila el pasado (¡las gloriosas llanuras!) y las palabras que el propio Billy le dirigió cuando fue a advertirle de que debería marcharse del país en un plazo no superior a cinco días: “Los tiempos puede que hayan cambiado, pero yo no”. Lenta y silenciosamente, entra en la cabaña y lo mata. Pasa toda la noche a su lado. A la mañana siguiente, vuelve a ponerse en marcha hacia ninguna parte, su tarea ha concluido, ya no hay sitio para ellos en el Nuevo Mundo, han sido expulsados del Paraíso. Suena Dylan (“¿Billy, acaso no es desolador ser cosido a balazos por quien fue tu amigo?”). Un niño le arroja piedras por el camino…
Y a esas piedras debemos la existencia de esta obra. A modo de justificación o de disculpa, Pat Garrett se pone a escribir. En la nota preliminar subraya que le mueve el deseo de corregir las mil falsedades divulgadas por los periódicos y las novelas baratas. En realidad, escribe para agarrarse a algo, para no hundirse, para esquivar las piedras. Por ahí andan diciendo que mató a su amigo por la espalda y por pura chiripa, que no fue en absoluto una lucha justa. Además, se le acusa de intentar publicar ahora una Vida de Billy con el único y deleznable propósito de ganar dinero. Con todos ellos se despacha a gusto al final del libro. Lo que nadie parece entender, quizá ni siquiera él mismo, es que ese texto que escribe robándole horas al sueño, aun en su cargo de sheriff de Lincoln (mandato que perdería en las siguientes elecciones), pese al título, pese a hablar de otro, no es otra cosa que su autobiografía. La única autobiografía posible.
Hay una primera parte laudatoria. Billy antes de Garrett o Garrett antes de Billy. Se trata de la época dorada del western. No hay ley en las llanuras. Hay búfalos. En estos dieciséis primeros capítulos el narrador rememora lo que Billy debió contarle en el transcurso de incontables noches a la luz de la lumbre. Tras resacas tumultuosas. Entre los mugidos del ganado rumiante. Frijoles en platos de estaño, panecillos, café y coyotes aullando entre los nopales. Es la parte heroica en que se compara mucho al protagonista con arquetipos como Dick Turpin o Claude Duval. Siguiendo la costumbre de la literatura folletinesca, que él mismo aborrece en las primeras páginas, la narración queda salpicada de constantes arrebatos líricos. Citas de Tennyson, de Shakespeare, de sir Walter Scott. Su amor por Billy se traduce más bien en su amor por aquella libertad irrecuperable, por aquella limpia camaradería entre hombres, por aquella alegría de vivir en medio del peligro y de lo desconocido. Felicidad que él también vivió y agotó hasta embriagarse. Centauros del desierto. Sesenta búfalos por día. Barcos ebrios en medio de la tormenta. “Comme je descendais des Fleuves impassibles, / Je ne me sentis plus guidé par les haleurs: / Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, / Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs”*. Hasta tal punto se diferencia esta primera parte de la siguiente, tan sin indios, que se ha llegado a pensar que no la escribió él, sino su ayudante, Ash Upson, periodista.
Y es que a partir del capítulo dieciséis el estilo es otro. De golpe y porrazo, desaparecen las citas y el tono lírico. Al principio de este capítulo, el autor advierte que, a partir de octubre de 1880, le tocó participar personal y activamente en los sucesos narrados para perseguir, capturar y enjuiciar a Billy el Niño en calidad de funcionario público. En ese mismo párrafo no duda en recurrir a la comprensión del lector para abandonar la tercera persona (como si no se hubiera ya descrito a sí mismo suficientemente en los capítulos precedentes) y, aun a riesgo de ser tachado de ególatra, ponerse a utilizar, ya hasta el final, la primera persona del singular, sin florituras. Ya no es la escritura de un vaquero o de un cazador de búfalos. Tampoco la de un amigo. Es la escritura de un sheriff. “El señor Wild me pidió que fuera a Lincoln a hablar con él y a ayudarle en todo este asunto”. El relato se transforma en una fría sucesión de hechos (algo que llegará al paroxismo en la casi enfermiza prolijidad con que describe las dependencias de la cárcel de Lincoln). Nos encontramos ante un mero informe, flemático e impasible. Desaparece toda simpatía. Se inhibe hasta el último atisbo de romanticismo. Adiós sir Walter Scott. Ya no hay paisajes. Hay mapas y órdenes de arresto. Entramos de lleno en territorio estrictamente crepuscular. La época dorada del género, su infancia, salvaje y desbocada, queda atrás. Garrett es muy consciente de que la gente conoce el desenlace de la historia: un disparo en la oscuridad, un joven que muere, una tumba en el cementerio militar de Fort Sumner. Por eso, todo lo que resta a partir del capítulo dieciséis no es más que un patético intento de explicar y justificar ese instante, ese túmulo. Rudolph Wurlitzer, guionista de Peckinpah en aquella gloriosa película del 73, se refiere muy hermosamente a aquel asesinato en Requiem for Billy the Kid (2006): “Le amaba, pero tenía que matar esa parte de sí mismo para poder seguir adelante”. El libro se ha convertido en una suerte de oración fúnebre por el Viejo Oeste. Es una elegía. Finalmente es verdad que Pat Garrett tuvo mucho de Verlaine: “Lo he probado todo y es curioso cómo, al final, uno se cansa de cambiar el rifle de hombro, sin blanco en la tierra ni propósito en el cielo”.
El de la Mujer
A veces hacen falta pelotas para ser una mujer Elizabeth Cook (reescribiendo el STAND BY YOUR MAN de Tammy Wynette), en SOMETIMES IT TAKES BALLS TO BE A WOMAN
PUTA de saloon, cautiva india, digna señorona de la Liga de la Ley y el Orden, o cabeza de ganado en una de esas caravanas de mujeres conducidas por Robert Taylor. Pocas opciones más había para una mujer en la Frontera. Obligada a ocuparse de sus hermanos tras la temprana muerte de sus padres, a su llegada a Piedmont, a Martha Jane Cannary no le quedó otra que lavar platos, cocinar, servir mesas, bailar y ejercer de enfermera. Incluso llegaría a formar parte del prestigioso elenco del Three-Mile Hog Ranch, el famoso prostíbulo de Fort Laramie. Pero lo cierto es que nunca supo ni quiso encajar en ninguna de aquellas categorías. Cruzando Wyoming en la U. P. Railway, contrae la fiebre de la llanura y, al llegar a su destino, decide deshacerse de sus vestidos y ponerse unos pantalones: en cuanto ve la posibilidad, se alista como scout para las campañas indias y no tarda en ganarse el apodo de Calamity Jane. A partir de ese momento todo es leyenda e impostura.
El texto que presentamos data del año 1896, cuando ya el Oeste es cosa de museos y circos. Kohl & Middleton, antiguos asociados de Barnum, la han contratado para presentarla en público, entre otras “curiosidades” como “La Famosa Mujer Scout del Salvaje Oeste”, “La Camarada de Búfalo Bill y Wild Bill” o “El Terror de los Malhechores de las Black Hills” en el Palace Museum de Minneapolis. Luego viajarán a Chicago, a Philadelphia y a Nueva York. La acompañarán sobre el escenario el Rey Serpiente, el Chico que Arde, el Hombre con Cara de Perro, una Giganta y el resto de freaks en nómina. Hace quince años que no maneja un rifle y bebe en exceso, pero la gente acude a verla en masa, al menos durante los pocos meses que dura su vida en el mundo del espectáculo, antes de que la despidan debido a sus problemas con el alcohol y, tras vagar por Montana y aparecer, ya muy tristemente, en la Exposición Panamericana (junto a jefes de cuarenta y dos tribus diferentes, entre ellos, la gran estrella, el temible Gerónimo que, en la caseta de al lado, firma muchos más autógrafos que ella, “there’s no business like show business”), regrese completamente alcoholizada y deprimida a sus queridas Black Hills, para ocuparse de la cocina, la ropa y las enfermedades venéreas de las chicas de Madame DuFran en el célebre prostíbulo de Belle Fourche, Dakota del Sur. En sus actuaciones ya ni dispara, ni monta, ni hace gala de su habilidad con el lazo. No es Annie Oakley. Nunca lo fue. Se limita a salir vestida con sus pieles y a recitar de memoria sus aventuras. Durante el tour, a modo de souvenir, se ofrece a la venta un libreto de siete páginas con este texto, Vida y Aventuras de Calamity Jane, por ella misma. Es casi imposible determinar qué hay de cierto y qué hay de falso en sus palabras. Es probable que ni siquiera lo escribiera ella.
Sobre Martha Jane Cannary hay muy pocas certidumbres. Se sabe que nació el 1 de mayo de 1852, que fue la mayor de seis niños y que quedó huérfana a los quince años. Se sabe que coincidió con Wild Bill Hickock durante una escaramuza en Kansas y que ambos, el uno en Cheyenne y la otra en Fort Laramie, se unieron a la famosa caravana de putas y ventajistas de Charlie Utter procedente de Georgetown, Colorado, con destino a las minas de oro de Deadwood. Se sabe que condujo partidas de bueyes, que trabajó para el servicio postal y que salvó alguna que otra diligencia in extremis. Que los indios pensaban que estaba loca y preferían no molestarla, que siempre le fastidió matar, que se ocupó de los enfermos y que, en varias ocasiones, ayudó en partos y cuidó a hijos de otros que al crecer se marcharon sin darle las gracias. Se sabe que disparaba mejor que muchos. Hubo un tiempo en que cabalgaba sobre un caballo sin silla, se ponía de pie sobre su grupa, arrojaba al aire su viejo sombrero Stetson y disparaba dos veces antes de que este volviera a caer sobre su cabeza con dos agujeros; luego ya no. Sus ojos empezaron a traicionarla. Las fotos hablan por sí mismas. Nos hablan de una mujer que no es guapa. Que no es Jane Russell, ni Jean Arthur, ni Doris Day, ni Yvonne de Carlo. Se sabe que compró un pequeño rancho en Montana y que regentó una posada junto al río Yellowstone. Cocinaba bien y daba a probar sus tartas a los forajidos que se cobijaban en la barraca que había junto a su casa. Se decía que eran cuatreros. Ella no se metía en sus asuntos y ellos celebraban especialmente sus tortillas y su salsa de rábanos silvestres. No fue la “Reina de los Bandidos”, aunque siempre hubo quien pretendiera emparentarla con la infame Bell Starr. Viajó a Inglaterra con el Wild West Show y odió mucho a los snobs ingleses. Vació muchas botellas, fumó sin reparo, frecuentó saloons y jugó al póquer con los funcionarios de la Northern Pacific. Ejerció la prostitución, se preguntó a menudo si Dios existía (concluyendo que no) y, pese a lo que ella afirmaba cada vez que tenía ocasión, nunca llegó a servir bajo las órdenes del general Custer durante las famosas campañas indias de Arizona. Prefería el alcohol duro a la cerveza y no tuvo amigas. Se sabe que un buen día regresó al prostíbulo de Madame DuFran con una maleta ruinosa en la que llevaba su único traje de cuero, dos vestidos de percal y algo de ropa interior. Junto a su sombrero y sus pistolas, eran todas sus pertenencias. Cuentan las muchachas del local que a veces desaparecía durante cinco días y podían oírse sus salvajes aullidos en la distancia. Se sabe que, a la vuelta del siglo, pobremente vestida, sucia, desaliñada y bastante deprimida cogió un tren con destino a las Black Hills con intención de dejar Montana para siempre. En el trayecto bebió hasta matarse. El revisor la encontró agonizante en un asiento del vagón de caballeros para fumadores, detuvo el tren, molestó a los viajeros y la trasladó a una cabaña cercana donde murió a las pocas horas a la edad de cincuenta y un años. Entre sus pertenencias encontraron un legajo de cartas no enviadas a una hija que, probablemente, jamás existió. Fue enterrada en el cementerio de Mount Moriah, Dakota del Sur, al lado de su amado Wild Bill Hickock. Ella afirmaba que él siempre la consideró su Sota de Diamantes. Lo que él pensara es ya otro asunto.
Y es por esto que, a falta de ternura, a Martha Jane Cannary no le quedó otra que inventarse afectos. Se inventó idilios, matrimonios, adversarios, interlocutores, insomnios, cicatrices… Y acabó concibiendo a Janey, su más perfecta quimera: una hija. Sin embargo, apenas dos años antes de morir, alguien la oyó decir: “Que me dejen tranquila, que me dejen llegar al infierno por mi camino”. Estaba más que harta de su vida de embustes. “Esta tierra es hermosa”, afirma en una carta fechada en Stringtown, “pero acabaré por odiarla porque se ha llevado todo lo que he querido. Se ha llevado a Bill y fue la causa de mi renuncia a ti. Esta tierra me ha destruido. No soy vieja, Janey, pero me siento como si estuviera a punto de consumirme”. Su última carta concluye diciendo: “Hay algo que debiera confesarte, pero no puedo. Me lo llevaré a la tumba. Perdóname y recuerda que estaba sola”. Hasta tal punto estuvo sola que derivó todo su amor a su caballo. Patas blancas y un blanco diamante entre los ojos. A él le dedica sus más hermosas palabras: “Mi caballo Satán ha muerto. Lo he hecho enterrar en las colinas, cerca de Deadwood. También él era muy viejo. Su única enfermedad era la vejez. Hacía cantidad de cosas inteligentes. Se arrodillaba para ayudarme a desmontar, daba la pata y entendía todo lo que le decía. Tenía un saco de avena: venía a mi puerta para que le llenara un cubo cada día. Yo la sacaba del saco delante de él. Un día vino, le enseñé el saco vacío y le dije que no había más. Se dirigió hacia las colinas vecinas y ya no volvió a bajar para buscar más. Sabía. Había entendido. Bien. Aquí me tienes bañando de lágrimas este viejo álbum por mi pobre y fiel compañero. […] Si existe un paraíso de los caballos estoy segura de que se encuentra allí donde los inviernos no son fríos y no falta la comida. Buenas noches, Janey”.
Ese mismo verano de 1903, H. Nelson Jackson, un médico de Burlington, Vermont, completa el primer viaje transcontinental en automóvil.
El claxon está a punto de sustituir al relincho en las llanuras.
El del Negro
Vas andando por la calle y todo el mundo se va a hacer a un lado a mirar porque estás en la Gloria y sabes que así tiene que ser porque el negro, el negro está por todas partes Así que tú a lo tuyo A cantar y a moverte: Oooh Uuh, Uuh Negro, nena, ser negro Oooh Uuh, Uuh Negro, nena, ser negro Grady Tate
SI uno se fía de la historia oficial, concluye que no estuvieron. Que aparecerían luego, impertinentemente, como excusa de los abolicionistas para desatar una guerra. Hasta entonces nada. Como si no existieran. Pero los indios, esos mismos indios que en estos tres textos que presentamos tanto se extrañan, esos indios que en esas crónicas blancas que se esfuerzan tan denodadamente en eludir lo negro se limitan a aparecer como fastidiosos elementos del paisaje, meros accidentes geográficos, a la par que los lagartos, los barrancos, las serpientes de cascabel y los enormes sahuaros, esos mismos indios que ya estaban allí mucho antes de que los “descubrieran”, los vieron sin entenderlos (les frotaron la piel con los dedos mojados para ver si se les iba la tinta) y dejaron buena constancia de ello. Refiriéndose, por ejemplo, al haitiano Jean Baptiste Point DuSable, fundador de la Ciudad del Viento, los indios de los alrededores, guasones, aún bromean a cuenta de su propia perplejidad al contarle a quien se moleste en escucharles que el primer hombre blanco que llegó a Chicago fue un negro.
En efecto, desde aquel legendario Estebanico, negro alárabe natural de Azamor, esclavo de Andrés Dorantes y compañero de Alvar Núñez Cabeza de Vaca durante su Largo Atardecer del Caminante, que allá por 1539 abrió paso al inexplorado suroeste norteamericano en su obsesiva (y finalmente letal) búsqueda de las Siete Ciudades de Cíbola, la experiencia afroamericana ha desempeñado un papel fundamental en ese territorio tan lleno de dragones que ha venido a conocerse como La Frontera.
William Loren Katz, en sus numerosas obras sobre los quinientos años de relaciones entre los afroamericanos y los nativos del Nuevo Mundo, subraya la crucial presencia de los omitidos en la historia del Viejo Oeste. En su introducción a Black People Who Made de Old West, deja claro que también los negros exploraron desiertos, traficaron con pieles, descubrieron pasos entre montañas, establecieron asentamientos, buscaron oro, condujeron ganado, lucharon y, a veces, hasta se unieron con los indios También, añado yo, se partieron la crisma en rodeos, se ahogaron en ríos, cayeron víctimas de balas perdidas, comieron alubias a la luz de una hoguera y se alistaron en el ejército norteamericano, tanto en regimientos de infantería como de caballería (el Vigésimo Cuarto y el Vigésimo Quinto de Infantería y el Noveno y el Décimo de Caballería, los famosos Soldados Búfalo). Asimismo, formaron parte de bandas criminales, atracaron diligencias, asustaron a las señoras, se asearon poco y sus nombres aparecieron junto a sus temibles retratos en los carteles de Se Busca. Algunos evitaron la horca, llegaron a sheriff (como Bass Reeves, alguacil de Oklahoma) y hubo hasta casos de negros que acabaron siendo grandes jefes de tribus indias. No hay más que echar un vistazo a las estadísticas. Aunque haya más John Waynes que Sidney Poitiers cabalgando por los fotogramas y las páginas de los westerns, lo cierto es que más de una quinta parte de los vaqueros que condujeron ganado por la ruta de Chisholm fueron negros. Baste con recordar que de las cuarenta y cuatro personas de las once familias que fundaron Los Ángeles (la futura ciudad que viviría los disturbios de Rodney King), veintiséis eran negras y, salvo dos de raza caucásica, el resto eran indias o mestizas. No estará de más apuntar que al final de la Guerra de Secesión se llegaron a contabilizar cerca de doscientos mil soldados negros en el ejército de la Unión. Para los más optimistas, integración; carne de cañón para los menos ingenuos.
En cualquier caso, la narración de Nat Love es un curioso caso de literatura de género degenerada. Lo que comienza siendo una “narración de esclavo” al uso*, en el capítulo VI, cuando el joven ex-esclavo gana un caballo en una rifa y se decanta por el Pan Handle de Texas, cambia de pronto de curso y adopta las consignas de otro género también perfectamente encasillable: el de las peripecias de un vaquero en el Oeste (con sus consabidas estampidas de búfalos, sus noches solitarias junto a la lumbre, sus enfrentamientos con cuatreros, sus putas de saloon y sus ineludibles estancias como prisionero entre los indios).
Houston A. Baker Junior, en su prólogo a la crucial obra de Douglass, señala la pauta común de exposición que siguen habitualmente las “narraciones de esclavos”: las experiencias del narrador en la esclavitud, su heroico viaje de la esclavitud a la libertad y su subsiguiente dedicación a los principios y objetivos abolicionistas. Nat Love escapa a la pauta común desde el mismo instante en que, tras la emancipación, el destino le lleva a poner los pies sobre un saloon de Dodge City, momento en que conoce a unos vaqueros procedentes de Texas, doma ante la perplejidad de estos al viejo y temido potro Good Eye y se gana un puesto en el grupo al mismo tiempo que su primer apodo: Red River Dick. En realidad, el cambio de género (que no de sentido) viene dado por una simple cuestión de rumbo. Al abandonar la plantación del condado de Davidson, Tennessee, en vez de tomar la habitual ruta hacia los estados libres del norte y prestar su testimonio a la causa intelectual antiesclavista (desoyendo los consabidos consejos de los amos que procuraban que el esclavo no aprendiera a leer, ni a escribir, ni a nadar –lo que equivalía a una fatal devaluación de la mercancía– y que, de un modo lamentablemente paternalista, trataban de convencerles de que los abolicionistas eran, ante todo, caníbales), o de dirigirse hacia el sur, hacia Florida, al territorio irredento de los Seminolas, o incluso, ya puestos, más allá, hasta el mismísimo México, Nat Love, varios años antes del gran Éxodo de 1879, opta por domar potros salvajes y perderse en las llanuras del Lejano Oeste. El objetivo es el mismo: la libertad. Y qué mayor libertad que la de un hombre, su caballo, su Winchester y la soledad de las inmensas llanuras.
Una vez que su narración se adentra en estas vastas extensiones, conduciendo novillos desde el Golfo de México hasta las fronteras de Canadá, al norte, y desde Missouri a California, el color de su piel, la cuestión racial, parece disolverse. Leyéndole, da la impresión de que en La Frontera no existe la discriminación. Pero no hay que olvidar que tras el famoso “Go West, Young Man” (“Ve al Oeste, Muchacho”) de Horace Greeley, típica proclama del Destino Manifiesto (que, entre búfalos e indios, se cobró tantísimas víctimas), con todo su concienzudo socialismo, su esmerado vegetarianismo y su cabal oposición a la “peculiar institución” de la esclavitud, podía leerse la letra pequeña en la que se dejaba bien claro que las nuevas tierras se reservarían para beneficio exclusivo de la raza caucásica. Ya en 1803, en Indiana, se había aprobado una ley que prohibía testificar a un negro en cualquier juicio en que hubiera un blanco implicado. Poco después se les negaría el voto y se les haría pagar una tasa especial de tres dólares al año por insistir en esa extraña ocurrencia de ser negros. En Ohio, al cruzar la frontera estatal, tenían que dejar una señal en depósito como prueba de que iban a comportarse como auténticos seres humanos, al menos durante su estancia allí, y Gerrit Smith, miembro de los Secret Six, el comité que financió la causa abolicionista de John Brown (el de la canción: “John Brown’s body lies a-mouldering in the grave, / his soul’s marching on! // Glory, glory, hallelujah, Glory, glory, hallelujah, / Glory, glory, hallelujah, his soul’s marching on!”), describió las condiciones de los estados del noroeste señalando que hasta al negro más honesto se le negaba lo que al blanco más vil se le concedía sin ningún problema, entre otras cosas: las urnas, las tribunas del jurado, los espacios públicos, las escuelas, las iglesias, la mesa y el saludo. A la luz de estas negaciones, resulta evidente que los pioneros negros lo tuvieron mucho más crudo que sus equivalentes blancos y que, a la postre, sus hazañas, son bastante más meritorias.
Sea como fuere, en el texto de Nat Love, aunque no cabe duda de que en más de una ocasión debió ser víctima y testigo de las más sangrantes discriminaciones, hay un momento en que parece olvidarse completamente de que es negro. Y hasta tal punto llega a identificarse con sus colegas blancos, hasta tal punto llega la decoloración narrativa de su discurso que, a la hora de referirse a los mexicanos y a los indios (aunque al final acabara casándose con una mexicana), muy a lo Woody Allen en Zelig, no duda en caer en sus mismos penosos estereotipos: los mexicanos son sucios, vagos y muy poco de fiar (sic), la culpa de la extinción del bisonte americano la tienen los indios (sic) y estos sólo son buenos (citando a ese gran genocida que fue el general Philip O. Sheridan) cuando están muertos (requetesic).
En cualquier caso, Nat Love, alias Deadwood Dick, vivió la época dorada de La Frontera. Y la vivió intensamente. Montó el célebre novillo 7 Y-L sin abrirse la cabeza, padeció las estampidas de las grandes manadas de búfalos y participó en las míticas cacerías de mustangs salvajes. Se conoció al dedillo la antigua ruta Hays & Elsworth; participó en la guerra ganadera del condado de Lincoln y parece ser que coincidió en Deadwood con Wild Bill y Calamity Jane. Cabalgó junto a Billy el Niño y los hermanos James, con quienes, además, platicó y compartió confidencias; llegaría a conocer personalmente a Búfalo Bill, a Kiowa Bill, a Kit Carson y a Yellowstone Kelley, y cuenta orgulloso que un día entró sin desmontar en una cantina del viejo México y pidió una copa para él y otra para su caballo ante el desconcierto de la concurrencia. Esto es western en estado puro. Pero, del mismo modo, le tocó sufrir la época crepuscular, el ocaso del género, simbolizado en ese espléndido pasaje del capítulo XVII en que, a lomos de su fiel caballo, más quijotesco que nunca, envalentonado por el reciente amor de su Dulcinea, pretende enlazar y detener una locomotora en marcha, el implacable tren del progreso. Aunque al patetismo de esta escena no le siguió el declive que viviría la mayor parte de sus compañeros.
“Con el avance del progreso vino el ferrocarril y ya no se nos volvió a necesitar para conducir mustangs ni novillos de cuernos largos, al tiempo que los enormes espacios abiertos entre los grandes territorios ganaderos que se extendían hasta donde se perdía la vista, comenzaron a poblarse de ciudades y pueblos, y la industria ganadera que una vez tuvo el monopolio en el oeste tuvo que ceder espacio a la industria de la granja y el molino. Para los vaqueros de las llanuras, acostumbrados a la vida salvaje y sin restricciones de las planicies sin límites, el nuevo orden de cosas no resultaba atractivo, y muchos se disgustaron y dejaron aquella vida para tratar de seguir el modo de vida de nuestro hermano más civilizado. Yo estuve entre los muchos que tomaron aquella decisión y, en 1890, me despedí de la vida que había llevado durante cerca de veinte años”.
Muchos de ellos no supieron adaptarse a los nuevos tiempos y o bien se hicieron matar en algún tiroteo, o bien acabaron dándose al circo o a la bebida (“al detenerme a considerar los días del pasado, tan llenos de aventura y excitación, salud y alegría, amor y sufrimiento, ¿no es de asombrar que algunos de nosotros sigamos vivos para contarlo?”). Para él, sin embargo, que vivió para contarlo, aquel cambio, más que un desencanto o una decadencia, supuso una nueva victoria para la raza, pues al entrar a trabajar en el ferrocarril (los capítulos XVIII, XIX y XX son una oda, bastante sonrojante, a los vagones Pullman y a la incomparable excelencia de la Joven y Vigorosa Nación), consigue ingresar de lleno en la clase media y, en 1893, logra asociar a los mozos de la Compañía para inaugurar “El Hogar de los Mozos”, un paso de gigante para la posterior creación del primer sindicato negro de Estados Unidos, que allanaría el terreno para el futuro y determinante Movimiento de los Derechos Civiles.
Y es así, que de los tres protagonistas de los tres textos que presentamos a continuación (tomando a Garrett y al Niño como dos caras de una misma moneda), Nat Love, más conocido en el territorio ganadero como Deadwood Dick, fue el único que logró salir airoso de la Mano del Muerto.
Notas al pie
* “En tanto descendía por impasibles ríos, / dejé de sentirme guiado por los remolcadores: / pieles rojas vocingleros, para hacer puntería, / les clavaron desnudos en postes de colores”. Arthur Rimbaud.
* Género que floreció a mediados del siglo XIX y al que pertenecen obras de la importancia de The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African (1789), Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself (1845), Incidents in the Life of a Slave Girl, Written by Herself (1861), Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave (1849) e incluso la tan criticada por W. E. B. Du Bois, Up from Slavery (1901) de Booker T. Washington.
Gracias a Liza Bassi, mi asociada, por la celeridad y la eficacia en la operación “Réquiem por Billy el Niño”, a Álex Portero, compañero de celda, por las pistas para dar con el texto de Verlaine y, muy especialmente, a Mireia Sentís, artista, escritora y directora de la BAAM (Biblioteca Afro Americana de Madrid) por descubrirnos y cedernos tan generosamente el fantástico texto de Nat Love. Happy trails, my friends!
La auténtica vida de Billy el Niño
Pat F. Garrett
Pat Garrett
Preliminar
CEDIENDO A repetidas peticiones de diversa procedencia, abordé la tarea de recopilar, para su publicación, la verdadera historia de la vida, las aventuras y la trágica muerte de William H. Bonney, más conocido como “Billy el Niño”, cuyas audaces hazañas y sangrientos crímenes han provocado durante estos últimos años el asombro de medio mundo y la admiración o el odio de la otra mitad.
A esta labor me ha llevado, en cierta medida, el impulso de corregir las incontables declaraciones falsas que han ido apareciendo en los diarios públicos y en las novelas baratas y sensacionalistas. De estas últimas, no menos de tres, que ya corren de mano en mano, podrían referir la historia de cualquier forajido, pero se encuentran a kilómetros de la exactitud en lo que se refiere al “Niño”. Estas novelas pretenden revelar su nombre, su lugar de nacimiento, los detalles de su carrera, las circunstancias que le condujeron a su vida desesperada, detallando cientos de crímenes temerarios e imposibles de los que nunca fue culpable, y en localidades que jamás visitó.
Yo separaré la memoria del “Niño” de la de los maleantes más viles cuyas hazañas se le han atribuido. Procuraré hacer justicia a su carácter, dando crédito a todas sus virtudes (que no eran pocas), pero no me ahorraré el merecido oprobio que acabó ganándose por sus atroces delitos contra la humanidad y la ley.
Me relacioné personalmente con el “Niño” desde el estallido y posterior desarrollo de lo que ha venido a conocerse como “La guerra del condado de Lincoln”, hasta el momento de su muerte, de la cual fui el desgraciado instrumento en el desempeño de mi cargo oficial. He escuchado, en torno a fuegos de campamento, en el camino, en las praderas y en muchas plazas diferentes, los inconexos relatos que hacían de las peripecias tanto de su vida anterior como de la más reciente. Al reunir información exacta, he entrevistado a muchas personas (desde la muerte del “Niño”) con las que llegó a intimar y a conversar libremente de sus asuntos, y mantengo contacto diario con un amigo que fue huésped en la casa de la madre del “Niño” en Silver City, Nuevo México, en 1873. Este hombre conoció bien a Bonney desde aquel entonces hasta su muerte, y ha seguido el rastro de su carrera meticulosamente y sin indiferencia. Me he comunicado, por carta, con diversas partes implicadas de Nueva York, Kansas, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, Chihuahua, Sonora y otros estados de México, con el objeto de dar con cualquier eslabón perdido de su vida, y puedo garantizar sin miedo a equivocarme que el lector encontrará en mi librito una relación verídica y concisa de los principales sucesos de interés, sin exageraciones ni excusas.
No albergo pretensiones de habilidad literaria, sino que me propongo ofrecer al público “un relato llano y redondo” en un inglés inteligible, sin adornos de palabrería superflua. La verdad, en la vida del joven Bonney, no precisa que se hunda la pluma en sangre para estremecernos el corazón y mantener el pulso. Bajo el nom de guerre “El Niño”, perpetró sus hazañas más sangrientas y desesperadas (un nombre que pervivirá en los anales del crimen mientras se recuerden las temeridades de Dick Turpin y Claude Duval). Sin embargo, se han escrito un centenar de volúmenes que han terminado por agotar la imaginación de una buena docena de autores (autores cuyo único repertorio consistía en poseer una imaginación desbordante) para inmortalizar a estos dos últimos. Esta historia verificada de las proezas del “Niño”, desprovista de exageración, le muestra igual que cualquier bandido legendario del que se tenga constancia, sin par en valentía temeraria, presencia de ánimo ante el peligro, fidelidad a sus aliados, generosidad con sus enemigos, galantería y todos los elementos que apelan a los sentimientos más sagrados, mientras quienes gocen con las escenas de matanzas podrán aprovecharse hasta saciar sus morbosos apetitos con la relación de cruentos combates y enfrentamientos mortales, sin necesidad de recurrir a la fantasía o a la pluma de la ficción.
Aun a riesgo de que me tachen de prolijo, me gustaría añadir unas palabras a esta nota dirigida al público con respecto a un sermón (entre otros muchos) predicado recientemente por un eminente teólogo en una ciudad del este cuya disertación versaba, aunque no de un modo declarado, sobre el “Niño”.
Aunque no me propongo ofrecer a mis lectores una novela sensacionalista, tampoco encontrarán aquí una homilía de escuela dominical en la que se muestre al “Niño” como un ejemplo de la venganza de Dios sobre la juventud pecadora. El hecho de que mintiera, blasfemara, jugara y no guardara el domingo en su infancia, sólo prueba que la juventud y la eufórica humanidad proliferaron en el niño. Él no hizo más que emular a miles de predecesores que vivieron hasta la edad adulta y murieron honrados y venerados (algunos por sus virtudes públicas, otros por sus virtudes domésticas, algunos por su inteligencia superior y muchos más por su riqueza, una riqueza que el mundo nunca se detuvo a preguntar cómo habían alcanzado). La carrera criminal del “Niño” no fue la extensión de un carácter malvado ni consecuencia de desenfrenadas indiscreciones juveniles, fue el resultado de unas circunstancias adversas y desgraciadas que afectaron a un espíritu audaz, temerario, incontrolable e incontrolado, que ningún freno físico pudo dominar, ningún peligro horrorizar y ninguna fuerza menos poderosa que la muerte conquistar.
Los juicios implicados en el sermón al que me refiero son tan antediluvianos en su razonamiento, lenguaje y sentido monótonos como las leyes dominicales de Connecticut. ¿La no observancia del domingo fue la única e inevitable causa de los asesinatos, robos y cruenta muerte del “Niño”? Impecable mentor espiritual. “El Niño” nunca supo cuándo era domingo aquí en la frontera, salvo de un modo accidental, y sin embargo sabía tanto al respecto como cientos de otros jóvenes que gozaron de la reputación de una juventud modélica. ¡Y dar por sentado que “El Niño” violaba adrede la fiesta dominical! Él tenía a Cristo y a sus discípulos como modelos sagrados (aunque limitara sus expolios a reunir un montón de cabezas de ganado, que no le pertenecían, en vez de asaltar el maizal de su vecino y robar mazorcas para asarlas al fuego).
“El Niño” tenía un demonio merodeándole dentro; se trataba de un diablillo jovial y amable, o de un demonio cruel y sediento de sangre, según cuáles fuesen las circunstancias. Las circunstancias favorecieron al peor de los ángeles y “El Niño” cayó.
Me han ofrecido una docena de declaraciones juradas para publicarlas como verificación de la verdad de mi obra. Las he rechazado todas con mi agradecimiento. Los que quieran dudar, que duden.
PAT F. GARRETT
Capítulo I
Familia, nacimiento, infancia y juventud – Indicios proféticos a los ocho años – Joven caballero modélico – Defensor de los desvalidos – Una madre – “Sagrada Naturaleza” – Un joven matón – Primera prueba de sangre – Fugitivo – Adiós al hogar y la influencia materna
WILLIAM H. Bonney, el héroe de esta historia, nació en la ciudad de Nueva York el 23 de noviembre de 1859.
Pero poco se sabe de su padre, pues murió cuando Billy era muy pequeño y este apenas guardaba recuerdos de él. En 1862, la familia, compuesta por el padre, la madre y los dos niños de los que Billy era el mayor, emigró a Coffeyville, Kansas. Poco después de asentarse, murió el padre y la madre, con los dos niños, se trasladó a Colorado donde volvió a casarse con un hombre llamado Antrim de quien se dice que vive ahora en Georgetown o en sus alrededores, en el condado de Grant, Nuevo México, y que es el único superviviente de esta familia de cuatro miembros que se mudó a Santa Fe, Nuevo México, poco después de la boda. Billy tenía entonces cuatro o cinco años.
Estos hechos constituyen todo lo que puede averiguarse de la primera infancia de Billy que, hasta el momento, no despertará el menor interés en el lector.
Antrim permaneció en Santa Fe y sus alrededores algunos años, al menos hasta que Billy tuvo cerca de ocho años.
Fue aquí donde el muchacho manifestó el espíritu de audacia temeraria, si bien de sentimiento generoso y tierno, con el que se ganó el cariño de sus jóvenes compañeros cuando estaba de buenas y su terror cuando le poseía la furia. Fue aquí donde se hizo experto de la baraja y destacó entre sus camaradas por imitar con éxito los refinados vicios de sus mayores.
Se ha dicho que a esta temprana edad fue declarado culpable de hurto en Santa Fe, mas como un minucioso examen de los archivos del juzgado de dicha ciudad no confirma tal rumor, y como Billy, en el curso de toda su vida posterior, nunca fue acusado de una vileza pequeña o de un delito menor, la afirmación ha de ponerse en tela de juicio.
Alrededor del año 1868, cuando Billy tenía ocho o nueve años, Antrim volvió a mudarse y fijó su residencia en Silver City, en el condado de Grant, Nuevo México. Desde esta fecha hasta 1871, o hasta que Billy cumplió doce años, no manifestó ninguna característica que profetizara su desesperado y desastroso futuro. Audaz, atrevido y temerario, era al mismo tiempo generoso, franco y valiente. Era el favorito de gente de toda clase y edad, y fue amado y admirado especialmente por los ancianos y los decrépitos, así como por los jóvenes y los desvalidos. Para estos fue un paladín, un defensor, un benefactor, un brazo derecho. Jamás se le vio faltar el respeto a una dama, especialmente si era anciana, sino que con su sombrero en la mano, y si el atuendo o la apariencia de esta evidenciaban pobreza, era todo un poema observar la expresión impaciente, comprensiva y de modestia en el risueño rostro de Billy cuando brindaba su ayuda o proporcionaba información. A un niño pequeño nunca le faltaría propulsión para salvar una cuneta o la ayuda de un brazo fuerte para llevar una carga pesada cuando Billy se hallaba cerca.
Para quienes conocieron a su madre, su espíritu cortés, amable y benevolente, nunca resultó un misterio. Ella no podía negar su origen irlandés. Su marido la llamaba Kathleen. Era de estatura media, de figura erguida y elegante, rasgos regulares, ojos azul claro y exuberante cabello dorado. No era una belleza, sino lo que la gente suele llamar una mujer agraciada. Aceptó huéspedes en Silver City y su caridad y bondad fueron proverbiales. Muchos colonos recién llegados y hambrientos tuvieron motivos para bendecir la buena fortuna que les había llevado hasta su puerta. En toda su conducta exhibía las inconfundibles características de una dama: una dama por instinto y educación.
Billy amaba a su madre. La amaba y la respetaba más que a nada en el mundo. Aunque él no se sintiera feliz en su hogar. A menudo declaró que la tiranía y la crueldad de su padrastro le habían alejado de su hogar y de la influencia de su madre, y que Antrim fue el responsable de que escogiera el mal camino. Como quiera que fuese, tras el fallecimiento de su madre, unos cuatro años después, habría sido una desgracia para el padrastro volver a entrar en contacto con su hijastro mayor.
Los méritos educativos de Billy fueron limitados, como los de todos los jóvenes de esta región fronteriza. Asistió a la escuela pública, pero adquirió más información en las rodillas de su madre que en las aulas del pedagogo del pueblo. Con una gran inteligencia natural y una mente despierta llegó a ser un buen alumno. Tenía buena letra y se defendía tolerablemente en aritmética, pero no aspiraba a más.
El mejor y más brillante rasgo del carácter de Billy ya ha quedado retratado más arriba. El escudo tenía otra cara que nunca mostró a sus mejores amigos: la de la debilidad y el desvalimiento. Su genio era temible y cuando se enfadaba era un peligro. No montaba escándalos. No fanfarroneaba ni alborotaba. Nunca amenazaba. No ladraba, y si lo hacía, primero mordía. Nunca se aprovechó de un adversario, sino que haciendo caso omiso del tamaño y el peso, cuando le ofendían, luchaba con cualquier hombre de Silver City. Su desgracia fue que no pudiera soportar que le vencieran. Cuando le superaban en tamaño y le derrotaban en una pelea buscaba las armas que podía comprar, tomar prestadas, pedir o robar, y las llegó a utilizar, en más de una ocasión, con intenciones asesinas.
Durante la última etapa de la estancia de Billy en Silver City, fue compañero inseparable de Jesse Evans, no más que un muchacho, pero tan temerario y peligroso como muchos de los más viejos y experimentados bandidos. Era mayor que Billy y se constituyó a sí mismo en una suerte de preceptor de nuestro héroe. Ambos estaban destinados a participar conjuntamente en muchas aventuras peligrosas, muchas fugas por los pelos y varias refriegas sangrientas en los años siguientes, y aun siendo como eran tan amigos por aquel entonces, no tardaría en llegar el momento en que se enfrentaran sedientos de sangre sin que ninguno diese su brazo a torcer. Se separaron en Silver City, pero sólo para volver a encontrarse muchas veces a lo largo de la breve y sangrienta carrera de Billy.
El joven Bonney rondaba los doce años cuando se manchó las manos de sangre humana por primera vez. Ha de decirse que este suceso marcó un punto de inflexión en su vida, lo convirtió en un forajido, víctima de sus peores impulsos y pasiones.
Cuando la madre de Billy pasaba junto a un grupo de holgazanes en la calle, un gandul inmundo del corrillo hizo un comentario ofensivo sobre ella. Billy lo oyó y, sin pensárselo dos veces, con los ojos en llamas, le plantó un incisivo puñetazo en la boca al muy canalla, luego se precipitó a la calzada y se inclinó para hacerse con una piedra. El bruto le persiguió, pero al pasar junto a Ed Moulton, conocido ciudadano de Silver City, recibió un tremendo impacto en la oreja que le hizo caer al suelo mientras atrapaban y sujetaban a Billy. No obstante, el castigo infligido al ofensor no satisfizo ni mucho menos a Billy. Ardiendo en deseos de venganza, visitó la cabaña de un minero, se procuró un rifle Sharp y se lanzó en busca de su deseada víctima. Por suerte, Moulton lo vio con el arma y, no sin dificultad, le persuadió para que se la devolviera.
Unas tres semanas después de esta aventura, Moulton, que era un tipo asombrosamente fuerte y enérgico, versado en el arte de la defensa personal y con algo de boxeador profesional en su constitución, se vio envuelto en una riña de bar en el saloon de Joe Dyer. Tuvo que enfrentarse a dos matones, y les estaba dando una buena tunda cuando el “odiado” por Billy, el hombre que había sido el destinatario de uno de los ganchos de Moulton, que estaba a un lado, creyó ver la oportunidad de vengarse como un cobarde de Moulton y se lanzó sobre él blandiendo una pesada silla del bar. Billy solía ser espectador, cuando no protagonista, de cualquier pelea que pudiera desencadenarse en la ciudad, y esta no fue una excepción. Vio la jugada y se lanzó como un rayo bajo la silla (una, dos, tres veces alzó y bajó el brazo) y después, precipitándose entre la multitud, la mano derecha alzada por encima de su cabeza empuñando una navaja con la hoja chorreante de sangre, salió a la noche, un paria, un vagabundo, un asesino que se acababa de bautizar a sí mismo con sangre humana. Se marchó como Caín desterrado, aunque con menos fortuna que el primer asesino, pues no se pronunció ninguna maldición contra quiénes le hicieran daño. Su mano estaba ahora contra todos los hombres, y las manos de todos los hombres contra él. Se alejó para siempre del cuidado, el amor y la influencia de una madre que le adoraba a la que nunca volvería a ver (ella que tan amorosamente le había criado y a quien él había amado tan tiernamente y con tanta reverencia). Nunca volvería su suave mano a acariciarle la frente ceñuda al tiempo que sus balsámicas palabras hacían desaparecer de su hinchado corazón la cólera que abrigaba. Sin mentor ni amor que contuvieran su pasión maligna o controlaran su mano desesperada, ¿cuál sería su destino?
Billy amaba y respetaba verdaderamente a su madre, y toda su posterior vida criminal estuvo marcada por una profunda devoción y un enorme respeto a las buenas mujeres cuyo origen, sin duda, estaba en su adoración por ella.
...desde antes de saberlo, inmerso en los ricos presagios del mundo, amé a la mujer; quien no lo hace vive una vida ahogada, embrutecido en dulce egoísmo, o se consume en una triste experiencia peor que la muerte, o mantiene sus alados afectos cortados por el crimen; sin embargo, hubo una a la que amé, una que no era docta, salvo en los refinados asuntos domésticos, no era perfecta, no, pero estaba llena de tiernos anhelos, no era un ángel, pero era un ser adorable, llena de instintos angelicales, por ella respiraba el Paraíso, intérprete entre los dioses y los hombres, que parecía natural en su sitio y, sin embargo, de puntillas daba la impresión de rozar una esfera demasiado tosca para ser pisada, y todas las mentes masculinas no podían evitar girarse hacia ella desde sus órbitas, al moverse, y la rodeaban de música. ¡Dichoso quien tiene una madre así! La fe en las mujeres palpita con su sangre, la confianza en todas las cosas nobles le viene dada sin dificultad y aunque tropiece y caiga, el barro jamás cegará su alma”*.
¡Ay de Billy! Todas las buenas influencias se apartaron de su camino. La paloma de la paz y la buena voluntad con su prójimo no halló lugar de reposo en su mente, deformada por una pasión feroz, y cuando el ansia de mortífera venganza sacudía su alma, hubiera arrancado a la mensajera de su percha “aun cuando tuviera por grillos las fibras de su corazón”**. Él tropezó y cayó: y el barro cegó su alma.
Notas al pie
* N. del T.: se trata de un extracto del largo poema La Princesa de Alfred Lord Tennyson.
** N. del T.: verso de William Shakespeare de la tragedia Otelo; acto III, escena tercera.
Capítulo II
Roba su primer caballo – Encuentra un compañero – Mata a tres indios por el botín – Rey del juego en Arizona – Buenos tiempos en Tucson – Una carrera de caballos con indios – Ningún indicio de perder – Un lugar duro – Muerte en Fort Bowie y huida de Arizona – México
Y AHORA seguimos las huellas de nuestro fugitivo hasta Arizona. En ese territorio, sus actos de desesperada criminalidad resultan familiares a los viejos habitantes, pero es imposible seguirlos en detalle o dar fechas exactas. Es probable que muchas de sus hazañas al margen de la ley hayan escapado tanto a la historia escrita como a la tradición. Los archivos de los juzgados, en la Agencia India y en puestos militares, así como los informes de los oficiales y los ciudadanos, proporcionan toda la información que puede obtenerse y cubren sus proezas más destacadas. Estos informes coinciden correctamente con los relatos inconexos que Billy refirió a sus compañeros, en años posteriores, para amenizar las horas muertas.
Tras la noche fatídica en la que Billy se manchó por primera vez las manos de sangre y huyó de su hogar, vagó durante tres días con sus noches sin encontrarse otro ser humano más que un pastor de ovejas mexicano. Billy hablaba español con la misma fluidez que cualquier mexicano y obtuvo de aquel muchacho un exiguo surtido de provisiones, consistente en tortillas* y cordero. Iba a pie y se proponía llegar a la frontera de Arizona. Se desorientó, dio un rodeo y regresó a las inmediaciones del rancho McKnight, donde se bautizó en el robo de caballos.
Lo siguiente que volvemos a saber de Billy, unas tres semanas después de abandonar Silver City, es que llegó a Fort Bowie (por entonces no más que un campamento), en Arizona, en compañía de otro tipo, ambos montados en un potro deslomado, equipado con una albarda y una brida, sin llegar a un cuarto de dólar entre los dos y sin un mísero bocado que llevarse a la boca.
El compañero de Billy tenía, seguramente, un nombre que le pertenecía legalmente, pero era tan dado a cambiárselo que resulta imposible determinar cuál era el verdadero. Billy siempre le llamó: “Alias”.
Con un tipo con la misma energía que él a su lado e ideas tan peculiares sobre los derechos de propiedad, esta situación de empobrecimiento no podía dilatarse mucho. Una vez recuperado su debilitado físico en el fuerte, Billy y su compañero, a pie (ya desembarazados de su montura), con un rifle medio arruinado y una pistola que les prestaron los soldados, se dispusieron a perpetrar la que estaba llamada a ser su primera incursión ilegal.
Como todo el mundo sabe, Fort Bowie se encuentra en el condado Pima, Arizona, en medio de la reserva de los apaches chiricahua. Estos indios, por aquel entonces, eran tranquilos y pacíficos, y aventurarse entre ellos no suponía el menor peligro. Billy y su compañero se toparon con una partida de tres apaches en un desfiladero, a unos doce o quince kilómetros al suroeste de Fort Bowie. La mayoría de las distintas tribus apaches hablan español, por lo que Billy, con aquellos, se sintió inmediatamente como en casa. Su intención era conseguir una montura para él y su compañero. Aventuró razones, halagos, promesas de pago y las demás artimañas que pudo sugerirle su prolífico cerebro: todo en vano. La confianza de aquellos indios en la fiabilidad del hombre blanco se había visto severamente perjudicada a causa del agente indio Clum.
Billy hizo un vago relato del resultado de esta empresa que, aun sonando inflexible, deja poco a la conjetura. Dijo así:
“Era una situación desesperada. Allí teníamos doce buenos ponis, cuatro o cinco sillas, un buen suministro de mantas y cinco fardos de pieles. Y tres salvajes sanguinarios gozando de todo aquel lujo y negándose a socorrer a dos ciudadanos americanos blancos y libres, hambrientos y con los pies lastimados. El botín tenía que cambiar de manos, no quedaba otra, y como un indio vivo podía poner en menos de dos horas a un ejército estadounidense de cien hombres tras nuestros pasos y un indio muerto seguramente tendría que seguir otra ruta, lo tuvimos claro. En tres minutos había tres ‘indios buenos’ tendidos por ahí, como quien no quiere la cosa, y nosotros nos largamos con los ponis y el botín. No hubo lucha. Fue la cosa más fácil del mundo”.