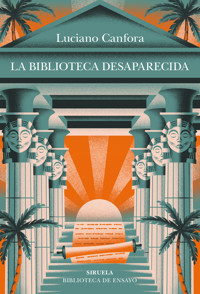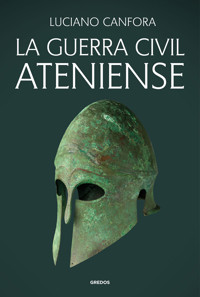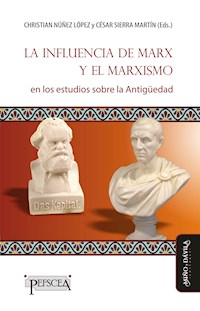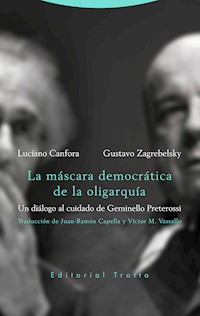
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Derecho
- Sprache: Spanisch
Este libro es un artefacto para suscitar dudas y sobre todo reflexión en el lector. Los problemas centrales de la filosofía política estrictamente contemporánea están ahí: la torsión oligárquica de la democracia, el nihilismo político, las oligarquías, las élites, la tecnocracia, el populismo; y temas como dinero y poder, financierización de la economía, fracaso estatal, precariado, Unión Europea y otros. Tratados sin dogmatismo y sin edulcorantes. Los interlocutores de este diálogo a varias bandas son autores vitalmente implicados en la reflexión científica sobre la política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La máscara democráticade la oligarquíaUn diálogo al cuidado deGeminello Preterossi
Luciano CanforaGustavo Zagrebelsky
Traducción de Juan-Ramón Capellay Víctor M. Vassallo
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Derecho
Título original: La maschera democratica dell’oligarchia. Un dialogo
© Editorial Trotta, S.A., 2020
© Gius. Laterza & Figli, All rights reserved, 2014
© Juan-Ramón Capellay Víctor M. Vassallo, traducción, 2020
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (E-PUB): 978-84-9879-992-7Depósito Legal: M-25697-2020
ÍNDICE
Notas de edición
I.En el origen de la oligarquía
II.La Europa de los tecnócratas
III.Oligarquías italianas
IV.¿Todo es culpa del populismo?
NOTA DEL EDITOR ITALIANO
Este diálogo se inició en Turín, en el Salone del libro, el 17 de mayo de 2013, con ocasión de la presentación del libro-entrevista sobre el poder de Canfora con Antonio Carioti.
Prosiguió en Bolonia, el 18 de julio del mismo año, en el Archiginnasio, en el ámbito de una manifestación promovida por las Librerie Coop.
Y concluyó en Roma, el 18 de enero de 2014, en el Auditorio del Parco della Musica, tras una jornada en la sede de la editorial.
En cada ocasión el tema de la democracia en relación con la oligarquía reapareció con formas nuevas, ante un público cada vez más numeroso.
Los contenidos del libro son bastante más ricos que las exposiciones en cada uno de los encuentros públicos, y reflejan el trabajo editorial sobre el texto, sin renunciar por ello a la forma coloquial.
NOTA DE LOS TRADUCTORES
Los textos de estos coloquios no llevan notas a pie de página. Las que aparecen son responsabilidad de los traductores, tratándose casi siempre de glosas o aclaraciones ociosas para la mayoría de los lectores, aunque acaso necesarias para quienes han padecido las reformas educativas «de Bolonia».
I
EN EL ORIGEN DE LA OLIGARQUÍA
Preterossi: Este diálogo nace de cierta inquietud a propósito de una tendencia que parece caracterizar a los sistemas políticos contemporáneos, tendencia que podemos definir como postdemocrática. Aquí nos preguntaremos si nos hallamos ante una torsión estructural oligárquica de las configuraciones del poder contemporáneo, no solo en Italia sino también en Europa.
Tras la Constitución de 19481 se ha hablado durante décadas de democracia pendiente de completar, de realizar plenamente. Luego, en determinado momento, en los últimos veinte años, el tema de las oligarquías ha reaparecido con fuerza. Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte, la política oficial (y en general la clase dirigente, que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un búnker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y reconducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico.
Ante esta confusión, es preciso volver a los fundamentos para intentar comprender qué significa oligarquía, qué significa democracia, y a partir de ahí tratar de determinar las razones que han llevado a poner en discusión lo que parecía obvio —y que todavía a menudo se da por descontado en el debate público y en el lenguaje de los media—, pero que, precisamente porque corre el peligro de convertirse en una retórica, pasa a ser un problema: la promesa implícita en la democracia. Así que: hoy, ¿las oligarquías amenazan a la democracia como siempre (y por tanto «nada nuevo bajo el sol») o bien lo hacen de un modo nuevo y más alarmante todavía?
Zagrebelsky: Empecemos con un intento de definición elemental, a partir de la etimología de la palabra. Oligarquía es el gobierno de pocos. Como tal es un sistema de gobierno que concentra el poder en algunos (o pocos) y crea una desigualdad respecto de los demás (los muchos). Desde el punto de vista del ideal democrático, la oligarquía se basa en una sustracción, en un hurto, podríamos decir, por parte de los pocos en perjuicio de los muchos. Esto crea por sí mismo un cortocircuito respecto de la idea de democracia. Estoy hablando de ideas, de categorías políticas; no de la realidad, que siempre muestra la tendencia de los «muchos» a reducirse a «pocos», según lo que ha sido definido como la «ley de hierro de las oligarquías».
Cuando hoy hablamos de oligarquía lo hacemos partiendo —consciente o inconscientemente— del paradigma democrático, y, por tanto, la palabra cobra un valor negativo porque contradice el núcleo esencial de este paradigma. Sin embargo, en sí mismo, el «gobierno de pocos», en la tipología de las formas de gobierno, se halla a mitad de camino entre el «gobierno de uno» y el «gobierno de todos» o de muchos (Luciano Canfora explicará cómo se configuraba la distinción en la Atenas de los siglos V-IV a. C.).
El valor de la palabra cambia cuando se pasa del dato puramente cuantitativo (no hay razón evidente para preferir a todos frente a los pocos o a uno) al cualitativo. En este caso, oligarquía se contrapone a aristocracia, el gobierno de los mejores contra los peores (los oligarcas), sobre el presupuesto de que los mejores son menos numerosos que los peores, razón por la cual la aristocracia es una forma (la mejor) de oligarquía.
Hoy, no obstante, vivimos en una época en que la democracia —como principio, como idea, como fuerza legitimadora del poder— está fuera de discusión. Por lo tanto, si en nuestros regímenes se instaura la oligarquía, debe hacerlo con formas democráticas; debe enmascararse de algún modo; no puede presentarse abiertamente como usurpación del poder. Por consiguiente, se plantea la cuestión de su identificación por detrás de las apariencias y la necesidad de poner de relieve su sustancia.
Ahora bien: que la oligarquía asuma la forma de la democracia no es algo que carezca de significado. Que nos encontremos en una democracia oligárquica o en una oligarquía democrática, en el núcleo de la contradicción sustancial, siempre significa algo. No debemos pensar que se trata de un puro engaño: la oligarquía que para afirmarse necesita formas democráticas por lo menos no puede adoptar instrumentos de violencia explícita para suplir el déficit de consenso, y debe mantener en pie los procedimientos democráticos aunque trate de vaciarlos de sentido desde dentro. Y, si los procedimientos se mantienen en pie, siempre existe la posibilidad de reanimarlos, de volver a darle su contenido a la concha vacía. De todos modos es significativo que, al hablar de las oligarquías, en nuestro tiempo y en nuestro país, se deba y se pueda añadir: «oligarquías con formas democráticas» (no diré oligarquías democráticas porque eso crearía una contradicción).
Pasando a la oligarquía como concentración del poder, preguntémonos qué es objeto del poder hoy. Cuál es la materia de la política oligárquica de nuestro tiempo. En mi opinión, la materia de la política oligárquica está constituida por el dinero y el poder, y en su vinculación recíproca: el dinero alimenta al poder y el poder alimenta al dinero. El uno es instrumento de conquista, de garantía y de acrecentamiento del otro. Quisiera llamar la atención sobre este punto, que en mi opinión es el signo más característico de la época en que vivimos. En otros tiempos se podía decir que dinero y poder eran medios, no fines. La política servía para otras cosas, por ejemplo para invertir o equilibrar las relaciones de clase, para promover la cultura, para alianzas y guerras de expansión, para la conquista de otros países y para «civilizar» a otros pueblos o al propio. El dinero, a su vez, era considerado un instrumento para cosas buenas o malas, pero en cualquier caso sus fines eran algo distinto; los Estados drenaban dinero con la recaudación tributaria para hacer guerras, para expandir sus fronteras, para la gloria de las casas reinantes, para alimentar el esplendor de las cortes regias y para cosas así. El dinero que produce dinero, como ocurre característicamente en la usura, ha sido objeto de condena o al menos de sospecha durante siglos. Pero con la financierización de la economía, de dimensión mundial además, el mecanismo del dinero que se produce a sí mismo, el dinero invertido con el fin de producir otro dinero, como en el árbol de los cequíes de Collodi2, ha dejado de ser un medio y se ha convertido en un fin. Estamos de lleno en un círculo vicioso. Vivimos oprimidos por una serpiente que se muerde la cola, el uróboros del mito que para sobrevivir deja la tierra calcinada a su alrededor.
Si quisiéramos buscar una definición del nihilismo, o sea, de la ausencia de valores y fines en la vida colectiva, podríamos decir lo siguiente: hay nihilismo cuando lo que es medio se convierte también en fin. Entonces, el objetivo último es la garantía de la alianza entre un medio y un fin que es también el medio: poder para el dinero y dinero para el poder. Todo eso da lugar a la concentración del poder y de la riqueza en grupos reducidos, autorreferentes, inseguros de sí mismos, asediados por el mundo de los excluidos, encerrados en ghettos exclusivos, tal vez dorados pero ciertamente artificiales, acaso incluso militarizados. La tendencia de las oligarquías de nuestro tiempo consiste en un progresivo encerrarse sobre sí mismas. Su supervivencia está ligada a la clausura de sus límites, con las consecuencias que vemos en nuestras sociedades: empobrecimiento general, marginación social, reducción de los derechos de la mayoría, desaparición del trabajo o deslocalización de este a donde cuesta poco o nada. En otro tiempo los emprendedores —los «capitanes de empresa» que se inspiraban en una seria ética empresarial, la ética calvinista— invertían en sus propias empresas la riqueza acumulada, para hacerlas competitivas en el mercado, para crear trabajo y desarrollo. Tenían sus fines como emprendedores.
Una última consideración, en esta primera reseña de los caracteres de la oligarquía, en relación con la democracia. La democracia es el régimen de la igualdad, de la isonomía, de la ley igual para todos; la oligarquía es el régimen del privilegio, de la ley diferente para quienes pertenecen al círculo del poder. Por esto la oligarquía de nuestro tiempo, al no poder declararse como lo que efectivamente es, debe mimetizarse, volverse invisible, esconder su rostro. Debe vivir en la ilegalidad porque para sobrevivir no puede plegarse a las reglas generales que valen para todos. Si lo hiciera, ya no sería oligarquía. De ahí las violaciones y la elusión de la ley, y a veces, cuando no puede hacer otra cosa, también la ilegalidad legalizada, o sea, la creación de leyes ad hoc para grupos, personas o intereses particulares. En todo caso se trata de ilegalidad, incluso cuando la ilegalidad —lo que es el escándalo máximo— es sancionada como ley. Lo ilícito, el delito, legalizado, no es legalidad, sino perversión de la legalidad, en el sentido que esta debe tener en democracia.
Preterossi: Estas tendencias, estos peligros que Gustavo Zagrebelsky pone de relieve ¿son solo de hoy o bien vienen de lejos? ¿Representan una historia de larga duración, a la vista de que ya Aristóteles sostenía que la democracia es el régimen en que gobiernan los pobres? En el fondo, esta apertura de la democracia siempre ha sido un problema: ha habido paréntesis históricos en los que se ha conseguido dar espacio a los pobres o a los excluidos (o lo conquistaron, mejor dicho), pero fundamentalmente ha perdurado la oligarquía.
Canfora: Sí, eso está bastante claro. Mi tarea a menudo consiste en decir: «eso ya pasaba hace mucho tiempo», y por tanto acepto gustoso el papel de relator de una larga tendencia que queda ennoblecida desde el momento mismo en que se dice que proviene de un tiempo remoto. Sin embargo ante todo haré una precisión de léxico. Es justo hablar de oligarquías, pero es una definición sustancial, de facto, porque las oligarquías no se definen así. Intentan, en cambio, dar una definición de sí mismas más aceptable; por ejemplo, se complacen en presentarse como aristocracias. El concepto de aristoi, los mejores, los más hábiles, los más competentes, los más preparados, debería avalar el hecho de que son ellos quienes tienen el poder. Obviamente eso no nos presenta ese tipo de poder como oligarquía.
En la realidad muy arcaica, remota, de la ciudad griega —que es muy pequeña, incluso cuando se trata de ciudades de varios millares de personas—, quien manda y detenta el poder, excluyendo a una parte de la ciudadanía, reduciéndola a una condición de ciudadanía incompleta, no se define como oligarca, sino que por el contrario dice: proveemos a todos porque somos los más competentes. Este mecanismo es elemental, y fácilmente discutible: la historia de siglos y siglos desde la más remota antigüedad se caracteriza por el enfrentamiento sangriento en torno a esta dominación, contra la que reacciona habitualmente un grupo social, bastante extenso numéricamente, que en el mundo antiguo se llamaba demos, pueblo, el cual sin embargo excluía a su vez a muchísimos, a los «no hombres», interminables masas de esclavos de cuyo trabajo dependía el bienestar de los llamados pobres.
En la antigua Atenas se decía que no hay hombre tan pobre que no tenga al menos un esclavo y quizá más de uno, y, por tanto, la noción misma de pobreza en ese caso debe ser historizada. Aristóteles afirma, en un pasaje famoso de la Política, que la democracia es el gobierno de los pobres, de los no propietarios, incluso cuando estos son numéricamente menos que los ricos, y la oligarquía es el gobierno de los ricos, incluso cuando estos son mayoría. Luego añade que habitualmente los pobres son más numerosos. Parece un chiste, pero en la ciudad antigua tiene un sentido, que se basa en la esclavitud, porque efectivamente los números —entre no propietarios, pequeños propietarios, grandes propietarios— determinaban un equilibrio todo lo contrario que seguro. Ese lenguaje aristotélico es el fundamento de todos los lenguajes políticos posteriores; la sustancia, no obstante, se transforma. Nuestro tiempo, en los países que se parecen más o menos el uno al otro por afinidad de estructura, de composición social, de cultura, etc., contempla una distribución de las fuerzas singular. Ni que decir tiene que el mecanismo de la ciudadanía difusa se da por descontado, incluso si actualmente llegan los no ciudadanos de los mundos exteriores, que nos crean un problema delicadísimo parecido al de los antiguos atenienses lidiando con sus esclavos. En esta aceptación de un ciudadanía difusa, y por tanto aparentemente de un poder difuso, se sitúa la realidad, no visible pero inmediatamente operante, de una serie de oligarquías vinculadas al dinero, al poder, a posiciones que no son inmediatamente de ventaja económica pero que son de todos modos de ventaja social. Estas varias oligarquías dirigen, por decirlo así, la cosa pública situándose detrás del escenario, y por último, en la realidad más cercana a nosotros, incluso se deslocalizan lejos geográficamente, de modo que no resultan alcanzables por un cuestionamiento directo, que en cambio es característico de los conflictos en los Estados nacionales. Se trata, por tanto, de una situación muy difícil, en cuanto que los dos planos solamente se perciben en el análisis: el conflicto político visible se da entre fuerzas que se saben dependientes de quien realmente detenta el poder. La consciencia de esto es ya importante, es un paso adelante respecto a la sumisión inconsciente.
Estas oligarquías, en el pasado, alardearon incluso de una particularidad: la de ser detentadoras del poder económico y también de competencias específicas a las que se debe su predominio. En el momento en que se ha pasado del capitán de industria al poder bancario global ese toque de nobleza ha desaparecido también. Por consiguiente la pregunta que se plantea dramáticamente es por qué el sistema debe girar en torno a un poder basado esencialmente en la especulación y en la contemplación de la riqueza. Semejante situación le plantea a la política problemas nuevos, incluido el de rasgar el velo de tal situación en vez de consentirla. Y creo que en nuestro presente, en la vida concreta que llevamos, el conflicto en curso consiste precisamente en esto: en luchar para que el súbdito vuelva a ser ciudadano.
Zagrebelsky: Hablas de «fuerzas detrás del escenario». Que la política «en el escenario» de las instituciones sea una puesta en escena para apartar los ojos del público de la realidad del poder (que «está en lo más profundo del secreto», como ha escrito Elias Canetti), es una idea realista. En otro tiempo, los bastidores eran vistos como el lugar de la oscuridad, de las intrigas, de las conjuras, de las cosas indecibles, a combatir en público a través de instituciones veraces. ¿Hoy? Hoy estamos frente a algo nuevo. Las consecuencias sobre la vida de las personas son evidentísimas, y su matriz también: el predominio de la economía desregulada y manipulada de las finanzas especulativas. Pero es una matriz incorpórea que, por ahora, parece inaferrable, no localizable. Advertimos el declinar de la política, hasta la pantomima de sus ritos: personajes inconsistentes, que quizá se presentan como «técnicos», revelándose en realidad como ejecutores de voluntades ajenas; personajes «puestos» como correos de una lucha que, usurpando la palabra, sigue llamándose «política»: ningún proyecto dotado de autonomía pero sí consignas tan abstractas como imperiosas: lo exigen «los mercados», «Europa», el «desarrollo», la «concurrencia». Esta degradación, que se manifiesta macroscópicamente como inmovilismo y componendas, es la consecuencia de lo que hoy es el verdadero «núcleo del poder». Si queremos hacerle frente con los medios de la democracia, debemos comprender ante todo la decadencia de la política, sin pararnos a deplorar sus consecuencias tomándolas por las causas.
Pasando a la cuestión de un sistema dirigido a salvaguardar el bienestar de un poder basado en la contemplación de la riqueza, preciso es observar que —en relación con todas las demás materias posibles de la experiencia humana— dinero y poder tienen esa característica, en cierto modo diabólica, de que no bastan jamás. La tendencia es acumular hasta el infinito: acumular dinero, acumular poder, mientras lo hay. Y cuando no lo hay, producirlo para acumularlo. Si nos volvemos hacia los demás seres vivientes nos damos cuenta de que en el mundo animal se acumulan tantos recursos cuantos se necesitan (recursos materiales, para vivir, o inmateriales para gobernar al grupo, la manada). Hay siempre un límite, representado por lo que sirve para la existencia, o sea, para la vida individual en el grupo y del grupo como tal. En los seres humanos hay un elemento adicional: la aspiración al crecimiento ilimitado que se alimenta a sí mismo. No es cierto que sean los pobres los que tienen mayores deseos de bienes materiales: son los ricos. No es cierto que sean los impotentes los que desean el poder: son los poderosos. Los pobres, inicialmente, desean lo que sirve para vivir; los carentes de poder, inicialmente, desean estar protegidos de las prepotencias. Luego, superado el momento inicial, se pone en movimiento también en ellos —los que ya están arriba les llaman parvenus— esa letal fuerza apropiatoria que impulsa a quien tiene un poco de poder a tener cada vez más, y a quien tiene algo de riqueza a querer siempre más.
Pensándolo bien, esta tendencia a la ilimitación es la que conlleva el abuso, la opresión y la conculcación de las reglas del vivir común. ¿Acaso no está aquí la raíz de todos nuestros problemas políticos? Entonces hay que preguntarse lo siguiente: esta tendencia del espíritu humano ¿es natural o cultural? Bien sé que la distinción es burda, pero se entiende. Si nos tomamos en serio la pregunta y respondemos que no es natural, o no solo natural, que no hay un dios malévolo que nos haya hecho enteramente así, entonces cabe creer que es posible trabajar culturalmente sobre nosotros mismos para mantener bajo control esas tendencias destructivas de la sociabilidad que hoy predominan casi completamente indiscutidas y que se han convertido en sentido común.
Preterossi: Estás diciendo que esta tendencia corresponde a una antropología; en el fondo, este deseo de acrecentamiento ilimitado, que ya había captado Hobbes, es el deseo de ser reconocidos como diferentes. Soy diferente de ti, tengo y soy más, y por eso poseo una identidad. Dinero y poder tienen un valor simbólico, además de material.
Zagrebelsky: Los símbolos son cultura en estado puro y concentrado. Si seguimos tu observación, podemos decir que estamos en un campo cuyos factores dependen de nosotros, dependen de nuestras percepciones y reacciones. Hasta hace unos pocos años los símbolos del poder y del dinero (pongamos como ejemplo el coche oficial, los estrenos de la Scala o las tribunas vip de los estadios) eran objeto de admiración y envidia; hoy lo son más bien de irrisión y burla. La cultura cambia. La lucha que tiene lugar en el terreno del poder y del dinero es también —diría que sobre todo— un conflicto entre culturas. Los «americanos nativos» miraban con estupor al hombre blanco que corría tras el metal amarillo; los monjes budistas miran con ironía el frenesí occidental por la acumulación. ¿Los consideramos tal vez por esto menos humanos que nosotros?
Canfora: No creo en la existencia de una «naturaleza» como hecho innato; incluso lo que nos parece natural es una acumulación cultural. La cultura crea costumbres tan sólidas que parecen naturales, salvo que se piense que hay ideas innatas y comportamientos innatos. Yo no lo creo. Se trata sin embargo de un problema abstracto, dado que ya estamos muy avanzados en la evolución.
Un gran historiador alemán, a caballo entre los siglos XIX y XX