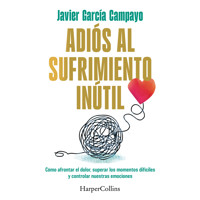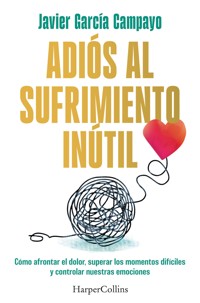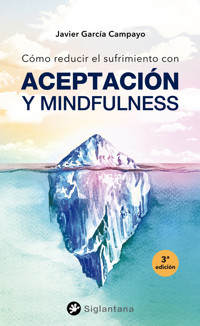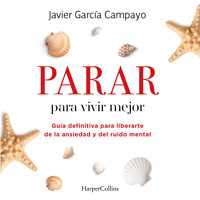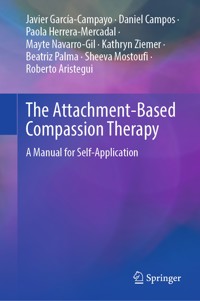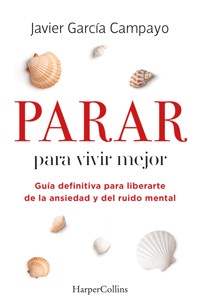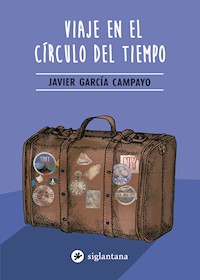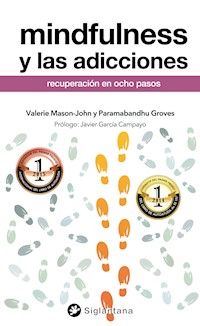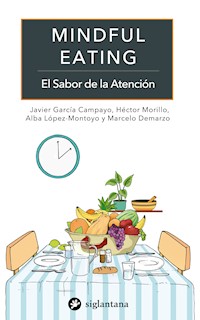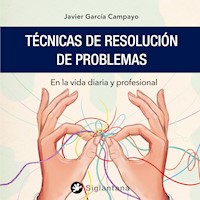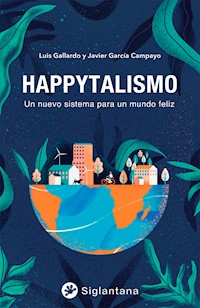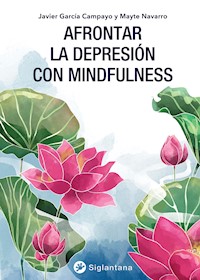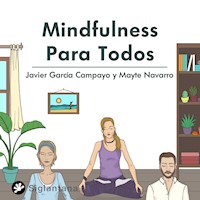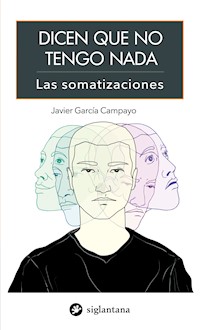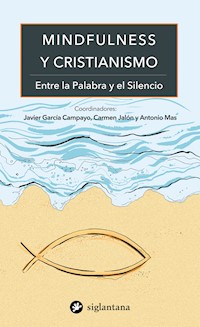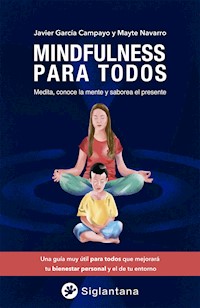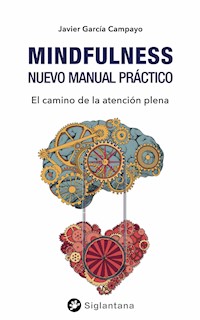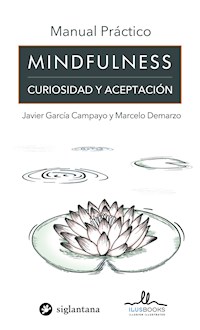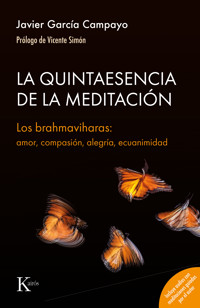
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
Algunas de las meditaciones más fascinantes que existen en las tradiciones contemplativas índicas son las denominadas «brahmaviharas» (moradas divinas de Brahma), también conocidas como «los cuatro inconmensurables»: la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Se consideran un elemento imprescindible para alcanzar el despertar, ya que constituyen la base de cómo deberían estructurarse las relaciones humanas armónicas y se utilizan en las absorciones meditativas y el cultivo de la quietud. Con el rigor que le caracteriza, Javier García Campayo analiza la historia de estas meditaciones (comunes al budismo y a la tradición yoga), los textos budistas que las desarrollan, sintetiza las evidencias científi cas acerca de sus logros y ofrece las instrucciones completas para cultivarlas. También incluye una serie de meditaciones preparatorias cuyo objetivo es resolver los principales obstáculos que surgen en la práctica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier García Campayo
La quintaesencia de la meditación
Los brahmavihāras: amor, compasión, alegría, ecuanimidad
Prólogo de Vicente Simón
Acceso directo a audios
© 2024 Javier García Campayo
© de la edición en castellano:
2024 Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Diseño cubierta: Katrien van Steen
Imagen cubierta: Ian Parker
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Septiembre 2024
Primera edición en digital: Septiembre 2024
ISBN papel: 978-84-1121-286-1
ISBN epub: 978-84-1121-304-2
ISBN kindle: 978-84-1121-305-9
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
A mis maestros espirituales
Sumario
Prólogo
1. La práctica de los
brahmavihāras
2. Los soportes de meditación en
samatha
3. ¿Qué son los
brahmavihāras
?
4. Los
brahmavihāras
en las tradiciones prebudistas y en el budismo
5. Meditaciones previas que facilitan la práctica de los
brahmavihāras
6. La concentración de acceso en los
jhanas
y en los
brahmavihāras
7. Bondad amorosa o benevolencia (
mettā
)
8. Compasión (
karunā
)
9. Alegría altruista o empática (
muditā
)
10. Ecuanimidad (
upekkhā
)
11. Los
brahmavihāras
en los
sutras
12. La medición de los
brahmavihāras
en psicología y en investigación
13. La evidencia científica sobre el efecto de la práctica de los cuatro inconmensurables
14. Conclusiones
Bibliografía
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Bibliografía
Notas
Prólogo
Los seres humanos, a lo largo de nuestras vidas, vamos enfrentándonos a diversas situaciones a las que tratamos de responder con reacciones lo más eficaces posibles para asegurar nuestra supervivencia. Algunas de esas reacciones tienen más éxito o resultan más apropiadas que otras para alcanzar los fines que pretenden.
Dado que somos seres dotados de una notable capacidad de memoria, no podemos impedir que esa sucesión de interacciones con el mundo externo, con el paso del tiempo, vaya condicionando no solo nuestra manera de reaccionar, sino también nuestra forma de «ver» la realidad.
El resultado es que acabamos siendo, en general, seres muy condicionados por nuestra historia. Seres que, además, al menos en esta etapa de la evolución de la humanidad que estamos viviendo, se ven abocados a soportar una considerable cantidad de sufrimiento.
Ese sufrimiento no solo es el resultado de las condiciones adversas que podemos encontrar en el mundo externo (condiciones que, de hecho, tienen tendencia a disminuir, debido a los avances científicos logrados por los seres humanos), sino que, en buena medida, se debe a nuestra ineptitud para manejar con habilidad diversas situaciones que, al menos teóricamente, serían susceptibles de ser resueltas de forma más brillante.
En estos momentos en los que escribo estas líneas, estamos siendo testigos de una guerra sin cuartel (nada novedoso en la historia de la humanidad). Pero, como toda guerra, su mera existencia refleja la incapacidad de los grupos humanos (en este caso, contemporáneos) a la hora de diseñar soluciones más afortunadas para los conflictos que surgen, inevitablemente, en las interacciones intergrupales.
Lo que estamos contemplando es cómo gigantescas cantidades de dinero y de capital humano se están dedicando a la destrucción material de todo tipo de estructuras, así como a la destrucción física de miles de seres humanos y a la producción indiscriminada de sufrimiento. Piénsese, por un momento, lo que podría conseguirse si estas astronómicas cantidades de recursos fueran utilizadas para un buen fin. Podrían dedicarse a la realización de ingentes proyectos colaborativos de todo tipo; generación de energía limpia, construcción de espacios habitables, creación de proyectos educativos de altísima calidad, etcétera.
Pero lo tristemente cierto es que nada de esto está sucediendo. Lo que tenemos es una guerra cruenta y la generación de miseria y de sufrimiento. Los grupos enfrentados se muestran incapaces de ponerse de acuerdo en dirigir sus recursos a logros positivos que supondrían un avance notorio para las poblaciones afectadas. Todo lo contrario. Esos recursos se destinan a la destrucción. ¿Cómo podríamos llamar a esa incapacidad? ¿Qué es lo que falla? Es la impericia de las mentes humanas para funcionar con una mayor clarividencia y su dependencia de los condicionamientos y los hábitos negativos que hemos ido acumulando desde nuestro comienzo como raza humana. Se trata de un cierto tipo de ignorancia y de un predominio de ciertos hábitos nocivos, difíciles de erradicar.
Estas limitaciones, puestas tan claramente de manifiesto a nivel grupal o social, reflejan impedimentos que todos padecemos a nivel individual. Los condicionamientos erróneos, de los que antes hablaba, nos conducen a tomar decisiones desafortunadas y a cometer una y otra vez las mismas equivocaciones. Nuestras mentes se muestran relativamente incapaces de encontrar soluciones apropiadas para muchos de los problemas que la vida nos plantea. Pero, por otra parte, tenemos sobradas evidencias para afirmar que la mente humana es capaz, en otras circunstancias, de hacerlo mejor, muchísimo mejor.
Podríamos decir que la mente humana posee un enorme potencial que no se actualiza de manera automática. No nacemos con todas nuestras competencias desarrolladas, sino que se requiere de un esfuerzo (en ocasiones, considerable) para que se actualicen y manifiesten. Igual que hay que estudiar para dominar una disciplina, o que es necesario entrenarse para desarrollar las habilidades deportivas, de igual manera hay que trabajar la mente para que manifieste su potencial (latente, a la vez que extraordinario). Lo que falta es, sin duda, el trabajo necesario para que la mente pueda dar de sí todo aquello de lo que es capaz.
Quiero apresurarme a afirmar que tal descubrimiento no es un producto de la inteligencia contemporánea. Al contrario, ya hace miles de años que existieron grupos humanos que comenzaron a cultivar su mente, tanto para comprender mejor la realidad como para evitar el sufrimiento. El fruto de estos esfuerzos ha llegado a nosotros a través de las llamadas tradiciones meditativas, entre las que destaca el budismo.
Estas tradiciones nos han legado un saber hacer que se concreta en ejercicios para que la mente humana funcione mejor y no caiga en los habituales errores que la conducen a llevar a cabo acciones desafortunadas y a generar un sufrimiento que parece no tener fin.
Un destacado fragmento de ese legado es lo que constituye la esencia del libro que el lector tiene en sus manos (o en su pantalla, si es aficionado a la lectura digital). Se trata de lo que ha recibido el nombre de los «cuatro inconmensurables» o brahmavihāras (moradas del dios Brahma en las que deberíamos habitar sin interrupción).
Conviene decir que se trata de lo que podríamos describir como cuatro actitudes emocionales, que son, concretamente, la «bondad amorosa», la «compasión», la «alegría empática» y la «ecuanimidad», y que serán ampliamente descritas en el texto que sigue a continuación.
Lo que quiero resaltar aquí es que este método, que consiste básicamente en generar un cambio en determinadas actitudes psicológicas, es uno de los abordajes posibles que nos permite producir un desarrollo significativo de la propia mente. Se trata de causar una transformación interna que contribuirá a erradicar esos hábitos erróneos en los que nos encontramos cautivos para, ulteriormente, acceder a una visión más nítida de la realidad.
El presente libro incorpora una detallada descripción psicológica de los «cuatro inconmensurables», fruto de la erudición de su autor, que es un excelente conocedor de la psicología contemporánea. Esta descripción incluye revisiones, tanto de los aspectos psicométricos como de los efectos psicológicos que conlleva la práctica de los brahmavihāras, estudiados, bien en poblaciones normales, bien en poblaciones afectadas por diversas psicopatologías.
Quizá lo que yo más aprecio de este libro es la extensa y cuidada presentación de múltiples prácticas meditativas (tanto formales como informales) encaminadas a la adquisición de los «cuatro inconmensurables». Es decir, que el libro no solo es portador de un rico bagaje teórico, sino que los meditadores encontrarán en él una fuente, casi inagotable, de ejercicios prácticos con los que poder ir convirtiéndose en expertos de estas sublimes cualidades.
Me atrevería a afirmar que, en estos momentos, se trata del libro más completo escrito en castellano sobre los brahmavihāras. Por todo ello, quisiera recomendar, encarecidamente, no solo su lectura, sino también su empleo como una guía luminosa para orientarse en el camino, a veces incierto, de la práctica meditativa.
Vicente Simón
Valencia, septiembre de 2022
1.La práctica de los brahmavihāras
No es fácil enseñar el Dharma a otros, Ananda.
Solo debe ser enseñado cuando se han establecido cinco cualidades en quien enseña ¿Qué cinco?
1) Enseñar paso a paso.
2) Enseñar la secuencia de causa y efecto.
3) Hacerlo como producto de la compasión.
4) No esperar ninguna recompensa material.
5) No ensalzarse uno mismo ni denigrar a otros.
Anguttara Nikāya 5, 159 (Udayi Sutta)
¿Por qué practicar la meditación?
En la mayoría de las tradiciones religiosas, incluidas las tres monoteístas abrahmánicas, judaísmo, cristianismo e islam, la razón fundamental para la práctica es la fe: la creencia en un Dios todopoderoso que ha creado este mundo y al ser humano, y al que se tiene necesidad de adorar. En el budismo, sin embargo, la principal motivación de la conducta religiosa es la toma de conciencia del sufrimiento que impregna este mundo, lo que constituye la Primera Noble Verdad que enseñó el Buda.
Reconocido el sufrimiento, la gran pregunta es: ¿por qué existe? O, aún mejor, ¿cómo se produce? La primera cuestión ha sido uno de los grandes motores de la filosofía occidental, y la respuesta varía desde que «este es el mejor de los mundos posibles», hasta que «el sufrimiento y el mal han sido creados por Dios para permitirnos el libre albedrío».
De nuevo, la visión budista no mira afuera, a las circunstancias externas que, aunque puedan influir en ese sufrimiento, no constituyen la causa más importante. La clave es nuestro interior. Como decía el Buda: «La felicidad y el sufrimiento están en la mente». Pero ¿cuál es exactamente el problema? Una visión distorsionada del mundo, una percepción no fiable de la realidad.
Los dos tipos de meditación en el budismo
En el budismo se considera que existen dos grandes tipos de prácticas meditativas (García Campayo, 2020):
Desarrollo de la atención (
samatha
en sánscrito): incluiría las prácticas descritas como atencionales. Buscan desarrollar la cualidad de la atención; es decir, poder mantener la mente fija en el objeto que se haya decidido, durante el tiempo que se quiera, sin distracción. Se dice que esta práctica ya existía en los tiempos del Buda, ya que se hallaba muy desarrollada en la tradición védica. De hecho, fue la principal práctica meditativa del Buda durante los seis años que estuvo buscando la iluminación, desde que abandonó su hogar.
Visión cabal (
vipassana
en sánscrito): se considera que esta práctica fue desarrollada por el Buda y que es la que, verdaderamente, permitía alcanzar la iluminación, algo imposible con la práctica exclusiva de
samatha
. Tradicionalmente,
samatha
era la primera práctica de los novicios durante años y, cuando afilaban el cuchillo de la atención, era cuando podían practicar
vipassana
para entender el funcionamiento de la mente. Veremos que el concepto de
vipassana
en la tradición budista es más específico.
Lo que entiende el budismo como meditación introspectiva, visión cabal o vipassana es poder ver, momento a momento, en cualquier objeto de meditación, las tres características nucleares que, según el budismo, presentan todos los fenómenos existentes, y que se denominan «las tres marcas»: impermanencia, sufrimiento y ausencia de yo. Esta es la clave y lo que hace a la meditación vipassana única. En dependencia del objeto de meditación, la práctica se adapta para poder hacerse consciente de las tres marcas.
Meditación vipassana
A modo de ejemplo, podemos ver cómo adaptaríamos la meditación de mindfulnesss en la respiración para hacernos conscientes de «las tres marcas» y que se convirtiese en una meditación vipassana.
El meditador se centra en el proceso de inspirar, pausa, espirar y pausa en cada uno de los ciclos de la respiración. Sin embargo, a diferencia de la meditación concentrativa o samatha, intentará percibir (García Campayo, 2020):
• Impermanencia: la respiración cambia en cada ciclo. Algunas son más profundas o más superficiales, más rápidas o más lentas, más o menos ruidosas, el aire entra más por una fosa nasal que por otra. En suma, no existen dos respiraciones iguales, es un proceso continuamente cambiante.
• Sufrimiento debido al apego: el meditador va a ser consciente de que prefiere un tipo de respiración sobre otro. Por ejemplo, prefiere las más lentas, las más profundas, las más silenciosas o las de tal o cual tipo. Se torna consciente del apego y del impulso mediante el que fuerza a la respiración a ser como desea que sea. Y aunque no fuerce la respiración, hay un deseo, una expectativa, una querencia. Si la expectativa se cumple, hay un placer de corta duración; si no se cumple, hay desagrado, y así en un ciclo continuo. Este proceso se repetirá con cualquier otro estímulo u objeto en la vida, a menos que desarrollemos aceptación y ecuanimidad.
• Ausencia de yo: con el tiempo, el meditador será consciente de que, aunque no realice ningún esfuerzo para respirar, la respiración se mantendrá igual sin un yo que la promueva, «el universo se respira a sí mismo». Empezará a percibir la ausencia de yo, el primer acercamiento a la no dualidad. En cualquier objeto o ser vivo, si lo analizamos filosóficamente según la tradición budista o lo experimentamos mediante la meditación, comprobaremos que todo es compuesto, que todo es una suma de partes. Este tercer aspecto de la existencia es mucho más complejo de percibir y de explicar y, por eso, a los interesados les remito a mi libro Vacuidad y no dualidad (editorial Kairós, 2020), dedicado íntegramente a este tema.
En cualquier actividad que realicemos: conducir, lavarnos, comer, cocinar, andar, etcétera, debemos intentar descubrir las «tres marcas»: 1) el cambio continuo; 2) el sufrimiento que genera el apego/aversión a estas actividades, y 3) la ausencia de yo, la insustancialidad, la inconsistencia tanto del objeto percibido como del sujeto que percibe.
Al principio, la comprensión de las «tres marcas» es más racional, pero, con los años de práctica meditacional, se vuelve experiencial, y se percibe la respiración como un tren de sensaciones individuales y discontinuas que surgen y transcurren rápidamente en cada momento. Es decir, cada objeto de meditación se descompone en sensaciones discretas y rápidas en las que las «tres marcas» del budismo se perciben con claridad. Además, el meditador habrá adquirido la capacidad de extrapolar esta habilidad de ver estas tres características en cualquier objeto de atención, ante cualquier situación que le ocurra en la vida, y eso es muy liberador.
El propósito de la práctica de vipassana es alcanzar un cambio radical en la percepción del sujeto para evitar la identificación con los objetos sensoriales y cognitivos, haciéndose consciente de la ausencia de un yo independiente. Uno de los efectos de este proceso es la reducción del apego/aversión hacia cualquier objeto y, por tanto, de la proliferación mental posterior. El conocimiento que se consigue no es producto de una reflexión consciente, sino que es una comprensión directa y no conceptual alcanzada por el repetido examen de las tres marcas en todos los objetos de meditación (Pa Auk, 2000; Dorjee, 2010). Así pues, el meditador se hace consciente de que la persecución de estos objetos no le traerá la felicidad. También sabe que los fenómenos sensoriales y cognitivos no son aspectos del yo, sino fenómenos mentales transitorios. Podemos ver que samatha puede disminuir la proliferación mental durante unos segundos, pero vipassana va al origen del problema y hace que la disminución de la proliferación mental sea definitiva.
Práctica: Mindfulness en la respiración con atención a «las tres marcas»
Adopta la postura de meditación. Pon la atención en la respiración. Busca las «tres marcas». Empieza por la impermanencia y observa cómo las respiraciones no son iguales. Toma nota de la duración, de la profundidad, de por cuál de las dos fosas nasales entra, de la temperatura y la humedad del aire antes y después de la respiración. Ahora observa el sufrimiento: observa cómo hay ciertos tipos de respiración que te gustan más, a los que te apegas, y otros que te gustan menos, que los rechazas. Este es el origen del sufrimiento. Finaliza observando la ausencia de yo, la insustancialidad. Observa que no hace falta que tú respires, que controles la respiración. El proceso se produce solo. Puedes terminar cuando estés preparado.
Meditación samatha(García Campayo, 2020)
Esta meditación tiene por objetivo, como ya hemos dicho, el desarrollo de la atención. Tradicionalmente, era con la que empezaban los discípulos, quienes, solo años más tarde, practicaban la meditación vipassana. En el próximo capítulo analizaremos los objetos de meditación para la práctica de samatha, entre los que se encuentran los cuatro inconmensurables. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esa división entre samatha y vipassana no es total, no es una dicotomía en blanco y negro, ya que muchas meditaciones pueden empezar siendo samatha y, progresivamente, se van transformando en vipassana, conforme más se enfatiza el hacerse consciente de las tres marcas. Un ejemplo es mindfulness en la respiración, que, practicada como es habitual en mindfulness, es básicamente samatha, pero, conforme se aplican las modificaciones descritas en la sección anterior, se convierte en vipassana.
2.Los soportes de meditación en samatha
Dejar ir es la felicidad suprema.
Buda, Udāna 2:1
Introducción
Los jhanas, o absorciones, son estados de meditación en los que la concentración es tan profunda que la mente se encuentra del todo inmersa y absorta en el objeto de atención elegido. Existen ocho jhanas, progresivamente más profundos, que constituyen el objeto espiritual por alcanzar en algunas tradiciones meditativas, como algunas escuelas del budismo.
El Visuddhimagga (Buddhagosa, 2016), el manual de meditación más utilizado en la escuela budista antigua o Theravada, describe cuarenta objetos de meditación para alcanzar la concentración de acceso, que es el paso previo a los jhanas, o absorciones, pero considera que solo treinta de ellos nos permitirán alcanzarlos. No hay que olvidar que los jhanas descritos en el Visuddhimagga son diferentes de los descritos en los sutras, las escrituras que describen los diálogos del Buda, ya que los del Visuddhimagga requieren mucho mayor nivel de atención.
Los diversos objetos de meditación que el Buda recomendó para el desarrollo de la atención han sido coleccionados en los comentarios a los sutras como un conjunto llamado «los cuarenta kammatthāna». Esta palabra significa literalmente «el lugar de trabajo» y se aplica al sujeto de meditación como el lugar en el que el meditador ejerce el trabajo de la meditación. Los cuarenta objetos de meditación se distribuyen en siete categorías, enumeradas en el Visuddhimagga como sigue (Gunaratana, 1988):
Diez
kasinas
.
Diez clases de repugnancias.
Diez remembranzas.
Cuatro moradas divinas.
Cuatro estados inmateriales.
Una percepción.
Una definición.
Una kasina es un dispositivo que representa una cualidad particular para ser usada como soporte de la concentración. Las diez kasinas son: a) los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire; b) cuatro colores: azul, amarillo, rojo y blanco; c) la kasina de luz, y d) la kasina del espacio limitado. La kasina puede ser una forma natural del elemento o color escogido, o un dispositivo producido artificialmente, tal como un disco, que el meditador puede utilizar según su conveniencia en su lugar de meditación.
Las diez clases de repugnancias se refieren a las diez etapas de descomposición del cadáver: 1) hinchado, 2) lívido, 3) pestilente, 4) desgarrado, 5) roído, 6) esparcido, 7) destrozado y esparcido, 8) sangrante, 9) infestado con gusanos, y 10) esquelético. El objetivo principal de estas meditaciones es el de reducir la lujuria y el apego al propio cuerpo mediante la adquisición de la percepción clara de la repugnancia del cuerpo.
Las diez remembranzas son las de:
Las Tres Joyas: 1) el Buda, 2) el
Dhamma
, y 3) la
Sangha
.
Dos cualidades y las divinidades: 4) la moral, 5) la generosidad, y 6) las deidades,
Otros objetos: 7) atención respecto a la muerte, 8) atención al cuerpo, 9) atención a la respiración, y 10) la paz.
Así, en relación con las remembranzas, las tres primeras son contemplaciones devocionales respecto a las cualidades sublimes de las «Tres Joyas», los objetos primarios de la veneración budista. Las siguientes tres son reflexiones acerca de dos virtudes budistas cardinales, y acerca de las deidades que habitan los mundos divinos, dirigidas principalmente a aquellos que aún albergan la intención de un renacimiento superior. La atención respecto a la muerte es la reflexión acerca de la inevitabilidad de la muerte, un aliciente constante para el esfuerzo espiritual. La atención al cuerpo comprende la disección mental del cuerpo en treinta y dos partes, tomadas con el objeto de percibir su naturaleza repulsiva. La atención a la respiración es el percibir claramente el movimiento hacia dentro y hacia fuera de la respiración, tal vez el más fundamental de todos los soportes de la meditación budista. La remembranza de la paz es la reflexión sobre las cualidades del nibbāna.
Las cuatro moradas divinas (brahmāvihāra) son: 1) el desarrollo del amor bondadoso (o bondad amorosa) universal e ilimitado, 2) la compasión, 3) la alegría altruista, y 4) la ecuanimidad. Estas meditaciones son también llamadas las «inconmensurables» (appamaññā), ya que deben ser desarrolladas de forma ilimitada hacia todos los seres, sin distinciones o exclusividad. Constituyen el objeto de este libro.
Los cuatro estados inmateriales son: 1) la base del espacio infinito, 2) la base de la conciencia infinita, 3) la base de la nada, y 4) la base de la no-percepción-ni-no-percepción. Estos son los objetos que conducen a los correspondientes logros meditativos, llamados los jhānas inmateriales.
La percepción singular es la percepción de lo repulsivo de la comida. La definición singular es la definición de los cuatro elementos, a saber: el análisis del cuerpo físico en sus modos elementales de solidez, fluidez, calor y oscilación.
Los cuarenta objetos de meditación son tratados en los textos exegéticos desde dos ángulos importantes; por un lado, en cuanto a su habilidad de inducir diferentes niveles de concentración; por otro lado, respecto a su idoneidad con relación a los diferentes temperamentos. No todos los objetos de meditación son igualmente efectivos para inducir los niveles más profundos de la meditación. En primer lugar, son distinguidos sobre la base de su capacidad para inducir solo concentración de acceso o para inducir la absorción completa. Aquellos capaces de inducir la absorción son entonces distinguidos a continuación de acuerdo a su habilidad para inducir los diferentes niveles jhánicos.
De los cuarenta objetos, diez son capaces de conducir exclusivamente a la concentración de acceso: ocho remembranzas (todas, excepto atención al cuerpo y atención a la respiración), junto con la percepción de lo repulsivo de los alimentos y la definición de los cuatro elementos. Estas, debido a que se ocupan de diversas cualidades y requieren la aplicación activa del pensamiento discursivo, no son capaces de conducir más allá de la concentración de acceso. Los otros treinta objetos son todos capaces de conducir a la absorción.
Las diez kasinas y la atención a la respiración, debido a su simplicidad y libertad con respecto a la construcción de pensamiento, pueden conducir a las cuatro niveles de los jhānas. Los diez tipos de repugnancia y la atención al cuerpo son capaces de conducir solo al primer jhāna, estando limitados debido a que la mente solo puede asirlos con la ayuda de la aplicación del pensamiento (vitakka), la cual se encuentra ausente en el segundo jhāna y jhānas superiores. Las tres primeras moradas divinas pueden inducir los tres jhānas inferiores, pero no el cuarto, ya que surgen en asociación con la sensación placentera, mientras que la morada divina de la ecuanimidad ocurre solo en el ámbito del cuarto jhāna, en donde la sensación neutra toma ascendencia. Los cuatro estados inmateriales conducen a los jhānas correspondientes, con sus nombres respectivos.
Los cuarenta objetos se diferencian también de acuerdo con su idoneidad respecto a los diferentes tipos de carácter o temperamento. Se reconocen, según la tipología budista, seis tipos principales de carácter, y estos son los soportes meditativos que se recomiendan (Buddhaghosa, 2016):
De avidez sensorial o codicioso: se recomiendan las diez clases de repulsiones y la atención al cuerpo, claramente adecuadas para la atenuación del deseo sensorial.
Aversivo: se deben usar los ocho objetos (las cuatro moradas divinas y las cuatro
kasinas
de color).
Iluso u ofuscado: debe centrarse en la atención a la respiración.
Fiel: tiene que usar las primeras seis remembranzas.
Inteligente: se le recomienda elegir entre alguno de los cuatro objetos, a saber: atención con relación a la muerte, la remembranza de la paz, la definición de los cuatro elementos, y la percepción de lo repulsivo de la comida.
Especulativo: tendría que ir a la atención a la respiración.
Esta tipología sobresimplificada es tomada solo como guía pragmática, ya que en la práctica admite múltiples tonos y combinaciones. Las seis kasinas que quedan y los estados inmateriales son adecuados para todo tipo de temperamento. Sin embargo, las kasinas deben ser de pequeño tamaño para aquellas personas de temperamento especulativo y de tamaño grande para las de temperamento iluso.
Buddhaghosa (2016) menciona que esta división sobre la base del temperamento ha sido efectuada considerando una oposición directa o una adecuación completa; pero, de hecho, no hay ninguna forma sana de meditación que no suprima las impurezas y fortalezca los factores mentales asociados con la virtud. Por tanto, a un meditador se le puede aconsejar meditar en el aspecto repulsivo del cuerpo para abandonar la lujuria, en la bondad amorosa para abandonar el odio, en la respiración para eliminar el pensamiento discursivo, y en la impermanencia para eliminar el orgullo y la sensación del yo.
Mettā
De los cuatro brahmavihāras, el más utilizado suele ser mettā. En el capítulo dedicado a esta emoción inconmensurable, describimos la práctica, que es igual a la utilizada con los otros tres inconmensurables, y que también describiremos en sus capítulos respectivos.
La meditación de bondad amorosa, o mettā, puede ser usada, de forma muy eficaz, para alcanzar la concentración de acceso y, posteriormente, los estados de absorción o jhanas. Hay diferentes formas de practicar. Todas son eficaces si nos centramos en mettā como tal y no estamos pensando en el resultado, en alcanzar la concentración de acceso y los jhanas. El objeto básico es generar el deseo de que los demás y yo mismo estemos bien y seamos felices.
3.¿Qué son los brahmavihāras?
Todo aquel que, esté de pie o caminando, sentado o tumbado,
calma su mente y se esfuerza por la serenidad interior,
en la que no hay pensamientos,
reúne los requisitos para realizar la suprema iluminación.
Buda, Anguttara Nikāya IV, 11
Concepto
En pali, en el que están escritos los textos sagrados budistas, la palabra brahmavihāras puede ser traducida como estados excelentes, sublimes o elevados, o como moradas divinas. Se decía que el dios Brahma, el más elevado de todos los dioses del panteón hinduista, moraba en estos excelentes estados de consciencia. A diferencia de otros dioses de la mayoría de las religiones, en Brahma no cabe el odio, la ira, el enfado, la envidia, los celos, y ni siquiera una «justa indignación». Por eso, desarrollar estos estados es como tener la mente de Brahma. Si constituyen el modo predominante de nuestra mente, según la tradición budista, renaceríamos en reinos afines con este estado mental, es decir, en los reinos de Brahma (Thera, 1958).
Se describen como «moradas» (vihāras, que originalmente significaba monasterio en tiempos del Buda) porque deberían constituir el estado normal de nuestra mente, el lugar donde deberíamos habitar, nuestra morada. Estas emociones no tendrían que aparecer de forma ocasional y poco duradera, sino saturarnos en y de ellas. Estando en ellas, deberíamos sentirnos como en casa. Tendrían que ser nuestros amigos inseparables, como recomienda el Mettā Sutta (Suttanipāta 1:8):
Estando de pie, caminando, sentado o tumbado,1
ya sienta energía o esté cansado,
se establece de forma sólida en la atención,
es decir, en las moradas sublimes.
Se considera que estas cuatro actitudes son sublimes o excelentes porque constituyen el ideal de vida, de conducta recta, que debieran seguir todos los seres humanos. De alguna forma, ellas son la respuesta a todas las dificultades que se producen en las relaciones interpersonales. Son las cualidades relacionales por excelencia. Eliminan cualquier prejuicio o barrera social y permiten construir sociedades armónicas y resilientes, no polarizadas. Generan alegría y esperanza, y promueven la solidaridad humana frente a nuestra natural tendencia egoísta.
También se describen como «estados ilimitados» (appamañña), porque no pueden ser constreñidos por ninguna cualidad, como el rango de seres hacia los que se dirige, que es ilimitado (Truffley, 2012). Su principal característica es ser imparciales y no excluyentes, nunca ligados a los prejuicios o a las preferencias por nacionalidad ni por causa religiosa, política, social o de género (Thera, 1958). Además, cuando se practican siguen creciendo de forma indefinida (Nhat Hanh, 1998). Los cuatro inconmensurables no conducirían a la Iluminación, pero constituirían su paso previo.
Desde la perspectiva de la psicología, estas meditaciones serían, siguiendo la clasificación de Dahl (2015), tanto atencionales, ya que permiten alcanzar los jhanas, profundos estados atencionales, como generativas, ya que desarrollan cualidades de la mente que no se tienen o se poseen de forma limitada. Constituyen una de las meditaciones más importantes y transformadoras, ya que practicar solo meditaciones atencionales podría reforzar nuestro ego, como confirman algunos estudios (Paulin y cols., 2021). Según el nivel en que estemos en nuestra meditación, vamos a percibir estadios cada vez más profundos en esta práctica.
¿Cuáles son los cuatro inconmensurables?
Los «cuatro amigos», como los denomina Ayya Khema (2022), son, según esta maestra budista, «las únicas emociones que vale la pena tener». Incluyen, siguiendo el órden clásicamente utilizado en la tradición budista y usando las palabras en pali que las definen:
Mettā
, o amor bondadoso, es una amistad desprovista de ego que desea que todos los seres sean felices.
Karunā
, o compasión, es una emoción que anhela que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas.
Muditā
, o alegría empática o apreciativa, que se regocija ante el éxito, la felicidad o buena suerte de los demás.
Upekkhā
, o ecuanimidad, que implica calma ante el destino propio o de otros seres; una calma basada en la sabiduría. También se asocia a no preferencia ante personas o circunstancias.
La práctica de los cuatro inconmensurables enriquece nuestra relación con los demás. Estas serían sus características según el Visuddhimagga (Buddhaghosa, 2016):
La bondad amorosa se caracteriza por la cordialidad hacia los seres sintientes y el deseo de que estén bien y felices. Esta debería ser nuestra actitud básica hacia los seres vivos. Su causa inmediata es ver a los demás como seres que merecen ser amados. Cuando la bondad amorosa tiene éxito, se elimina el odio (enemigo lejano); cuando falla, degenera en apego o afecto egoísta (enemigo cercano), lo que a menudo se llama «amor» en la sociedad. El amor genuino se extiende tanto a los que nos tratan bien como a los que no lo hacen. Es firme y no oscila según nuestro estado de ánimo o el trato que recibimos de los demás. Está dispuesto a ayudar, pero no obliga a los demás a cumplir nuestros deseos. Combinar el amor con la comprensión de la ausencia de yo destruye cualquier sentido de posesión. Este amor sabe que, en última instancia, no hay poseedor o persona que poseer, no hay una persona sustancialmente existente a la cual dar o de quien recibir. La bondad amorosa desea a los seres que tengan la felicidad más elevada: el nibbāna.
Al observar el sufrimiento de los seres sintientes, respondemos con compasión, que tiene el aspecto de aliviar el sufrimiento. Su causa inmediata es ver la impotencia de aquellos que se encuentran abrumados por el sufrimiento, deseando hacer lo que podamos para ayudarlos. Cuando la compasión tiene éxito, disminuye la crueldad (enemigo lejano); cuando falla, produce la lástima y el sufrimiento por contagio. La compasión nos permite ver el sufrimiento en todas sus variedades sin sucumbir a la desesperación. Nos motiva a acercarnos a los demás para aliviar su sufrimiento. La compasión no favorece a algunos y excluye a otros: no se limita a quienes están experimentando sufrimiento obvio. No culpa a los demás por su sufrimiento, sino que se da cuenta de que, finalmente, ese sufrimiento proviene de la ignorancia, la cual genera karma.
Cuando somos testigos de la felicidad, éxito, virtud y buenas cualidades de los seres, nuestra respuesta es la alegría empática. Se deleita por la felicidad y buena fortuna de los demás. Meditar en la alegría nos permite ver la bondad que hay en el mundo. Su causa inmediata es observar el éxito de los seres. Cuando la alegría empática tiene éxito, disminuyen la envidia y los celos (enemigo lejano); pero cuando falla, produce entusiasmo forzado y orgullo (enemigo cercano).
Por último, si nuestro propósito de contribuir al bienestar de los demás es reconocido o los demás no son receptivos a nuestra ayuda, permanecemos en equilibrio.
La ecuanimidad es una mente equilibrada que permanece tranquila sin importar con qué se encuentre. No es la indiferencia apática que construye muros para protegerse del dolor. La ecuanimidad permite que nuestra práctica espiritual se mantenga en la dirección correcta sin que sea sacudida por la excitación o las emociones intensas. Al no aferrarse a nada, la ecuanimidad da espacio para apreciarlo todo. Se caracteriza por promover el aspecto de equilibrio hacia los seres. Su causa inmediata es reconocer la propiedad del karma, por tanto, que los seres son dueños de su karma. Entender el karma engendra ecuanimidad. Las personas se encuentran con los resultados causados por sus propias acciones. Entender que no existe un yo nos libera del aferramiento y otras aflicciones permitiendo que la ecuanimidad surja. Cuando la ecuanimidad tiene éxito, hace que el apego y el rechazo disminuyan (enemigo lejano); cuando falla, produce una indiferencia estúpida (enemigo cercano).
El esfuerzo gozoso es crucial a la hora de comenzar a practicar los cuatro inconmensurables. Domar todos los obstáculos mediante la aplicación de sus antídotos es importante a la mitad, mientras la práctica sigue adelante. La absorción meditativa es esencial al final.
¿Cómo se interconectan los cuatro inconmensurables?
Como afirma Longchenpa (2020), el gran maestro de la escuela Nyingma del budismo tibetano que estructuró la enseñanza del Dzogchen, en el siglo xiv:
Del suelo de la bondad amorosa y la amistad,
surge el bello florecimiento de la compasión,
regado con las lágrimas de la alegría
y protegido bajo la fresca sombra del árbol de la ecuanimidad.
Todas ellas son cualidades relacionales y servirían para desarrollar sociedades y familias respetuosas, sanas y dignas. Rompen la distinción entre amigos, enemigos e indiferentes, la diferencia entre lo que me gusta y lo que no me gusta y la expectativa de reciprocidad, en la que se basan todas las relaciones interpersonales.
Feldman (2017) afirma que la bondad amorosa es la raíz de la compasión, y la protege de la desesperación y la imparcialidad. La compasión evita que la ecuanimidad caiga en la indiferencia y que la bondad amorosa se fusione con el sentimentalismo o sea un estado de simple elevación del espíritu, ya que se hace consciente del inmenso sufrimiento del mundo, y la transforma en acción altruista. También la compasión disminuye la importancia del yo y protege a la alegría del olvido. La alegría es necesaria para suavizar la angustia y el sufrimiento que experimentamos ante la contemplación del dolor del mundo, y nos gratifica en nuestro esfuerzo de intentar acabar con el sufrimiento de los seres. También suaviza y lleva serenidad a la ecuanimidad. Por último, la ecuanimidad aporta a la bondad amorosa y a la compasión estabilidad y paciencia, y equilibra la alegría para que no divague en la exuberancia. La ecuanimidad permite que no nos apeguemos al resultado de nuestras acciones y que respondamos al mundo sin miedo ni vacilación.
Nanamoli (1991) utiliza una metáfora clásica en la tradición budista: La bondad amorosa (mettā) es comparable al sentimiento de una madre hacia su hijo recién nacido (¡Que pueda estar bien! ¡Que pueda prosperar!). La compasión (karunā) es el sentimiento de una madre hacia su hijo enfermo (¡Que pueda estar libre del dolor y del sufrimiento!). La alegría empática (muditā) es el sentimiento de una madre hacia un hijo ya adulto que deja su casa paterna para casarse (¡Aunque sea doloroso para mí, me alegro mucho por él!). Y la ecuanimidad (uppekā) muestra cómo se sentiría una madre al saber que su hijo ya adulto tiene éxito en el trabajo; seguiría atenta e interesada por su bienestar (no indiferente ni desconectada), pero sin enganche emocional hacia las noticias sobre su hijo.
Objetivo de la meditación
La práctica meditativa sistemática en los cuatro inconmensurables producirá dos efectos básicos, a saber:
Primero, consigue que estas cualidades impregnen profundamente al individuo, convirtiéndolas en actitudes espontáneas que permanecerán incluso en situaciones adversas.
Segundo, genera y asegura la cualidad de ilimitado, la capacidad de incluir a todos los seres vivos sin distinción en nuestras meditaciones. Las instrucciones dadas en el budismo permiten romper las barreras que estructuran los prejuicios y limitaciones.
Pero el objetivo último sería desarrollar un estado mental que sirva de base sólida para desarrollar la comprensión de la verdadera naturaleza de los fenómenos como impermanentes, insustanciales y generadores de sufrimiento.
¿Cómo desarrollarlas?
Es imposible que nuestra mente desarrolle una afinidad estable con estas cualidades solo con el esfuerzo o mediante la voluntad, ya que no podremos evitar la parcialidad, intrínseca al yo. No deben constituir, únicamente, el motor de nuestra conducta u objetos de reflexión discursiva ocasional, sino que deberemos cultivarlas como meditaciones practicadas de manera metódica.
Este tipo de meditación específica es lo que se denomina brahmavihāras, o desarrollo meditativo de los estados sublimes. Es un tipo de meditación atencional que corresponde al subtipo de atención focalizada: la atención se sitúa, de forma no discursiva, en estos estados de consciencia o emociones sublimes. En este tipo de meditación se alcanzan los estados de concentración mental elevados denominados jhana, o «absorciones meditativas». Las meditaciones en el amor bondadoso, la compasión o la alegría empática nos permitirían alcanzar los tres primeros estados de absorción, mientras que la ecuanimidad se asocia con el cuarto jhana, en el que la ecuanimidad es el factor característico.
Por tanto, existirían dos formas de desarrollar estos estados sublimes:
Mediante una conducta coherente con ellos en la vida diaria, fundamentada en una dirección apropiada y consistente del pensamiento.
Mediante una metódica meditación sobre las absorciones.
Cada una de ellas apoya a la otra: la meditación sistemática permite que estas cualidades surjan espontáneamente, sin esfuerzo ni raciocinio. La mente tendrá procesos firmes y calmados, pese a los numerosos desafíos que ofrece la vida, de forma que las cuatro virtudes se mantengan en pensamiento, palabra y obra. Por otra parte, si la conducta habitual de uno está gobernada por estos estados sublimes, la mente albergará menos resentimiento, tensión e irritabilidad; pensamientos fugaces que, a menudo, enturbian las sesiones meditativas, sumergiéndonos en la inquietud. Nuestra vida y pensamiento diario, es decir, la práctica informal, muestran una fuerte influencia en la mente meditativa. Es necesario borrar esta discontinuidad si deseamos una mente estabilizada. Pero, también, la reflexión continua sobre los beneficios de estas cualidades y los peligros de no desarrollarlas influye positivamente en nuestra práctica meditativa. El Buda afirmó en su famoso discurso de La Bola de Miel o Madhupindika Sutta (Majjhima Nikāya 18) que:
Aquello que una persona piensa y reflexiona durante largo tiempo es lo que conforma la mente. La forma de la mente determina nuestra experiencia.
Con el paso del tiempo, estas cuatro cualidades empiezan a gobernar nuestros pensamientos y acciones fácilmente. Todos los seres humanos son capaces de desarrollarlas porque sus semillas se encuentran de forma inherente en nuestro interior, permitiéndonos conectar con la bondad universal y con el mundo. El genio del Buda intuyó que estos estados mentales, que todos hemos experimentado y disfrutado alguna vez, podían ser desarrollados para que constituyesen una forma de estar en el mundo y de interpretar la vida.
La práctica como tal
La meditación se practica, con cada una de las cuatro emociones, eligiendo progresivamente las dianas, pudiendo elegir dos tipos de estructura:
Por extensión afectiva