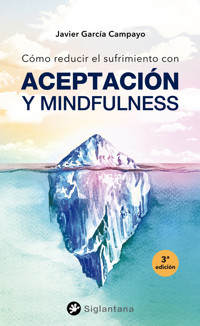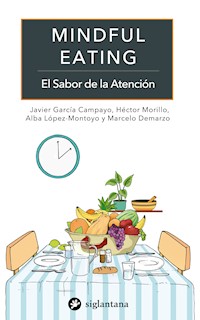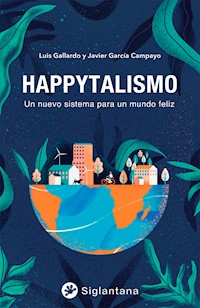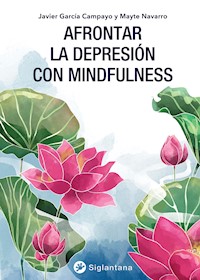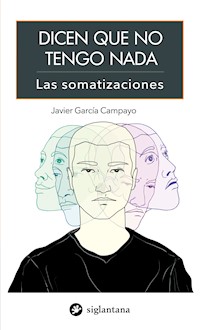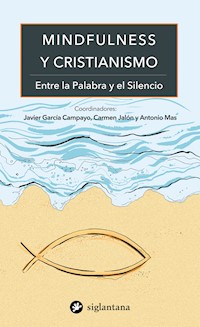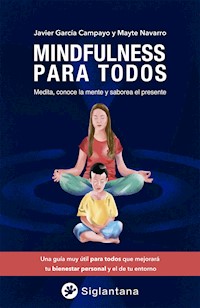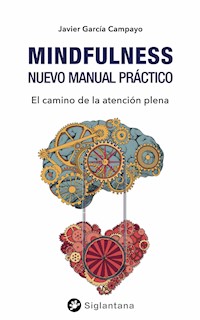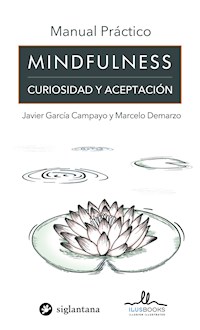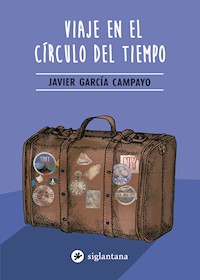
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Siglantana
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
Esta novela es la destilación de todas las experiencias del autor. Situada parcialmente en el Tíbet medieval, describe la vida y cultura del país en este período, y sobre todo la complejidad de la experiencia religiosa de la escuela budista tibetana. También descubriremos y acompañaremos al santo y maestro de meditación más grande que surgió en el país de las nieves. Pero la novela discurre también en el momento actual. Los personajes viven atormentados por temas como la amistad inquebrantable o la sensación de carencia afectiva durante la infancia, así como la soledad y el desarraigo. Se abordan temas como el enigma del recuerdo mediante hipnosis de las vidas pasadas o el impacto psicológico de una enfermedad degenerativa mortal. Por último, no faltan guiños a la realidad histórica como el reconocimiento de la persecución de la cultura tibetana en China o un homenaje a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
VIAJE EN EL
CÍRCULO DEL TIEMPO
JAVIER GARCÍA CAMPAYO
Siglantana
© Javier García Campayo, 2018
Para esta edición:
© Editorial Siglantana S. L., 2018
Ilustración de la cubierta: Silvia Ospina y Adriana Ospina
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
ISBN (Siglantana): 978-84-18556-99-9
Depósito legal: B-21927-2017
Impreso en España - Printed in Spain
Por los sueños irrealizables
y los amores imposibles
Los occidentales viven como
si nunca fuesen a morir,
y mueren como si
jamás hubiesen vivido.
Dalái Lama
ÍNDICE
El primer círculo:
EL TIEMPO PASADO
1. La despedida
2. La madre de Luis
3. La enfermedad
4. Un psiquiatra peculiar
5. La ley del karma
El segundo círculo:
EL TIEMPO PRESENTE
6. Viaje a Tíbet
7. Lhasa, la Ciudad Prohibida
8. El barrio musulmán de Lhasa
9. El lama Cheki
10. El Tantra de Kalachakra
11. El Oráculo tibetano
12. La ruta de Milarepa
13. La llave de salida
14. La preparación
El tercer círculo:
EL TIEMPO INTERMEDIO O INCIERTO
15. Tíbet, siglo XI
16. La vida y enseñanza de Milarepa
17. El tránsito
18. Tsaphuwa
19. El veneno del odio
20. Pema, la concubina
21. El sermón de despedida
22. El vínculo kármico
El cuarto círculo:
EL TIEMPO FUTURO
23. Despertar en Shigatse
24. Vuelta a España
25. Una mañana de septiembre
26. La hora del adiós
27. El despertar
EPÍLOGO
El eterno círculo del tiempo
Glosario de términos budistas
EL PRIMER CÍRCULO EL TIEMPO PASADO
1 La despedida
Amanecía sobre Manhattan. El cielo gris plomizo de otoño difuminaba las estructuras de cristal y hormigón de los rascacielos. A Pablo le encantaba esta ciudad. No sabía por qué. Seguramente, por la sensación de anonimato que transmitía. La gente no se conocía y a nadie le importaba demasiado lo que hacían los demás. Desde la ventana de su despacho, en pleno corazón de Wall Street, las personas parecían diminutas e indefensas, como piezas de un gigantesco juego de construcciones. Desde esa altura, Pablo tenía sensación de poder, de que había conseguido algo en la vida, aunque no sabía exactamente qué.
El día anterior, en una cena informal organizada por el lobby de ejecutivos españoles que trabajaban en la Gran Manzana, una de las palabras que más se había oído era homesickness, la nostalgia de la patria. Sobre todo la pronunciaban quienes llevaban más de cinco años en Nueva York. Venir a trabajar a Estados Unidos había supuesto, para todos, el espaldarazo definitivo en sus carreras profesionales, aparte de una espectacular mejora salarial. También hablaban del impacto en sus conocidos. Para los que se habían quedado en España, ellos se habían convertido en triunfadores que habían conseguido uno de los sueños más ansiados: triunfar en Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta que se hacían con frecuencia era si el precio que habían tenido que pagar valía la pena. Se quejaban de la enorme sensación de desarraigo.
Pablo jamás había compartido esos sentimientos. Para vivir el desarraigo, antes era necesario haberse sentido arraigado y dicha sensación le resultaba desconocida. Para sus compañeros, la patria era su país y la gente que conocían. A Pablo no le quedaba claro qué era la patria, porque nunca se había sentido de ninguna parte, ni ligado a nadie. Había leído que un poeta griego aseguraba que la patria era el idioma, la lengua, que nos identifica como pertenecientes a un grupo humano determinado y diferente de todos los demás. Para Pablo no había sido exactamente así. Sus padres se habían marcado el objetivo de convertirlo en bilingüe desde la más tierna infancia, porque consideraban clave para su educación una intensa inmersión en el idioma inglés: había estudiado en una escuela católica que impartía gran parte de las asignaturas en inglés, con frecuentes estancias veraniegas en el Reino Unido. Luego, había cursado la carrera en una universidad británica con sede en España y, como colofón, se había matriculado en un máster final de carrera en Estados Unidos. Todo muy útil desde el punto de vista profesional, pero insatisfactorio desde la óptica personal, porque nunca había sentido que podía opinar sobre su propia educación.
Para Pablo, la patria era la infancia y, como su infancia no había sido feliz, consideraba que no tenía patria. Cuando era pequeño, siempre pensaba que las familias de los demás serían mejores y que hubiese sido más feliz con otros padres cualesquiera. Nunca pudo comprobarlo, pero siempre había sido su mayor fantasía. Se recordaba a sí mismo espiando las vidas de sus amigos para ver cómo eran sus progenitores y cómo se llevaban con ellos. Se alegraba si los compañeros explicaban que habían tenido problemas en casa, porque le producía un gran consuelo pensar: «En todas las familias pasa algo. La mía no es la única».
Al hacerse mayor, se convenció de que en cualquier otra ciudad o país las cosas le irían mejor. Por eso, cuando después del máster e ofrecieron un puesto de ejecutivo en la sucursal estadounidense de una multinacional española, no se lo pensó dos veces. Por fin, iba a cambiar su vida. Sin embargo, el tiempo le iba a descubrir que no. No era más feliz en Manhattan que en Zaragoza o en Madrid. Tardó algunos años en comprobar que los problemas nunca nos abandonan, por lejos que se intente escapar. Son como la maleta que siempre nos acompaña. La felicidad o la desgracia no están fuera, sino en nuestro interior, aunque toda la vida corramos detrás de la primera o intentando escapar de la segunda.
Pese a todo, a Pablo le gustaba Nueva York. Llevaba ya cuatro años en la ciudad, a la que había llegado poco después de que murieran sus padres. Siempre habían diferido en todo pero, para morir, parecería que se hubiesen puesto de acuerdo porque fallecieron con pocas semanas de diferencia. Desde entonces, ya nada lo ataba a España. Era hijo único y sus padres se habían divorciado cuando él tenía diecisiete años. Nunca se había recuperado de ese golpe. Había conseguido mantener cierta relación con cada uno de ellos, pero, en el fondo, los culpaba a ambos del divorcio. Sabía que nunca se habían querido y, por eso, estaba convencido de que tampoco lo habían querido a él. Habían construido un matrimonio de conveniencia, basado en el dinero, en el que cada uno podía hacer lo que quisiese. La baraja se rompió cuando los escándalos por la infidelidad de su padre fueron demasiado insultantes para su madre y esta decidió pedir el divorcio. Pablo se encontró un buen día sin padres, sin hermanos y sin apenas familia, porque sus progenitores eran poco sociables y no habían cuidado las relaciones con tíos, primos y otros familiares. Para colmo, apenas tenían amigos.
Pablo no había tenido parejas estables. Solo escarceos poco duraderos basados en el sexo. Poseía un atractivo aspecto físico, ya que era alto y delgado pero musculoso. Su rasgos más destacados eran un cabello rubio y unos grandes ojos, que resaltaban en una rostro de rasgos suaves y agradables. Su impecable apariencia y exquisita educación eran buenos aliados para seducir a una mujer. Pero cuando la relación empezaba a estabilizarse, salía corriendo. Había consultado a un psiquiatra. Era un patrón que se había repetido demasiadas veces, en ocasiones con chicas que realmente le importaban y con las que hubiese podido establecer una relación seria. El terapeuta le había ayudado a descubrir que, subconscientemente, no quería repetir el pobre modelo de relación de sus padres, por lo que le aterraba la vida de pareja. Decenas de sesiones de cara psicoterapia freudiana le habían permitido saber por qué hacía lo que hacía, pero no habían sido eficaces para cambiar su patrón de conducta. Se encontraba atrapado por sus sentimientos contradictorios. Como le había dicho a su psiquiatra: «Sí, doctor, ya sé que la culpa de todo la tienen mis padres. Y ahora ¿qué?».
Respecto a los amigos, apenas tenía. Desde pequeño, había establecido relaciones superficiales, basadas en las relaciones profesionales o en algunas aficiones comunes. Casi nunca expresaba sentimientos, ni compartía sus vivencias más íntimas, porque le producía sensación de debilidad, de que iba a depender demasiado de la otra persona y de que podrían hacerle daño en un futuro. Por eso no intimaba con nadie, conscientemente, para no mostrar debilidad. Solo había habido una excepción en su vida: Luis. Su amigo del alma, de toda la vida. Había permanecido siempre con Pablo, tanto durante los conflictos entre sus padres como en la posterior separación. Luis siempre había estado allí, apoyándolo a él y a su madre, a la que quería tanto o más que a la suya.
Luis era un idealista: convencido irredento de las causas más perdidas. En los primeros años de juventud, militante de partidos de extrema izquierda; posteriormente, practicante de religiones orientales y, en los últimos años, activista a tiempo completo en organizaciones no gubernamentales en la lucha por el tercer mundo. Pablo siempre había ido con él, como su segundo de a bordo. Lo admiraba y le daba seguridad. Además, Luis era un líder nato al que la gente seguía, lo que otorgaba a Pablo sensación de compañía y pertenencia. Esos grupos de activistas eran como una familia sustitutiva de la suya, desde siempre desestructurada. Sin embargo, con el tiempo, le resultó imposible seguir a Luis. Pablo se había inclinado por un pragmatismo fiero, quizá consecuencia de sus estudios de economía; pragmatismo que contrastaba con el idealismo de Luis.
Sus vidas fueron separándose conforme Pablo se convertía en todo un ejecutivo y Luis en un ideólogo de la antiglobalización. Pese a esa irreconciliable distancia ideológica, habían conservado la amistad, aunque con una visión crítica mutua, a veces rayana en una mezcla de admiración y envidia. Cuando Pablo se fue a trabajar a Nueva York, la despedida tuvo el halo de algo definitivo, aunque ninguno de los dos se atrevió a hablar. Se despidieron y no se habían vuelto a ver desde entonces, hacía ya tres años.
Pablo se sentía mal. Siempre había visto a Luis como un hermano mayor que había hecho mucho por él durante toda su infancia y juventud, y al que él no había sabido corresponder adecuadamente. Le hubiese gustado devolverle algo de lo mucho que había recibido, pero nunca había sabido cómo hacerlo. Luis estaba inmerso en una lucha que Pablo no vivía ya como suya. Es más, casi lo veía como un enemigo ideológico. Además, en los últimos años, la distancia física se había convertido en un barrera casi insalvable.
Pablo miró su reloj. Comprobó asombrado que llevaba casi una hora sumergido en sus reflexiones. Semejante repaso a toda su vida había empezado cuando su secretaria había traído la correspondencia. Entre las cartas habituales, destacaba un sobre marrón, de papel reciclado, con el siguiente remite: Luis Cervera, su amigo de la infancia. Desde ese momento, los recuerdos y sentimientos se habían agolpado de tal manera en su cabeza que era consciente de que esa mañana iba a ser incapaz de trabajar.
Tuvo la desagradable corazonada de que algo grave había pasado. Por eso no se atrevía a abrir el sobre y llevaba más de una hora inmerso en sus pensamientos. Respiró hondo y se decidió a hacerlo. En el interior del sobre había dos folios doblados minuciosamente, con un rigor casi obsesivo, típico de Luis, y una carta escrita a ordenador que rezaba:
«Estimado Pablo:
Te asombrará recibir noticias mías después de tantos años. Sé que te alegrarás de saber de mí. He podido escribirte gracias a Laura, nuestra común compañera de colegio. Sabía que trabajaba en la misma empresa que tú, en Zaragoza, y le pedí por favor que me consiguiese tu dirección.
Ella está exactamente igual que entonces; parece que haya firmado un pacto de eterna juventud con el diablo. También me dijo que os habíais visto en alguna ocasión en reuniones de empresa y que tú tampoco habías cambiado y seguías siendo el mismo de siempre.
“¿El de siempre?”, le pregunté. No sabía a “cuál de siempre” se refería. Si al Pablo de la universidad, idealista y luchador, involucrado en causas justas y amigo de sus amigos hasta la muerte, o al Pablo práctico y racional, contratado a golpe de talonario por una multinacional, que dejó España sin apenas despedirse, y del que hace años que no sé nada. Laura no supo qué contestarme. Yo también ignoro quién eres ahora.
No me interpretes mal. No es ningún reproche. Esperar que la gente no cambie es el sueño de un loco. Siempre he pensado que el cambio y la impermanencia están en la naturaleza de las cosas. Sin embargo, uno se aferra a la idea adolescente de que existe algo como las “amistades eternas”, las de toda la vida, que resistirán cualesquiera de los avatares del destino. Entiendo que esto es un imposible, pero tú ya sabes que siempre me ha costado entender la realidad. Soy un inadaptado».
Pablo sonrió por el cinismo de Luis. De sobra sabía que no era ningún inadaptado. Por el contrario, Pablo siempre se había sentido un bicho raro, incapaz de encajar en ningún contexto social. La carta seguía:
«Te escribo porque no voy a poder cumplir la promesa que nos hicimos y no estaré en la Plaza del Pilar el uno de enero del año dos mil como prometimos».
Pablo se quedó lívido. Había olvidado esa promesa por completo. Los recuerdos se precipitaban como en una cascada. Con diecisiete años, el mismo día de la separación de sus padres, fue a dormir a casa de Luis. Allí, seguramente como reacción a la enorme inseguridad emocional que le había producido la separación, le hizo prometer que su amistad sería eterna y que traspasaría el tiempo. Como prueba de que su relación duraría más del mil años, se prometieron verse varios años después, en el cambio de milenio. El día de la cita era el uno de enero del dos mil, a las once de la mañana en la plaza del Pilar, en Zaragoza. No podían dejar de cumplir esa promesa bajo ninguna circunstancia, a menos que hubiesen muerto. Increíblemente, Pablo había olvidado el compromiso, aunque había sido él quien lo había propuesto y quien había obligado a Luis a jurar que lo cumpliría. No pudo evitar que se le escaparan una lágrimas. Comprendió repentinamente lo mucho que había cambiado desde entonces.
Continuó leyendo:
«Te preguntarás por qué no puedo estar allí, sabiendo lo coherente que soy con mis decisiones y compromisos. La razón es la única excepción que admitimos el día de la promesa: cuando recibas esta carta, ya estaré muerto. De hecho, estas líneas han sido escritas hace tiempo y solo esperan ser enviadas por correo. Mi madre lo hará al día siguiente de mi muerte, como una de mis últimas voluntades».
Para Pablo era demasiado doloroso seguir, rompió a llorar como un niño y tuvo que dejar de leer. La sensación de que no volvería a ver a su amigo Luis le resultaba insoportable. Sentía como si un hierro incandescente le atravesara por dentro. Pero tenía que acabar la carta, necesitaba saber qué había ocurrido.
«Me consume una extraña enfermedad neurológica que me produce un inmenso sufrimiento y cuyo origen los médicos desconocen. Cuando me informaron de que mi destino seguro era la muerte, busqué todo tipo de remedios y curanderos. No quiero detallarte en esta carta los resultados de estas consultas pero te resumiré que es lo que creo que me ocurre, aunque te parecerá una locura.
Estoy convencido de que mi enfermedad es el castigo por una mala acción que cometí hace siglos. Y no solo eso, sino que me temo que, en el futuro, me perseguirá durante una y otra vida, sin escapatoria, en un ciclo sin fin. Por lo que sé, no puedo hacer nada para huir de este destino. Sin embargo, otra persona que haya estado muy vinculada a mí emocionalmente, como tú, puede ayudarme. Es una opción peligrosa que incluso podría provocarte la muerte.
Este es el enorme favor que te pido. Sé que nadie tiene derecho a solicitar a otro que arriesgue su vida por él, por muy amigos que hayan sido. Por eso, aunque decidas no acceder a esta extraña petición, lo que me parecería lo más lógico, siempre te tendré por mi mejor amigo y entenderé tu elección. Si deseas intentarlo, vete a visitar a mi madre y ella te dará un paquete preparado para ti. Si prefieres no hacerlo, te deseo lo mejor en la vida y ruego al cielo que pueda encontrar un amigo tan bueno como tú en mis futuras vidas.
Hasta siempre, querido hermano del alma.
Luis.»
Pablo se quedó estupefacto. Según parecía su mejor amigo había muerto y le pedía un favor disparatado que, además, era arriesgado. No pudo evitar salir del despacho para pasear por la ciudad sumido en sus pensamientos. Cuando no se encontraba bien, siempre acababa en Central Park, sentado en algún banco mirando el lago. Los recuerdos de su pasado común con Luis lo desbordaban. ¿Cómo podía haber olvidado la «cita del milenio», como la habían bautizado? En aquel momento, esa cita y Luis habían sido lo más importante para él y, ahora, solo doce años después, era apenas como un sueño.
No había mucho que pensar. Si no quería sentirse culpable toda la vida tenía que volver a Zaragoza, hablar con la madre de Luis, abrir ese paquete y decidir lo que fuese. Pidió diez días de vacaciones con la excusa de la muerte de su mejor amigo. No le pusieron ninguna pega y al día siguiente volaba rumbo a Zaragoza.
2 La madre de Luis
Hacía años que Pablo no veía su antiguo colegio. Tenía que pasar delante de él de camino a casa de Luis. Era una institución religiosa y uno de los centros más prestigiosos de la ciudad: alto nivel académico, con inglés desde el primer curso, pero con una educación rígida e impregnada de cierto catolicismo rancio. Toda su vida escolar había acudido al mismo sitio, desde párvulos hasta la universidad: trece años en total. Al empezar la carrera no quería ni oír hablar del colegio. Sentía cierto rencor hacia sus padres por haber seleccionado semejante institución, en vez de otra supuestamente más abierta y liberal, como alguno de los colegios privados laicos que había en la ciudad.
El colegio no era mixto y este fue uno de los mayores traumas infantiles de Pablo: toda la infancia y la adolescencia exclusivamente entre chicos. Al entrar en la universidad, todos sus excompañeros se lanzaban con desesperación sobre las chicas, intentado ligar con todas sin distinción y en cualquier momento. Era como si hubiesen abierto las compuertas de la presa porque el pantano se encontraba al nivel máximo. Pablo lo llamaba «el efecto rebote», la necesidad de saciar la hambruna arrastrada durante años.
Pese a estas y otras peculiaridades, pasados unos años y con la perspectiva de un adulto, Pablo se sentía agradecido de haber sido educado así: valores como la disciplina, el esfuerzo o la solidaridad, una vez desprovistos de la pátina cristiana, resultaban extremadamente útiles en la vida personal y, sobre todo, en la profesional.
En el colegio había conocido a Luis. Recaló allí a los diez años. Físicamente era muy diferente de Pablo. Luis era más bien bajo y con cierto sobrepeso, piel y pelo muy morenos, con la cara ligeramente picada de viruela y un exceso de vello en todo el cuerpo, aunque sobre todo en cejas y orejas. Su aspecto físico nunca había sido especialmente atractivo. Pero la energía y la sinceridad que exhalaba por sus poros eran contagiosas. Nunca le faltaron admiradores de ambos sexos que deseaban ser sus más fieles amigos o amantes.
El padre de Luis era militar de aviación. Había ascendido a capitán y lo habían destinado a Zaragoza. Los primeros días del curso, Luis parecía un alma en pena. No conocía a nadie y no se relacionaba demasiado bien con la gente. Luego, Pablo se enteró por qué. Por culpa del trabajo de su padre había cambiado de ciudad varias veces durante su infancia: Sevilla, Torrejón de Ardoz, Palma de Mallorca y, finalmente, Zaragoza. Apenas le daba tiempo de hacer amigos en cada destino. Y, cuando los hacía, tenía que despedirse de ellos. Luis le contó que, al principio, se escribían y mantenían la relación unos meses pero, posteriormente, era imposible conservarla por la distancia y que tenía que volver a empezar. Esto hacía que no tuviese referentes claros en cuanto a amistades pero, lo que aún era peor, le confesó a Pablo que, cuando destinaron a su familia a Zaragoza, se había prometido no involucrarse emocionalmente con nadie. «Es inútil apegarse a la gente», decía «cuando uno sabe que tendrá que despedirse pronto».
Luis siempre había sido un tipo interesante: mientras el resto de los compañeros estaban básicamente preocupados por ligar y jugar a futbol, él hablaba, a los catorce años, de temas filosóficos, como el existencialismo, y de religiones orientales. La mayoría de los compañeros pensaba que era un excéntrico o, sencillamente, un loco. Corría el absurdo rumor de que su padre, como buen militar, era especialmente severo y que, en una paliza, le había dado un golpe en la cabeza que explicaba esta locura.
Lo cierto es que Luis siempre hablaba maravillas de su padre. Era un hombre entrañable, culto y educado. No trataba a sus hijos de «colegas», como muchos padres de otros compañeros de clase, sino que hacía simplemente de padre, comprensivo y cercano, pero capaz de poner límites o de exigir rendimientos académicos o de otro tipo. Tampoco sobornaba a su hijo con regalos carísimos, como hacían otros padres para compensar el escaso tiempo que les dedicaban. Luis sabía que siempre podía contar con él. Quizá el aspecto económico era de los más delicados para Luis. Era uno de los alumnos de «menor disponibilidad económica» de un colegio en el que predominaba la gente de clase alta. Eso se notaba y, en las discusiones, muchos compañeros lo aprovechaban para humillarlo. Sin embargo, era como escupir al cielo. Luis estaba por encima de todo eso y el dinero ocupaba un puesto secundario en su escala de valores. No obstante, Pablo siempre había pensado que esa humillación infantil lo había conducido, posteriormente, a hacer del compromiso social el principal motor de su vida, aunque nunca se había atrevido a comentárselo para no ofenderlo.
Sumido en sus pensamientos, Pablo había llegado a casa de la madre de Luis. Sintió un escalofrío: no iba a resultar fácil. Le repelía dar pésames. Pero, además, en este caso, iba a tener que rememorar cientos de recuerdos olvidados. El portal le pareció más pequeño que de costumbre. Supuso que era un problema de escalas ya que, cuando venía a jugar a la edad de doce o trece años, era él quien era más pequeño.
Llamó al timbre. María, la madre de Luis, le reconoció enseguida. Lo achuchó con un interminable abrazo mientras lloraba con desesperación. Pablo nunca había sido muy emotivo y le desagradaban especialmente las escenas de llantos y gritos «a la italiana», aunque también se puso a llorar descontroladamente. Le vino a la memoria la última vez que alguien le había abrazado con esa intensidad y cariño: también había sido María. Tenía diecisiete años y sus padres acababan de separarse. Su mundo se resquebrajaba. Había ido a visitar a Luis para contárselo y se quedó a dormir. No había querido ir a casa de ninguno de sus padres porque estaba enfadado con ellos y quería castigarlos. La familia de Luis lo recibió con la sencillez con que acostumbraban y lo alojaron en el cuarto de los invitados. Cuando llegó la noche, la sensación de soledad y abandono fue superior a sus fuerzas. Se había propuesto no llorar por la separación de sus padres porque «ninguno de los dos se lo merecía». Pero esa noche no pude evitarlo: estaba en una casa que no era la suya, con personas que no eran su familia y sentía que no tenía a nadie que le pudiese entender. Empezó a llorar en voz baja durante un tiempo que le pareció interminable.
La madre de Luis debió oírle y apareció en la habitación a los pocos minutos. Pablo se sintió mortalmente avergonzado e intentó quitar hierro al asunto diciendo que no era nada y que se fuese a dormir, que mañana ella tenía que trabajar. María contestó que él era más importante que su trabajo y que ese era el momento de llorar porque, de lo contrario, tendría que llorar más tarde, o quizá toda la vida. Le insistió en que uno no puede negar sus sentimientos siempre, y que lo que le había ocurrido era doloroso y cualquiera estaría hundido.
Como si hubiesen tocado un resorte, Pablo rompió a llorar de nuevo sin control, como un niño pequeño. Le dijo a María que estaba aterrado, que su mundo se había hundido y que se sentía horriblemente solo. Ella le abrazó aún con más intensidad durante varios minutos. En aquel momento, pensó que María era la madre que siempre hubiese querido tener. Y lo que fue peor: se lo dijo con rotundidad, aunque María, prudente como era, defendió a los padres de Pablo y le explicó que las personas tienen razones complejas, que los demás no podemos entender bien, para hacer las cosas que hacen: si cualquiera de nosotros estuviese en las mismas circunstancias, acabaría haciendo lo mismo.
Era la última vez que Pablo había llorado. Se había jurado que nunca más volvería a hacerlo y ni tan siquiera al morir sus padres se había permitido derramar una lágrima. Se sintió especialmente orgulloso de haberlo conseguido y, curiosamente, era lo que más recordaba de la muerte de sus progenitores.
Pues bien, volvía a estar abrazado a María, doce años después, pero, ahora, era a ella a quien se le había hundido el mundo. Y era Pablo quien quería ayudarla como si fuese su propia madre... o aún más.
—¿Cómo estás, María?
—No sabes cuánto te agradezco que hayas venido. No te imaginas lo que esto significa para mí.
—En cuanto recibí la carta lo dejé todo y vine a España.
—Sabía que vendrías. Fuisteis muy buenos amigos, como dos hermanos, durante toda vuestra juventud y eso no se olvida. Aunque llevabais años sin veros, las amistades de los primeros años de la vida son para siempre.
Las palabras «para siempre» casi le producen un escalofrío, sobre todo porque se había olvidado de la «cita del milenio». Pero María tenía razón. Curiosamente, desde que estaba en Nueva York, Pablo siempre pensaba en Luis cuando tenía que tomar una decisión.
En la universidad, ante disyuntivas difíciles, siempre aplicaba las técnicas de resolución de problemas que había aprendido en la facultad de economía: analizaba minuciosamente los pros y los contras de cada opción, los puntuaba de cero a diez y calculaba la media ponderada. Al final, salía un número mágico que resumía todos los pros y otro, que condensaba todos los contras. Elegía con fe ciega la opción que mostraba la mayor diferencia entre pros y contras, y se comprometía con esa decisión sin arrepentirse nunca.
Cuando explicaba su sistema, Luis se reía a carcajadas, como si Pablo fuese un payaso de circo al que le hubiese estallado un globo en la cara. Y le decía: «¿Por qué no haces lo mismo cuando vamos a comer al restaurante y tienes que elegir entre los platos de la carta? ¿O cuando tenemos que elegir la película del sábado por la tarde en la cartelera?».
Pablo le explicaba que, en la vida hay decisiones, que son importantes y otras que no lo son. Para las importantes, hay que tener mucho cuidado en no equivocarse y, por eso, aplicaba la técnica de resolución de problemas. Para las demás, las nimias, no era necesario, porque la influencia sobre nuestras vidas es mínima. «¿Decisiones importantes?», inquiría Luis con escepticismo. Luis era un adicto a los libros de Carlos Castaneda y contestaba que, para el ser humano, todas las acciones eran igual de importantes, porque cualquiera podía ser la última. Por eso, lo único que había que hacer era actuar de una forma impecable, como si nos fuese la vida en ello. Cuando había varias opciones, había que elegir siempre la que «tuviese corazón», la que nosotros sintiésemos, intuitivamente, que era la adecuada. Y añadía que Pablo hacía años que vivía la vida sin corazón y que, en el fondo, era como si ya estuviese muerto.
—¿Luis no te había dicho nada de su enfermedad? —María rescató a Pablo del abismo de sus pensamientos.
—No, no sabía nada. ¿Qué pasó, María?¿Qué le ocurrió?