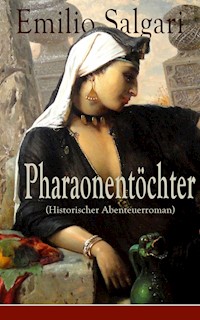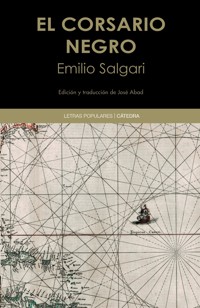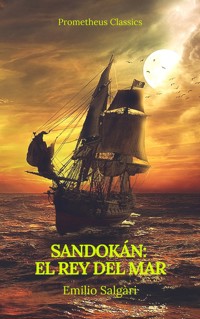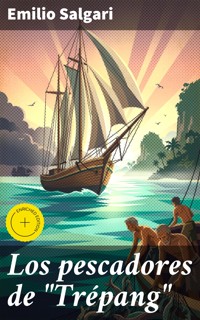1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La novela "La Reconquista de Mompracem" de Emilio Salgari es una obra que se inscribe dentro del género de la literatura de aventuras, caracterizada por su prosa vibrante y sus descripciones exuberantes de paisajes exóticos. Publicada en 1908, esta obra concluye la apasionante saga del Corsario Negro y presenta un conflicto donde la lealtad y la traición juegan papeles centrales. La narrativa se desarrolla en las islas de Mompracem y aledaños, entrelazando elementos de la historia y la fantasía, lo que permite al lector sumergirse en un mundo lleno de acción, intriga y romanticismo. Salgari utiliza un estilo directo y vívido, poniendo en manifiesto su influencia por la literatura de aventuras contemporánea, mientras que también refleja el colonialismo y las tensiones geopolíticas de su tiempo. Emilio Salgari, un prolífico autor italiano del siglo XIX y principios del XX, es conocido por su habilidad para crear mundos imaginativos en sus relatos de piratas y aventuras. Su juventud, marcada por la falta de estabilidad y un interés voraz por la literatura y la historia, lo impulsó a escribir sobre culturas y geografías lejanas. Su propia vida estuvo llena de desafíos, y su imaginación floreció en paralelo a su deseo de escapar de la realidad, lo que se traduce en sus narraciones vibrantes y emocionantes. Recomiendo encarecidamente "La Reconquista de Mompracem" a aquellos lectores que buscan una experiencia de lectura palpitante, donde se entrelazan la honra, la venganza y el amor. Esta novela no solo es un deleite para los aficionados a las historias de aventuras, sino que también proporciona una rica exploración de temas universales dentro de un marco cautivador. La maestría de Salgari inducirá a los lectores a perderse en las páginas, evocando emociones intensas y una profunda conexión con los personajes. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
La Reconquista de Mompracem
Índice
Introducción
La libertad se defiende no solo con armas, sino con memoria y lealtad. En La Reconquista de Mompracem, Emilio Salgari convoca ese pulso moral y épico al desplegar una historia donde la dignidad de una hermandad corsaria y la obstinación de sus líderes chocan contra fuerzas superiores. El título anuncia la empresa que articula la narración: volver a alzar un estandarte en la isla que simboliza identidad y pertenencia. La novela explora el anhelo de recuperar un territorio, pero sobre todo indaga en la capacidad de un grupo para sostener su pacto de honor. El resultado es una travesía intensa, vibrante y cuidadosamente orquestada.
Pertenece al ciclo de aventuras de Sandokán, la célebre saga de Salgari, y se inscribe en la tradición de la novela de aventuras marítimas. Su ambientación se despliega en el Sudeste Asiático, con mares, selvas e islas que enmarcan el bastión de Mompracem como centro simbólico y estratégico. Publicada a comienzos del siglo XX, la obra dialoga con un momento de intensa fascinación europea por geografías lejanas y por relatos de honor, riesgo y expedición. En ese cruce, Salgari combina exotismo descriptivo con acción sostenida, situando a sus héroes al borde de decisiones que definen no solo el rumbo de una campaña, sino también su ética.
El planteamiento es directo y cautivador: los protagonistas preparan la recuperación de su base perdida y planean la ofensiva que les permita volver a gobernar sus rutas. La novela articula preparativos, maniobras y enfrentamientos que alternan la mar y la selva, la astucia y el coraje. La tensión nace tanto del cálculo estratégico como del pulso emocional de un liderazgo que debe mantener unido a un grupo heterogéneo. Sin desvelar giros, puede adelantarse que la historia progresa a través de incursiones, alianzas prudentes y obstáculos crecientes, guiando al lector por una cadena de desafíos que se van nutriendo de riesgos morales y tácticos.
El estilo de Salgari se reconoce en la prosa ágil, visual y de fraseo enérgico, con un narrador que administra con pericia la información para sostener el suspense. La dosificación folletinesca del ritmo, los episodios cerrados que empujan al siguiente y la alternancia de panoramas con escenas cuerpo a cuerpo crean una cadencia absorbente. Las descripciones de tormentas, costas y embarcaciones se integran a la acción sin diluir su impulso. El tono oscila entre la exaltación heroica y la gravedad del deber, y la voz mantiene una claridad clásica que privilegia los hechos, los códigos de honor y las decisiones bajo presión.
En su núcleo laten temas de libertad y pertenencia, construidos alrededor del vínculo entre territorio, memoria y comunidad. La lealtad y la amistad aparecen como fuerzas que ordenan la violencia y fijan límites al heroísmo, mientras la venganza, tentadora, es contrapuesta a una noción de justicia que exige contención. El liderazgo, entendido como servicio y responsabilidad, recorre la novela en la figura de quienes deben elegir entre la audacia y la prudencia. También asoman interrogantes sobre identidad y hogar: ¿qué hace propio un lugar?, ¿quién lo legitima? Así, la reconquista se vuelve metáfora de recuperar una dignidad arrebatada.
La vigencia del libro se explica por la persistencia de sus dilemas: la tensión entre poder y derecho, la resistencia ante la imposición externa y la cohesión de comunidades en situaciones límite. Leído hoy, invita a examinar críticamente representaciones, a discutir las miradas sobre lo ajeno y a pensar el heroísmo como responsabilidad colectiva, no solo arrojo individual. Su impulso narrativo, además, recuerda el valor de la aventura como laboratorio ético donde se ponen a prueba la confianza, el cálculo y la esperanza. En tiempos de incertidumbre, su llamado a conservar memoria y propósito resuena con particular fuerza.
Como pieza del ciclo de Sandokán, La Reconquista de Mompracem consolida un imaginario que influyó en generaciones de lectores y proyecta una mitología de mares, camaradas y juramentos. A la vez, su peripecia central ofrece una experiencia completa de estrategia, riesgo y lealtad, accesible para quien se acerque por primera vez o para quien retome la saga. Salgari propone una aventura que no se agota en el combate: interroga motivos, impone límites y celebra la constancia. Esta introducción prepara el ánimo para un viaje sin tregua, donde cada decisión pesa y cada horizonte abre, con nitidez, una pregunta por el destino.
Sinopsis
La reconquista de Mompracem de Emilio Salgari, publicada a comienzos del siglo XX, forma parte del ciclo de Sandokán. Tras anteriores peripecias en los mares del Sudeste Asiático, el relato retoma al célebre pirata malayo y a su inseparable amigo Yáñez de Gomera ante un objetivo que es a la vez estratégico y simbólico: recuperar la isla de Mompracem, antiguo bastión de sus Tigres. En un escenario marcado por disputas comerciales, rutas peligrosas y la presión de potencias coloniales, la novela reanuda la tensión entre libertad y dominación que atraviesa la saga, preparando una empresa arriesgada y de gran carga emocional.
El inicio presenta a los protagonistas dispersos y con recursos menguantes, mientras la bandera enemiga ondea sobre Mompracem. Noticias fragmentarias anuncian cambios en la administración colonial y alianzas oportunistas entre rivales locales, lo que abre una ventana de posibilidad para actuar. Sandokán evalúa los riesgos con su ferocidad característica, y Yáñez aporta frialdad calculadora. Ambos reconocen que la isla no es solo una base, sino el corazón de una comunidad marinera que se ha visto despojada. El impulso de la reconquista nace así de una combinación de necesidad práctica y reivindicación identitaria, con un mapa de peligros que aún no está del todo trazado.
Para poner en marcha la empresa, los héroes buscan reagrupar a antiguos compañeros y sumar nuevas voluntades entre navegantes, pescadores y gentes del archipiélago. El mar, con sus corrientes y pasos encubiertos, se convierte en aliado y amenaza a partes iguales. La preparación exige conseguir pertrechos, reorganizar embarcaciones y asegurar refugios discretos, siempre al acecho de patrullas y delatores. La rivalidad con otros jefes corsarios añade una capa de incertidumbre: no todos desean el retorno de los Tigres. La estrategia inicial privilegia movimientos rápidos y acciones puntuales, orientadas a desgastar al adversario y a medir la verdadera fortaleza que protege la isla.
Salgari equilibra la acción naval con el retrato de un liderazgo dual. Sandokán encarna la determinación que cohesiona a un grupo heterogéneo, mientras Yáñez negocia, espía y desactiva tensiones internas con ironía y diplomacia. Sus conversaciones giran en torno a lealtades frágiles, botines tentadores y el precio del mando. En el otro bando, aparecen autoridades ansiosas por pacificar las rutas y aventureros dispuestos a lucrarse con el statu quo. Las defensas de Mompracem —vigilancia reforzada, cadenas de aviso, posibles traidores— exigen imaginación. La isla, cargada de recuerdos de victorias y caídas, se vuelve un espejo donde cada personaje confronta miedos y ambiciones.
La campaña avanza mediante incursiones, sabotajes y persecuciones sobre aguas conocidas y arrecifes traicioneros. La narración sostiene un ritmo episódico: cada éxito parcial abre un nuevo dilema logístico o político. La diversidad de tripulaciones plantea problemas de idioma, disciplina y reparto, que los protagonistas maniobran con persuasión y ejemplo. A medida que se estrecha el cerco, crecen las represalias enemigas y las dudas sobre posibles infiltraciones. Los rumores desempeñan un papel: confunden, inspiran o paralizan, según quién los propague. El equilibrio entre audacia y prudencia guía decisiones que buscan erosionar sin precipitar un combate frontal para el que aún no están listos.
Con la red de apoyos más consolidada, se define un plan de mayor envergadura que combina señuelos, bloqueos y golpes sincronizados. La reconquista deja de ser un deseo para convertirse en un itinerario táctico, aunque persistente enigma: cuánto sacrificio demanda una victoria con sentido. Sandokán y Yáñez debaten la frontera entre justicia y venganza, conscientes de que un triunfo puramente destructivo podría vaciar el símbolo que desean restaurar. Bajo esta tensión se prepara un asalto que exige coordinación milimétrica y temple ante lo imprevisible. La novela intensifica el suspense sin desvelar por completo sus cartas, empujando al lector hacia un desenlace cargado de interrogantes.
Más allá de su entramado aventurero, la obra consolida la mitología de Sandokán como emblema de resistencia ante el poder imperial y de fidelidad a un código de honor compartido. Salgari explota paisajes, tormentas y maniobras marinas para subrayar la fragilidad y la tenacidad humanas. La reconquista de un lugar es también la tentativa de recuperar una identidad colectiva. Por su ritmo serial y su imaginación geográfica, el libro dialoga con preocupaciones vigentes sobre pertenencia, dominio y memoria. Sin agotar sus sorpresas, la novela se sostiene como pieza clave de la saga y puerta de entrada a debates que trascienden su época.
Contexto Histórico
Publicada a inicios del siglo XX, La Reconquista de Mompracem pertenece al célebre ciclo de Sandokán de Emilio Salgari, autor italiano que nunca viajó a Asia y se documentó mediante crónicas periodísticas, enciclopedias y relatos de exploradores. La acción de la serie se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX en el archipiélago malayo, un espacio atravesado por rutas comerciales y por la competencia colonial europea. El islote de Mompracem, base ficticia de los protagonistas, remite a paisajes de Borneo y del mar de Sulu. Ese marco temporal y geográfico define las tensiones entre potencias coloniales, sultanatos locales y navegantes independientes.
El archipiélago malayo y el norte de Borneo formaban un mosaico de autoridades: sultanatos como Brunei y Sulu, jefaturas dayak en el interior y enclaves portuarios vinculados a redes islámicas y chinas. A principios y mediados del siglo XIX, Singapur (fundado por los británicos en 1819) y los Establecimientos de los Estrechos consolidaron un sistema regional de comercio y vigilancia. En las islas y costas, comunidades marineras —iranun, balangingui y otras— practicaban el corso y el cabotaje, actividades que potencias europeas rotulaban como piratería. Esa fricción entre economías locales y nuevas normativas coloniales constituye el trasfondo institucional de la novela.
En Borneo noroccidental, la figura de James Brooke fue decisiva. En 1841 obtuvo del sultán de Brunei el título de rajá de Sarawak, instaurando una dinastía que, con apoyo británico, impulsó campañas contra jefaturas rivales y contra redes de asalto marítimo. La cesión de Labuán a Reino Unido en 1846 creó una base naval para operaciones y coaling station. Entre la década de 1840 y la de 1860, expediciones fluviales y costeras, combinadas con tratados y bloqueos, buscaron imponer rutas seguras. Este proceso, documentado por viajeros y oficiales, alimentó relatos europeos que presentaban a corsarios locales como enemigos del progreso imperial.
En la costa nordeste, el dominio europeo se consolidó con la British North Borneo Chartered Company, que obtuvo su carta en 1881 tras acuerdos con Brunei y Sulu. Aunque posterior a parte de los hechos recreados por Salgari, su régimen de concesión ilustra la lógica empresarial de la expansión: administración privada, reclutamiento de policías indígenas y extranjeros, y apertura de plantaciones y explotaciones forestales. Estas estructuras se articularon con tribunales consulares y convenios internacionales que definían jurisdicciones marítimas. La estabilización de enclaves bajo bandera británica reforzó patrullajes y estaciones carboneras, transformando economías costeras y restringiendo la autonomía de comunidades navegantes.
Al sur y este de Borneo, la administración neerlandesa integró estas zonas en las Indias Orientales Holandesas mediante pactos, guarniciones y monopolios comerciales. Desde la década de 1820, Países Bajos desplegó campañas contra reinos y confederaciones que controlaban pasos y ríos estratégicos, y extendió su código de navegación. Patrullas combinadas perseguían embarcaciones sospechosas y desmantelaban fondeaderos considerados de piratas. La presencia neerlandesa en islas cercanas, junto con su red aduanera, limitó la movilidad de marinos independientes. Ese entramado reforzó la percepción europea de un mar pacificado, noción que contrasta con la persistencia de rutas y solidaridades locales en la ficción.
El mar de Sulu, próximo a Mindanao y Borneo, estuvo marcado por la interacción entre el sultanato de Sulu y la Capitanía General de Filipinas. En 1848 y 1851, expediciones españolas contra Balanguingui y otras bases buscaron frenar capturas y tráfico de esclavos. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, Zamboanga funcionó como punto de apoyo para operaciones y tratados que redujeron la influencia de Sulu. Tras 1898, Estados Unidos sucedió a España en el archipiélago filipino, intensificando la presencia militar. Ese panorama transfronterizo de campañas, alianzas y resistencias informa el imaginario marítimo que la novela convierte en aventura.
Los cambios tecnológicos del siglo XIX transformaron la guerra y el comercio en la región. Vapores armados, artillería de retrocarga y rifles de percusión primero, y de cartucho después, dieron ventaja a marinas coloniales sobre prahus y veleros locales. Coaling stations en Singapur, Labuán y puertos de la península malaya sostuvieron patrullajes más largos. El auge de mercancías como estaño, carbón y especias, junto con el control del estrecho de Malaca, impulsó regulaciones, censos de embarcaciones y tribunales mixtos. Ese andamiaje jurídico-técnico redefinió lo legal e ilegal en el mar, tensión central que la obra traslada al terreno narrativo sin detallar batallas concretas.
Escrita para un público europeo de fin de siglo, la novela reelabora ese contexto con claves románticas: camaradería entre guerreros del mar, códigos de honor y resistencia frente a ocupaciones extranjeras. Al situar a protagonistas locales en el centro, Salgari cuestiona la retórica civilizadora y visibiliza costos humanos de la expansión imperial. Sin embargo, su mirada está mediada por fuentes occidentales y por estereotipos de la literatura de viajes, que simplifican lenguas, credos y costumbres. En conjunto, la obra refleja la tensión entre fascinación y crítica hacia el imperialismo, y convierte procesos históricos reales en un escenario de aventura popular.
La Reconquista de Mompracem
1. El abordaje de los malayos
Aquella noche, todo el mar que se extiende a lo largo de las costas occidentales de Borneo era de plata. La luna, que subía en el cielo con su cortejo de estrellas, a través de una atmósfera purísima, derramaba torrentes de una luz azulada de dulzura infinita.
Los navegantes no podían haber tenido una noche mejor. Incluso el mar estaba completamente tranquilo. Únicamente una fresca brisa, impregnada de los mil perfumes de aquella isla maravillosa, lo rizaba ligeramente.
Un gran buque de vapor que venía del septentrión se deslizaba suavemente entre el banco de Saracen y la isla de Mangalum, echando humo alegremente. Por su estela se movían noctilucas y medusas, haciendo más viva la luminosidad de las aguas.
Aquella noche se celebraba a bordo una fiesta, por lo que el salón central estaba totalmente iluminado. Un piano tocaba un vals de Strauss, mientras vibraba la recia voz de un tenor, saliendo por las portillas abiertas y difundiéndose a lo lejos por el mar plateado, cuando se oyó un grito en proa:
—¡Alto las máquinas[1q]!
El capitán, que había subido al puente para fumar una pipa de acre tabaco inglés, al oír aquella orden bajó precipitadamente por la escala, gritando:
—¡Por Júpiter! ¿Quién detiene mi barco?
—He sido yo, capitán —dijo un marinero, adelantándose.
—¿Con qué derecho? ¡Aquí, mando yo!
—Porque tenemos delante de nosotros una flotilla de pescadores malayos llegada no sé cómo. Y es una flotilla bastante numerosa.
—Si no nos dejan sitio, pasaremos por encima de sus malditos praos[1] y enviaremos al fondo del mar a todos esos gusanos que los tripulan.
—¿Y si, en cambio, fuesen piratas, señor? No es la primera vez que asaltan a los vapores…
—¡Rayos y truenos! ¡Veamos!
El capitán subió al castillo de proa, donde ya se encontraba el oficial de guardia, y miró en la dirección que indicaba el marinero. Veinticinco o treinta grandes praos, con sus inmensas velas multicolores desplegadas al viento, avanzaban lentamente hacia el vapor con la evidente intención de cerrarle el paso.
Detrás de aquella flotilla, otro pequeño barco de vapor, que parecía un yate, daba bordadas para no adelantar a los veleros, echando sobre la luz de la luna una columna de negrísimo humo mezclado con escorias centelleantes.
—¡Rayos y truenos! —gritó el capitán—. ¿Qué quieren esos veleros? No parece precisamente que estén pescando.
Se volvió hacia el oficial de servicio, que esperaba sus órdenes, y le dijo:
—Señor Walter, haga cargar el cañón de proa con metralla y aminore la marcha.
—¿Qué cree usted que son, comandante?
—No lo sé. Pero sí sé que navegamos por mares frecuentados por piratas bornéanos y malayos. No diga nada a nadie: no quiero aguar la fiesta organizada en honor de Su Graciosa Majestad, la reina Victoria.
El oficial transmitió rápidamente a los marineros las órdenes recibidas.
Todos se hallaban muy preocupados por la misteriosa flotilla que se aproximaba.
La marcha del vapor se había aminorado de repente, pero los pasajeros no se habían dado cuenta de nada porque el tenor, acompañado por el piano, entonaba otro vals de Strauss.
Cuatro marineros, conducidos por el armero de a bordo, descubrieron rápidamente el cañón oculto bajo un gran toldo y se dispusieron a cargarlo.
Entre tanto, los praos continuaban su marcha, maravillosamente conjuntados, aprovechando la brisa que soplaba del sur. El pequeño buque de vapor les escoltaba continuamente, girando a ambos flancos de la doble columna.
Ya no había ninguna duda: eran piratas que trataban de abordar el vapor. Si hubieran sido pescadores, al ver avanzar la nave no habrían tardado en apartarse para no perder las redes.
El capitán y el oficial de servicio se habían puesto a otear, mientras un maestro armero distribuía aceleradamente fusiles y municiones y hacía subir a cubierta a la guardia franca de servicio para que ayudara en caso de ser atacados.
—Señor Walter, ¿qué piensa usted de todo esto? —le preguntó el capitán, que parecía bastante preocupado.
—Temo que esos canallas nos vengan a aguar la fiesta.
—Tenemos muchas armas.
—Pero esa flotilla es diez veces más numerosa que nosotros. Usted ya sabe cómo están armados los praos corsarios.
—¡Sí, desgraciadamente lo sé! —respondió el capitán.
En ese momento, la flotilla se encontraba a sólo quinientos metros del vapor. Con una rápida maniobra abrió las dos líneas y dejó paso al yate de vapor, que se lanzó audazmente hacia adelante.
Transcurrieron algunos minutos. Después, una voz poderosa, que cubrió la del tenor, se alzó del mar gritando amenazadoramente:
—¡Alto las máquinas!
El capitán, que había cogido un megáfono, preguntó prestamente:
—¿Quiénes sois y qué queréis de nosotros?
—Divertirnos a bordo de vuestro navío.
—¿Cómo decís?
—Que esta noche siento deseos de bailar un vals.
—¡Abrid paso o hago fuego!
—Como gustéis —respondió la misteriosa voz, con leve ironía.
La sirena del yate había dejado oír su grito. Sin duda era una orden, pues los treinta praos se dispusieron en dos columnas en un abrir y cerrar de ojos y se movieron veloz y resueltamente hacia el buque, que se había detenido.
—¡Belt, dispara un cañonazo a esos gusanos! —gritó el capitán.
El armero hizo estremecer la pieza con un estruendo que repercutió hasta el salón central, donde los pasajeros se divertían.
La respuesta fue fulminante. Seis praos descargaron sus grandes espingardas, cayendo un diluvio de metralla sobre las planchas metálicas del navío, mientras otros seis arrojaban a la cubierta una tempestad de clavos, pero a una altura tal que no pudiera dar a los hombres. Casi inmediatamente, salió un relámpago de la proa del yate y el palo de trinquete, segado bajo la cofa con matemática precisión, cayó sobre cubierta con gran estrépito.
Los pasajeros, aterrados, habían interrumpido la fiesta e intentaron invadir el puente. Pero el oficial de guardia, apoyado por ocho marineros armados con carabinas y sables de abordaje, les cerró el paso inexorablemente, tanto a los hombres, como a las mujeres, diciendo:
—No pasa nada: son asuntos que sólo competen a los hombres de mar.
Por segunda vez resonó la poderosa voz sobre la proa del yate:
—Rendíos o desencadeno toda mi artillería. No podréis resistir ni diez minutos.
—¡Canalla! ¿Qué quieres de nosotros? —gritó el capitán, furioso.
—Ya os lo he dicho: divertirme a bordo de vuestra nave y nada más.
—¿Y saquearnos?
—¡Ah, no! Os doy mi palabra de honor.
—La palabra de un bandido.
—Oh, señor mío, aún no sabéis quién soy yo. Haced descender inmediatamente la escala y dad orden de que se reanude la fiesta. Os concedo solamente un minuto.
La resistencia era imposible.
Aquellos treinta praos debían de disponer de sesenta espingardas, por lo menos, y sin duda llevaban tripulaciones numerosas y adiestradas para los abordajes. Por si esto fuera poco, estaba la artillería del yate; artillería poderosa, capaz de abrir una vía de agua al vapor y hundirlo en menos de cinco minutos.
—¡Arriad la escala! —mandó de repente el capitán, viéndose perdido.
El yate, un espléndido buque de vapor de trescientas toneladas, armado con dos grandes piezas de caza, avanzó entre los praos y fondeó a estribor del vapor, justamente bajo la escala.
Un hombre subió inmediatamente, seguido por treinta malayos armados con carabinas, parangs[2] y kriss. El desconocido que quería divertirse vestía un elegantísimo traje de franela blanca y se cubría la cabeza con un amplio sombrero lleno de adornos de oro, como los que acostumbran a llevar los mejicanos ricos. En su faja de seda azul llevaba un par de pistolas de cañón doble, con las cachas de marfil y oro, y una corta cimitarra de manufactura india, cuya vaina era de plata finamente cincelada. Los marineros trajeron algunos fanales, de modo que el desconocido apareció a plena luz. Era un hombre guapo, alto, entre los cuarenta y cinco y cuarenta y ocho años, con una larga barba de abundantes canas. Fijó sus ojos negros —esos ojos que solamente son corrientes entre los españoles y los portugueses— en el capitán, diciendo:
—Buenas noches, comandante.
El desconocido hablaba tranquilamente, como un hombre seguro de sí mismo. Por otra parte, los treinta malayos se habían alineado tras él, hincando en el puente, con un ruido temible, las enormes hojas de sus parangs.
—¿Quién sois? —preguntó el capitán, resoplando.
—Un nabab indio que tiene ganas de divertirse —respondió el desconocido.
—¿Vos, un indio? ¿Qué cuento me queréis hacer tragar?
—Estoy casado con una rhani que gobierna una de las provincias más populosas de la India. Por eso puedo hacerme pasar por un indio, aunque sea oriundo de Portugal.
—¿Y con qué derecho habéis detenido mi nave? ¡Rayos y truenos! Informaré de esto a las autoridades de Labuán.
—Nadie os lo impedirá.
—Estad seguro de que lo haré, señor…
—Yáñez.
—¿Yáñez, habéis dicho? —exclamó el capitán—. Yo había oído ese nombre. Vos debéis ser el compañero de ese formidable pirata que se hace llamar pomposamente el Tigre de Malasia.
—Os equivocáis, comandante. En este momento no soy más que un príncipe consorte que viaja para distraerse.
—¡Con un séquito de treinta praos!
—¡Ya os he dicho que soy un nabab! Me puedo dar este capricho.
—¡Abordando los buques en plena ruta, como un vulgar pirata! ¿Qué es lo que pretendéis? ¿La entrega del vapor y la bolsa de los pasajeros?
Yáñez se echó a reír.
—Los nababs son demasiado ricos para tener necesidad de esas miserias, señor mío. El estado rinde a mi mujer millones y millones de rupias.
—Concluid. Os estáis burlando de mí.
—Dad la orden a los pasajeros de que reanuden el baile y tranquilizadlos sobre mis intenciones.
—¡Sois extraordinario! —exclamó el capitán, que iba de sorpresa en sorpresa.
—Os advierto que si no obedecéis inmediatamente, haré que trescientos hombres se lancen al abordaje de vuestro navío. Y son hombres que jamás han tenido miedo de nadie. Guiadme, comandante: os compensaré espléndidamente por las molestias.
Se quitó de la corbata de seda azul un diamante tan grande como una nuez engarzada en un soberbio prendedor de oro y se lo tendió, añadiendo:
—Cerrad los ojos y tomad. Es un diamante del Gujarat, de aguas bellísimas.
Viendo que el capitán, en el colmo de su asombro, no se movía, le cogió por la casaca y le colocó el prendedor a la altura del cuello, diciendo:
—¡Complacedme, pues! ¡El baile será bien pagado!
Toda resistencia ya era inútil.
—Venid —dijo el capitán entre dientes, maldiciendo en su interior, a pesar de haber recibido el principesco regalo—. ¿Me dais vuestra palabra de honor de que respetaréis a mis pasajeros?
—¡Palabra de rajah! —respondió el hombre que se llamaba Yáñez, con un leve acento irónico—. No soy un bandido, aunque tenga una escolta de praos malayos.
Atravesaron la toldilla y bajaron juntos al gran salón central, espléndidamente iluminado. Los treinta malayos les siguieron, silenciosos, manteniendo desnudos sus terribles parangs, con los que podían, de un solo tajo, hacer volar una cabeza.
Los bandidos del archipiélago se desplegaron en el extremo del salón, en dos líneas compactas, mientras Yáñez avanzaba, sombrero en mano, hacia los pasajeros, que no osaban ni respirar, diciendo:
—Señores, les ruego que reanuden el baile. Mis hombres no matarán a nadie, a pesar de su aspecto poco tranquilizador, porque bajo mi puño férreo se vuelven angelitos.
Una rubia señorita, toda vestida de blanco y de ricos encajes, se sentaba en el piano y miraba, más con curiosidad que con aprensión, como una auténtica inglesa, la escena que se estaba desarrollando. En cambio, el tenor había desaparecido prudentemente, por miedo a que su voz descompusiera los nervios del terrible hombre que mandaba como un verdadero amo en un navío que no era suyo.
—Señorita —dijo Yáñez a la pianista, inclinándose galantemente ante ella—, hace poco, navegando por mar abierto, he oído tocar un vals que hace muchos años que no he bailado. ¿Querría ser tan amable de repetirlo?
—Tocaba "Sangre vienesa", señor…
—Llamadme milord o, mejor, alteza, ya que soy un rajah indio que ha dado no poco qué hacer a vuestros compatriotas.
—¿Y bien, alteza? —balbuceó la señorita.
—Tocad de nuevo ese vals, os lo ruego. Lo bailé una noche en Batavia y todavía lo recuerdo. Ese Strauss, es preciso decirlo, es insuperable escribiendo valses. Pero… hace poco alguien estaba cantando en esta sala. ¿Dónde se ha metido ese señor? No soy un monstruo marino para devorarlo de un solo bocado y apelo a ustedes, señoras y señores.
Un jovencito de tez rosada, gordinflón, con cabellos rubios y ojos azules, fue empujado hacia adelante por una enérgica señora holandesa o inglesa, que le dijo:
—¡Canta, Wilhem! Su alteza desea oírte.
—Más tarde, señora —respondió el portugués—. Aún no ha despuntado el alba…
El capitán, que se retorcía rabiosamente los bigotes, se puso amenazadoramente delante de Yáñez, preguntándole:
—¿Habéis dicho que aún no ha despuntado el alba? Os pregunto si tenéis intención de inmovilizar mi buque hasta mañana por la mañana. Nos esperan en Brunei.
—¿Quién? ¿Ese famoso sultán? Está completamente ocupado en digerir el champán, que bebe como agua. Dejadnos tranquilos y no nos agüéis la fiesta.
Echó una mirada a su alrededor y la detuvo en una bellísima dama que se pavoneaba, con un vestido azul de percal, adornado con encajes de Bruselas.
—Señora —le dijo, quitándose el sombrero y haciendo una profunda inclinación—, ¿querríais hacerme el honor de concederme un vals? Aunque ya no soy demasiado joven, seguro que bailo mejor que cualquiera de los presentes.
—Gustosamente, alteza —respondió prontamente la dama.
—Señorita, ¿queréis empezar? Aprovechemos la inmovilidad del barco.
—Inmediatamente, alteza —respondió la joven pianista.
Deslizó sus ágiles dedos por las teclas y luego atacó vigorosamente el magnífico vals de Strauss, haciéndolo resonar en la amplia sala. Yáñez, siempre cortés, aunque algo burlón, tendió la mano a su dama, diciéndole:
—Aprovechémonos.
—¿De qué cosa, alteza? —preguntó la señora con visible emoción.
—Esta es una tregua de Dios y seré un perfecto caballero con todos vosotros. No pido otra cosa que divertirme y hacerme obedecer. Señora, estoy a vuestras órdenes.
Todos los demás, impresionados por la presencia de los malayos, se habían quedado inmóviles. Nadie se había atrevido a seguir a aquel hombre terrible, aunque él, mientras bailaba, les gritó repetidamente:
—¡Divertíos, señores! ¿Qué esperáis?
El piano, un inmejorable Roeseler, vibraba soberbiamente en la magnífica sala.
Yáñez continuaba bailando, pero sus ojos inquietos se fijaban de vez en cuando en los pasajeros, como si buscase a alguien. De repente, entre la ansiedad general, se detuvo.
Un hombre, que vestía una casaca roja con alamares de oro, calzones de seda blanquísimos y altas botas de montar, y que tenía unas largas patillas rubias que le llegaban hasta las mejillas, se había abierto paso entre los pasajeros.
Yáñez se inclinó hacia la dama y le dijo:
—¿Permitís, señora? Reanudaremos la danza un poco más tarde.
Se dirigió en línea recta hacia el hombre que vestía el uniforme rojo tan querido de los ingleses, y con un movimiento rapidísimo sacó las pistolas, las cargó y le apuntó al pecho con ellas.
Un grito de espanto resonó en la gran sala, sofocado inmediatamente por el ruido sordo y amenazador de los parangs malayos que eran hincados en el entarimado.
—Señor mío —le dijo—, ¿querríais hacerme el honor de decirme quién sois?
—Un hombre protegido, dondequiera que sea, por el ancho pabellón inglés —respondió el otro, palideciendo porque estaba completamente desarmado.
—Inglaterra pensará más tarde, si lo cree oportuno, en tomarse la revancha y vengar una ofensa hecha a uno de sus embajadores. Por el momento, el amo aquí soy yo.
—¿Con qué derecho? —preguntó el inglés.
—El del más fuerte.
—¿Y qué pretendéis de mí?
—Os habéis olvidado, milord, de llamarme alteza.
—A los bandidos del archipiélago malayo no les concedo tanto honor.
—Y a mí, milord, me importa un ardite. ¿Quién sois? Hablad, o dentro de unos segundos habrá aquí un hombre muerto.
—E Inglaterra…
—Sí, os vengará. Demasiado tarde, para vuestra desgracia. Su bandera aún no ha llegado a cubrir este vapor. ¿No queréis decirme quién sois? Entonces, os lo diré yo. Vos sois el embajador que Inglaterra manda a Varauni a vigilar o, mejor dicho, a espiar, los actos de ese sultán imbécil. ¿Estoy equivocado?
El inglés se había quedado como fulminado por un rayo. Había comprendido que tenía ante sí a un hombre capaz de seguir al pie de la letra la amenaza de derribarle en la alfombra del salón con cuatro balas en el pecho.
El momento era trágico. Todos contenían el aliento.
La rubia señorita había interrumpido el vals, mientras los treinta malayos habían dado un paso adelante, haciendo centellear amenazadoramente, a la luz de las innumerables velas, sus enormes sables.
El ambiente era extraordinariamente tenso, porque la irrupción de Yáñez con sus malayos ya había soliviantado los ánimos de los pasajeros y la tripulación del buque; pero el enfrentamiento directo que habían presenciado entre aquel desconocido y el embajador inglés, en una época en que Inglaterra dominaba físicamente una parte importante de Asia meridional, había sobrecogido a todos por las consecuencias que podía tener aquella afrenta a la gran potencia.
2. El embajador inglés
El inglés nunca había sentido la muerte tan cerca, ni siquiera durante sus cacerías en la India o en otras regiones asiáticas.
Yáñez, inmóvil a dos pasos de distancia, mantenía apuntadas las pistolas y sus manos no temblaban en absoluto. Una negativa, un titubeo, y hubieran resonado cuatro disparos allí donde hasta entonces había vibrado el piano.
—¡Vamos! —dijo Yáñez, levantando un poco las pistolas—. ¿Os decidís, sí o no? ¡Por Júpiter! Yo, en vuestro lugar, cogido entre la espada y la pared, o, si os gusta más, entre la vida y la muerte, no habría titubeado Es cierto que un portugués no es un inglés.
—En suma, ¿qué queréis hacer de mí? Todavía no lo sé.
—Solamente impediros que vayáis a Varauni como embajador de Inglaterra, porque ese puesto será ocupado por otra persona que ahora no puedo nombrar.
—¿Y pretendéis arrestarme?
—Cierto, milord: os embarcaré en mi yate, donde seréis tratado con todos los miramientos posibles.
—Y, ¿hasta cuándo?
—Hasta que me plazca.
—Es un secuestro.
—Llamadlo como queráis, milord, con ello no me desvelaréis. Y ahora, milord, conducidme a vuestra cabina y entregadme las credenciales para el sultán de Borneo.
—¡Es demasiado! —gritó el inglés.
—Pero obedeciendo salváis la vida. ¡Daos prisa!
Cogió un candelabro que estaba sobre el piano y empujó hacia adelante al inglés, el cual ya no se sentía con ánimos de intentar la más mínima resistencia.
—¡Vamos! —le dijo.
Atravesaron el salón, abriéndose paso entre los aterrorizados pasajeros, y, seguidos por cuatro malayos, llegaron a la cubierta de popa, donde se encontraban los camarotes de primera clase. Yáñez se había puesto a leer los carteles colgados de las puertas, que llevaban el nombre, apellido y condición de los viajeros.
—Sir William Hardel, embajador inglés —leyó—. Entonces, ¿éste es vuestro camarote?
—¡Sí, señor bandido! —respondió el inglés, furioso.
—Haríais mejor en llamarme alteza[2q].
La puerta se abrió y los seis hombres entraron en una hermosa y amplia cabina, amueblada con mucho lujo y, sobre todo, con buen gusto.
Mientras los malayos le rodeaban para impedirle el menor asomo de rebeldía, abrió su enorme y espléndida maleta de piel amarilla con cantoneras de acero, mostrándosela al portugués.
—¿Están aquí las credenciales? —preguntó Yáñez.
—Sí, bandido.
—Enseñádmelas.
—Están en aquel paquete de papel rosa sellado.
—Muy bien.
El portugués rompió los sellos, quitó la envoltura y sacó varios documentos, que hojeó rápidamente.
—Están en toda regla, sir William Hardel.
Los puso de nuevo en el equipaje, y luego, volviéndose a dos de sus hombres, añadió:
—Llevad todo esto a bordo de mi yate.
—Y ahora, ¿qué queréis hacer de mí? —dijo el inglés.
—Seguiréis a estos dos hombres, que previamente han recibido todas las órdenes necesarias. Guardaos de intentar la fuga, porque entonces tendríais que veros con los parangs y yo sé lo que cortan.
—Mi gobierno no dejará impune tamaña infamia, soy un representante del imperio.
—Cierto, sir Hardel —respondió Yáñez burlonamente—. Aunque no sé quién se lo comunicará.
—Los pasajeros o el capitán. Apenas lleguen a Varauni, telegrafiarán al gobernador de Labuán.
—Aún no han llegado a la capital del sultanato. Vamos señor embajador, que no quiero dejarme sorprender al alba por una cañonera, a pesar de tener conmigo una poderosa flotilla.
A un gesto del portugués, los dos malayos habían asido fuertemente al pobre sir por los brazos, mientras los otros llevaban su maleta, que parecía muy pesada.
Cuando volvieron al gran salón, los pasajeros exhalaron un suspiro de satisfacción y asistieron, igual que los marineros, completamente inmóviles, a la salida del embajador, que seguía resignadamente a su impresionante y amenazadora escolta.
El capitán del vapor se acercó a Yáñez, preguntándole con voz rabiosa:
—¿Qué más queréis de nosotros?
—Acabar el vals con aquella graciosa señora —respondió el portugués tranquilamente.
—¿Todavía más? ¿Y cuándo os marcharéis?
—¡Ah! Hay tiempo, capitán.
Se acercó al piano, donde permanecía sentada la rubia señorita y le dijo:
—Señorita, por causas ajenas a mi voluntad he tenido que interrumpir el baile. ¿Querríais volver a tocar? ¡Ah, los valses de Strauss son verdaderamente maravillosos!
"Este hombre está loco", pensó el capitán.
Yáñez se había vuelto bruscamente, con el semblante sombrío, hacia el comandante.
—Señor mío —le dijo—, ¿querríais decirme cómo os llamáis?
—¿Tanto os interesa?
—No se sabe nunca.
—John Foster: no me da miedo decíroslo.
—Gracias.
Sacó de un bolsillo un pequeño librito encuadernado en piel y oro, y escribió aquel nombre. Luego, se dirigió, tranquilo y magnífico en su inmensa calma, hacia la dama con la que había empezado el vals y que parecía esperarle.
—¿Queréis acabarlo, señora…?
—Lucy van Harter.
—¡Ah! ¿Holandesa?
—Sí, alteza.
—Me acordaré de vos.
El vals había comenzado y los pasajeros, viendo a aquel terrible hombre abandonarse entre los remolinos de la danza y sonreír a su dama, primero tímidamente, y después, más animadamente, habían seguido su ejemplo, pero cuidando de mantenerse apartados de la pareja que bailaba en el centro del salón.
No obstante, el tenor no cantaba ya. El espanto debía de haber paralizado sus cuerdas vocales.
Una vez acabado el vals, Yáñez condujo hacia un diván a la bella holandesa, que no dejaba de mirarlo intensamente, con esa calma olímpica que es especialidad de los pueblos bañados por el frío y tempestuoso mar del Norte.
—¡Oh, qué amable sois!
—Ya es hora de acabar con esta infame canallada.
Yáñez se secó el sudor que bañaba su frente y luego dijo, volviéndose hacia los pasajeros:
—Señoras y señores: os concedo diez minutos para llevar vuestros equipajes a cubierta.
El capitán, que rechinaba los dientes cerca del piano, se lanzó hacia adelante con los puños cerrados, preguntando:
—¿Qué queréis hacer ahora, bribón?