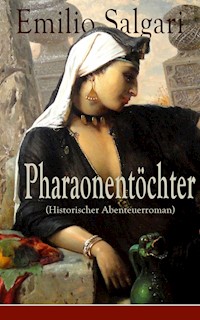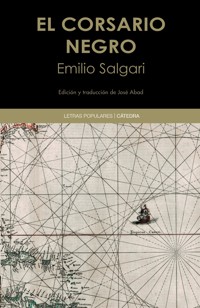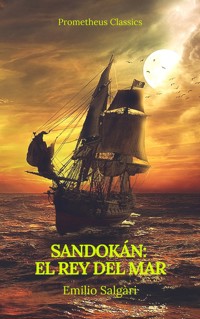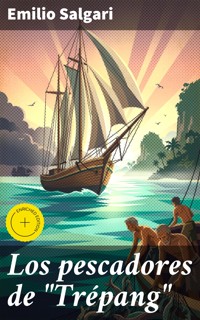1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Los Dos Tigres", una de las obras más emblemáticas de Emilio Salgari, es una novela de aventura que sostiene su narrativa en un vibrante contexto exotista, situado en el sureste asiático. La historia sigue las peripecias de Sandokan, el "tigre de Malasia", y su leal compañero Yáñez, quienes se ven inmersos en un entramado de traiciones, amores y confrontaciones. Salgari emplea un estilo vívido y emocionante, lleno de descripción abundante que sumerge al lector en paisajes exuberantes y sociedades misteriosas. Este libro, escrito en el contexto del auge de la literatura de aventuras a finales del siglo XIX, refleja no solo el anhelo por explorar lo desconocido, sino también los dilemas morales de la época respecto al colonialismo y la identidad. Emilio Salgari, nacido en 1862 en Italia, fue un prolífico autor cuya pasión por el mar y las culturas exóticas influyó profundamente en su obra. Su vida estuvo marcada por numerosas dificultades, incluyendo problemas económicos y la falta de reconocimiento, lo que lo llevó a crear universos literarios llenos de acción que capturan la atención del lector. La fascinación de Salgari por los relatos de aventura y su deseo de evadir la realidad se manifiestan claramente en "Los Dos Tigres", ofrecendo un escape a sus contemporáneos. Recomiendo encarecidamente "Los Dos Tigres" a los aficionados de la literatura de aventuras, así como a aquellos interesados en la cultura y la historia del período colonial. La obra no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre los valores de la lealtad, el heroísmo y los conflictos morales, brindando una narrativa rica y cautivadora que perdura en el tiempo. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción sucinta sitúa el atractivo atemporal de la obra y sus temas. - La Sinopsis describe la trama principal, destacando los hechos clave sin revelar giros críticos. - Un Contexto Histórico detallado te sumerge en los acontecimientos e influencias de la época que dieron forma a la escritura. - Un Análisis exhaustivo examina símbolos, motivos y la evolución de los personajes para descubrir significados profundos. - Preguntas de reflexión te invitan a involucrarte personalmente con los mensajes de la obra, conectándolos con la vida moderna. - Citas memorables seleccionadas resaltan momentos de brillantez literaria. - Notas de pie de página interactivas aclaran referencias inusuales, alusiones históricas y expresiones arcaicas para una lectura más fluida e enriquecedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Los Dos Tigres
Índice
Introducción
En Los Dos Tigres, el choque entre dos voluntades indomables —la noble ferocidad del corsario y la implacable astucia de su antagonista— convierte selvas, ríos y puertos en un tablero de caza donde el honor, la lealtad y la libertad se disputan, al límite del riesgo, cada latido, mientras la sombra del poder y la sed de dominio tensan la cuerda de un enfrentamiento que avanza de la emboscada al desafío abierto, del juramento íntimo a la acción colectiva, sosteniendo, como un pulso constante, la pregunta por quién merece gobernar su destino cuando la ley se confunde con el miedo y la justicia con la fuerza.
Escrita por Emilio Salgari, figura central de la narrativa popular italiana, Los Dos Tigres pertenece al ciclo de Sandokán y se inscribe en la novela de aventuras, con escenarios que abarcan el subcontinente indio y el sudeste asiático. Publicada en los primeros años del siglo XX, la obra recoge la sensibilidad decimonónica tardía y la traduce en episodios de ritmo sostenido, paisajes exuberantes y códigos de honor romántico. Su ambientación exótica, construida a partir de viajes imaginados y fuentes de su época, convive con una atención constante a la acción, al riesgo calculado y a la camaradería, elementos que definen el género y su perdurable atractivo.
Dentro de este marco, la novela arranca con una pérdida que desestabiliza un equilibrio precario y obliga a Sandokán y a sus aliados a internarse en territorios hostiles, siguiendo pistas frágiles y señales ambiguas. El viaje los conduce de la costa a la selva y de la ciudad al laberinto subterráneo, siempre bajo la amenaza de una organización clandestina y la mirada vigilante del poder colonial. La lectura alterna persecuciones, escaramuzas y reconocimientos sigilosos con momentos de deliberación estratégica, y se sostiene en capítulos ágiles, finales en suspenso y una prosa colorista que dosifica el misterio sin romper el ritmo narrativo.
La voz narrativa, de corte omnisciente y claro pulso oral, privilegia la visualidad y la cadencia épica sin renunciar a una sobriedad eficaz en los momentos de mayor tensión. Salgari hilvana descripciones de flora, fauna y arquitectura con imágenes que subrayan la peligrosidad del entorno, y reserva una atención especial a la coreografía de la acción: abordajes, fugas, duelos y maniobras de engaño. El tono alterna el romanticismo heroico con la dureza de la violencia, y la camaradería sirve de contrapeso emocional. Los espacios actúan como personajes: canales, arrecifes y junglas imponen sus reglas y moldean decisiones, tiempos y riesgos.
Entre los temas que vertebran el libro destacan la fidelidad a un juramento, el choque entre libertad y dominio, la tensión entre justicia y venganza y la construcción de la identidad a través de la prueba. La figura del héroe se complica mediante dilemas morales que exigen ponderar el precio de salvar a los propios y el alcance de la violencia legítima. La naturaleza aparece como juez imparcial, magnífica y peligrosa a la vez. Y el título remite a una metáfora central: dos fuerzas de igual intensidad que se reconocen, se miden y se disputan el territorio físico, simbólico y emocional.
Leída hoy, la obra ofrece una doble vía: el disfrute de la aventura clásica y la oportunidad de interrogar la herencia colonial que atraviesa su imaginario. Su capacidad para cuestionar la arbitrariedad del poder, celebrar la amistad como forma de resistencia y problematizar la frontera entre ley y legitimidad dialoga con debates contemporáneos. A la par, demanda una lectura crítica sobre estereotipos, jerarquías culturales y voces silenciadas, propios de su tiempo. Esta combinación de ímpetu narrativo y materia ética, junto con el vigor de sus escenas de riesgo, explica por qué sigue convocando a lectores que buscan emoción y reflexión.
Como pieza del ciclo de Sandokán, Los Dos Tigres dialoga con otras entregas y afianza un mito literario que ha alimentado la cultura popular durante más de un siglo. Lo hace mediante un itinerario que combina conspiraciones, travesías y lealtades a prueba de fuego, sin perder de vista el corazón emocional que impulsa la búsqueda. Quien se adentre en estas páginas encontrará un relato que instala su tensión desde el primer tramo y que se expande hacia panoramas cada vez más complejos, proponiendo una experiencia de lectura continua, intensa y sugerente, capaz de conjugar escapismo, crítica y sentido de la aventura.
Sinopsis
Los Dos Tigres (1904) es una novela de aventuras de Emilio Salgari que integra el ciclo de Sandokán, el célebre “Tigre de la Malasia”. Situada en el subcontinente indio y conectada con episodios previos de la saga, la obra enlaza la piratería malaya con conspiraciones terrestres en la India británica. Salgari rehúye la mera repetición: traslada a sus héroes a un territorio distinto, codificado por selvas, ríos y ciudades populosas, para confrontarlos con códigos religiosos y políticos ajenos. El relato, de ritmo sostenido, sigue un hilo único: una búsqueda desesperada que tensa lealtades, activa viejas alianzas y mide la audacia contra un fanatismo implacable.
La acción se pone en marcha con un rapto que hiere el corazón del grupo. Un antiguo aliado de Sandokán —cazador de las junglas bengalíes— pide auxilio porque los thugs, la secta de estranguladores devota de Kali, se han llevado a una niña de su familia. La víctima no es solo un símbolo; su destino podría sellarse en ritos que la aparten para siempre de los suyos. Sandokán y Yáñez de Gomera dejan Mompracem y cruzan a la India, arrastrando a camaradas fieles. La misión, inicialmente un rescate, pronto revela un entramado más vasto, sostenido por redes secretas, sobornos y delaciones.
El enemigo no se reduce a un grupo de salteadores. Salgari presenta una cofradía disciplinada, con santuarios ocultos, caminos seguros y un liderazgo astuto que explota supersticiones y temores. Entre sus jefes destaca Suyodhana, figura recurrente en la saga, a quien la leyenda local atribuye una ferocidad que compite con la fama de Sandokán. El rapto funciona como señuelo y como desafío: obliga a los protagonistas a internarse en territorios vigilados, donde los thugs dominan el terreno y la información. La niña, desplazada de escondite en escondite, es el rehén que sostiene una guerra de nervios y distancia.
La travesía por ríos y junglas se vuelve un duelo de astucia. Yáñez recurre a disfraces y tretas diplomáticas; Sandokán, a irrupciones fulminantes. A veces pactan con autoridades coloniales por conveniencia; otras, las eluden para no quedar atados a sus fines. A su lado, compañeros como el leal Kammamuri aportan conocimiento del terreno y vínculos locales. La persecución encadena emboscadas, sabotajes y fugas nocturnas; cada avance revela capas de complicidad que conectan templos apartados con barrios populosos. Sin resolver el enigma final, el relato deja claro que el rescate exige tanto paciencia y camuflaje como valor abierto.
El título alude a un contrapunto: el “tigre” malayo frente al “tigre” indio que comanda la secta. Más que un simple combate físico, es un choque de prestigios, códigos de honor y control del miedo. La novela despliega escenas características del folletín salgariano: infiltraciones en santuarios, huidas por corrientes traicioneras, asedios improvisados en aldeas y barcazas que avanzan bajo amenaza invisible. Cada enfrentamiento deja heridas y aprendizajes que redefinen cómo los protagonistas entienden la fuerza: menos bramido de sable, más lectura del adversario. Sin desvelar desenlaces, la tensión crece hasta un cara a cara largamente preparado.
En el trasfondo laten cuestiones centrales: la familia elegida frente a la sangre, la fidelidad puesta a prueba por el miedo, la línea fina entre justicia y venganza. Salgari combina exaltación romántica del héroe con exotización decimonónica del entorno; su India es intensa y peligrosa, vista desde afuera y mediada por estereotipos de la época. Con todo, el texto concede agencia a aliados locales y muestra tensiones políticas que no se reducen al binomio colonizador–secta. El resultado es una aventura que integra emoción serial con preguntas sobre identidad, pertenencia y el precio de imponer o resistir un destino.
Leída dentro del ciclo de Sandokán, Los Dos Tigres funciona como puente y expansión: acerca la leyenda del pirata malayo a conflictos continentales y afianza la amistad con Yáñez como motor narrativo. Para el lector actual, su vigencia reside en la energía narrativa, el pulso de persecución y el retrato de lealtades forjadas en la adversidad, a la vez que invita a examinar críticamente sus miradas sobre la India. Sin arruinar revelaciones, puede decirse que el viaje transforma a los protagonistas y cierra etapas abiertas en novelas anteriores, consolidando la obra como una pieza clave del imaginario salgariano.
Contexto Histórico
Publicada en 1904, Los Dos Tigres de Emilio Salgari se sitúa en el subcontinente indio durante la Rebelión de 1857, cuando el dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales fue sacudido por motines y guerras locales. El marco institucional combina regimientos coloniales, estados principescos y ciudades comerciales como Calcuta, Delhi o Lucknow, unidas por nuevas redes de ferrocarril y telégrafo. El título alude a figuras enfrentadas por la fama y la ferocidad, ecos de una época que convirtió a la India en escenario de choques imperiales. En ese contexto, alianzas, lealtades y resistencias determinan el curso de aventuras y persecuciones.
Desde mediados del siglo XVIII, la Compañía Británica consolidó su poder tras Plassey (1757) y Buxar (1764), imponiendo sistemas fiscales y de administración sobre vastas regiones. A mediados del XIX, la expansión se aceleró con la Doctrina de la Caducidad promovida por el gobernador general Lord Dalhousie, que permitió anexiones como Satara, Jhansi y, en 1856, Awadh. Las residencias británicas supervisaban cortes principescas y condicionaban sucesiones, tributos y política militar. La introducción del ferrocarril (1853) y del telégrafo (red operativa desde 1855) facilitó el control imperial, pero también alteró circuitos económicos y jerarquías sociales, alimentando tensiones en cuarteles, aldeas y palacios.
La Rebelión de 1857 comenzó en Meerut con el alzamiento de cipayos del ejército de la Compañía y se propagó hacia Delhi, donde se proclamó símbolo al último emperador mogol, Bahadur Shah II. Factores combinados —temores religiosos ligados a cartuchos engrasados, agravios salariales, desigualdades en ascensos y reformas percibidas como intrusivas— catalizaron el conflicto. Sitios y combates decisivos ocurrieron en Kanpur (Cawnpore) y Lucknow. La represión británica contó con contingentes sijs y gurjas, y dejó elevadas víctimas civiles y militares. En 1858, el Gobierno de la India pasó a la Corona, se disolvió la Compañía y se reorganizó el ejército colonial.
Otro telón de fondo es la fama decimonónica de los thugs o thuggee, asociaciones criminales descritas por autoridades coloniales como estranguladores devotos de la diosa Kali. Entre 1830 y 1840, campañas dirigidas por William H. Sleeman y el Departamento de Thuggee y Dacoitía registraron miles de arrestos y ejecuciones, y difundieron informes, mapas y testimonios. Aunque la historiografía reciente discute la cohesión de ese fenómeno, su representación circuló profusamente en prensa y literatura victoriana. Para inicios de la década de 1850, las redes habían sido en gran medida desarticuladas, pero su leyenda persistía y ofrecía material recurrente para ficciones de aventura.
El espacio físico del norte y centro de la India aporta selvas, ríos y llanuras que condicionan tácticas militares y desplazamientos. Zonas como el valle del Ganges y el altiplano de Bundelkhand albergaron ciudades fortificadas, ghats, carreteras de posta y destacamentos coloniales. Los estados principescos mantenían cortes, zenanas y guardias, bajo la mirada de residentes británicos y tratados desiguales. La caza del tigre (shikar) fue práctica aristocrática documentada en álbumes y relatos, y el felino se volvió emblema de poder en iconografía local y europea. Ese paisaje, con monzones y pasos difíciles, enmarca persecuciones, rescates y confrontaciones de la época.
La conexión malaya del ciclo de Sandokán se relaciona con el mundo marítimo decimonónico del sudeste asiático. Los Asentamientos del Estrecho —Penang, Singapur y Malaca— surgieron bajo control británico entre 1786 y 1824 y se consolidaron como colonia de la Corona en 1867, mientras el archipiélago vecino quedaba bajo dominio neerlandés. El comercio de opio, estaño y especias, junto con la navegación a vapor y las rutas del golfo de Bengala, enlazó puertos del Índico y del mar de China Meridional. La piratería y el corso regionales, combatidos por escuadras coloniales, forman un trasfondo que da verosimilitud a trayectos y alianzas.
Emilio Salgari (1862–1911) escribió sin haber viajado a los escenarios descritos, apoyándose en crónicas, enciclopedias y periódicos. Formado en el folletín de aventuras, cultivó desde la década de 1890 el llamado ciclo indo-malayo con títulos como I misteri della jungla nera (1895), I pirati della Malesia (1896) y Le tigri di Mompracem (1900), al que se sumó Le due tigri (1904). Su obra se insertó en la cultura de masas europea, que combinó fascinación orientalista con debates sobre modernidad, tecnología y expansionismo. En Italia, su popularidad creció con la alfabetización y un mercado editorial en expansión, previo a ambiciones coloniales renovadas.
Leída desde su tiempo, la novela refleja tensiones del imperialismo tardío: admira valentías individuales no europeas y, a la vez, reproduce estereotipos difundidos por relatos coloniales. Al situar acciones en la Rebelión de 1857 y en la estela de los thugs, confronta estructuras de poder —Compañía, residencias, ejércitos— con resistencias locales y redes criminales, sin convertirse en crónica histórica. El dinamismo de ferrocarriles, telégrafo y escuadras imperiales enmarca decisiones y riesgos. Ese mosaico permite interpretar la obra como entretenimiento de evasión que, implícitamente, cuestiona abusos coloniales y exalta lealtades personales, rasgos que marcaron la recepción popular del ciclo de Sandokán.
Los Dos Tigres
Primera parte. Los estranguladores
1. «El Mariana».
En la mañana del día 20 de abril de 1857, el vigía del faro de Diamond-Harbour[1], advertía la presencia de un barco pequeño, que debía de haber entrado en la embocadura del río Hugly durante la noche sin reclamar los servicios de ningún piloto.
A juzgar por sus enormes velas, parecía un velero malayo; pero el casco no se parecía a los de los praos[2], pues no llevaba los balancines que usan éstos para apoyarse mejor en las aguas, cuando las ráfagas de viento son muy violentas, ni tampoco aquella especie de toldilla, propia de las embarcaciones de ese tipo y que los indígenas denominan con el nombre de attap.
Estaba construido con franjas de hierro y durísima madera, no tenía la popa baja, y su desplazamiento era tres veces mayor que el de los praos ordinarios, los cuales en muy pocas ocasiones llegan a las cincuenta toneladas.
Fuera lo que fuese, era un velero muy bonito, largo y estrecho, que, con un buen viento de popa, debía de bogar mucho mejor que todos los buques de vapor que por entonces poseía el Gobierno anglo-hindú. En suma, era un barco que recordaba, si exceptuamos su arboladura, a aquellos otros famosos que violaron el bloqueo en la guerra entre el Sur y el Norte de Estados Unidos.
Pero, probablemente, lo que asombró más al vigía del faro fue la tripulación de aquel velero, demasiado numerosa para un barco tan pequeño y tan extraño.
Estaban allí representadas las razas más belicosas que existían en toda Malasia. Había malayos de color moreno y torva mirada, bugueses, mascareños, dayakos, etc.; se veían muchos negros de Mindanao y algunos papúas, con la enorme cabellera recogida por un peine de grandes proporciones.
No obstante, ninguno de ellos llevaba el traje nacional; todos vestían el sarong, que es un lienzo de tela blanca que llega hasta las rodillas, y el kabaj, especie de chaqueta muy larga de varios colores, pero que no impide una completa libertad de movimientos.
De entre todos aquellos hombres, sólo dos, quizá los comandantes del barco, vestían un traje distinto y de una gran riqueza.
Uno de ellos era un hombre tipo oriental, soberbio, que estaba sentado en un cojín de seda roja, cerca de la rebola del timón, en el momento en que el barco pasaba por delante de Diamond-Harbour.
Era de estatura más bien alta, asombrosamente desarrollado, de hermoso rostro, a pesar del tono muy bronceado de su tez, y con una espesa cabellera rizada, negra como ala de cuervo, que le caía hasta los hombros. Sus ojos parecían animados por un fuego interior.
Vestía al estilo oriental: túnica de seda azul recamada en oro, con amplias mangas abrochadas con botones de rubíes; anchos pantalones y zapatos de piel amarilla, retorcidos por la punta. Llevaba en su cabeza un pequeño turbante de seda blanca, con un penacho sujeto por un diamante del tamaño de una nuez, de incalculable valor.
En cambio, su compañero, que se apoyaba sobre la borda, mientras plegaba nerviosamente una carta, era un europeo de elevada estatura, de facciones finas, aristocráticas, ojos azules y de mirada suave y un bigote negro que ya comenzaba a encanecer, aun cuando parecía más joven que el primero.
Vestía también con mucha elegancia, pero no a la usanza oriental; chaqueta de terciopelo color castaño, con botones de oro, ceñida a la cintura por una faja de seda roja, pantalones de brocatel y botas con polainas de piel clara, con hebillas de oro. Cubría su cabeza un amplio sombrero de paja de Manila, adornado con una cinta de color oscuro.
Cuando el velero iba a pasar por delante de la casilla blanca y del asta de señales, cerca de donde estaban los pilotos y los dos guardianes del faro, en espera de que reclamasen sus servicios, el europeo, que hasta entonces no se había dado cuenta de la proximidad del faro, se volvió hacia su compañero, que iba ensimismado en sus propios pensamientos.
—Sandokán —le preguntó—, estamos dentro del río y ésa es la estación de los pilotos. ¿No tomamos uno?
—¡No me gustan los curiosos a bordo de mi barco, Yáñez[1q]! —contestó el aludido, levantándose y dirigiendo una mirada distraída hacia la estación—. Ya sabremos entrar en Calcuta sin necesidad de pilotos.
—Sí —dijo Yáñez, después de reflexionar unos instantes—. Es mejor conservar el incógnito. Cualquier indiscreción puede poner sobre aviso a ese bribón de Suyodhana.
—¿Cuándo llegaremos a Calcuta? Tú debes saberlo, puesto que ya estuviste allí en otras ocasiones.
—Probablemente antes de la puesta de sol —contestó Yáñez—. Está subiendo la marea y la brisa sigue siendo favorable.
—Estoy impaciente por volver a ver a Tremal-Naik. ¡Pobre amigo! ¡Perder primero a su mujer y ahora a su hija!
—¡Se la arrebataremos a Suyodhana! ¡Ya veremos si el Tigre de la India es capaz de vencer al Tigre de Malasia!
—Sí —dijo Sandokán, a quien le relampaguearon los ojos, arrugando el entrecejo de un modo amenazador—. ¡Se la arrebataremos, aunque para ello haya que revolver la India entera y ahogar a esos perros de thugs en sus misteriosas cavernas! ¿Habrá llegado nuestro telegrama a manos de Tremal-Naik?
—Un telegrama llega siempre a su destino. No temas, Sandokán.
—Entonces nos esperará.
—De todos modos, creo que deberíamos advertirle que ya hemos entrado en el Hugly y que esta noche estaremos en Calcuta. Nos enviará a Kammamuri para que nos reciba, y evitarnos así la molestia de tener que buscar su casa.
—¿Hay alguna oficina telegráfica en las orillas del río?
—La de Diamond-Harbour.
—¿La estación de los pilotos que acabamos de pasar?
—Sí, Sandokán.
—Pues ya que todavía estamos a la vista, pongámonos al pairo; manda echar un bote al agua y envía a alguien. Aunque nos retrasemos media hora no importa gran cosa. Además, es posible que los thugs vigilen la casa de Tremal-Naik.
—Admiro tu prudencia, Sandokán.
—Entonces, amigo mío, escribe.
Yáñez arrancó una hoja de papel de un librito de notas, sacó un lápiz y escribió:
A bordo del Mariana.
Señor Tremal-Naik.
Calle Durumtolah.
Hemos entrado en el Hugly y llegaremos esta noche. Envía a Kammamuri a nuestro encuentro. Nuestro barco enarbola la bandera de Mompracem.
Yáñez de Gomara
—Ya está hecho —dijo, dando el papel a Sandokán para que lo leyera.
—Está bien —contestó éste—. Es mejor que firmes tú. Los ingleses todavía pueden acordarse de mí y de mis correrías.
Una canoa tripulada por cinco hombres esperaba al costado del velero, en tanto que éste se ponía al pairo, a una media milla de distancia de Diamond-Harbour.
Yáñez llamó al timonel de la canoa y le entregó el telegrama y una libra esterlina, diciéndole:
—Ni una palabra acerca de quiénes somos; habla en portugués. Y, por el momento, el capitán soy yo.
El timonel, que era un bello ejemplar de dayako, alto y robustísimo, descendió rápidamente a la lancha, que enseguida partió hacia la estación de los pilotos.
Media hora después estaba ya de regreso, anunciando que el despacho ya se había expedido a su destino.
—¿No te han hecho preguntas, los guardianes del faro? —preguntó Yáñez.
—Sí, capitán Yáñez, pero yo permanecí mudo como un pez.
—Muy bien.
Enseguida izaron la canoa con ayuda de los cables, y el Mariana reemprendió la marcha, siguiendo siempre por el centro del río.
Sandokán había vuelto a tumbarse en su cojín de seda, y Yáñez encendió un cigarro y fue a recostarse de nuevo en la borda, mirando distraídamente hacia las orillas del río.
Enormes bosques de caña de bambú de más de quince metros de altura se extendían a derecha e izquierda del imponente río, cubriendo las tierras bajas y fangosas llamadas los Sunderbunds del Ganges, refugio favorito de los tigres, rinocerontes, serpientes y cocodrilos.
Un gran número de pájaros acuáticos revoloteaban por las orillas, pero no se veía a ningún ser humano.
Airones gigantes, grandes cigüeñas negras, ibis oscuros y feísimos y colosales harghilaks, puestos en fila como si fueran soldados, se hacían mutuamente el tocado de la mañana, arreglándose las plumas con el pico unos a otros. En las alturas, nubes de patos bramines y de marangones, revoloteaban alegremente, precipitándose de vez en cuando en el agua al ver que algunas bandadas de mangos, deliciosos peces rojos del Ganges, cometían la imprudencia de subir a la superficie.
—¡Hermosos puestos de caza, pero tan mal país! —murmuró Yáñez, el cual iba mirando cada vez con más interés aquellas orillas—. Estos cañaverales no valen lo que los majestuosos bosques de Borneo, ni siquiera lo que los de Mompracem. Si aquí es donde habitan los thugs de Suyodhana, no los envidio. Cañas, espinos y pantanos; espinos, pantanos y cañas. Esto es todo lo que ofrece el delta del río sagrado de los hindúes. Nada ha cambiado desde que yo visité la India por última vez. Decididamente, los ingleses no se preocupan más que de exprimir a los pobres hindúes lo mejor que saben.
El Mariana proseguía siempre su avance con gran rapidez y, sin embargo, las orillas no tenían trazas de cambiar, especialmente la orilla derecha. En la otra comenzaban a verse de vez en cuando algunos grupos de míseras cabañas, cuyas paredes estaban hechas de fango secado al sol, y los techos de hojas; cocoteros medio pelados y algún que otro nim de enorme tronco y espesas ramas las resguardaban de los abrasadores rayos solares.
Observaba Yáñez aquellas miserables aldehuelas, defendidas por la parte que daba al río por fuertes estacadas, con objeto de proteger a sus habitantes de las acometidas de los cocodrilos, cuando se le acercó Sandokán, preguntándole:
—¿Son éstos los pantanos donde habitan los thugs?
—Sí, hermano mío —contestó Yáñez.
—Aquello que allí se ve, ¿será tal vez uno de sus puestos de observación? ¿No ves allá abajo, entre las cañas, una especie de torre que parece de madera?
—Eso es un refugio para náufragos —contestó Yáñez.
—¿Y quién lo ha hecho?
—El Gobierno anglo-hindú. El río, hermano mío, es más peligroso de lo que puedas suponer, por los muchos bancos de arena que la fuerza de la corriente cambia de sitio a cada momento; de aquí que los naufragios sean más frecuentes aquí que en alta mar. Y como las orillas están pobladas de animales feroces, ha habido necesidad de construir, de trecho en trecho, esas torres de refugio. Se sube a ellas por medio de escalas de mano.
—¿Y qué es lo que hay en esas torres?
—Víveres, que renuevan todos los meses unos vaporcitos destinados a ese servicio.
—¿Tan peligrosas son estas orillas? —preguntó Sandokán.
—Peligrosísimas, porque están infestadas de fieras y porque no pueden ofrecer recurso alguno al desgraciado que naufraga en ellas. ¿Qué te figuras? Tras esas plantas palúdicas estoy seguro de que hay muchos tigres que nos siguen con la mirada. Son más audaces que los que viven en nuestros bosques, pues son capaces de arrojarse al agua para atacar de improviso a los pequeños veleros, y tratar de arrastrar a algún pobre marinero.
—¿Y por qué no procuran acabar con esos animales?
Los oficiales del ejército inglés dan, con frecuencia, grandes batidas; pero las fieras son tan abundantes, que no logran que disminuyan de un modo ostensible.
—Se me ocurre algo, Yáñez —dijo Sandokán.
—¿El qué?
—Esta noche te lo diré, cuando hayamos visto a ese pobre Tremal-Naik.
En aquel momento, el prao pasaba por delante de la torre que le había llamado la atención a Sandokán, la cual se elevaba en las márgenes de un islote pantanoso, separada por un canalillo del gran cañaveral.
Se trataba de una sólida construcción hecha con pilotes y grandes bambúes, de unos seis metros de alto y de aspecto fuerte. La entrada se hallaba muy cerca de la techumbre y, como se ha dicho, se subía a ella por una escala de mano. Una inscripción grabada en cuatro idiomas: francés, inglés, alemán e hindú, recomendaba a los náufragos que economizasen los víveres, pues el barco que los renovaba iba tan sólo una vez al mes.
En aquel momento no había ningún náufrago. Únicamente dormitaban sobre el techo varias parejas de marabúes con la cabeza escondida bajo un ala, asomándoles por entre las plumas del pecho su enorme pico. Probablemente estaban digiriendo el cadáver de algún hindú, que quizá habría ido a embarrancar en aquellos parajes.
Hacia el mediodía, ambas orillas empezaron a verse un poco más pobladas, aun cuando los cañaverales se extendían de un modo considerable, con sus gigantescas hierbas de color amarillento. En aquellas enormes llanuras monótonas, tristísimas, se veían charcas, mitad de agua, mitad de lodo, cubiertas de una vegetación grisácea, en la cual se destacaban vivamente de vez en cuando los colores de algunas flores de loto.
Algún que otro habitante aparecía en las orillas, de las cuales emanaban las fiebres y el cólera.
Se dedicaban a recoger la sal que se produce en aquellos terrenos pantanosos, y los cuerpos de los infelices molangos parecían esqueletos vivientes. Atacados de fiebres intermitentes, temblaban, y, más que hombres, parecían niños enfermizos a causa de su baja estatura y de lo desmedrados que estaban.
A medida que el prao iba avanzando, sus tripulantes comprobaban que en el mismo río aumentaba la vida y la actividad. Los pájaros eran ya más raros; tan sólo los martines pescadores, subidos en las cañas, hacían oír su monótono canto.
En cambio, las barcas eran más numerosas, indicando la proximidad de la opulenta capital de Bengala. Bangos, murpunky, pinassas y grandes grabs de buen tonelaje, atravesaban o descendían el río, y algún que otro vapor navegaba con grandes precauciones.
Hacia las seis de la tarde, Yáñez y Sandokán, que iban en la proa, descubrieron entre una nube de humo los altos techos y las cúpulas de las pagodas de la ciudad negra la ciudad de Calcuta y los formidables baluartes del fuerte William.
En la orilla derecha, alineados detrás de graciosos jardincitos y sombreados por palmeras y cocoteros, comenzaban a verse elegantes palacetes y bungalows de arquitectura mixta y anglo-hindú.
Sandokán mandó desplegar en el palo mayor la roja bandera de Mompracem con la negra cabeza de un tigre en el centro. Hizo ademán que se retirase una buena parte de la tripulación, y ordenó cubrir los cañones de popa y de proa.
—¿No vendrá Kammamuri? —preguntaba a Yáñez, que seguía a su lado, con el eterno cigarro en la boca y mirando a los barcos que se cruzaban en todos sentidos.
El europeo extendió el brazo hacia la orilla derecha y exclamó:
—¡Allí viene el valiente y fiel criado de Tremal-Naik! Mira, Sandokán, aquella chalupa que trae en la popa la bandera de Mompracem.
Sandokán siguió con la vista la dirección señalada por su compañero, y vio un pequeño y elegantísimo fylt-sciarra de formas esbeltas, que lucía en la proa una dorada cabeza de elefante, tripulado por seis remeros y un timonel, y que ostentaba en la popa la bandera roja.
Avanzaba rápidamente por entre los grabs y las pinassas que llenaban el río en dirección al prao, el cual navegaba ahora al pairo.
—¿Lo ves? —le preguntó Yáñez con alegría.
—¡Todavía no se le ha debilitado la vista al Tigre de Malasia! —respondió Sandokán—. Es él quien viene al timón. ¡Manda echar una escala, mi querido amigo! Por fin sabremos cómo ha podido ese perro de Suyodhana robar a la hija del pobre Tremal-Naik.
En pocos minutos, la pequeña embarcación recorrió la distancia que le separaba del prao y lo abordó por babor.
Mientras los remeros retiraban los remos y amarraban la chalupa, el timonel subió por la escala con la agilidad propia de un mono y, saltando a la toldilla, exclamó con voz conmovida:
—¡Señor Sandokán! ¡Señor Yáñez! ¡Qué felicidad tan grande volver a verles a ustedes!
Aquel hombre, de unos treinta o treinta y dos años, era un bello ejemplar de hindú, más bien alto, de facciones armoniosas, finas y al mismo tiempo enérgicas, y más musculoso que los bengaleses, que, por lo general, son delgados.
Su rostro bronceado se destacaba vivamente sobre su traje blanco, y los pendientes que llevaba en las orejas le daban un aspecto entre gracioso y exótico.
Sandokán apartó la mano que le tendía el hindú, y le dio un abrazo, diciéndole:
—¡Aquí, sobre mi pecho, mi valiente maharato!
—¡Ah, señor! —exclamó el hindú, con voz ahogada por la emoción.
Yáñez, más tranquilo y no tan emotivo, le apretó fuertemente la mano y le dijo:
—Esto vale tanto como un abrazo.
—¿Y Tremal-Naik? —preguntó Sandokán.
—¡Señor! —dijo el maharato, con voz conmovida por los sollozos—. Tengo miedo de que mi patrón se vuelva loco. ¡Se han vengado, los malditos!
—Después nos lo contarás todo —dijo Yáñez—. ¿Dónde debemos anclar?
—Señor Yáñez, no mande usted echar el ancla delante de la explanada del fuerte —dijo el maharato—. Esos miserables thugs nos vigilan, y es preciso que ignoren la llegada de ustedes.
—Remontaremos el río hasta donde tú nos indiques.
—Pues, en tal caso, anclemos al otro lado del fuerte William, delante del strand. Mis remeros se encargarán de guiarles.
—Pero, ¿cuándo podremos ver a Tremal-Naik? —preguntó, impaciente, Sandokán.
—Después de la medianoche, que es cuando ya la ciudad está dormida. Tenemos que actuar con mucha prudencia.
—¿Puedo fiarme de tus hombres?
—Todos ellos son marinos muy hábiles.
—Hazles subir a bordo y entrégales la dirección del prao; luego, ven a mi camarote. ¡Quiero saberlo todo!
El maharato dio un silbido. Acudieron sus hombres y cambió con ellos algunas palabras. Hecho esto, siguió a Sandokán y a Yáñez al saloncito de popa.
2. El rapto de Damna
El prao, visto desde fuera, era ya de por sí una nave elegante; sin embargo, el camarote de popa era algo más que eso, era realmente lujoso. Se veía que su dueño no había escatimado gasto alguno, en lo que a su decoración y regio mobiliario se refería.
El saloncito en donde acababan de entrar Yáñez, Sandokán y Kammamuri, ocupaba la mayor parte del departamento de popa. Sus paredes estaban tapizadas de seda roja de China, adornada con floréenlas bordadas en oro. Pendían de los tabiques numerosas armas, artísticamente distribuidas, entre las que destacaban los kriss malayos de hoja ondulada y aguda punta, tal vez envenenada con el terrible jugo del upas, los campilanes y parangs dayakos de ancha y pesada hoja; pistolas y pistolones con los cañones llenos de arabescos y la culata de ébano incrustada de nácar; carabinas indias, de maravillosa labor nielada, etc. En fin, ni siquiera faltaban los viejos trabucos de ancha boca, que antiguamente usaban las belicosas tribus buguesa y de Mindanao.
A lo largo de las paredes del saloncito se veía una hilera de bajos divanes, tapizados de seda blanca floreada; en el centro había una mesa de ébano con fileteados de nácar, y del techo pendía una lámpara de Venecia con un globo de color rosa, ya encendida, y que esparcía en torno una luz muy suave.
Yáñez cogió de la mesa una botella y tres copas, las cuales llenó de un licor de color de topacio y, dirigiéndose al maharato, que se había sentado cerca de Sandokán, le dijo:
—Ahora puedes hablar sin temor a que nadie oiga lo que decimos. Los thugs[3] no son peces, y por tanto no pueden surgir del fondo del mar.
—No son peces, pero tal vez sean demonios —respondió el maharato, suspirando.
—Bebe y explícate, mi valiente Kammamuri —dijo Sandokán—. El Tigre de Malasia ha dejado su retiro de Mompracem para venir a declarar la guerra al Tigre de la India; pero primero deseo conocer todos los pormenores del rapto.
—Señor, hace veinticuatro días que robaron a la pequeña Damna los emisarios de Suyodhana, y hace veinticuatro días también que mi patrón no cesa de llorarla. Si no hubiese recibido su telegrama, en el que le anunciaban que se dirigían hacia aquí, yo creo que a estas horas ya se habría vuelto loco.
—¿Temía que no vendríamos en su ayuda? —preguntó Yáñez.
—Sí; lo temió por un momento, suponiendo que ustedes estarían ocupados en alguna expedición.
—Hace tiempo que duermen los piratas de Malasia, y ahora no hay nada que hacer allí. Las cosas han cambiado mucho y aquellos días de Labuán y de Sarawak pertenecen a un pasado muy remoto.
—Cuenta, Kammamuri —dijo Sandokán—. ¿Cómo os raptaron a la niña?
—Fue una maniobra realmente diabólica, y que demuestra el infernal talento de Suyodhana.
»Desde que murió Ada, al dar a luz a Damna, mi desgraciado patrón puso en la niñita todo el afecto que sentía por su mujer, y la vigilaba estrechamente para evitar que los thugs pudieran intentar algo contra ella.
»Llegaron hasta nuestros oídos vagos rumores acerca de los propósitos de los sectarios de Kali, y redoblamos las precauciones. Se decía que los thugs, que andaban dispersos, huyendo de las persecuciones del capitán Macpherson, cuyos cipayos los castigan tan justa como severamente, habían vuelto a unirse en las enormes cavernas que existen bajo la isla de Raimangal, y que Suyodhana pensaba buscar otra virgen para la pagoda.
»Estos rumores causaron un gran desasosiego en el ánimo de mi patrón. Temía que aquellos miserables, que ya durante tantos años habían retenido prisionera a su mujer, adorándola como a la representante de la diosa Kali, intentaran de un momento a otro apoderarse de su hija. Sus temores habían de tener una confirmación terrible y dolorosa.
»Como conocíamos la audacia y la astucia de los thugs, adoptamos unas estrictas medidas de precaución para que jamás pudiesen llegar a la habitación de la niña. Mandamos poner gruesas rejas de hierro en las ventanas; forrar con planchas, también de hierro, las puertas e hicimos reconocer los muros, por si existiese algún pasadizo secreto, como los hay en casi todos los antiguos palacios hindúes.
»Además, yo dormía en el corredor que conducía a dicha habitación, teniendo a mi lado a un tigre domesticado y a «Punthy», un perro negro terriblemente feroz, al que ya conocen los thugs.
»De este modo pasaron seis meses de ansiedad en continua vigilancia, sin que los thugs dieran señales de vida.
»Una mañana, Tremal-Naik recibió un telegrama de Chandernagor, firmado por un amigo suyo, un pequeño rajá que había sido destronado por hallarse comprometido en la última insurrección. Este rajá se había refugiado en dicha colonia francesa.
—¿Qué decía ese telegrama? —preguntaron a un tiempo Yáñez y Sandokán, que no perdían palabra del relato.
—No contenía más que cuatro palabras:
Ven; me urge hablarte - Mucdar
»Mi patrón, a quien ligaba una gran amistad con el ex príncipe, por haber recibido muchos favores de él cuando regresamos a la India y creyéndole amenazado por las autoridades inglesas, no vaciló en ponerse en camino, recomendándome una gran vigilancia en derredor de la pequeña Damna.
»Durante el día no ocurrió nada de particular que pudiera infundirme sospechas de ningún género. Pero por la noche yo también recibí un telegrama de Chandernagor con la firma de mi patrón.
»Textualmente decía lo siguiente:
Ponte inmediatamente en camino con Damna, pues corre grave peligro por parte de nuestros enemigos.
»Muy asustado, me dirigí sin pérdida de tiempo a la estación llevando conmigo a la niña y a su nodriza.
»El telegrama lo había recibido a las seis y treinta y cuatro, y a las siete y veintiocho partía un tren para Chandernagor y Hunglly. Subí a un compartimiento que estaba vacío, y algunos instantes después, casi en el mismo momento de arrancar el tren, entraron dos bramines y se sentaron frente a mí.
»Eran dos personajes de largas barbas blancas, de imponente y grave aspecto, incapaces de infundir sospechas al más desconfiado. Durante una hora no sucedió nada extraordinario; pero apenas hubimos salido de la estación de Sirampur ocurrió algo, en apariencia normalísimo, pero que tendría graves consecuencias.
»La maleta de uno de aquellos viajeros se cayó al suelo y con el golpe se abrió, saliendo de su interior un globo de finísimo cristal, dentro del cual iban encerradas unas flores. Inmediatamente dicho globo se hizo pedazos, y las flores se esparcieron por el suelo del departamento.
»Pero los bramines no se cuidaron de recogerlas. En cambio, vi que ambos sacaban un pañuelo y se lo ponían ante la boca y la nariz, como si les molestase el aroma que despedían las flores.
—¡Ah! —exclamó Sandokán, profundamente interesado por lo que decía el maharato—. ¡Continúa, Kammamuri!
—¿Qué sucedió después? —dijo el hindú, cuya voz temblaba—. ¡Yo no lo sé! Recuerdo tan sólo que la cabeza se me iba haciendo cada vez más pesada… y después, nada.
»Cuando me desperté reinaba un profundo silencio a mi alrededor, y todo estaba a oscuras. El tren estaba parado y tan sólo se oía, a lo lejos, un agudo silbido.
»Me puse en pie; llamé a Damna y a la nodriza y nadie me respondió. Por un momento creí que había perdido la razón, o que estaba bajo la influencia de una tremenda pesadilla.
»Me precipité hacia la portezuela, pero estaba cerrada. Fuera de mí, rompí de un puñetazo los cristales, por lo cual me corté una mano, pero logré abrir la portezuela y me lancé al exterior.
»El tren estaba detenido en una vía muerta y por allí no había nadie: ni maquinista, ni fogonero, ni revisores. A lo lejos vi unas luces que parecían ser de una estación. Eché a correr en aquella dirección, gritando:
»—¡Damna! ¡Ketty! ¡Socorro! ¡Las han raptado! ¡Los thugs! ¡Los thugs!
»Me detuvieron algunos policías y empleados de la estación. Al principio me creyeron un loco por lo excitado que estaba, y necesité más de una hora para persuadirles de que estaba en mi juicio y para contarles lo que había sucedido.
»Aquello no era la estación de Chandernagor, sino la de Hughly, veinte millas más arriba. Nadie se había dado cuenta de que yo estaba aún en el tren cuando éste fue llevado a la vía muerta y, por lo tanto, permanecí en mi departamento hasta que me desperté.
»Los policías de la estación comenzaron inmediatamente a hacer pesquisas, pero a pesar de su minuciosa búsqueda no obtuvieron resultado alguno.
»Tan pronto como amaneció, salí para Chandernagor con objeto de informar a Tremal-Naik de la desaparición de Damna y de la nodriza. Pero aquél ya no estaba allí, y por su amigo supe que él no había puesto ningún telegrama a mi patrón. Ni siquiera el que yo recibí lo había expedido Tremal-Naik.
—¡Qué astutos son esos thugs! —exclamó Yáñez—. ¿Quién hubiera podido sospechar en una trama tan bien urdida?
—¡Prosigue, Kammamuri! —dijo Sandokán. El maharato se enjugó las lágrimas, y continuó con voz ahogada:
—No puedo describirles el dolor de mi patrón en cuanto se enteró de lo ocurrido. No se volvió loco de verdadero milagro.
»Mientras tanto, la policía continuaba haciendo indagaciones, junto con la francesa de Chandernagor para descubrir y castigar a los raptores de la niña y de su nodriza.
»Se averiguó que los dos telegramas los había expedido un hindú al que no habían visto hasta entonces los empleados de la oficina telegráfica de Chandernagor, y que hablaba el francés muy defectuosamente. Después se supo que los dos bramines que habían viajado en mi departamento descendieron en la estación de dicha ciudad, sosteniendo a una mujer que parecía hallarse gravemente enferma, y que uno de aquellos hombres llevaba en brazos a una niñita rubia.
»Al día siguiente encontraron muerta a la nodriza en medio de un bosque de plátanos con un pañuelo de seda negro fuertemente atado al cuello. ¡La habían estrangulado los thugs!
—¡Miserables! —exclamó Yáñez, apretando los puños.
—Todo eso no prueba que hayan sido los thugs de Suyodhana los que raptaron a Damna —dijo Sandokán—. Pueden muy bien haber sido unos vulgares bandidos, que…
—No, señor —le interrumpió el maharato—. Es seguro que fueron los thugs los que llevaron a cabo el rapto, ya que una semana después mi patrón encontró en sus habitaciones una flecha, que debió de haber sido arrojada desde la calle, cuya punta estaba formada por una pequeña serpiente con cabeza de mujer, que es el emblema de los sectarios de la monstruosa diosa Kali.
—¡Ah! —exclamó Sandokán, arrugando el entrecejo.
—Y no ha sido eso sólo —continuó Kammamuri—. Una mañana apareció en la puerta de nuestra casa una hoja de papel que tenía dibujado el emblema de los thugs, coronado por dos puñales puestos en forma de cruz y con una S en el centro.
—¡La firma de Suyodhana! —exclamó Yáñez.
—Sí, señor —replicó el maharato.
—Y la policía inglesa, ¿no ha descubierto nada?
—Prosiguió sus indagaciones durante algún tiempo; pero luego las abandonó. Según parece, no quiere mezclarse demasiado en los asuntos de los thugs.
—¿No hizo ninguna pesquisa en los Sunderbunds? —preguntó Sandokán.
—Se ha negado con el pretexto de que no disponía de hombres suficientes para organizar una expedición lo bastante numerosa para asegurarse el éxito.
—¿Es que no tiene soldados el Gobierno de Bengala? —inquirió Sandokán.
—En estos momentos, el Gobierno anglo-hindú tiene demasiadas preocupaciones para pensar en los thugs. Empieza a levantarse una nueva insurrección que amenaza acabar con las posesiones inglesas en la India.
—¡Ah! ¿Hay una insurrección? —preguntó Yáñez.
—Y que cada día se hace más temible, señor. En varios lugares se han levantado los regimientos de cipayos, sobre todo en Merut, Delhi, Luchnow y Cawnpore. Fusilaron a los oficiales, y después marcharon a ponerse a las órdenes de Tantia Topi y de la hermosa y valiente rhani.
—Está bien —dijo Sandokán, levantándose y dando una vuelta alrededor de la mesa, como poseído de una violenta agitación—. Ya que ni la policía ni el Gobierno de Bengala pueden vigilar a los thugs en estos momentos, los vigilaremos nosotros. ¿Verdad, Yáñez? Tenemos cincuenta hombres, cincuenta piratas escogidos entre los más valientes de Mompracem, que no temen ni a los thugs, ni a Kali; también poseemos armas de buen alcance, un barco que puede desafiar incluso a los cañones ingleses y muchísimo dinero para derrochar. Con todos estos elementos, se puede hacer frente al poder de los thugs y dar un golpe mortal a ese monstruo de Suyodhana. ¡El Tigre de la India contra el de Malasia! Nos servirá de distracción.
Bebió un vaso lleno de delicioso licor, se quedó un momento inmóvil con los ojos fijos en el fondo del vaso y después, girando bruscamente sobre los talones y mirando al maharato, le preguntó:
—¿Cree Tremal-Naik que los thugs habrán vuelto a sus misteriosos subterráneos de Raimangal?
—Está completamente convencido de ello —contestó Kammamuri.
—Entonces, ¿habrán llevado allí a la pequeña Damna?
—De seguro, señor Sandokán.
—¿Conoces tú Raimangal?
—Y los subterráneos también. Creo haber dicho a ustedes que fui prisionero de los thugs durante seis meses.
—Sí, ya lo recuerdo. Y esos subterráneos, ¿son muy grandes?
—Inmensos, señor; se extienden por debajo de toda la isla.
—¿Por debajo, dices? ¡Qué lugar más estupendo para ahogar dentro de ellos a esos canallas!
—¿Y la niña?
—Los ahogaremos después que la hayamos salvado, mi buen Kammamuri. ¿Por dónde se desciende a esos subterráneos?
—Por un agujero practicado en el tronco central de un enorme banian.
—Pues bien, iremos a visitar los Sunderbunds —dijo Sandokán—. Querido Suyodhana, pronto tendrás noticias de Tremal-Naik y del Tigre de Malasia.
En aquel instante se oyó un ruido de cadenas y un chapoteo en el agua, seguidos de voces de mando; poco después, el prao experimentaba una sacudida algo brusca.
—Han echado el ancla —dijo Yáñez, incorporándose—. Subamos, Sandokán.
Vaciaron de nuevo sus respectivos vasos y salieron a cubierta.
Hacía ya un par de horas que había caído la noche, envolviendo en sus sombras las pagodas de la ciudad negra y los campaniles, las cúpulas y los grandiosos palacios de la ciudad blanca; pero millares de faroles y de luces brillaban a lo largo de los muelles y del strand y en los magníficos squares, que tienen fama de ser los más hermosos del mundo.
En el río, que en aquel lugar tenía más de un kilómetro de anchura, se veían las luces reglamentarias de cientos de barcas de vapor y de vela, procedentes de todos los rincones del mundo.
El Mariana había anclado cerca de los últimos bastiones del fuerte William, cuya enorme mole se agigantaba en las tinieblas.
Sandokán, después de comprobar que las anclas habían agarrado en buen fondo, mandó bajar las velas, que casi rozaban un grab que se hallaba próximo, y enseguida ordenó que echasen al agua una ballenera.
—Ya es casi medianoche —dijo a Kammamuri—. ¿Podemos ir a casa de tu patrón?
—Sí, pero les aconsejo que se vistan ustedes con trajes menos elegantes y ricos que esos que llevan, para no llamar la atención de los espías de los thugs. Tanto mi patrón como yo, estamos convencidos de que los bandidos de Suyodhana nos vigilan por todas partes.
—Nos vestiremos de hindúes —contestó Sandokán.
—Sería todavía mejor que se vistiesen de sudras —dijo Kammamuri.
—¿Quiénes son los sudras?
—Los criados y siervos, señor.
—No me parece una mala idea. A bordo de mi barco no faltan trajes de todas clases, y tú puedes disfrazarnos, de modo que engañemos a cualquiera que nos vigile. Comencemos nuestra batalla. Y si el Tigre de la India utiliza todos los engaños y trapacerías de un zorro, el Tigre de Malasia no quedará atrás. ¡Ven, Yáñez!
3. Tremal-Naik
Media hora después descendía por el río la ballenera del Mariana, a bordo de la cual iban Sandokán, Yáñez, Kammamuri y seis malayos de la dotación que la tripulaban.
Los dos comandantes del prao se habían disfrazado de sudras hindúes. Se anudaron alrededor de la cintura y de las caderas un ancho lienzo, llamado dooté[4], y se cubrieron los hombros y la espalda con una especie de capa de tela gruesa, de color castaño; esta prenda tiene el nombre de dubgah[5].
Llevaban metidas en la faja un par de pistolas de largo cañón y el terrible puñal de hoja ondulada, el kriss malayo, cuyas heridas no se cicatrizan jamás por completo.
La ciudad se hallaba envuelta por las sombras, ya que a aquella hora se apagaban los faroles de los muelles y squares; tan sólo los faroles blancos, verdes y rojos de los barcos relucían en las negras aguas del río.
La ballenera bogó por entre las numerosas embarcaciones de todas clases que llenaban el río, y se dirigió hacia los bastiones meridionales del fuerte William, atracando ante la explanada, que en aquellos momentos se hallaba desierta y muy oscura.
—Ya estamos —dijo Kammamuri—. La calle Duromtolah se encuentra a pocos pasos de aquí[2q].
—¿Vive en algún bungalow? —preguntó Yáñez.
—No; habita en un antiguo palacio hindú, que había sido habitado por el capitán Macpherson, y que heredó después de la muerte de Ada.
—Llévanos hasta él —dijo Sandokán. Saltaron a tierra y Sandokán, volviéndose hacia los malayos, les ordenó:
—Vosotros quedaos aquí esperándonos.
—Está bien, capitán —respondió el timonel que había guiado la ballenera.
Kammamuri se puso en marcha a través de la amplia explanada, seguido por Sandokán y Yáñez, los cuales llevaban la mano derecha bajo el dubgah, sosteniendo las culatas de las pistolas, dispuestos a repeler cualquier agresión, por rápida que fuese.
Pero la explanada estaba desierta, o al menos así lo parecía, ya que la oscuridad era tan intensa, que no se podía distinguir fácilmente a una persona.
A los pocos minutos entraron en la calle Duromtolah, deteniéndose ante un viejo palacio de arquitectura hindú y de planta cuadrada, coronado por una cupulita y varias terrazas.
Kammamuri metió la llave en la cerradura e iba a abrir la puerta, cuando Sandokán, que tenía la vista más fina que sus compañeros, observó que una sombra se deslizaba detrás de una de las columnas que sostenían un balcón, y que luego se alejaba rápidamente, desapareciendo en las tinieblas.
Por un momento tuvo la idea de lanzarse en persecución del fugitivo, pero se contuvo, temiendo caer en alguna emboscada.
—¿Habéis visto a ese hombre? —preguntó a Yáñez y a Kammamuri.
—¿Cuál? —preguntaron a un tiempo el portugués y el maharato.
—Un hombre que estaba escondido detrás de una de esas columnas. Tienes razón, Kammamuri, al sospechar que los thugs vigilan esta casa. Acabamos de comprobarlo en este momento. Pero, ¡poco importa! Ese espía no ha podido vernos la cara; esto está muy oscuro para que sea posible reconocemos.
Kammamuri abrió la puerta y volvió a cerrarla sin hacer ruido. Subieron por una escalera de mármol, alumbrada por una especie de linterna china, y el guía introdujo a sus dos acompañantes en un saloncito amueblado a la inglesa con gran sencillez, en el cual había varias sillas y una mesa de bambú, trabajado con mucho arte.
Del techo pendía un globo de cristal azul que esparcía una luz suave, haciendo brillar las losas rojas, amarillas y negras del pavimento.
Acababan de entrar cuando se abrió una puerta, y un hombre se precipitó en los brazos de Sandokán primero y de Yáñez después, mientras exclamaba:
—¡Amigos míos! ¡Mis valientes amigos! ¡Cuánto os agradezco que hayáis venido! Vosotros me devolveréis a Damna, ¿no es cierto?
El hombre que así se expresaba tenía un buen tipo de bengalés, y aparentaba unos treinta y cinco o treinta y seis años de edad; era alto, esbelto, sin ser delgado, de facciones finas y enérgicas, color un poco bronceado y ojos negros y brillantes.
Vestía a la moda de los nativos ricos y modernizados de la joven India, que ya han abandonado el dooté y el dubgah y lo han sustituido por el traje anglo-hindú, más sencillo, y cómodo, consistente en chaqueta entallada, blanca y con alamares de seda, faja recamada y muy ancha, pantalón ceñido, también blanco, y pequeño turbante recamado.
Sandokán y Yáñez correspondieron a los abrazos del hindú, y el primero le contestó, afectuosamente:
—Cálmate, Tremal-Naik. Si hemos dejado nuestra salvaje isla de Mompracem y nos hallamos aquí es porque venimos decididos a emprender la lucha contra Suyodhana y sus sanguinarios bandidos.
—¡Damna mía! —exclamó el hindú, lanzando un sollozo desgarrador y apretándose los ojos, como para impedir que le brotasen las lágrimas.
—¡La encontraremos! —dijo Sandokán—. Ya sabes de lo que fue capaz el Tigre de Malasia cuando eras prisionero de James Brooke, el rajá de Sarawak. Y de la misma manera que destroné a aquel hombre, que se llamaba a sí mismo el exterminador de los piratas y que le bastaba una sola palabra para hacer temblar a todos los sultanes y al propio rajá de Borneo, igualmente venceré a Suyodhana y le obligaré a que te devuelva a tu hija.
—¡Sí! —dijo Tremal-Naik—. Tan sólo tú y Yáñez podéis mediros con esos malditos sectarios, con esos sanguinarios adoradores de Kali, y vencerlos. ¡Ah! ¡Si tuviese que perder también a mi hija, después de haber perdido a mi Ada, la única mujer a quien he amado, creo que me moriría o me volvería loco! ¡Es demasiado! ¡Me parece que se me rompe el corazón!
—Tranquilízate, Tremal-Naik —dijo Yáñez, que estaba muy conmovido ante el profundo dolor del hindú—. Ahora no se trata de llorar, sino de actuar y de comenzar la lucha sin pérdida de tiempo. Pero dinos primero, mi pobre amigo, ¿tienes la convicción de que los thugs han vuelto a reunirse de nuevo en los subterráneos de Raimangal?
—Tengo la completa certeza —contestó el hindú.
—¿Y de que también esté allí Suyodhana?
—Dicen que también ha vuelto.
—Entonces, ¿habrán llevado a la niña a Raimangal? —preguntó Sandokán.
—De eso no tengo seguridad. Sin embargo, es probable que haya ocupado el puesto que le dieron a su madre, mi mujer Ada.
—¿Puede correr algún peligro?
—Ninguno: la virgen de la pagoda representa a la monstruosa Kali sobre la Tierra, y la adoran como a una divinidad auténtica.
—En ese caso, ¿no se atrevería nadie a hacerle daño?
—Ni siquiera el mismo Suyodhana —respondió Tremal-Naik.
—¿Y qué edad tiene tu hija Damna?
—Cuatro años.
—¡Qué cosa tan extraña! ¡Hacer una divinidad de una niña! —exclamó Yáñez.
—Es la hija de la virgen de la pagoda, que durante siete años representó a Kali en los subterráneos de Raimangal —dijo Tremal-Naik, ahogando un gemido.
—Hermano mío —dijo Yáñez, volviéndose hacia Sandokán—, tú me has hablado de un proyecto.
—Y ya lo he madurado —respondió el Tigre de Malasia—. Para ponerlo en práctica, tan sólo necesito saber si realmente los thugs se esconden en los subterráneos de Raimangal. Es preciso averiguarlo con certeza.
—¿Y cómo lo vamos a saber?