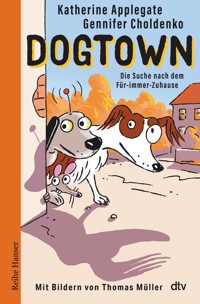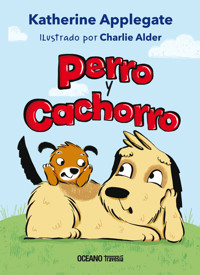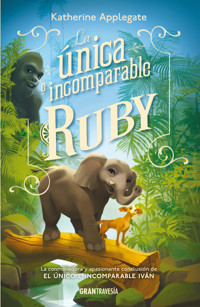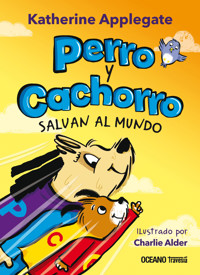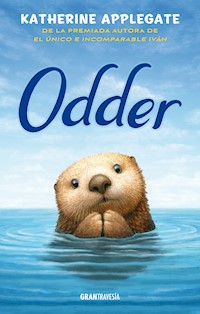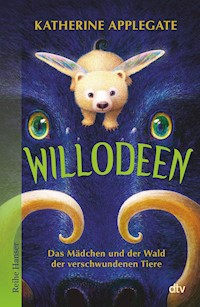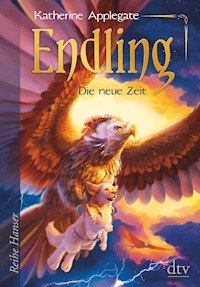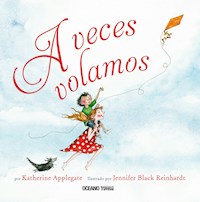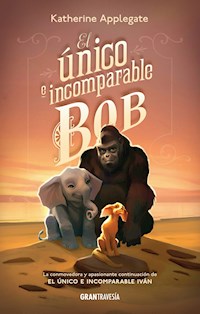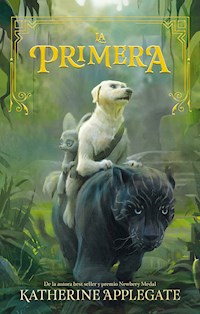
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La superviviente
- Sprache: Spanisch
Para saber si es realmente la última dairne del mundo, la superviviente, Byx y sus amigos persiguen la mítica isla flotante Tarok, donde esperan descubrir la verdad que se esconde tras la leyenda de una colonia secreta dairne. Pero la amenaza de guerra en el reino de Nedarra crece día con día y Kharu no puede postergar más su llamado a la acción. A medida que nuestros héroes se enfrentan a peligros inimaginables descubrirán un plan traicionero que involucra a las poderosas especies gobernantes. Con sus sueños y todas las criaturas de Nedarra al borde de la extinción, Byx, Kharu, Tobble, Renzo y Gambler se convertirán en los insólitos líderes de una rebelión que pondrá en peligro todo lo que aman, pero ellos están decididos a no perder jamás la esperanza. Byx puede ser la última de su especie, pero ¿será también la primera en liderar una revolución? "Simplemente sublime." Kirkus Reviews "Está destinado a ser el libro del verano." The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Michael
La mayor victoria es la conquista de uno mismo.
PLATÓN
Superviviente
Último individuo de una especie u, ocasionalmente, de una subespecie en camino a la extinción.
La ceremonia oficial en la que se declara la extinción de una especie se conoce como ceremonia de extinción.
(informal) Alguien que se compromete con una misión que parece imposible.
Tratado del Léxico Imperial, 3a edición
1
El miedo se siente,pero bien puedes ser valiente
No soy valiente, ni osada. No soy líder.
A decir verdad, en nada me destaco.
A menos que cuente el hecho de que bien podría ser la última de mi especie, una dairne.
La última superviviente.
Pero sí conozco la valentía.
Ser valiente es enfrentarse, sin ayuda, a una horda de serpientes venenosas para salvar a una cachorra de dairne y al pequeño wobbyk que la acompaña.
Yo era esa cachorra. Y mi salvadora fue Kharussande Donati, mi líder humana y amiga querida.
Me gustaría ser tan arriesgada como Kharu, igual de certera, de justa. Pero los líderes como ella lo llevan en la sangre. No es algo que se pueda aprender.
Mi padre, que a su vez era un líder brillante y valiente, tenía todo un inventario de proverbios y dichos sabios. Solía decirnos a mis siete hermanos y a mí. “El miedo se siente, pero bien pueden ser valientes. Eso es lo que hace a un líder, cachorros.”
Al menos, yo ya he perfeccionado la parte de sentir miedo. Estoy profundamente familiarizada con los diversos síntomas del pánico: la piel que se eriza, la sangre que se hiela, el corazón que late desbocado, las garras a la vista.
Mis compañeros de viaje, Kharu, Tobble, Renzo y Gambler, me dicen que soy más valiente de lo que creo. Y supongo que en los últimos meses incluso he llegado a sorprenderme.
Pero mis breves momentos de bravata no son prueba de una genuina valentía, sino de una buena actuación. Si me lo preguntan, fingir que uno no siente miedo no es lo mismo que no sentirlo en realidad. No importa lo que digan mis amigos.
Mis amigos… fuertes, leales, fieros. ¡Cuánto los quiero a todos! He perdido la cuenta de las veces que me han levantado el ánimo para seguir adelante en nuestra búsqueda de otros dairnes.
Sabemos que no hay muchas probabilidades. Hace apenas unos meses, toda mi manada fue borrada del mapa por soldados bajo las órdenes del Murdano, el déspota gobernante de Nedarra, mi patria. Y mi manada no debió ser la primera. En toda Nedarra, nuestra cantidad ha ido reduciéndose, poco a poco.
Fui la única que sobrevivió a esa masacre. Yo, el miembro más insignificante de entre todos los que formaban mi manada. La renacuajo. La menos útil. La que no sabía nada de nada.
La menos valiente.
Aunque me aferro a la esperanza, me temo que nunca más veré a otro dairne. Es un miedo que de golpe me aturde con su ferocidad, y que luego se convierte en un dolor constante y punzante, como un hueso fracturado que no alcanzó a soldar adecuadamente. Un miedo al que me he acostumbrado, que viaja conmigo noche y día: mi horrible e inevitable compañero.
Pero son los otros miedos, los nuevos e inesperados, los que más me atormentan.
A veces me visitan en medio de la noche, silenciosos y sedientos de sangre.
Y otras veces, como ayer, revolotean por el cielo, hermosos, gráciles, y mortales.
2
Gaviodagas
Toda la mañana habíamos seguido el rumbo de los helados picos que se elevaban a lo lejos, más allá de la frontera con Nedarra… hacia nuestro incierto futuro, hacia mis magras esperanzas.
Ya llevábamos caminando tres horas, y había sido difícil. Hacía frío, y nubes grises rodeaban las montañas posándose en las cimas. Nuestro aliento nos precedía como un fantasma de la propia intrincada historia.
El risco implacable que habíamos estado siguiendo se amplió para dar lugar a un pequeño terreno en forma de triángulo achatado, y decidimos descansar allí. Había parches de nieve en la zona, y la vegetación era achaparrada, de color marrón. En dos de los lados del triángulo se levantaban riscos muy altos. El tercer lado estaba abierto hacia el mar.
Tan pronto como nos detuvimos, una numerosa bandada de aves se precipitó entre las nubes, revoloteando en círculos para luego lanzarse al ataque. Eran cientos, moviéndose en perfecta formación, como soldados bien entrenados.
—Gaviodagas —dijo Renzo—. Hay que mantenerse alerta con ellas. Tienen picos afilados como dagas. Y se roban cualquier cosa que puedan alcanzar con sus garras.
—Entonces, ¿son tus almas gemelas? —bromeó Kharu. Renzo era un ladrón consumado.
—Yo tuve que aprender y desarrollar mis habilidades —contestó él. Le dio unas palmaditas a su apestoso perro, Perro, que olfateaba las piedras con gran dedicación—. En el caso de las gaviodagas, es puro instinto.
—Se ven muy hermosas —dijo Tobble, el pequeño wobbyk que se había convertido en mi mejor amigo. Tenía rasgos semejantes a los de un zorro en su carita redonda, con una barriga prominente, enormes orejas ovaladas y ojos grandes y oscuros. Sus tres colas, recientemente trenzadas (un ritual de transición muy importante entre los wobbyks) estaban atadas en el extremo con una tira de cuero.
Nos quedamos observando, fascinados por la manera en que las aves rojas y grises trazaban círculos y giros formando remolinos como los que hace el polvo en un torbellino.
—Se congregan cerca de zonas de minería y de pueblos pequeños —dijo Renzo—. Cuando arrebatan un saco lleno de joyas, se dirigen al sur y lo dejan caer en un barco pirata. A cambio, los piratas los regocijan con peces frescos —se encogió de hombros—. Como ladrón que soy, confieso que admiro su estilo.
—¿Y por qué no se ocupan de pescar por sí mismas? —pregunté.
—Por la misma razón que los piratas no labran los campos ni se dedican al comercio —respondió él—. Es mucho más entretenido robar.
—Tenía la intención de detenernos aquí para comer algo —dijo Kharu, revisando el terreno—. ¿Te parece que es seguro hacerlo?
—Bastará —le contestó—, mientras no bajemos la guardia. Y necesitamos descansar.
—A mí no me importaría echarme un bocado de ave —dijo Gambler, siguiendo la trayectoria de las gaviodagas con sus ojos azul pálido de felivet. Era un elegante depredador felino de color negro, con unas delicadas líneas blancas en la cara y sus mortíferas y nada delicadas zarpas—. O casi cualquier tipo de bocado. Creo que exploraré este prado y veré qué me encuentro por ahí.
—Tendremos la comida lista cuando regreses, Gambler —dijo Tobble, y mi estómago gimió con ansiedad. (El estómago de los dairnes no gruñe, sino que gime, cosa que, desde mi punto de vista, es mucho más digna.)
—Gracias —le contestó él—, pero espero encontrar algo mejor que galletas.
—Tenemos un poco de carne seca de cotchet —ofreció mi amigo wobbyk.
—Carne seca quiere decir muerta —Gambler negó—. No es de la preferencia de un felivet.
Tobble, que no come carne, arrugó la nariz y Gambler se alejó, moviéndose a su modo felino, que da la impresión de ser a la vez despreocupado y veloz.
Mientras yo recogía ramas y palitos, Tobble desempacó nuestros utensilios de cocina. Pronto logramos encender una pequeña fogata, y él canturreó serenamente sacando unas hierbas y una olla.
Tobble había resultado ser el mejor cocinero entre nosotros. Renzo también era bueno, sobre todo cuando hacía uso de lo poco de teúrgia, magia y encantamientos que había comenzado a aprender al cumplir los quince este año. No era mucho lo que podía hacer todavía, pero conseguía que un estofado frío se calentara, o que una verdura sosa adquiriera sabor. Una noche trató de impresionarnos al abrir bellotas de pino tallin. Las convirtió en pequeñas luciérnagas que se alejaron flotando en la brisa.
Había sido bonito, sí. Pero no comestible.
—Teúrgia —resopló Tobble mientras veíamos las luciérnagas elevarse hacia el cielo como estrellas bebé—. Un buen cocinero no necesita de magia —y en ese punto y hora nos preparó un poco de kitlattis, una especie de galleta que su tatara-tatara-tatarabuela le había enseñado a hacer. Era como comer nubes pequeñas, si es que las nubes tuvieran sabor a miel.
Los wobbyks, como Tobble, no ejecutaban encantamientos teúrgicos. Sólo las seis grandes especies gobernantes lo hacían: humanos, dairnes, felivets, natites, raptidontes y terramantes.
—Tendremos té caliente en un abrir y cerrar de ojos —anunció Tobble.
—Gracias, Tobble —dije—. Les avisaré a Kharu y a Renzo.
Fui a reunirme con ellos en el límite del prado, donde estaban mirando al mar.
—Más gaviodagas —declaró Renzo, señalando.
Las vimos precipitarse en picada.
—No parece que vayan a acercarse —dije.
—Jamás había visto aves que se movieran con semejante precisión —opinó Kharu, retirándose de la vista un mechón de pelo ondulado y oscuro con el que el viento jugueteaba. Tenía ojos casi negros, rodeados de pestañas abundantes, de mirada inteligente y precavida. Como solía ser su costumbre, llevaba sencillas prendas de campesino, cual si fuera un cazador furtivo, su ocupación anterior, de un color levemente más claro que el tono de su piel apenas morena.
A veces a Kharu le resultaba más fácil hacerse pasar por chico en sus andanzas. Al parecer, algunos humanos tienen pocas expectativas en cuanto a las capacidades de una hembra. No entiendo bien por qué. En el mundo de los dairnes, machos y hembras son iguales.
Tal vez debería decir “eran” iguales.
Pero hay tantas cosas del comportamiento humano que me parecen desconcertantes…
Colgando a un lado del cinturón, Kharu llevaba una espada herrumbrosa. Daba grima verla, pero quienes habíamos presenciado su entrada en acción entendíamos sus poderes ocultos. Esa espada torcida era la Luz de Nedarra, un arma con una historia muy ilustre.
—¿Cuánto crees que podamos avanzar antes de que caiga la noche? —le preguntó Kharu a Renzo.
Kharu era nuestra líder, pero en este tramo del recorrido, Renzo era quien nos guiaba, pues era el único que se había aventurado por esta parte montañosa de Dreylanda, uno de los dos países limítrofes con Nedarra.
Miró tras de sí, a los picos altísimos.
—No es fácil saberlo. El terreno va a ponerse traicionero y parece que fuera a nevar.
—Sigamos nuestro plan inicial, en la medida de lo posible —dijo Kharu, con un gesto decidido.
El plan, aunque incierto, consistía en dirigirnos al norte para rodear las montañas costeras, con la esperanza de avistar una isla flotante llamada Tarok. Habíamos contemplado la idea de buscarla por mar, pero no teníamos los recursos para pagar ni siquiera por la embarcación más humilde. Y, en todo caso, había pocas a nuestra disposición. En esta helada época del año, hasta los piratas se mantenían a distancia de la rocosa costa de Dreylanda. Las mareas eran peligrosas y los bancos de hielo, impredecibles.
¿Por qué una isla flotante, viva, como Tarok, se dirigía al norte en esta época? No lo sabíamos. Lo que sabíamos, y eso me alegraba el corazón en las noches oscuras, era la leyenda de una colonia de dairnes que había vivido alguna vez en aquella isla.
Todavía recordaba el poema que había tenido que aprender de cachorra:
Canta, oh poeta, de los antiguos las hazañas
a través de crueles y traicioneras montañas,
que las frías aguas del norte navegaron
y hasta Dairneholme, isla viviente llegaron.
Había parecido una búsqueda imposible. Y a pesar de eso, tras mucho viajar en medio de tribulaciones y penurias, había logrado vislumbrar, hacía apenas unos días, lo que se me asemejó a otro dairne en la isla, planeando de árbol en árbol.
Al menos, eso fue lo que tuve la impresión de ver.
Mi estómago gimió de nuevo.
—Tobble dice que tendrá listo el té…
Me interrumpí en medio de la frase, silenciada por el sonido del aleteo.
Las gaviodagas habían cambiado su trayectoria con una simetría tal que me quedé atónita. Se movían como abejas molestas que se dirigieran hacia un blanco.
El corazón me dio un salto, y mi nada bienvenido amigo, el miedo, regresó.
Nosotros éramos el blanco que ahora perseguían las gaviodagas.
3
Ataque desde el cielo
–¡Vienen hacia acá! —exclamó Renzo, poniéndose en movimiento.
—¡Byx! ¡Tobble! Al suelo, de inmediato —gritó Kharu, desenvainando su espada.
—Toma mejor una antorcha —dijo Renzo. Corrió hacia la pequeña hoguera de Tobble y levantó un tronco encendido—. Detestan el humo.
Kharu guardó su espada y recogió un palo en brasas.
Tobble, con sensatez, decidió quedarse tendido en el suelo como le habían indicado, pero yo no estaba dispuesta a permitir que Kharu y Renzo pelearan también por mí, aunque me parecía que yo no iba a ser de gran ayuda.
Encontré una rama sin quemar y metí un extremo entre las llamas. Recogí puñados de hierba húmeda y los eché al fuego. Una humareda gris y de olor amargo se levantó hacia el cielo.
Agité mi antorcha que apenas ardía, tosiendo porque el viento cambió, y volví hacia donde Kharu y Renzo estaban.
Las aves ya no eran un remolino negro, sino cientos de misiles que se arrojaban directo a nosotros.
Nos llovieron encima como granizo, impactando pecho y cabeza, golpeando con sus crueles picos que les habían ganado su nombre. En segundos, yo tenía cortes en ambos brazos y a duras penas había logrado esquivar un tajo que me hubiera abierto el cuello. Oí a Perro ladrar de dolor cuando una gaviodaga consiguió cortar su carne a través de su pelaje.
El corazón me galopaba en el pecho. Las heridas en mis brazos ardían, y vi que de ellas brotaba sangre perlada.
—¡No! —grité, arrojando la antorcha arriba y agitando los brazos a tientas.
Las aves no se daban por vencidas. Las más cercanas se alejaron, pero rápidamente volvieron a atacarme desde atrás. Divisé a Kharu, Renzo y Tobble a través de un tornado de alas, gritando insultos floridos, y haciendo girar los brazos sin mayores resultados.
Mientras sangrábamos y retrocedíamos, tratando de interponer el fuego entre nosotros y las aves, éstas parecían arreglárselas para encontrarse en todas partes a la vez, graznando y causando heridas. Concentraban sus esfuerzos en lo que llevábamos, sin duda a la espera de encontrar monedas, pero atacaban cualquier cosa que les quedara al alcance.
—¡A los riscos! —ordenó Kharu.
Entendí su razonamiento. Nos estaban acribillando desde todas direcciones. Al menos si nos protegíamos contra la pared rocosa, las aves sólo podrían atacarnos por el frente y los costados.
Di un toquecito a Tobble en la cabeza para decirle:
—Anda, ven con nosotros —como si eso fuera a mantenerlo a salvo.
A esas alturas, yo ya estaba exhausta de agitar la antorcha, de la cual no quedaba más que una pequeña brasa encendida. Cuando la de Kharu se apagó por completo, la dejó caer a un lado para desenvainar su acero, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo.
En cuestión de un instante, quedó oculta por completo bajo una capa de picos agudos.
—¡Aaaaaah! —gritó Tobble. Corrió hacia Kharu y saltó sobre el montón de pájaros, pateando, manoteando entre gritos—: ¡Suéltenla! ¡Déjenla ya!
No era la primera vez que tenía ante mis ojos la visión terrible de un wobbyk enfurecido. Enfurecido y sin el mínimo asomo de miedo.
Renzo y yo nos unimos a la refriega, dispersando a suficientes aves enloquecidas para que Kharu pudiera liberarse. Recogió a Tobble para subírselo a los hombros y, los cuatro, además de Perro, abandonamos toda dignidad para huir en busca de cobijo.
—¡Por aquí!
¡Gambler!
No podía verlo a través del diluvio de alas, pero oía su voz y seguí adelante, tratando de no hacer caso del dolor que sentía en las heridas y de los chillidos agudos y amenazadores de las aves carroñeras.
Di contra una pared rocosa y me giré para apoyar la espada en ella.
—¡Sigan mi voz! —gritó Gambler desde algún punto a mi derecha.
Fui bordeando el risco, agitando los brazos contra mis atacantes, sin mayor beneficio. Mi pie izquierdo tropezó con un pedrusco afilado y caí de espaldas. El golpe me sacó el aire del pecho.
Una zarpa gigantesca me alcanzó. Garras negras y enormes se engarzaron con cuidado en mi cinturón y me arrastraron hacia el felivet.
—¡Gracias, Gambler!
Corrí para rodearlo, mientras él manoteaba a los pájaros con la velocidad propia de su especie.
Kharu logró alcanzarnos, y trató de llegar junto a mí.
—¡Renzo! —gritó con voz ronca.
—Lo veo —dijo Gambler.
El enorme felivet se internó justo en medio de la nube de aves, manoteando y agitando sus zarpas con rapidez y precisión casi sobrenaturales. Atrapó a un pajarraco desafortunado, que al instante desapareció entre sus fauces. El almuerzo. La sangre de la gaviodaga le corrió por un costado de la quijada y las aves retrocedieron para sopesar esta nueva amenaza.
Gambler encontró a Renzo de rodillas, todavía agitando su antorcha, con sangre brotándole de un montón de heridas.
—¡Aférrate a mi cuello! —gritó Gambler, y Renzo no necesitó más persuasión. Gambler se reunió con nosotros, trayendo a Renzo a rastras.
De pronto, con la misma rapidez que nos habían atacado, quedamos liberados de las gaviodagas. Examiné los alrededores velozmente. Nos habíamos refugiado en una grieta de la pared rocosa: no era un buen lugar para criaturas aladas. La abertura estaba cerrada en la parte de arriba, y la luz entraba sólo por el flanco que conducía al prado. Pude ver más gaviodagas merodeando, a la espera de que volviéramos a salir para dar batalla.
—Hay una cueva —dijo Gambler—. Vengan.
Lo seguimos, dejando un rastro de sangre en el suelo de piedra. Nuestra única fuente de luz era la llama titilante de la antorcha de Renzo, que estaba por apagarse.
Al fin encontramos un espacio más amplio, con grandes rocas, en el cual podíamos descansar. Nos turnamos para vendarnos las heridas unos a otros mientras Perro intentaba lamerse las suyas.
—Entonces —dijo Kharu al vendar una cortada en la frente de Renzo—, ¿volvemos con las aves o nos lanzamos a la oscuridad?
—La oscuridad —contestamos al unísono.
—La decisión fue cosa fácil —dijo Kharu. Tomó la vacilante antorcha de Renzo y nos dirigimos hacia la gélida y eterna negrura.
4
Qué buen perro
Nos fuimos adentrando cada vez más en lo profundo de la cueva. La antorcha se redujo hasta convertirse en un simple resplandor, y tropezábamos a cada paso. La vista de Gambler era muy buena en la noche, pero ni siquiera él podía distinguir algo en la oscuridad total. Tratamos de alimentar la llama, pero el único combustible que teníamos a mano eran trocitos del musgo húmedo que cubría las paredes y el suelo. Cuando la antorcha se apagara del todo, quedaríamos completamente a oscuras, obligados a tantear el camino allá abajo, lejos del alcance del sol.
—Percibo que más adelante se abre el túnel —dijo Kharu—. El aire se siente diferente.
—Sí —afirmó Gambler—, pero sin luz.
También yo podía sentir que el aire ya no estaba tan rancio. Detecté algo conocido, pero a la vez nuevo: agua. Pero no era agua de mar, ni agua de manantial. Ésta tenía un olor a minerales extraños, a cenagal y hongos.
La antorcha soltó un par de chispas y se apagó, sumiéndonos en un vacío negrísimo. Puse mi mano a un palmo de mi cara y no logré distinguir nada. Era una sensación extraña y sofocante eso de perder del todo uno de los sentidos.
—Algo logro ver —dijo Gambler—. Byx, sujétate a mi cola, y los demás tómense de la mano.
Avanzamos de la mano, o mano con cola, con la velocidad de los lunaracoles. Durante unas dos horas, o quizá más, permanecimos en un espacio sin tiempo. En ese lento recorrido, nos quejábamos del dolor y de nuestros vendajes, tratando de distraernos del pánico aturdidor de estar tan dentro bajo tierra que ni siquiera nos alcanzaba un resplandor de luz.
Cuando se nos terminaron las palabras para quejarnos, Tobble entonó una vieja canción sobre los gusanos tuneladores gigantes, uno de los grandes terrores de los wobbyks, que viven en madrigueras bajo tierra.
El coro de la canción era horrorosamente adecuado para nuestras circunstancias, y al poco tiempo estábamos todos cantando también:
Cuando los wobbyks se entregan al dulce sueño,
el gusano tunelador sabe que será señor y dueño.
Con colas podrá cenar, de patas se atracará
(mas como las odia, las uñas escupirá).
—¿Alguna vez has visto un gusano tunelador gigante, Tobble? —pregunté.
—Sí, una vez —respondió—, cuando era un crío —se estremeció y sentí que sus grandes orejas temblaban como hojas en la brisa—. Créeme que con esa vez fue suficiente. Son gigantescos, y viscosos, y siempre andan hambrientos.
Estábamos quedándonos roncos de tanto cantar cuando Gambler se detuvo súbitamente.
—Hay claridad más adelante —nos informó—. ¡Debe haber una salida!
Tenía razón en lo de la claridad, pero se equivocaba al pensar que venía de una abertura hacia la luz del sol. Pronto nos dimos cuenta de que las paredes de la cueva emitían una tenue luz dorada. Luego de la oscuridad total, aquel espectáculo fue maravilloso.
Nuestra vista se acostumbró gradualmente y pudimos ver lo suficiente para no tropezarnos cada dos pasos. La sensación de espacio abierto también se acentuó. Rodeamos una curva del túnel y vimos un círculo de luz aguamarina al frente. Parecía deslumbrante pero no debía ser más brillante que una luna creciente.
El túnel terminaba un poco más allá, por encima del suelo de una caverna enorme. Contemplamos con perplejidad y asombro una escena que desafiaba la imaginación.
La cueva no era grande. Era vastísima, descomunal.
La capital real de Nedarra, Saguria, hubiera cabido entera en este inmenso espacio. Por encima de nosotros había un techo increíblemente alto, erizado de agujas rocosas. El piso de la caverna tenía su propia versión de lo mismo: un bosque de dagas que apuntaban hacia arriba. Las proyecciones que surgían del piso formaban un anillo en las orillas de lo que era una de las características más llamativas de esta cueva: un lago de aguas oscuras tan perfectamente calmas que parecía un espejo negro y límpido.
—Veo fuego —dijo Renzo—. Al otro lado del lago, hacia la derecha. Quizá son varias fogatas.
—Y yo las alcanzo a oler —dije, olfateando el aire.
Bajamos casi a gatas por la empinada cuesta, y comenzamos una marcha extraña y difícil. La única manera de rodear el lago requería pasar a través de grupos de estalagmitas de formas extrañas. Algunas se veían como panales achatados. Otras parecían lanzas de un caballero, estrechas y pulidas. Otras recordaban velas gigantescas que se hubieran consumido y derretido en formas grotescas.
Sin importar la figura que tomaran, todas estaban en capacidad de producir un corte o un moretón y eso, en nuestra condición de heridos y maltrechos, era cosa complicada.
Cuando finalmente llegamos a una playa angosta de arena negra, colapsamos formando un montículo, unos sobre otros.
—¿Deberíamos buscar leña para hacer una fogata? —preguntó Tobble, examinando una venda ensangrentada en su pata izquierda.
Kharu negó con la cabeza.
—No, hasta que sepamos quién encendió esas fogatas al otro lado del lago.
—¿Alguien necesita vendas limpias? —pregunté.
Habíamos utilizado toda la tela disponible y nada nos quedaba para cubrir las heridas fuera de algunas hojas de lammint, de olor amargo, que yo había recogido antes. Esas hojas tienen propiedades medicinales pero, como todos teníamos tantas heridas superficiales producidas por las gaviodagas, y tantos raspones y magulladuras de las estalagmitas, de poco servirían. Mi cuerpo era un solo moretón enorme, acentuado por un montón de cortes dolorosos.
Estrujé unas cuantas hojas de lammint y se las pasé a mis amigos, que se frotaron con ellas las heridas más recientes que se habían hecho en la cueva.
—Lo lamento mucho —dije.
—¿Qué es lo que lamentas? —preguntó Renzo.
Señalé la venda de su brazo.
—Esto —y señalé alrededor con la mano—. Todo esto. No estarías herido si no fuera por mí.
—Byx —comenzó él mirándome a los ojos—, ése es un camino y una forma de pensar que no te puedes permitir. Estamos juntos en esto. Todos.
—Renzo tiene razón. Todos estamos comprometidos con esta misión. Si hay dairnes que vivan aún, Byx —dijo Kharu—, vamos a encontrarlos.
Asentí. Pero era difícil evitar el sentimiento de que yo era la responsable de todo esto. Ahí estábamos, en medio de la nada, heridos y agotados, por la única razón de que me había parecido ver a otro dairne. Por causa de ese fugaz vistazo que me detuvo el corazón unos momentos, mi nueva manada de amigos estaba dispuesta a arriesgarlo todo.
En los últimos tiempos había tenido que acostumbrarme a las decisiones difíciles. Pero es más fácil tomar ese tipo de decisiones cuando los amigos no están involucrados. Lo peor era que, incluso si encontrábamos más dairnes, no estábamos seguros de poder regresar a salvo a nuestra patria. El Murdano no estaba exactamente feliz con nuestra presencia. Aunque quizá sería más correcto decir que estaría feliz de vernos muertos a todos.
Nos había encargado la misión de encontrar más dairnes, con la expectativa de capturar a unos cuantos y matar al resto.
El Murdano tenía sus razones, aunque fueran viles. Como los dairnes pueden distinguir cuando alguien miente, resultan extremadamente útiles para quienes están en el poder. Por otro lado, si llegara a haber demasiados dairnes, se convertirían en una amenaza para alguien como el Murdano, quien desea concentrar todo el poder. La verdad puede ser algo peligroso. Sobre todo, cuando uno miente y engaña.
Como solía decir Dalyntor, el anciano de mi manada, es “nuestro costoso don”.
Por supuesto que habíamos decidido no cumplir tal misión. Y ahora, hasta donde sabíamos, nos perseguían los soldados del malvado déspota.
Suspiré, más sonoramente de lo que hubiera querido, y Perro se acercó, con la lengua de fuera y batiendo la cola sin parar. Tenía el pelaje manchado de sangre, pero parecía tan contento como siempre.
—Quiere asegurarse de que estás bien —dijo Renzo, quien, por alguna razón, creía que Perro era incapaz de hacer un mal.
Logré esbozar una sonrisa tolerante. Tengo sentimientos extraños con respeto a los perros.
Sé que no está bien. Mis padres me enseñaron a tratar a todas las especies con respeto, pero me parece importante dejar en claro que yo no soy un perro.
Desafortunadamente, con frecuencia me confunden con un canino. Han sido demasiadas las personas que al pasar me acarician la cabeza y me dicen con voz cariñosa: “Qué buen perrito” (es evidente que los humanos no son los mamíferos más observadores, pues salta a la vista que no soy un perrito, ni bueno, ni algo parecido).
Para empezar, los dairnes tienen sus aeromembranas que les permiten planear por el aire, un poco como los murciélagos. Aunque no sirven para surcar grandes distancias. Pero eso de flotar por encima del mundo, así sea por unos instantes, es una dicha que ningún perro podrá experimentar jamás.
Además, tenemos manos, con todo y pulgares oponibles. Son tan hábiles y capaces como las manos humanas. Y muy superiores a las torpes y poco confiables patas perrunas.
Más aún, podemos usar el lenguaje humano a la perfección. Mejor que muchos humanos, de hecho. En cambio, un perro que se quiera comunicar con humanos tiene opciones muy limitadas. Básicamente se reduce a tres: ladrar, mendigar o morder.
Hay otra ventaja de ser dairne: a diferencia de los perros, tenemos una membrana en la barriga llamada “patchel”, que es muy útil para cargar cosas. Hace tiempo, usaba la mía para guardar pequeños tesoros… una piedra brillosa, una pelota para jugar con mis compañeros de la manada. Ahora conserva pocas cosas, entre las cuales se cuenta un mapa que tal vez contenga mi destino en sus pálidas líneas.
Y eso no es todo. Los dairnes no sólo estamos mejor diseñados que los perros, también nos comportamos mejor.
No enloquecemos de dicha al ver una ardilla cebra.
No nos retorcemos panza arriba contra el suelo para humillarnos pidiendo que se nos rasque la barriga.
No olisqueamos de manera descortés el trasero de los que van pasando.
En una palabra, los perros son groseros. Y a pesar de eso, parece que en cualquier pueblo hay montones, de todas formas y tamaños. Unos son enormes y corpulentos, como loborrocas, y otros no mucho más grandes que ratoncitos bien alimentados.
Tantos perros.
Tan pocos dairnes.
Mi padre, cuyo corazón ojalá brille como el sol, tenía otro dicho preferido: “Un dairne sin otros a su lado no es un dairne”.
Se refería a que, para mi especie, la manada lo es todo. No tener manada implica dejar de ser quien se supone que debemos ser.
Yo solía mofarme de los dichos de mi padre. Mis hermanos también. Pero daría lo que fuera por oírlo, aunque fuera una sola vez más. ¡Por escucharlo decir mi nombre de nuevo!
Pero eso no será posible. Nunca veré a mi manada de nuevo, a mi familia. De hecho, aunque me aferre a la esperanza como a una antorcha vacilante en una cueva oscura, sé que puede ser que nunca llegue a ver a otro dairne, sin importar lo lejos que viaje con mis nuevos amigos. Sin importar lo mucho que busquemos.
Miré a Perro que lamía mi mano, dejando una capa de saliva en el proceso.
—Qué buen perro —dije, y éste movió su cola frenético.
Supongo que los perros no son tan malos.
Y necesito a todos los amigos que logre mantener.
5
El miedo de un felivet
Tras un descanso demasiado breve, Kharu se puso en pie y se desperezó.
—Pongámonos en movimiento —dijo, y tras una que otra queja amable, obedecimos. Diez minutos más adelante, la playa terminaba en el borde de un muro vertical que se extendía hasta el techo de la cueva, cerrándonos el paso.
Sentí que el corazón me pesaba. No había manera de seguir.
—¡Oh, oh! —murmuró Tobble.
Me encontré imaginando visiones atroces de nosotros cinco vagando lastimosamente entre bosques de estalagmitas hasta morir de inanición.
—Voy a ver —se ofreció Renzo.
Se metió al agua, pegado a la pared rocosa, y se alejó poco a poco. Ya el agua le llegaba a la cintura cuando se volvió hacia nosotros gritando:
—Hay una cornisa sumergida. Seguramente podremos seguirla hasta el otro lado.
—Tobble —le dijo Kharu—, puedes subirte a mis hombros —se arrodilló, y el wobbyk trepó a su espalda.
—Anda, Byx —me apremió Renzo—, te toca que te lleve a caballito.
Miré a Gambler. Caminaba de un lado para otro, mirando fijamente el agua.
—¿Qué sucede, Gambler? —pregunté.
—El agua, eso es lo que sucede —murmuró—. A los felivets no nos importa encontrarnos un arroyo o un charco. Y a pesar de lo que la gente pueda llegar a pensar, podemos nadar. Pero los grandes cuerpos de agua… uno nunca sabe qué puede merodear bajo la superficie.
—¡Eres demasiado grande para llevarte a cuestas! —dijo Kharu con voz afectuosa.
—¡Lo sé! —nunca había oído a Gambler tan molesto—. Ya lo sé. Sé que tengo que cruzar yo.
Fruncí el entrecejo, mirando a Gambler sin dar crédito a mis oídos.
—¿Tienes miedo? —pregunté.
La sola idea me pareció absurda, y elevé la pregunta más en tono de broma. Para mí, Gambler era el epítome de la audacia. Era un felivet que se había enfrentado solo a un temible Caballero de Fuego, y había salido ileso.
—No es miedo —espetó—. Es sólo que… que no me gusta el agua.
—Yo iré adelante —dijo Kharu—. Si hay algo ahí, bajo el agua, que tenga afición a comer carne, le entregaré a Tobble.
—¡Hey! —protestó el pequeño.
—Estoy bromeando —contestó ella, dedicándome un guiño.
Pero no bromeaba con respecto a arriesgarse a ir primero.
—¡Está helada! —se quejó al meterse al agua.
Con cuidado, Kharu fue avanzando, cada vez más profundo, hasta encontrar la cornisa sumergida y empezar a caminar sobre ella. Con una mano se apoyaba en el muro rocoso, y la otra la tenía estirada a un costado para equilibrarse. Como llevaba a Tobble sobre los hombros, parecía una humana a la que le hubiera crecido una extrañísima segunda cabeza.
Perdimos de vista a Kharu y a Tobble cuando rodearon la curva de la pared rocosa, pero tras unos minutos ella gritó:
—¡Todo bien!
—Arriba, Byx —dijo Renzo, agachándose un poco.
Negué con la cabeza.
—Gracias, pero iré sobre el lomo de Gambler. Ya lo he hecho antes.
No quise dar a entender que Gambler podía necesitar compañía. Los felivets son una especie muy solitaria, y yo sabía que él no era una criatura que fuera a acoger felizmente un gesto de ayuda. Pero quería estar junto a él, asistirlo en lo que fuera posible.
Renzo pareció comprender, asintió, y emprendió el camino tras Kharu.
—Es nuestro turno, Gambler —dije.
Me lanzó una mirada que tiempo atrás me hubiera paralizado del pánico. Pero ahora sabía que no tenía por qué temer.
De un salto me subí a su poderoso lomo:
—Anda, vamos.
Por supuesto que Gambler no podía caminar por la cornisa sumergida. Tenía que nadar.
Giró su enorme cabeza y me miró. Y luego se deslizó en el agua tan silenciosamente como un halcón a través de las nubes.
Parecía que nos movíamos sin esfuerzo, pero como yo había montado a lomos de Gambler antes, percibía su temor. Tenía los músculos tensos, la respiración alerta.
Me hice preguntas con respecto a él. Era vigoroso, y brillante, la última criatura a la que uno quisiera enfrentarse.
¿Era posible que incluso alguien como él experimentara el miedo de la misma manera que yo?
Finalmente salimos del agua en un área de grandes trozos de pizarra. Desmonté para que Gambler pudiera sacudirse el agua.
—Gracias por el paseo, amigo felivet.
Sonrió burlón y trató de mostrarse enfadado, pero era evidente que se sentía muy orgulloso. Lo había conseguido. Luego de unos momentos, me dedicó un breve gesto de agradecimiento por mi apoyo.
Los otros nos esperaban, empapados y tiritando.
—Eso definitivamente parece una aldea —dijo Renzo, mirando dos hogueras claramente separadas.
—Me parece que veo… no sé, no son humanos, pero hay unas criaturas que se mueven alrededor del fuego —Kharu suspiró y cruzó conmigo una mirada de preocupación—. ¿Qué te parece, Byx? Parece que sólo tenemos dos opciones: una, el camino por el que vinimos; la otra, seguir adelante hacia esas criaturas, sean lo que resulten ser.
Yo estaba segura de que Gambler no tendría muchas ganas de nadar de regreso. Y ninguno de nosotros quería arriesgarse a cruzar de nuevo por los riscos y enfrentarse a la rapiña de las aves, en caso de que pudiéramos encontrar el camino en medio de tan densa oscuridad.
—Veamos quiénes son —dije, con una seguridad que no sentía.
La pizarra era resbaladiza y estaba cubierta con parches de musgo azul oscuro, pero, en comparación con los terrenos en los que nos habíamos visto antes, era como dar un paseo por el parque.
Estábamos tal vez a un cuarto de legua de la aldea cuando una alarma estridente nos perforó los oídos.
¡Briiiiiiiiit! ¡Briiiiiiiiit!
Era algún tipo de corneta. Dos pitidos alarmantes, y luego silencio.
Nos miramos unos a otros, a la expectativa, sin saber bien qué hacer. Pero antes de que pudiéramos decidir, el lago junto a nosotros se cubrió de espuma.
Una buena cantidad de criaturas brotaron de la superficie del agua, como si las lanzara una explosión, y quedaron en una hilera que se interponía entre nosotros y la aldea.
Yo sabía lo que eran. Lo sabíamos todos.
—¡Natites! —grité.
6
Lar Camissa
Los natites son una de las especies gobernantes de Nedarra, pero se encuentran en muchos otros lugares. Exhiben toda una variedad de colores, tamaños y formas. Pero incluso a pesar de saber eso, éstos parecían unos natites extremadamente poco usuales.
La principal razón es que los natites suelen ser de algún tono azulado o verduzco, y estas criaturas parecían incoloras. Su piel era lisa y translúcida, y sus arterias y venas podían percibirse. Incluso llegué a vislumbrar algunos órganos internos.
Como la mayoría de los natites, estos seres acuáticos poseían múltiples juegos de branquias. Pero su rasgo más notorio, fuera de su carne translúcida, eran sus enormes ojos. De un dorado centelleante con una pupila oblonga y negra, llegaban a ser en conjunto casi tan grandes como la cabeza del natite. Había otro par de ojos montado en dos prolongaciones gruesas pero móviles que brotaban de la zona de la mandíbula. Eran espectralmente luminiscentes, y arrojaban un destello verdoso que enmarcaba su cabeza.
Me estremecí. Era la misma reacción que experimenté cuando vi a un natite por primera vez pero, en comparación, aquella criatura parecía mansa. Éstos figuraban seres generados por obra de la teúrgia más que de la naturaleza, de carne y hueso.
Además, estaban armados con extraños implementos. Vi hachas, trozos afilados de pedernal y lanzas primitivas pero perfectamente eficaces, además de mayales: rocas ensartadas en cuerdas, como perlas gigantes.
Kharu levantó las manos, con las palmas abiertas, para mostrar que no esgrimía armas. Tobble, Renzo y yo la imitamos. Gambler, por razones obvias, no podía hacer lo mismo, así que optó por la versión felivet de dicho gesto, bajó un poco la cabeza y ocultó sus garras.
—Venimos en paz —comenzó Kharu.
Los natites no respondieron. Permanecieron allí, como una muralla empapada entre nosotros y la aldea de veinte o treinta chozas hechas de piedras apiladas, sin techo.
Examiné el caserío. El grupo de edificaciones se extendía en parte hacia el agua, con muelles de piedra que soportaban unas cuantas más. No era cosa rara, pues los natites son criaturas acuáticas que pueden también moverse en tierra. En el extremo de la aldea que se adentraba más en el suelo, había una cerca de piedra formando un corral que albergaba unas babosas blancas del tamaño de los ponis.
Una vez más me recorrió un estremecimiento.
—Escuchen nuestras palabras, por favor —pidió Kharu—. Estamos perdidos, no tenemos intención de hacerles daño.
De los natites no recibimos más que silencio, pero yo había visto algo.
—Me parece que alguna especie de figura respetable de la aldea viene hacia acá —susurré.
Un grupo de seis natites se aproximaba. Uno estaba majestuosamente sentado en una enorme babosa ondulante. En otro momento y lugar hubiera podido ser una imagen graciosa. Pero me pareció que nuestras vidas estaban en manos de ese natite en particular. Una carcajada era lo último que hubiera dejado escapar de mi boca.
Una vez que se acercaron suficiente, Kharu de nuevo explicó nuestra desgracia: estábamos perdidos, íbamos de paso, viajábamos en paz.
Uno de los recién llegados habló en la lengua común, con un marcado acento natite.
—Ante ustedes, Lar Camissa, Reina de toda la Natitia Subduriana; Protectora de las Aguas Sagradas, Hacedora del Fuego; Lar Camissa, la Invencible; Lar Camissa, la Poderosa; Lar Camissa, Madre de Multitudes; Lar Camissa…
Los títulos y alabanzas continuaron durante un buen rato, y parecieron excesivos para una criatura a lomos de una babosa junto a la orilla de un lago subterráneo. Pero Kharu aguardó con paciencia hasta que la recitación terminó:
—Soy Kharussande Donati, una chica que huye del peligro y que sólo quiere la paz. Éstos son mis compañeros: Gambler, Renzo, Tobble y Byx.
Al fin, Lar Camissa, la de incontables títulos y honores, habló.
—Abandonen mi reino inmediatamente o morirán.
Era una amenaza, pero mi primera reacción no fue de miedo sino de admiración. Poseía la voz más musical que uno pudiera imaginar, con múltiples sonoridades, de manera que sus palabras parecían provenir de un grupo de instrumentos que tocaban todos a la vez.
—Salir de aquí es nuestro deseo más genuino… —comenzó Kharu.
—¿Nos insultan? —exclamó Lar Camissa.
Me di cuenta, para mayor asombro, que a diferencia de los natites comunes con su extraño par extra de ojos refulgentes, Lar Camissa tenía al menos cuatro ojos más, dos que relumbraban en la base de su cuello y otros dos en la punta de los tentáculos que salían de sus hombros.
—No, su majestad —se disculpó Kharu—, quise decir…
—¿Acaso nuestro reino es tan pobre, tan insignificante, que vienen a decirnos que valemos poca cosa? —sus palabras, más que un discurso eran como una canción, y más que voz parecía el sonido de laúdes y arpas.
—Majestad, no representamos amenaza alguna, ni…
—¿Amenaza? —Lar Camissa trinó. Sus subalternos nos miraron duramente y llevaron sus apéndices a las armas—. ¿Suponen que tienen capacidad para amenazarnos? —la música de su voz entonó una nota discordante.
—Ninguna amenaza —se excusó Kharu, tragándose la impaciencia—, de nuestra parte. No insinuamos ni planteamos algo parecido.
Y así hubo otras tantas idas y venidas. Cualquier cosa que Kharu dijera, era asumida por Lar Camissa como insulto o amenaza. Una y otra vez.
El rostro de Kharu parecía un cielo que se fuera llenando de nubes de tormenta.
—Gran majestad —dije, interviniendo a pesar de la mirada furibunda de Kharu—, mi nombre es Byx. Soy una dairne. A mi especie se le conoce por su infalibilidad a la hora de distinguir entre mentira y verdad. Puedo confirmar que mi amiga Kharu habla con verdad.
—¿Una dairne? —Lar Camissa parecía impresionada—. He oído historias sobre esa especie… hmmmm —ladeó su extraña cabeza y agitó sus tentáculos, meditando—. Has conseguido intrigarnos. Acércate. Vengan con nosotros a compartir un banquete real.
Intercambiamos miradas, sin saber bien si sentirnos aliviados o aterrados por este súbito cambio de temperamento.
En cuestión de segundos, los natites guardias se alinearon para formar una escolta, y Lar Camissa espoleó su vil montura. Con su encantadora voz de vibrato, invitó a Kharu a caminar a su lado.
Todos las seguimos, mirando las rarezas que nos rodeaban. La aldea natite no era exactamente lo que parecía. Habíamos pensado que veíamos unas simples chozas de piedra levantadas sobre la pizarra pero, al pasar a su lado, nos dimos cuenta de que sólo era la parte externa más visible. La mayor parte de la aldea estaba bajo el agua.
En el centro de cada choza se hallaba una poza que llevaba a través de la pizarra hacia el lago. Las “chozas” eran más pozos que viviendas.
Pero tampoco estaban vacías. Cada una poseía un espacio seco en el cual un natite podía sentarse o tenderse. A mis ojos inexpertos les parecieron que las paredes de piedra estaban adornadas con piezas de arte, pequeños tapices elaborados entretejiendo líquenes y musgo.
La choza de Lar Camissa era el doble de grande que el resto. Entramos por una escalera que subía y luego bajamos por unos escalones muy resbalosos empotrados en la pared interna. Una poza de aguas oscuras llenaba la habitación principal. A pesar de eso, el espacio seco alrededor era lo suficientemente amplio para permitirnos sentarnos a todos.
Lar Camissa se posó sobre un trono de piedra, mientras nosotros nos acomodábamos en el suelo de pizarra. Un natite emergió del agua, con dos caparazones azules, cada una con suficiente agua para saciar nuestra sed.
—Beban con nosotros y sean bienvenidos —dijo la reina, con una sonrisa agradable.
Mis amigos y yo asentimos, con algo de incertidumbre. Las anteriores amenazas de Lar Camissa aún resonaban en nuestros oídos.
Ella tomó uno de los caparazones. Nosotros nos pasamos el segundo de mano en mano, y cada quien tomó un sorbo de prueba. El agua era deliciosa y rara, tan fría como el hielo, tan clara como el aire, como el primer copo de nieve del invierno en la punta de la lengua.
Cuando terminamos con el agua, aunque me habría gustado probar más, Lar Camissa nos relató la profunda división entre su pueblo, los natites subdurianos, y otro grupo. Los subdurianos habían tenido que huir al exilio, temiendo por su vida, y habían encontrado este lugar maravilloso con agua dadora de vida.
Mientras hablaba, unos sirvientes salieron del agua para ofrecernos pescado crudo incoloro y algas hervidas. Kharu rehuyó al principio, pero se las arregló para tragar un poco de ambas cosas, con una sonrisa insegura. Tobble comió las algas muy satisfecho. Renzo devoró su comida con gusto, como si le hubieran servido su platillo preferido.
Yo no tenía un gusto marcado por el pescado crudo, ni tampoco me disgustaba. Mi pequeña manada de dairnes había pasado hambre con frecuencia, así que habíamos aprendido a comer lo que hubiera disponible, cuando lo había.
—Y ahora, cuéntennos por qué han venido hasta acá y qué es lo que buscan —dijo Lar Camissa, masticando a la vez que emitía esa voz cantarina. Evidentemente, para los natites era usual comer y hablar al mismo tiempo. Me miró y agregó—: La dairne nos dirá si lo que dicen es verdad.
—Estábamos tratando de llegar al paso entre las montañas cuando fuimos atacados por gaviodagas —explicó Kharu—. Nos refugiamos en una cueva cuya estrechez nos permitió escapar, fue entonces que siguiendo camino en la oscuridad llegamos aquí, al reino de su majestad.
—Es cierto —intervine—. Puede verlo en nuestras heridas y…
Me quedé perpleja. Extendí el brazo para mostrar una de las heridas que todavía me ardía, pero no la encontré allí. ¿Estaría en el otro brazo?
Me palpé las otras heridas cuyo lugar recordaba. Todas habían desaparecido.
La reina subduriana rio, y fue como oír un coro de flautas.
—Han bebido de estas aguas que aceleran la curación —nos miró con picardía—. ¿Por qué creen que nos mantenemos ocultos? Si el secreto de las aguas se conociera, todo mundo vendría a atacarnos para llevar consigo lo que nos pertenece.
Al instante, la atmósfera se sintió tensa. Gambler movió la cola. Renzo se puso alerta.
—Lo cual lleva de nuevo a nuestro problema. ¿Cómo podemos estar seguros de que ustedes no van a contar al mundo entero nuestro secreto? —exigió Lar Camissa—. ¿Cómo confiar en que no mostrarán a otros el camino hasta aquí?
Kharu no supo qué responder, y durante unos momentos, permanecimos en silencio.
Fue Renzo quien habló.
—Sólo conocemos un camino hacia este lugar, su graciosa majestad. Si usted cierra esa abertura, el sendero que una vez condujo a ningún lugar llevará. Y cuando nos vayamos de sus aguas, pueden vendarnos los ojos, así tampoco podremos replicar esa ruta.
Era el tipo de solución digna de un astuto ladrón.
La reina translúcida lo miró pensativa, y luego estudió nuestras caras atentamente.
—Es una solución conveniente —dijo ella al fin—. Pero primero deben cumplir una misión. Es una tarea imposible para nosotros.
—¿Qué tan terrible puede ser? —me susurró Tobble.
Muy pronto conoceríamos la respuesta a esa pregunta.