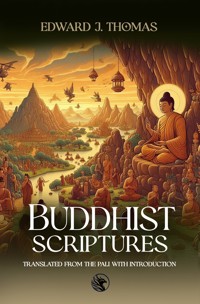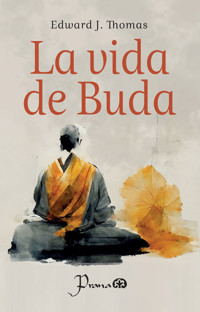
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Prana
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Uno de los personajes más reconocidos de la historia es, sin duda, Buda, el iluminado, quien dejó una profunda huella en la humanidad y ha permeado su pensamiento hasta los rincones más recónditos de planeta. Así como todo personaje importante, alrededor de su vida suceden y se mezclan leyenda y veracidad; y en este libro encontrará un profundo y detallado análisis de este maravilloso hombre, de su linaje, desde su nacimiento y juventud hasta sus últimos días de vida. Publicado por primera vez en 1912, La vida de Buda ha sido referente obligado para los estudiosos y seguidores de este gran personaje, ya que Edward J. Thomas dedico muchos años para investigar al respecto, lo que le permitió ser ampliamente reconocido en el círculo de especialistas en el tema.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vida de Buda
Título original: The life of Buddha© Motial Banarsidass Publishers, 2005
Índice
Prefacio
Introducción
El linaje de Buda · Capítulo I
El hogar y la familia de Buda · Capítulo II
El nacimiento de Buda · Capítulo III
Infancia y juventud · Capítulo IV
La gran renunciación · Capítulo V
Austeridades e iluminación · Capítulo VI
Las primeras prédicas · Capítulo VII
La propagación de la doctrina · Capítulo VIII
Leyendas de los veinte años de peregrinación · Capítulo IX
Escuelas rivales: Devadatta y Ajatasattu · Capítulo X
Los últimos días · Capítulo XI
LA ORDEN · Capítulo XII
El budismo como religión · Capítulo XIII
El budismo como filosofía · Capítulo XIV
Buda y el mito · Capítulo XV
BUDA Y LA HISTORIA · Capítulo XVI
Budismo y cristianismo · Capítulo XVII
Bibliografía
Prefacio
Desde la publicación de los trabajos, que marcaron una época, de Rhys Davids, Kern y Oldenberg, se han incrementado en gran medida las fuentes para conocer la historia de Buda y el budismo. El acceso de nuestro conocimiento a los textos pali en realidad se debe principalmente a Rhys Davids, pero estos nuevos datos nunca habían sido conjugados con resultados anteriores, ni tampoco se ha hecho un estimado de a qué grado modifican conclusiones anteriores.
El presente trabajo busca sacar a la luz lo que conocemos de los registros y de utilizar lo que nunca ha sido presentado a la manera del mundo occidental.
Incluso a la fecha, mucho de este material sólo es accesible por los trabajos publicados en Birmania, Siam y Ceilán, pero el gran trabajo iniciado por Rhys Davids al fundar la Pali Text Society sigue siendo herencia de su espíritu y continuación de los trabajos fructíferos de sus sucesores. No es el menor de sus logros el Pali Text Society’s Dictionary, que el Dr. W. Stede ha terminado recientemente. Todos los pasajes pali citados en el curso de este trabajo han sido traducidos o retraducidos por mí a la luz de la evidencia acumulada por estos investigadores.
Ha habido una tendencia en Alemania e Inglaterra de depender casi exclusivamente de las fuentes pali, descuidando los trabajos de las escuelas preservadas en sánscrito y tibetano, así como traducciones chinas del sánscrito, las cuales, aunque frecuentemente más tardías que el pali, son sin embargo paralelas y traducciones más o menos independientes y no pueden ser ignoradas impunemente. El pali en sí no es un registro primitivo, es el resultado de la larga tradición de una escuela. El sánscrito también necesita ser analizado en gran detalle. Y si el resultado tiende a mostrar la debilidad histórica de una narrativa basada en un conjunto de registros, las conclusiones finales son tanto más confiables.
Todas las tradiciones están subordinadas al hecho de establecer un sistema de doctrina y un orden religioso. La primera forma de la doctrina sigue siendo materia de controversia, pero es posible separar mucho del material que se considera se desarrolló en siglos posteriores. Un hecho importante, que salió a la luz debido a la comparación de las fuentes del sánscrito, es el acuerdo fundamental de la doctrina en las escuelas anteriores. Un resultado que hace imposible considerar a la tradición pali como una forma truncada o pervertida de una enseñanza más noble. Las doctrinas mah son, sin duda alguna, anteriores a los trabajos en los cuales las encontramos expuestas; sin embargo, no son parte de las escuelas más antiguas.
Hasta dónde, en la actualidad, es válido el budismo como una religión es otra pregunta sobre la cual las opiniones difieren en gran medida. Un autor contemporáneo ha dicho: “Todo lo que hasta ahora ha sido relacionado a la doctrina budista es falso, en tanto que su idea original, con el paso del tiempo, no ha sido entendida ya, sino devenida en su propio opuesto”.(1) Para este autor, el budismo: “no es una religión entre muchas otras, sino que es la reflexión más perfecta de la mayor actualidad, la Religión Absoluta”. Puede que este autor no esté exclusivamente en posesión de la verdad como lo parecen indicar sus palabras, pero mientras se sostengan tales opiniones, seguramente es de importancia primordial el conocer lo que nuestros documentos dicen en verdad y lo que los intérpretes más antiguos pensaron que era lo que significaban.
Lo que está ante nosotros, al igual que lo que está detrás de nosotros, ha sido bien presentado por la señora Rhys Davids: “Cuando los creyentes en el Oriente y los historiadores del Occidente dejen atrás la actitud tradicional, cuando ya no veamos las ediciones de la Iglesia llamadas Buddhavacanam, y se considere como el Gautama-vacanam, cuando ya no leamos: ‘El Buda dijo esto y negó aquello, pero la iglesia budista lo hizo de tal manera’, entonces por fin estaremos en condición de tratar de desmantelar la superestructura y buscar al hombre...”(2)
Mis más sinceros agradecimientos son para: la señorita C.M. Ridding del Griton College, quien ha leído y criticado mucho del manuscrito de este trabajo, y a las señoritas O.G. Farmer, Mary Bateson asociada del Newnham College por leer y revisar las pruebas de impresión. Ya no tengo la posibilidad de dar las gracias y expresar mi gratitud al profesor Sir William Ridgeway, Sc. D., F.B.A., quien me ayudó y animó en todas las etapas del trabajo. También estoy muy agradecido, por las valiosas discusiones y la información referente a detalles especiales, con el profesor S.N. Dasgupda, Ph.D., Dr. G.S. Ghurye, quien imparte sociología en la Universidadde Bombay y al profesor K. Rama Pisharoti, M.A., el director del Sanskrit College, Tripunittura.
Edward J. Thomas
(1). G. Grimm. The doctrine of Buddha, the religion of reason. Leipzig, 1926.
(2). Majjhima Index, nota del editor, p. vi.
India en los escritos pali
Introducción
Asia es el sepulcro y a la vez la cuna de muchas religiones. No sólo han desaparecido con el desmoronamiento de civilizaciones antiguas, también han sido barridas ante el progreso victorioso de nuevas formas de credos. Uno de los conquistadores espirituales de mayor difusión ha sido el budismo, que pasó de la India a grandes áreas de Asia meridional y central permeando las antiguas religiones de China y Japón.
Sin embargo, hasta hace poco tiempo nada se conocía de la verdadera naturaleza del budismo. Los investigadores científicos que siguieron la ruta de Alejandro el Grande describen varias sectas religiosas de la India, pero no mencionan específicamente el budismo. El primer escritor cristiano que menciona a Buda fue Clemente de Alejandría, de finales del siglo II, que habla de: “aquellos hindús que obedecen los preceptos de Bouda a quien, mediante la exageración de su dignidad, ellos honran como a un dios”.(1) Buda también fue conocido por los maniqueos. Al Biruni cita un trabajo de Mani (aproximadamente 216-276 d.C.), el Shaburkan, en el cual el gran hereje reclama a tres como sus antecesores: Buda, Zoroastro y Jesús.(2) Las Acts of Archelaus (inicios del siglo IV) que pretenden ser el registro de un debate entre Mani y el obispo Archelaus, mencionan a un predecesor de Mani, Terebinthus, que divulgó un texto referente a sí mismo, diciendo que él recibió toda la sabiduría de los egipcios y ya no se le llamaba Terebinthus sino Buda. Pretendió que nació de una virgen y fue educado por un ángel en las montañas.(3) Esta obra fue conocida por san Jerónimo y es de ahí de donde pudo haber tomado su declaración de que Buda nació de una virgen. Las Acts no dicen que Buda nació de una virgen, pero Terebinthus, quien se llamaba a sí mismo Buda, hizo este reclamo. San Jerónimo atribuye a los gimnosofistas la creencia de que “una virgen dio a luz de su costado a Buda, la principal persona de sus enseñanzas”.(4) Esta declaración referente al nacimiento de una virgen puede ser una confusión así como su idea de que los seguidores de Buda fueron gimnosofistas. En la India hubo gimnosofistas, o ascetas desnudos, pero no fueron budistas.
Cuando Marco Polo estuvo en Ceilán, en el siglo XIII, supo de Buda a quien nombró por su título mongol, Sagamoni Barcan, un hecho que hace probable que algo de su información procediera de Mongolia. Lo describe como el hijo del rey de Ceilán y el primer gran iniciador de íconos, supo de su grandeza como maestro de la moral y declaró que si hubiera sido cristiano, hubiera sido un gran santo de nuestro Señor Jesucristo, tan buena y pura fue la vida que llevó.(5)
En 1660 Robert Knox, un marinero inglés, fue hecho prisionero por los cingaleses y estuvo preso durante diecinueve años. Él menciona a Buda como “un gran dios a quien ellos llaman Buddon, a quien pertenece la Salvación de Almas. Creen ellos que una vez llegó a la tierra. Y cuando estuvo aquí permaneció usualmente sentado bajo la sombra de un gran árbol, llamado Bogahah”.(6) Pero una descripción mucho más circunstancial la dio Simón de la Loubére, el enviado de Luis XIV al rey de Siam, en 1697-1698.(7) Mandó traducir algunos pasajes de los libros pali que mencionan algo de la leyenda de Buda en una forma comprensible. También pensó que Buda fue el hijo de un rey de Ceilán. Los misioneros que fueron a la India durante los siglos XVII y XVIII estuvieron mucho más equivocados. El carmelita Paulinus A. S. Bartholomaeo (1790) confundió a Buda con el dios hindú Budha (el planeta Mercurio), y también trató de identificarlo con el dios egipcio Thout (Thoth).(8) El conocimiento real sólo pudo lograrse a partir de un verdadero estudio actualizado de las escrituras budistas, y durante la primera mitad del siglo XIX dos nombres resaltan de entre todos los otros. Ellos son Alexander Csoma de Körös, el erudito húngaro, y Brian Houghton Hodgson, quien estuvo más de veinte años en Nepal y que durante diez años fue el Residente Británico en ese país (1833-1843). Csoma partió en 1820 con la esperanza de encontrar el origen de su nación y vivió durante cuatro años en un monasterio budista en el Tíbet. Falló al no encontrar el objeto de su investigación, pero en Calcuta encontró una copia de las escrituras budistas del Tíbet, el Kanjur (Bkah hgyur), y la colección de comentarios de otras obras que forman el Tanjur (Bastan hgyur). Sus análisis de estas dos colecciones, que son principalmente traducciones del sánscrito, fueron publicadas en 1836 y 1839 junto con las Notices on the life of Shakya extracted from the Tibetan authorities.
Los resultados del trabajo de Hodgson fueron aún más importantes. Durante su residencia en Nepal coleccionó más de 400 manuscritos sánscritos que presentó a la Asiatic Society of Bengal, la Royal Asiatic Society, la Société Asiatique y a otras bibliotecas, y junto con estos documentos otras obras en lenguas modernas y tibetano. Aquellos manuscritos presentados a las bibliotecas de París llegaron a las manos del principal erudito de sánscrito en Europa, Eugene Burnour, y fue con base en estos documentos y el arreglo de las escrituras como fue dado en el análisis de Csoma, que escribió la Introduction a l’historie du Buddhisme indien (1844). También tradujo una de las obras enviadas por Hodgson, el Saddharmapundarika, como Le Lotus de la bonne Loi (1852).
Otros investigadores en este campo no estuvieron directamente involucrados en la historia del budismo, pero fueron dos eruditos cuyo trabajo, partiendo de fuentes tibetanas, contribuyeron con el material histórico más importante antes del descubrimiento de las obras pali. Franz Anton von Schiefner publicó en 1845 una vida de Buda del tibetano, y en 1847 Philippe Edouard Foucaux publicó el texto tibetano con una traducción al francés del Lalita-vistara, una vida de Buda hasta los inicios de sus prédicas. El texto sánscrito de este último se empezó a publicar bajo los auspicios de la Asiatic Society of Bengal en 1853. Esta es la obra que, para los eruditos de su tiempo, fue la principal fuente para investigar la leyenda de la vida de Buda.
Pero las investigaciones sobre el budismo habían empezado en una fuente muy diferente. George Turnour, del servicio civil de Ceilán, publicó en 1836 el Mahavamsa, una historia antigua del budismo en India y Ceilán que fue la primera obra importante del pali que se publicó. También publicó y tradujo varias descripciones de Buda partiendo del pali. De inmediato surgió una controversia en cuanto a que el pali o el sánscrito fuera la lengua de Buda, pero ninguna parte vio que se estaba desviando de la pregunta principal: ¿cómo sabemos que este lenguaje era pali o sánscrito? No tenemos derecho a considerar como un hecho que cualquiera de estos idiomas fuera el más importante, ni podemos asumir esto porque un cierto trabajo está escrito en sánscrito siendo que es más tardío que cualquier texto en pali. Pero lo que es seguro, en relación a las obras descubiertas por Hodgson, es que son parte de una etapa muy tardía y en algunos casos muy alterada del budismo. Todas las fuentes del sánscrito de Burnouf fueron mucho más tardías que las de pali, exceptuando algunos pasajes más antiguos que influyeron en ellas. En una sección de estos escritos en sánscrito los compiladores realmente aseguran haber recibido nuevas revelaciones de Maitreya en el entendido de que el Gran Ser está esperando ahora en el cielo para convertirse en el futuro Buda. No es de sorprender que los eruditos fracasaran cuando trataban de encontrar alguna base histórica de este material o aun de alcanzar un acuerdo general o conclusiones. H.H. Wilson escribe, teniendo los resultados de la obra de Burnouf ante él: “Después de todo no es imposible que el Sákya Muni sea un ser irreal y que todo lo que se relata de él es tanto una ficción como lo son sus migraciones precedentes”.(9) El erudito ruso Vasiliev declaró durante el mismo año: “eruditos rusos, franceses, ingleses y alemanes de hecho han escrito mucho sobre este asunto. He leído gran parte de sus obras en mi tiempo pero por conducto de ellos no aprendí a conocer el budismo”.(10)
El resultado fue que cualquier valor que tuviesen las escrituras pali sería necesario que se estudiaran a fondo. La investigación aún está lejos de terminarse, pero se debe principalmente a tres eruditos que los textos hayan sido impresos últimamente y hecho accesibles. Victor Fausböll, el erudito danés, publicó en 1854 el Dhammapada, una colección de versos religiosos y el primer texto de las escrituras pali que se editó en Europa. Desde 1877 hasta 1896 editó el Jataka con un largo comentario pali que incluye una biografía de los primeros años de Buda. Hermann Oldenberg editó el Vinaya (1879-1883), la “Disciplina”, y en 1881 Thomas William Rhys Davids fundó la Pali Text Society (La Sociedad de los Textos Pali). Por más de cuarenta años este erudito se dedicó a editar todos los textos no publicados por su propia devoción y entusiasmo, inspiró a un gran número de compañeros trabajadores. Actualmente las divisiones sutta y abhidhamma de las escrituras están prácticamente completas en más de cincuenta volúmenes. Éstos, junto con el Vinaya de Oldenberg, conforman el canon pali. La primera tendencia de los eruditos pali fue, naturalmente, ignorar todo menos la tradición pali, pero más tarde hemos aprendido mucho de otras formas del canon budista, como el de las traducciones chinas y tibetanas. Éstas, aunque nos alertan sobre el confiar exclusivamente en el pali, solamente enfatizan la relativa importancia y antiguedad del pali comparado con las formas tardías y alteradas que han sobrevivido en Nepal y el Tíbet. Ya no es posible contraponer la Lalita-vistara contra el pali como fuente histórica y basar teorías en documentos que se puede probar que son acreciones e inventos de siglos posteriores.
Es innegable que en la historia del Buda ha habido variantes, puesto que aun en los documentos más antiguos podemos identificar registros de una edad variada. En las páginas siguientes se intentará distinguir entre las referencias más antiguas, pero esto no afectará la pregunta fundamental. Después de todo, ¿hay alguna base histórica? Se debe recordar que algunos eruditos reconocidos han negado y aún niegan que la historia de Buda incluya cualquier registro de eventos históricos. Además contamos con el hecho indudable de que algunos personajes bien conocidos, y que fueron aceptados como históricos, ahora están consignados a la ficción legendaria, tales como Dido de Cartago, el presbítero Juan, la papisa Juana y sir John Mandeville. La contestación de aquellos que tratarían a Buda de la misma manera no es ofrecer una serie de silogismos y decir que por ello el carácter histórico está comprobado. Se debe retar a los oponentes a desarrollar una teoría más creíble.
Este asunto se encuentra justamente como el caso de cualquier personaje histórico, como lo fueron Sócrates, Mahoma o Bonaparte. Contamos con muchos registros, muchos hechos relacionados, datos y restos arqueológicos, y los pueblos budistas que existen en la actualidad con sus sistemas. ¿Indican estos datos un origen en el crecimiento y divulgación de un mito, en el cual la creencia religiosa en un dios ha sido convertida gradualmente en un evento aparentemente histórico o es el fundamento de un personaje histórico que vivió en el siglo VI a.C.? Un escepticismo indolente no se tomará la molestia de ofrecer alguna hipótesis más creíble que la que descarta, pero no llega al nivel de una discusión seria. Sin embargo, el primer paso no es debatir estas interpretaciones sino presentar la evidencia positiva.
LAS FUENTES
Las escrituras y sus comentarios. Las escrituras budistas han sido comparadas con frecuencia, consciente o inconscientemente, con los escritos del Nuevo Testamento.
El resultado es extremadamente engañoso, a menos que se definan como registros históricos. La composición de los Evangelios o las Epístolas no está exenta de problemas, pero las preguntas concernientes al origen y desarrollo del canon budista son mucho más complejas. El budismo se difundió rápidamente y pronto se dividió en escuelas. Las Crónicas Singalesas, al igual que las obras en sánscrito budista, registran los nombres de dieciocho escuelas que surgieron antes del final del segundo siglo después de la muerte de Buda. Algunas de éstas fueron simplemente escuelas y han desaparecido, pero otras se convirtieron en sectas definidas con sus propias escrituras. Como la enseñanza auténtica representada por las expresiones dogmáticas y sermones del fundador, dichas escrituras no fueron registradas por escrito, pero se memorizaron por cada escuela y empezaron a aparecer inevitablemente diferencias marcadas.(11) El periodo inicial en el cual tenemos evidencia de la existencia de un conjunto de escrituras que se aproximan al canon actual es el Tercer Concilio que se llevó a cabo en el año 247 a.C., 236 años después de la muerte de Buda. Pero éste fue sólo la junta de una sola escuela, la theravada, y se trata del canon de esa escuela que poseemos actualmente. De traducciones chinas y fragmentos de obras en sánscrito que aún existen podemos tener la certeza de que otras formas del canon ya existían en diversas escuelas. El canon de la theravada, “La Escuela de los Mayores”, está dividido como en las otras escuelas en el Dhamma, la doctrina contenida en los suttas o sermones; en los Vinaya, las reglas disciplinarias para los monjes; y el Abhidhamma, las elaboraciones escolásticas del Dhamma. Éstas se analizan en el anexo. Se considera que la lengua original puede haber sido, y probablemente fue de hecho el magadhi. La lengua de los magadhas entre los cuales la doctrina fue difundida en primera instancia. Pero las escrituras actuales que conservan los cingaleses, birmanos y siameses están escritas en un dialecto conocido, desde el tiempo de los comentarios, como pali (literalmente “el texto” de las escrituras) y no se cuenta entre los eruditos con un acuerdo en cuanto a la región donde se originó este dialecto.
En el Dhamma y el Vinaya no tenemos un marco histórico que incluya sermones; como en el caso de los Evangelios, se trata simplemente de discursos y otras expresiones dogmáticas a las cuales se han agregado tradiciones, comentarios y leyendas en años posteriores. Esto se ve con más claridad en el caso del Vinaya que, en su totalidad, exceptuando la definición de cada regla, es una colección de material tradicional. Pero esto también es verdad en los sermones. Las leyendas no tienen un carácter sacrosanto, quizá con excepción en el cómo las ven los devotos budistas de estos días, pero aceptadas por los comentadores, en el sentido de que son las tradiciones de las escuelas que repiten los textos y, a veces, regitran diferentes versiones del mismo evento. También se reconoce expresamente que algunos pasajes son adiciones hechas por los revisadores.(12) En los comentarios específicos y otras obras basadas en ellos, encontramos diferentes tradiciones que fueron elaboradas más tarde hasta convertirse en una leyenda continua. Frecuentemente muestran un desarrollo distinto de aquellos que se conservan en el canon, la forma más antigua de la tradición sánscrita es la colección de leyendas conservadas en las escrituras del Tíbet, principalmente en el Vinaya. Las más importantes han sido traducidas por W. W. Rockhill en Life of the Buddha. Obras posteriores en sánscrito son el Mahavastu y la Lalita-vistara, ambas muestran evidencias de estar basadas en originales escritos en un dialecto popular y las dos son canónicas en ciertas escuelas. El Mahavastu, “La gran historia”, se denomina a sí misma como el Vinaya de la rama lokottara de la escuela mahasanghika; e incluye, como el Vinaya de otras escuelas, una gran cantidad de leyendas y la base original de reglas disciplinarias ha desaparecido casi en su totalidad o están relegadas por la importancia que tiene una colección de cuentos y poemas. Éstos frecuentemente corresponden, palabra por palabra, con los textos pali, pero aún más con las leyendas de los comentarios pali. La Lalita-vistara, “La relación ampliada de los placeres” (del futuro Buda), es una narración continua de la vida de Buda desde su decisión de nacer hasta su primer sermón. En su forma actual es un Mahayana-sutra, pero algunas partes, tanto en prosa como en verso, son muy similares al los textos pali y probablemente son igual de antiguos. Son sobrevivientes de un canon que debió haber existido lado a lado con el pali y seguramente fueron del tipo que todavía se encuentra en las traducciones tibetanas y chinas. Otras partes en verso se encuentran en el dialecto llamado gatha, el dialecto de los gathas o versos, también denominado sánscrito combinado, pero esencialmente se trata del prácrito, un dialecto popular que ha sido convertido al sánscrito hasta donde la métrica poética lo permitía. El marco total del Mahayana, en el cual el compilador ha ordenado sus materiales, es necesariamente más tardío. Su origen, en su forma actual, fue situado por Winternitz en el siglo III d.C.
Otra obra en sánscrito, el Abhinishkramana-sutra, existe hoy en día sólo en una traducción china.(13) Una traducción abreviada en inglés ha sido publicada por Beal como The Romatic Legend of Sakya-Buddha (Londres, 1875). De acuerdo con el traductor chino, fue una obra aceptada por varias escuelas. Relata la historia de Buda desde el periodo inicial de su predicación, y narra la leyenda de manera muy similar a la que se encuentra en el Mahavastu, pero arreglada como un relato continuo. Estas tres obras representan una etapa de la leyenda posterior a la que encontramos en el pali y el Vinaya del Tíbet. Son compilaciones definitivas hechas por individuos que se basaron en textos y comentarios anteriores, y en ellas se puede ver fácilmente la evolución de la leyenda.
En el pali también encontramos algo similar a esas obras. El Nidanakatha es la introducción al comentario jataka, al igual que el Abhinishkramana-sutra relata la historia del Buda hasta el inicio de los eventos que sucedieron después de la Iluminación, pero también registra los periodos anteriores de los ciclos del tiempo pasado, cuando al pie del Dipankara, el Buda de ese tiempo, por primera vez tomó la decisión de convertirse en un Buda. El comentario referente al Buddhvamsa tiene una versión similar, y también da, o más bien inventa, una cronología para los primeros veinte años de su predicar. Las obras posteriores en singalés y birmano están basadas precisamente en ese tipo de material, y ahora que sus fuentes son accesibles resultan especialmente interesantes como ejemplos de la producción hagiográfica. Lo mismo resulta verídico para la obra tibetana compuesta en 1784 que ha sido resumida en alemán por Schiefner como Eine Tíbetische Lebensbeschreibung, Cakja de Muni y la Vie de Bouddha d’apres les livres mongols de Klapproth. Varias obras en siamés y camboyano no requieren de una mención especial.(14)
Estos documentos en sí no son la base para un recuento histórico. Es imposible determinar a partir de ellos una cronología creíble, y de hecho los budistas mismos no lograron hacerlo. Los diferentes cálculos referentes a la fecha de la muerte de Buda en obras en pali sánscrito varían por siglos.
Las crónicas y los Puranas. La base para una cronología se encuentra en las dos cronologías pali y en los Puranas hindús, a las cuales se pueden agregar los datos recopilados de las obras jainí. Los Puranas son una serie de composiciones que incluyen material teológico, cosmológico y legendario en el estilo de los poemas épicos. Son lo más cercano a obras históricas que encontramos en la India antigua, aunque su meta no sólo fue el sólo registro de eventos sino también la glorificación de los grandes señores en cuyas cortes fueron recitados. Partiendo de este propósito, nos dan las cronologías de varias familias que gobernaron en el norte de la India y en éstas tenemos una verdadera y genuina tradición: sin embargo, las genealogías están adaptadas a las teorías generales de la cosmología y llevan al pasado por medio de las primeras edades a Manú, el primer hombre de este ciclo, hijo del Vivasvant, o sea el Sol. Otros linajes se pueden rastrear hasta Atri, cuyo hijo fue Soma o la Luna. A partir de la dinastía solar o lunar varias líneas reales trazaron su genealogía y, probablemente, debido a la influencia puránica, los ancestros de Buda estuvieron involucrados con la dinastía solar, y Buda por tanto recibió el sobrenombre de adiccabandhu, “pariente del Sol”.
Las crónicas pali, en su forma de obras literarias, son indudablemente posteriores a la parte genealógica de los Puranas, y tienen dos importantes características. En primer lugar la genealogía mitológica a partir de la familia de Buda, a la cual describen como una rama de la casa real de los kosalas, y en segundo lugar a la tradición histórica de los reyes magadhas. Las crónicas han sido consideradas de tal manera que la pregunta parece haber sido su historicidad frente al testimonio de los Puranas, pero la verdadera cuestión es si hay una base histórica en una tradición que, en ambos casos, ha sido conservada por medios muy imprecisos de transmisión oral. En este momento no es necesario discutir las deducciones históricas que se hacen en la actualidad, puesto que sólo estamos atentos a la cuestión sobre la posibilidad de ubicar la vida de Buda dentro de un periodo definido de la historia de la India. Lo que es seguro es que las crónicas pali de Ceilán: “no están firmes en sus propios pies temblorosos”, pero sus registros sobre la historia de la India son tradiciones que se formaron en la India y deben ser juzgadas en conjunto con el resto. Sus principales rasgos están corroborados por las tradiciones puránicas y de jainí; y como no fueron concebidas como alabanzas a la realeza, hay menos posibilidad de una tergiversación de los hechos que en los Puranas.
Las relaciones cronológicas con la historia general fueron determinadas por el descubrimiento de sir William Jones sobre Candagutta (Candragupta), de quien las crónicas y los Puranas hablan, y que resultó ser Sandrocottos, sobre quien escribieron Strabo y Justin, el rey hindú que aproximadamente en 303 a.C.(15) firmó un tratado con el Seleuco Nicator, en cuya corte Megasthenes residió por algunos años como embajador.
Las crónicas son el Dipavamsa, “La crónica de la isla” y el Mahavamsa “La gran crónica”. La primera pertenece al siglo IV d.C., fue escrita en pali y se basa en antiguos comentarios cingaleses. El Mahavamsa es una versión nueva del mismo material con elementos adicionales que se refieren a la historia cingalesa y pertenece al siglo V. Ambas obras inician con la Iluminación de Buda y los primeros eventos de su predicación, seguido por la leyenda de sus milagrosas visitas a Ceilán y a una lista de las dinastías de los reyes de este ciclo a partir de Buda. Luego sigue la historia de los Tres Concilios y de los reyes de Magadhas a partir de Asoka y la misión de su hijo Mahinda a Ceilán. El resto consiste en la historia de Ceilán a partir del rey Mahasena (352 d.C.). El Mahavamsa siguió recibiendo información adicional que registra la historia de Ceilán a partir de un periodo muy posterior.
La relación de las fuentes pali y del sánscrito ha sido descrita recientemente por M. Masson Oursel en una nota interesante en su Esquisse d’un histoire de la Philosophie indienne (Esbozo de la historia de la filosofía hindú):
Durante la segunda mitad del siglo XIX se debatió el problema de las fuentes budistas entre partidarios de la autenticidad del canon pali y los partidarios de la autenticidad del sánscrito. Los primeros, cuyo protagonista fue Oldenberg, concedieron la relativa integridad del canon pali conservado en Ceilán. Las obras en sánscrito, relativamente pobres, están compuestas principalmente por el Lalita-vistara y el Maha-vastu, les parecieron muy fragmentadas, derivadas y entremezcladas con elementos adventicios. Los otros, como Burnouf, parten de materiales que fueron traídos desde Nepal por Hodgson y que se basan en documentos del norte. Dándose cuenta de la multiplicidad de sectas declaradas por los testigos más antiguos, rehusan aceptar que el canon pali sea solamente un documento primitivo, si bien muy completo. Su principal autoridad es Minayeff. El siglo XX ha renovado la cuestión con una revisión crítica de los textos y enriquecido la discusión. El canon sánscrito ha sido bastante incrementado por el descubrimiento, en tibetano y chino, de documentos traducidos de originales en sánscrito que hoy se encuentran perdidos, pero que han puesto a disposición de los filólogos métodos que son cada vez más veraces. Además la colección china ha conservado para nosotros no sólo un canon particular, sino fragmentos de varios y también cinco Vinayas. Por último, los descubrimientos en Asia central dan la certeza que existió una pluralidad de cánones tan desarrollados como el pali. Y puesto que no existe nada que justifique el viejo prejuicio de que alguno de estos cánones, por ejemplo el pali, debería ser más antiguo que los otros. Fuertes conjeturas nos permiten inferir la existencia de una o más versiones de las cuales se formaron ambos textos, el pali, el sánscrito y otros, que sin duda fueron escritos en dialectos aún más antiguos.
Este pasaje ilustra la confusión de ideas que ha existido realmente en la definición precisa del problema. Ningún erudito sostiene que el canon pali sea “solamente primitivo”; y que el descubrimiento de formas del canon en chino sólo ayudó a exponer las obras en sánscrito como “fragmentarias, derivadas y entremezcladas con elementos adventicios”. Pero la verdadera cuestión fue que el valor relativo de la disputa fue un asunto legendario o casi histórico. Referente a este punto, Senart, al escribir su Essai sur la Légende de Buddha, dijo: “El Lalita Vistara muestra ser la fuente principal de los versos que son el objeto de las investigaciones recientes, pero no son la única fuente”. Eso fue una posición inteligible en 1878 cuando el canon pali era prácticamente desconocido, pero desde entonces ningún partidario de la tradición sánscrita ha presentado algo a partir del chino o de documentos de Asia central en apoyo al Lalita-vistara como un rival del pali. Esta obra sigue siendo, como dijo Rhys Davids “de más o menos el mismo valor, que el que tendría algún poema medieval referente a los hechos reales de la historia de los evangelios”.(16)
Por otro lado, se encuentra un hecho que no siempre ha sido bien reconocido. Aun en el pali no contamos con nada que en algo se parezca a “los hechos reales de la historia de los Evangelios”, que podamos poner en lugar de la leyenda sánscrita. Sólo contamos con otras formas de la misma leyenda, algunas anteriores y algunas posteriores. Si solamente fuera una cuestión de indagar cuál es el valor neto de la historia que se puede deducir del Lalita-vistara podríamos atender esto de una manera muy sumaria, pero es una leyenda que ha crecido y la cual podemos rastrear en diferentes etapas. En otras palabras, es la proliferación de un número de leyendas que existieron por separado antes de que fueran unificadas en la forma de una vida continua en el Lalita-vistara y otras vidas de Buda. Desde este punto de vista, no existe rivalidad entre las escuelas. Cada partícula de evidencia se presenta, ya sea como un testimonio del crecimiento de la tradición budista o como material para su fundamento histórico.
Notas
(1). Strom. I, XV, 71.
(2). Al Biruni. Chronol. of ancient Nations, trad. Sachau, p. 190.
(3). Hegemonius. Acta Archelai. LXIII, edit. Beeson, Leipzig, 1906. Esta obra no se considera histórica pero Hegemonius usó documentos más antiguos. La lectura de Buddham varía, pero se muestra que es correcta por las citas en el Epiphanius y el historiador Sócrates.
(4). Adv. Jovin, I 42.
(5). Bk. III, ch. 15 (Yule, II p. 138; Ramusio; III, ch. 23).
(6). An historical Relation of Ceylon, 1681; repr.Glasgow, 1911.
(7). Description du –Royaume de –Siam, París, 1691 ; tr.as A new Historical Relation of the Kingdom of Siam, London, 1693, p. 163 ff.
(8). Sidharubam, Rome, 1790, p. 57. The extraordinary difficulties which some of the greatest scholars of this time and later found in getting at the actual records can be seen from Rémusat’s Mélanges posthumes, Paris, 1843.
(9). Buddha and Buddhism in JRAS. XVI (1856), p.248.
(10). Buddhism, prefacio.
(11). Aprender de memoria a veces se supone que es un método más fiel que el registro escrito, pero está expuesto a mayores peligros de alteración. Aún en el caso de los Vedas, en los cuales no hay ningún motivo doctrinal para un cambio, se tomaron medidas extraordinarias para preservar el texto original, pero existen diferencias notables en las versiones de los himnos de las diferentes escuelas. Encontramos dicho elemento en pasajes reservados en obras escritas en pali y sánscrito. Otra fuente fructífera de alteración provocada por la memorización es la dificultad para determinar la fuente o el autor de documentos en particular. Cuando a los budistas mismos, le atribuyen alguna de las obras canónicas al Buda en persona, cuyo resultado parece ser demasiado incongruente, lo asignan a uno u otro de los discípulos más famosos.
(12). Un problema muy diferente que no nos concierne en este punto es determinar hasta dónde contamos con las expresiones de Buda en los Sermones después de descartar las leyendas; ver el capítulo XVI.
(13). Una obra con el mismo título existe en el idioma tibetano.
(14). Leclére. Les livres sacrés du Cambodge, París, 1906.
(15). La más reciente discusión de la cronología se encuentra en Hultzach, Inscr. of Asoka, p. XXXV.
(16). Hibbert Lectures, 1881. p. 197.
El linaje de Buda · Capítulo I
No existe una biografía continua de Buda(1) en las escrituras. Los eventos aislados que se encuentran en ellas han sido entretejidos en algunos casos por los comentaristas junto con incidentes adicionales en una narración más extensa. El narrador Jataka, con el fin de incluir los cuentos de los nacimientos anteriores de Buda, da cuenta de su vida a partir de la época cuando se supone que empezó a ilustrar su doctrina con estos cuentos. El narrador del Buddhavamsa puede especificar varios lugares donde Buda mantuvo su Retiro durante la época de lluvias en los primeros veinte años de su ministerio. Las obras del sánscrito también muestran un desarrollo similar. En primer lugar se encuentran las diversas leyendas de los comentarios (preservados en tibetano) y aquellas del mahavastu; éstas en el Lalita-vistara han sido elaboradas para ser una verdadera biografía
Es imposible trazar una línea estricta entre las leyendas del canon y las de los comentarios. Algunas de estas últimas son indudablemente inventos posteriores, pero todas son parte de un periodo muy alejado de la etapa en la que se podrían considerar como un registro, o están basadas en el testimonio de un testigo contemporáneo. Todo, aun en las escrituras, ha pasado por varias etapas de transmisión y cualquier elemento de los sermones en sí, incluso las leyendas que los acompañan, en ningún caso son contemporáneos. Algunas de las leyendas ligadas a las escrituras, tales como el descenso del Cielo y los milagros de su nacimiento y muerte, son exactamente aquellas que muestran con más claridad el incremento de los agregados apócrifos, al igual que el desarrollo de un sistema de creencia dogmática referente a la persona y funciones de Buda. Otro desarrollo es el que describe a Buda como el hijo de un rey y el descendiente de una línea de ancestros que parte del primer rey del presente ciclo. Esto no se puede ignorar puesto que ocurre en las dos escrituras: pali y sánscrita.
El único terreno firme desde el que podemos empezar no es la historia, sino el hecho de que una leyenda existió en forma definida en el siglo I y II después de la muerte de Buda. Evidentemente, si esto se debe juzgar basándonos en el punto de vista de su valor histórico, se debe entender como un todo tanto lo increíble y fantástico como las partes que tienen la veracidad más aparente. Podremos rechazar partes inverosímiles pero no las podemos ignorar sin suprimir importante evidencia que se refiere al carácter de nuestros testigos.
Un elemento que usualmente considera inverosímil la mentalidad moderna es lo milagroso; y una manera de proceder ante esto ha sido simplemente suprimir los elementos milagrosos.(2) La presencia de lo milagroso en sí no desvalida a una leyenda. El relato de que cierto arahat asistió a una asamblea puede ser verdadero, aunque se nos diga que pasó por el aire en su camino a esta reunión. Esto fue un elemento milagroso para el cronista, pero a la vez es perfectamente normal para un arahat. Sin embargo, cuando se nos dice que Buda hizo tres visitas a Ceilán, no nos acercamos más al hecho histórico suprimiendo la circunstancia de que se desplazó por los aires. La presencia del milagro, de hecho, tiene que ver muy poco con la cuestión histórica que se encuentra detrás de la leyenda. Es muy posible que circunstancias normales se consideren como milagros. Una manera mucho más importante de probar una leyenda es comparar las diferentes formas en las cuales se presenta. Puede haber sido elaborada, o una leyenda elaborada puede haber sido racionalizada. Incidentes adicionales pueden haber sido incluidos en lugares extraños, o recuentos muy contradictorios del mismo suceso pueden haber sido registrados.
A menudo es posible hacer una clara distinción entre los estratos de la tradición en los casos donde una leyenda que se desarrolla en las escrituras difiere, por su carácter y circunstancias, de una o más versiones de los comentarios, si en estos últimos se encuentran detalles contradictorios. Todos esos detalles pueden ser descartados como aberraciones y la diferencia entre los estratos se encuentra tan frecuentemente que podemos indicar una etapa más antigua de la tradición de cuando no existían los relatos elaborados. No es un argumento del silencio el inferir de relatos canónicos de la Iluminación que, cuando fueron coleccionados, no se conocía nada de las palabras que fueron dichas por Buda en tal ocasión. Si una versión de estas palabras ha sido preservada esto podría representar una vieja tradición ajena al relato de la escritura. Pero encontramos por lo menos seis versiones conflictivas, dos de ellas en el pali. Todas son, más o menos, interpretaciones inteligentes, hechas al investigar las escrituras para definir cuál, entre las palabras de Buda, debe haber sido la primera y no una vieja tradición concerniente a lo que aquellas palabras fueron en realidad.(3)
Otra distinción importante se encuentra en el carácter fantástico de las leyendas de la vida de Buda antes de su Iluminación, si éstas se comparan con aquellas posteriores cuando él residía en la región donde se empezaron a recolectar las leyendas. No es sino hasta que Buda partió de su hogar y llegó a la tierra de Magadha, que encontramos una mínima referencia a algún hecho histórico o geográfico que sea independiente de su vida personal. El periodo de su juventud en un país distante antes de que logara la fama y el honor como maestro sería en gran medida, si no en su totalidad, un espacio en blanco y que de manera fácil y afanosa podría ser llenado por la imaginación de sus discípulos.
Pero si las leyendas de este periodo se deben juzgar y se debe hacer un estimado de su carácter como evidencia histórica, habrá que considerar la forma en la cual han llegado hasta nosotros y no después de una depuración juiciosa. Ellas arrojan luz sobre los relatos canónicos, y también ilustran las teorías budistas de la cosmogonía y otras creencias dogmáticas. De hecho es necesario partir desde el inicio del mundo porque es hasta este punto que se rastrea el linaje de Buda.
En el pensamiento brahmánico, desde el periodo védico, no existe la creación del mundo en el sentido judío. Éste está evolucionando y disolviéndose periódicamente en sus elementos, el que origina y preserva el comienzo de un nuevo ciclo (kalpa) de desarrollo es el dios Prajábati, o Brahma con quien llega a ser identificado y como tal lo conocen los budistas. Esta teoría de los ciclos recurrentes también fue budista, pero en vista de que Brahma fue quien dio origen al nuevo ciclo se le ridiculiza directamente en las escrituras budistas. El budismo no negó que Brahma existiera. Brahma, en un sermón atribuido a Buda, supuestamente declaró que él es “el que somete, el no sometido, el que todo lo mira, el que domina, Dios,(4) el que hace, el que forma, el principal que nombra, el controlador, el padre de aquellos que han sido y serán”. Pero esto es meramente una ilusión de Brahma. En verdad dice el budismo él está atado a la cadena de la existencia tanto como cualquier otro ser. Él es el primero en resucitar al inicio de un nuevo ciclo y piensa que es el primero de los seres. Él desea tener a otros seres, y cuando éstos se aparecen a su debido tiempo piensa que los ha creado.(5) Esto es parte del argumento dirigido contra aquellos que tratan de explicar el origen del universo y del alma.
Que sean eternos o no es una cuestión que no se debe preguntar alguien que intenta alcanzar la meta enseñada por Buda.
Esta enseñanza, aunque no inicia con Buda personalmente, es una doctrina que se encuentra en el canon pali. Pero también en el mismo documento encontramos un relato del génesis del universo. La Patikasutta(6) es una leyenda en la cual un estudiante necio está insatisfecho porque Buda no quiere hacer un milagro o declarar el inicio de las cosas. Después de que el estudiante se retira, Buda declara que sí sabe y explica cómo el universo se desarrolla al inicio de cada nuevo ciclo, expresamente rechazando la idea de que es la obra de un dios o de Brahma. Esto se repite en el Aggañña-sutta, y continúa con un relato del desarrollo posterior de los primeros seres. Éstos fueron en un inicio puramente espirituales pero poco a poco se fueron materializando más y más hasta que surgieron las pasiones y las actividades malévolas. Después de lo cual la gente se juntó y eligió al más recto y capaz para que fuera fuerte, reprimiera y destierrara. Se convirtió en el Mahasammata, el primer rey y fundador de la casta kshatriya. Las otras tres castas originales fueron diferenciadas subsecuentemente. En esta versión del origen de las castas tenemos otra contradicción clara de la doctrina hinduista,(7) pero una imitación directa de métodos populares hindúes como los encontramos en la literatura purana. Dos de los fines expresamente definidos de un Purana son: explicar el origen del universo y dar las genealogías de las familias reales.
En los comentarios y las crónicas se sigue hablando sobre la descendencia continua de los reyes a partir de Buda, esta leyenda también se encuentra en el Mahavastu y el Vinya del Tíbet.(8) La genealogía es la de los reyes de Kosala y algunos de los nombres son idénticos a los de las genealogías kosala de los Puranas, tales como los famosos Dasaratha Rama y Ikshvaku. No puede haber duda alguna de que los budistas no se contentan con simplemente dejar a un lado cuestiones sin importancia, pues desarrollaron una teoría del origen del mundo en oposición directa a la de sus rivales brahmanes. La rivalidad también aparece en otros detalles como cuando la palabra védica “maestro brahmán” (ajjhayaka, Skt. adhapaka) se explica de una manera desdeñosa y se le da el sentido de “el que no medita” (a-jjhayaka); aunque los sakyas pertenecen al linaje del Sol, se dice que no quiere decir que su descendencia derive desde ancestros primitivos como en los Puranas, sino que dos de sus predecesores nacieron de los huevos que se formaron de la sangre coagulada y semen de su padre, Gautama, y que fueron incubados por el Sol.(9) De uno de los huevos surgió el famoso Ikshvaku, que en los Puranas es el hijo inmediato de Manu, hijo del Sol. Pero los budistas colocan entre Ikshvaku y el rey de la primera época, Mahasammata, una enorme genealogía, y hacen que Ikshvaku solamente sea el ancestro de los kosalas posteriores y de la rama sakya del linaje del Sol. Sin embargo, el nombre en pali es Okkaka, y no puede ser tratado de ninguna manera como una forma del nombre Ikshvaku. Pero los relatos budistas en sánscrito dan este nombre puránico donde el pali tiene Okkaka. Evidentemente el pali es más primitivo puesto que el nombre de uno de los hijos de Okkaka es Okkamukha (cara de antorcha) un derivado de Okkoka. La forma Ikshvako adaptada en el sánscrito parece ser un arreglo deliberado al nombre en el relato puránico.
En la leyenda del Ambattha en el Digha se da el origen de los Sakyas propiamente dicho. Ambattha, un joven estudiante avanzado(10) del maestro brahmán Pokkharasadi, se queja con Buda de la rudeza de los sakyas hacia él durante su asamblea. Buda le platica de su origen y de la descendencia directa del rey Okkaka, así como de la descendencia personal del Ambattha del mismo rey y una joven esclava:
Pero Ambattha, si recuerdas tu nombre y el clan de parte de tu madre y de tu padre, los sakyas nacieron nobles y tú eres el hijo de una esclava de los sakyas. A la fecha los sakyas consideran al rey Okkaka como su ancestro. Hace mucho tiempo el rey Okkaka, cuya reina era querida y agraciada por él, quiso transferir el reino a su hijo y desterró a los príncipes de más edad de otra esposa, Okkamukha, Karaganda, Hatthinik y Sinapura,(11) del reino. Después de que fueron desterrados vivieron en las laderas del Himalaya a orillas de un estanque de flores de loto, donde había un gran bosque de saka. Estando conscientes de sus diferencias(12) de castas se casaron con sus hermanas. El rey Okkaka mandó indagar por medio de los ministros de su séquito dónde vivían los príncipes. “Hay, oh rey, en las laderas de los Himalaya a orillas de un estanque de flores de lotos un gran bosque de saka. Allí es adonde viven ahora. Siendo recelosos de sus castas cohabitan con sus hermanas”. Así que el rey Okkaka pronunció estas palabras fervientes: “Los príncipes realmente son capaces (sakya). Supremamente capaces son los príncipes en verdad”.(13) Desde entonces se conocieron como los sakyas y Okkaka fue el ancestro de la raza de los Sakya.
Esto sólo es parte de la leyenda completa que se narra íntegramente en el Mahavastu, en el Vinaya del Tíbet y en varios lugares de los comentarios pali. Lo que sigue es parte del comentario de Buddhaghosa referente al pasaje descrito arriba:
Este es el relato en orden.(14) De entre los reyes de la primera edad se dice que el rey Mahasammata tuvo un hijo llamado Roja. El hijo de Roja fue Vararoja, del Vararoja Kalyana, del Kalyana Varakalyana del Varakalyana Mandhata del Mandata Varamandhata del Varamandhata Uposata, de Uposatha Cara, de Cara Upacara, de Upacara Makhadeva. En la sucesión de Makhadeva(15) hubo 84 000 kshatriyas. Después de estos fueron los tres linajes de Okkaka. De estos Okkaka del tercer linaje tuvo cinco reinas Bhatta Citta, espacio Jantu, Jalini y Visakha. Cada una de las cinco tenía quinientas mujeres servidoras. La mayor tuvo cuatro hijos, Okkamukha, Karaganda, Hatthinika y Sinipura y cinco hijas, Piya, Suppiyas, Anada, Vijita y Vijitasena. Después de dar a luz a nueve hijos murió. Entonces el rey se casó con otra hija joven y hermosa de un rey y la hizo su principal reina. Ella dio a luz a un hijo que se llamó Jantu. Al quinto día ella lo adornó y lo enseñó al rey. El rey estuvo encantado y le ofreció una merced. Ella se aconsejó con sus parientes y requirió el reino para su hijo. El rey se enojó con ella y dijo: “Muere ruin mujer, tú quieres destruir a mis hijos”. Pero ella insistió al rey una y otra vez en privado y rogó diciendo: “Oh rey, la falsedad no es apropiada”. Y así siguió. Hasta que el rey les habló a sus hijos: “Hijos míos, viendo al más joven de ustedes, el príncipe Jantu, he dado a su madre una merced. Ella desea transferir el reino a su hijo, tomen ustedes todos los elefantes, caballos y carros de guerra que quieran excepto el elefante, el caballo y el carro de guerra símbolos del estado y váyanse, después de mi muerte regresen y gobiernen el reino”. De esta manera los alejó junto con ocho ministros.
Ellos se lamentaron y lloraron: “Padre, perdona nuestra falta”; y diciendo adiós al rey y a las mujeres de la corte pidieron licencia al rey diciendo: “Nos vamos con nuestras hermanas”, así partieron de la cuidad con sus hermanas y atendidos por un gran ejército. Mucha gente, pensando que los príncipes regresarían y gobernarían el reino después de la muerte de su padre, decidió serles leal y los siguieron. El primer día el ejército marchó una milla, durante el segundo día dos millas y en el tercero tres. Los hermanos se detuvieron, convocaron a un consejo y dijeron: “Esta fuerza es grande. Si fuéramos a conquistar algún reino vecino y tomar sus tierras esto no sería suficiente para nosotros. ¿Por qué deberíamos oprimir a otros? Jambudipa es grande construyamos una ciudad en el bosque”. Diciendo esto se fueron hacia los Himalayas en busca de un lugar para una ciudad.
Fue durante ese tiempo que nuestro Bodhisatt nació en el seno de una noble familia brahmán. Se le conoció como el Brahmán Kaplia, y retirándose del mundo se convirtió en un sabio y después de hacer una choza con hojas vivió en las laderas de los Himalayas a la orilla de un estanque de flor de loto en un pequeño bosque de árboles saka. Ahora conocía la ciencia de los terremotos, por medio de los cuales pudo enterarse de los defectos a tres y medio kilómetros arriba en el aire y abajo en la tierra. Cuando leones, tigres y tales animales persiguieron al venado y al jabalí,(16) y gatos persiguieron a sapos y ratones, ellos no fueron capaces de seguirlos al llegar a tal lugar; incluso fueron amenazados por ellos y se retiraron. Conociendo que este era el mejor lugar en la Tierra, hizo allí su choza de hojas.
Viendo llegar a los príncipes a esta región en busca de un lugar para fundar una ciudad, él les preguntó sobre su problema y enterándose les mostró compasión y dijo: “Una ciudad construida en el lugar de esta choza de hojas será la ciudad principal de Jambudipa. Un solo hombre, de entre los que nacerán aquí, será capaz de vencer a cien o aun a mil hombres. Construyan la ciudad aquí y hagan el palacio del rey en el lugar de la choza de hojas; pues poniéndolo en este lugar, incluso el hijo de un candala sobrepasará a un rey universal en poder”. Los príncipes respondieron: “¿No es este lugar propiedad suya, venerado señor?”. Él dijo: “No piensen que estará en mi sitio. Hagan una choza de hojas para mí en una ladera y construyan una ciudad que llamarán Kapilatthu”. Así lo hicieron y tuvieron su residencia allí.
Luego los ministros pensaron: “Estos jóvenes ya son adultos. Si estuvieran con su padre él haría alianzas matrimoniales, pero ahora es nuestro deber”. De manera que ellos consultaron con los príncipes, quienes dijeron: “No encontramos hijas kshatriyas que sean como nosotros (de nacimiento), ni príncipes kshatriya que sean iguales a nuestras hermanas, y por medio de una unión con esas personas de nacimiento desigual, los hijos que nazcan serán impuros ya sea del lado de la madre o del padre. Entonces déjenos unirnos a nuestras hermanas”. Debido a la preocupación de la diferencia de casta eligieron a la hermana mayor para tomar el lugar de la madre y se casaron con el resto. Así aumentaron su número con hijos e hijas, pero más tarde su hermana mayor cayó enferma de lerpa y sus extremidades se parecían a la flor de kovilara. Los príncipes, pensando que esta enfermedad podría recaer en cualquiera que se sentara, parara o comiera junto a ella, un día la llevaron en un carruaje como que si fueran de paseo al parque y entrando al bosque cavaron un estanque de loto con una casa en la tierra. La colocaron allí y proveyéndola con diferentes clases de alimentos lo cercaron con lodo y se fueron. Por esos tiempos el rey de Benares, llamado Rama, tenía lepra y siendo detestado por sus damas y bailarinas en su agitación dio el reino a su hijo mayor, se internó en el bosque y dado que comía hojas de árboles y frutos sanó rápidamente, así adquirió un color dorado; mientras caminaba por aquí y por allá vio un gran árbol hueco y despejando un lugar en él, de siete metros de largo, instaló una puerta y una ventana, agregó una escalera vivió allí. Con un fuego en una bandeja de carbón se acostumbró a estar recostado de noche escuchando los sonidos de los animales y pájaros. Se daba cuenta que en tal y tal lugar un león hacía un ruido, en tal otro un tigre, y cuando llegaba la luz del día se encaminaba a ese lugar y recogía los restos de carne, los cocinaba y se los comía.
Un día mientras estaba sentado después de prender un fuego en la madrugada un tigre llegó, atraído por el aroma de la hija del rey y destruyendo la pared de lodo hizo un agujero. Al ver al tigre por el agujero ella se asustó tremendamente y gritó. Entonces el rey escuchó el sonido, se dio cuenta de que era la voz de una mujer y rápidamente fue al lugar. “¿Quién está allí?”, dijo. “Una mujer, señor”. “¿De qué casta eres?” “Soy la hija del rey Okkaka, señor”. “Sal”. “No puedo, señor”. “¿Por qué?” “Tengo una enfermedad de la piel”.
Después de enterarse de todo el problema y dándose cuenta que ella no saldría debido a su orgullo kshatriya, él le hizo saber que era un kshatriya, le dio una escalera y la sacó. La llevó a su morada, le enseñó el alimento medicinal que él mismo había comido, en poco tiempo la sanó y tomó un color dorado, entonces se casó con ella. La primera vez ella dio a luz a dos hijos, la siguiente vez a otros dos y de allí dieciséis veces. De tal manera fueron treinta y dos hermanos. Gradualmente crecieron y su padre les enseñó todas las artes.
Pero un buen día cierto habitante de la ciudad del rey Rama que estaba buscando joyas en la montaña, vio al rey, lo reconoció y dijo: “Conozco a su majestad”. Entonces el rey indagó de él todas las noticias. Justamente en ese momento llegaron los muchachos. Al verlos preguntó quiénes eran y cuando se le dijo que eran los hijos de Rama, indagó todo lo referente a la familia de su madre. Y pensó: “Ahora tengo algo que contar”, y se fue a la ciudad e informó al hijo rey. El hijo del rey decidió hecer regresar a su padre, fue a aquel lugar con un ejército cuádruple y saludándolo le pidió que aceptara el reino. El rey contestó: “Suficiente, hijo mío, retira este árbol para mí y constrúyeme una ciudad”.
Así lo hizo y debido a que para construir la ciudad retiró el árbol de kola y lo hizo en la vereda del tigre (vyagghapapha) él fue el origen de los dos nombres de la ciudad: Kolanagara(17) y Vyagghapajja. El hijo del rey saludando a su propio padre se fue a su ciudad. Cuando los príncipes crecieron su madre les dijo: “Hijos, los sakyas que viven en Kapilavatthu son sus tíos maternos. Las hijas de sus tíos tienen el mismo tipo de cabello y vestido que ustedes, cuando ellas lleguen al lugar de baño, vayan allá y dejen que cada uno tome a aquella que le guste. Fueron allá y cuando las muchachas terminaron su baño y se estaban secando el cabello cada uno de ellos tomó a una y haciendo saber sus nombres se fueron. El Sakya Rajás al oír esto pensó: “Que así sea, para estar seguros que son nuestros parientes”, y guardó silencio. Este es el origen de los sakyas y de los koliyas, de esta manera la familia de los sakyas y de los kolyas casándose entre ellos llegaron en una línea no interrumpida hasta el tiempo de Buda.
Hemos aprendido del Mahavastu que Ikshvaku fue el rey de los kosalas, y esto es lo que deberíamos esperar. La ciudad de la cual fueron expulsados los príncipes fue Saketa, es decir Ayodhya. Esto es un elemento bastante tardío puesto que Savatthi fue la capital anterior, y se refiere regularmente como tal en los suttas. Cuando utilizamos el término “posterior”, nos podemos referir a cualquier cosa dentro de los mil años después de la muerte de Buda; y dentro de este periodo no podemos negar la posibilidad de adiciones al pali, al igual que a otras formas del canon. Sin embargo, aun cuando podamos fijar la fecha de una colección canónica en una época temprana, con toda seguridad podemos afirmar que tales leyendas no fueron parte original de ésta. Para el narrador, quien evidentemente consideraba la leyenda como verdad, resultó muy natural asumir que el Buda omnisciente supo de ello y por eso lo dijo.
La descendencia real de los primeros sakyas continúa en el Mahavastu, las crónicas tibetanas y el pali; pero las diferencias entre cada una son tan grandes, que su interés es principalmente el mostrar que no hay acuerdo referente a una versión de la genealogía. Las listas en las crónicas son, indudablemente, las más adulteradas, puesto que han sido incluidos varios reyes que ya aparecen en el Jatakas y que por tanto son encarnaciones anteriores a Buda.
Pero hay un interés especial en la cuestión del origen de la leyenda de los sakyas. Fausböll(18) señaló que el relato tiene correspondencias con el Ramayana y que una versión de este poema épico se encuentra en el Jatakas. Este es el Dasaratha-jataka (No. 461). El rey Dasarath de Benares tiene tres hijos, Rama, Lakkhana y una hija, Sita. La reina muere y su siguiente reina logra para su hijo Bharata la gracia de que él ascienda al trono. El rey, temiendo a sus celos, destierra a Lakkahna y a Rama, Sita decide acompañarlos. Van a los Himalayas por doce años, puesto que los adivinos dicen al rey que es el tiempo que él vivirá. Pero al final de nueve años muere de tristeza y Bharata sale para hacer regresar a sus hermanos. Rama se rehúsa regresar antes del final de los doce años prescritos y por los restantes tres años, sus sandalias gobiernan el reino, después de lo cual regresa como rey y toma a Sita como su reina.
Esto presenta algunos detalles diferentes en cuanto al Ramayana