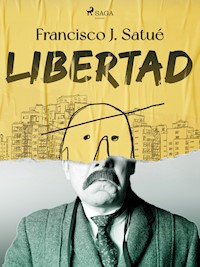
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Francisco J. Satué, periodista y autor omnipresente tanto en las ondas como en las letras españolas, realiza en esta obra un curioso repaso en forma de biografía literaria de su vida, un recorrido por obras y autores que dejaron una impronta en él, desde Rimbaud a Sade, desde Casanova a Lautréamont, en un peregrinaje de la memoria que nos lleva a lo más profundo de su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Giménez Corbatón
Libertad
FRANCISCO J. SATUÉ
Saga
Libertad
Copyright © 2006, 2022 Francisco J. Satué and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374320
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Ángela Fonseca, mi madre, porque nunca quiso despedirse ni temió la muerte.
Para Francisca Aguirre, en y por el amor a las palabras vivas y libres como brasas candiles antorchas destellos incendios iluminaciones en el fondo de la noche.
Para la estirpe Barrera, Patro, Vicente, Ana, y los suyos. Por el señorío de su bondad. Creadores de mundos desde la nada más humilde y sentida.
EN EL NOMBRE DE SADE
Desde el momento en que los hombres comenzaron a vivir en sociedad, se tuvieron que dar cuenta que muchos culpables escapaban a la severidad de las leyes. Se castigaban los crímenes públicos, pero era preciso establecer un freno para los crímenes secretos. Tan sólo la religión podía constituir este freno.
Voltaire
Observen que no entro a juzgar nada; mi sistema consiste siempre en dirigir la investigación a lo curioso, a lo diferente, en llegar a la fuente de las cosas que cuento, pero no señalando con un pedante puntero o en la forma terminante de Tácito, que se suele pasar de listo consigo y con el lector, sino con la humildad de corazón de alguien dedicado simplemente al oficio de ayudar a los que quieren aprender. Escribo para ellos y son ellos los que me leerán (si es que una lectura como ésta es capaz de interesarles) hasta el mismo fin del mundo.
Laurence Sterne
Todo gira, todo vuelve.
Leonardo Sciascia
1
Como en las últimas semanas, aquel individuo que aseguraba ejercer sus labores en calidad de legítimo instructor de las causas emprendidas contra los enemigos, falsos incondicionales y arteros aliados de la libertad y la legalidad republicanas, acudió puntual a la cita establecida por él mismo en la mediatarde de los lunes; y cumpliendo su hábito de transmitir inclemencia en la actitud e impiedad en el gesto, además de componer sobre los hombros una máscara cuya expresividad dudaba mostrarse como cicatriz o abierta amenaza, repitió su muy ensayada ceremonia al llegar al despacho. Esto es, entró sin saludar.
La casa no se hallaba lejos de París. Era aquel despacho el rincón más querido de su refugio, el gabinete donde examinaba los casos a los que concedía la máxima importancia, dentro de una residencia camuflada, desconocida –o era esta su convicción– para el resto de los jerarcas del régimen de sangre, terror y muerte de los tiempos que corrían. Y corrían, no había duda... con la misma prodigalidad con que aún rodaban las cabezas, y hombres, mujeres y niños eran fusilados en masa, sin contemplaciones. De modo que contra sus evidentes propósitos de disimulo marcial, emanaba de su aparición en la estancia un orgullo de estatua ecuestre en el centro exacto del ombligo de la capital de las Luces. La República podía sentirse virgen allí; y por esta misma eventualidad, intacta, protegida, próxima y remota simultáneamente, le era dado respirar sin miedo durante un largo porvenir que él, así decía, pretendía infinito.
El conjunto de su apariencia le permitía imponerse con eficacia a sus adversarios. Calaba en la testa sombrero color pelo de rata, de copa y alas rígidas y breves, rematadas al frente por una hebilla plateada. El pantalón era anodino. El abrigo, largo y de faldones también rígidos, igual que las solapas triangulares, bordeadas en rojo de Burdeos, le confería el aire semiculto y desplazado de los burgueses de provincias. Calzaba, la fusta en ristre, como de vuelta de un paseo a caballo, botas altas de montar. Quiero saber toda la verdad –proclamaba aquella vestimenta. Eran gritos que nadie oía, pero que se clavaban en el interior de la mente.
Era temido.
La escolta quedaba en la planta baja resguardando la escalera de acceso al despacho, situado en el segundo piso de la mansión. Delataba a aquella tropa su turiferario estruendo de sables, correajes, botas, grasa, fusiles, carreras y caballerías en el patio. En el frente italiano no hubieran durado demasiado tiempo.
Pero aquel era otro campo de batalla que no pedía sutilidad. El juez no la ejercía en sus ritos habituales y domésticos, como él solía denominarlos. Precedido por un secretario de semblante melancólico, pobladas cejas, canosas melenas y espantosa cojera diestra, como de jorobado por razón de sus deberes, personaje grotesco que sabía de antemano donde debía instalarse para no ser visto mientras se desarrollaba el encuentro, así me imagino detrás del biombo que partía en dos la gran sala, el notabilísimo señor se dignaba aparecer al cabo de unos minutos.
Exhibía un ceño que trazaba un surco entre las cejas dotado de la tensión plana del granito, como una cornisa impuesta con artesanía menesterosa contra una frente no mal moldeada, con un sello austriaco, de mujer dedicada en vano, en una cerrazón casera, a la música o a la poesía.
Sus colegas habían intentado dirimir si se trataba del signo de un compromiso, de la huella imborrable de una herida, de la proclamación de un ansia inagotable por exterminar a los enemigos del pueblo, como demostró hasta aburrir a quienes incurrieron en el grave error de considerarle un asociado; o si era en cambio el rasgo más honesto y primitivo de su cara, que por pueril resultaba comparable a las de los cortesanos filósofos, los alquimistas de afición y voluntaria frustración, o los también de moda y muy cotizados pensadores de sobremesa que entretenían a las esposas de los propietarios con influencia.
Cada pieza ocupaba su puesto en el tablero. Así pues, los filósofos indagaban o picoteaban, siempre la nariz por delante, en la crujiente intimidad de las señoras, confinadas y consentidas en las residencias de las afueras. En la ciudad los burgueses, en un confortable hastío, mezclaban los tabacos de sus excelentes pipas y compartían recelos mutuos, adulterios, amantes y negocios en las logias, las tabernas y los clubs de élite. Como peregrinos procedentes de otro tiempo, eruditos, juristas, astrólogos, médicos, físicos, dibujantes y fabuladores añadían al panorama un torbellino de insinuaciones cosmológicas que rara vez no desembocaban en sangrientas bacanales.
—Conviene renovar el servicio cada cierto tiempo, es una cuestión de higiene –dictaminaba el juez.
Lo decía por las criadas, doncellas y siervos que morían a causa de los incontenibles desenfrenos de los nuevos dirigentes de la coyuntura política. Y hay que reconocer que su tesis encontró numerosos adeptos, y las tierras de Francia volvieron a ser abonadas, como no se conocía desde la Edad Media, con los despojos de las mejores y más humildes prendas del pueblo, en un secretismo que llegaba a usurpar el resplandor de los amaneceres, como tachando de un plumazo los cielos.
Los incontables cadáveres que resultaban de aquellas ceremonias imprevistas del placer devolvieron a los campos, convertidos en un inmenso cementerio anónimo, exento de cruces y otros signos sacros, una eternidad de ciénaga, su impetuosa y desatendida fertilidad. Es obvio añadir que en aquel período la servidumbre de los palacetes y las grandes casas se renovó con lujuriosa y frenética y asesina premura.
El juez no participaba en la efervescencia de los tiempos, aunque cuando aquellos aquelarres le sorprendían en el curso de una visita de carácter social, tal era la espontaneidad con que se desataban los instintos, los contemplaba desde la distancia, mas no sin interés. Como encontrándose en otra parte, en un altar o un museo, rehuía las invitaciones que le urgían a confundirse en una pelota rosada compuesta y descompuesta de cuerpos y tentáculos bromistas, convulsos y las más de las veces torpemente desnudos, amasijo donde él se contentaba identificando los rostros de sus enemigos. No contenía sus humores al manifestar coléricamente el espanto que padecía ante la proximidad física de otras personas.
Fiado al respaldo de sus más altos consejeros y valedores, asistía a aquellos festejos asumiendo una enojosa coincidencia y la congestión de embeleso febril del voyeur del habituado a cierto tipo de belleza. Sus pupilas revelaban la frialdad con que, comiendo despacio una naranja, gajo a gajo, puede planearse el despedazamiento de un hombre.
No se trataba de una mirada, sino de estudio.
Estudiaba y eliminaba visual e intelectualmente a sus competidores antes de enviarlos al patíbulo.
Muchos de aquellos supuestos colegas del juez murieron en la guillotina o fusilados sin llegar a resolver el misterio que envolvía de sordidez al personaje. Incautos, se preocuparon antes de la anécdota que de la materia más sustanciosa del problema y, de apurar a los historiadores y cronistas, de la cuestión de mayor enjundia: ¿Quién era verdaderamente aquel sujeto como salido de la nada, que se arrogaba dignidades extraordinarias de funcionario, virtudes de campeador y autoridad de pontífice en los torbellinos que sucedieron a la implantación del régimen republicano? Pasaron las décadas y numerosos investigadores intentaron dar respuesta a los interrogantes polimórficos que derivaban de esta incógnita originaria y sin embargo crucial.
Todos ellos fracasaron. Algunos, azuzados por las descargas de ira de un Napoleón, imperator declinante, habrían de admitir su incapacidad para abordar, aclarando sus lagunas intelectuales, la biografía de un sujeto que, a imitación de un ogro voraz e incontinente en sus orgías, banquetes y libaciones, presenta la hemorragia de sus intestinos a los galenos, no sin complacencia, cual tejidos acribillados por diminutos y tercos alfileres, como en carne viva, irremediables. Aquellas heridas no tenían solución. Había un aura de verdad intuida, pero no del todo visible –no al menos para ojos humanos–, en su conducta.
Por otro lado era, aunque cueste admitirlo, un trabajador irreprochable. Nadie en aquellas confusiones de los años en que los levantamientos sucedieron al gran empeño de la revolución volcada inconscientemente al imperio, y más tarde de vuelta a la república, nadie dudaba de la integridad de este juez cuyos modales sugerían la gravedad de los sabios retados por el precipicio de una sentencia capital y las tentaciones que por fuerza habían de manifestarse en el trasfondo de inhumanos decretos, dictados por el inconmovible empeño de erigirse en justos y ejemplificadores avisos a la humanidad.
Así se redactaron esos decretos; lo sé bien. Con la misma férrea decisión se cumplieron.
II
En sus sesiones a puerta cerrada el juez tomaba asiento frente al muchacho de pelambrera alborotada, rizosa, arrancado de una mazmorra custodiada por pretorianos cuyos estipendios, salidos del propio bolsillo del juez, igual que mi sobresueldo como escribiente privado, les impedían acariciar la alternativa, harto improbable, de una traición mejor remunerada y liberadora que los hubiera llevado a pasarse a cualquiera de los bandos enemigos de aquel hombre.
El juez sabía navegar en las aguas de su tiempo; no en vano era uno de los artífices de las turbias e imprevistas mareas que mantenían soliviantada la época. Tenía dinero, mas la estirpe que alimentaba sus rentas no era conocida en la capital ni en los alrededores, y no le descubrieron otras ataduras a la humana condición que pudieran convertirlo en blanco de las maquinaciones de sus oponentes. A él, en cambio, le llovían informaciones espeluznantes que no tardaban en convertirse en el sustrato de su industria.
En el ínterin, entre el pasado abolido y el futuro que se edificaba sobre la sangre, los hombres morían por cualquier excusa o delación envuelta en una trama de legalidad. La patria vivió el estadio de la familia perfecta según los cánones bíblicos: todos contra todos hasta alcanzar la tregua de una nueva y dudosa alianza que desembocara en una armonía de paz, siempre y cuando ésta resultase quebradiza, vulnerable.
Así era nuestro mundo entonces, hay que aceptarlo sin dramatismo, porque quizá todas las épocas coincidan en tan altas aspiraciones. Buscaba la perfección de lo sublime a costa de la vida. Y en ese fácil camino hacia la muerte que proporcionaban las ejecuciones masivas, baratas y apenas laboriosas, aplicadas en nombre de la patria y la igualdad, los redimidos de la revolución –en el doble sentido que poseen estos términos: engloba a aquellos que morían como enemigos y también a los otros, las víctimas de su despiadada entrega a la causa, chivos expiatorios incluidos, desengañados del impulso de la primera hora utópica o simples sin remedio–, gentes como el juez realizaban su sistemática tarea rindiéndose al capricho, al interés del instante, al laberinto de los episodios entrampados en otros más graves acontecimientos.
Como Cicerón, autor al que mencionaba a menudo para justificar sus arbritariedades, el juez se rendía a las exigencias del momento, a la movediza disciplina del vivir día a día sin someterse a ninguna otra norma, llegando a la misma conclusión que el docto romano: él era el único hombre libre en el universo. Actuaba conforme este asentado convencimiento. No se le podía tildar de incoherente.
Aplicando habilidades de cazador emboscado en una era pretérita, por sus propias, premeditadas y crueles trampas, y por tantos yerros sabedor de las lecciones y fortunas que brindan a los espabilados las debilidades de los hombres, desde la altura que proporciona la libertad de ese cambio perpetuo que a veces es llamado impunidad y en otras ocasiones tiranía, y en el más denigrante de los supuestos revolución, el juez volvió a ocupar su lugar en el mundo, ahora resguardado por su rango de magistrado especial y su escritorio.
El planeta entero se concentraba en ese instante en aquel despacho sumido en sombras, donde hasta los integrantes de su ejército privado temían entrar. ¿Resonaban en la estancia los gritos de las víctimas? Nadie habría osado contestar esta maldita pregunta.
Conciso y como a regañadientes, se libró de los guantes, que sacudió sobre las rodillas en un seco mazazo de cuero. En una especie de renuncia emponzoñada de disgusto dio la orden de rutina, no sin solemnidad.
—Hagan pasar al acusado.
Aun así, hablaba quedamente.
—Exponga lo que tenga que decir. Se abre la sesión.
—¿Y mi abogado?
—Usted no necesita abogado. Este es un caso sometido a mi particular jurisdicción, especial. Y como tal habrá de resolverse.
En el fondo el juez experimentaba en su interior un pinchazo de regocijo. Sólo llegaba a deprimirse si advertía desaliento en sus testigos, pues aquel detalle plantaba en su mente la certidumbre de que la fiesta llegaría a su fatal desenlace más tarde o más temprano. La despaciosa música de la guillotina le fascinaba. Y por esta y otras razones ansiaba que los interrogatorios se prolongasen con un carácter indefinido durante el mayor tiempo posible, y sin su directa participación en el elemental mecanismo que regía aquellas veladas clandestinas.
—Le escucho.
Quería que ese fuera su único trabajo en la representación.
Reproducía el proceso por el cual el hombre, provocando un estímulo en un animal, desataba en éste su respuesta instintiva. En un instante el animal, al descubierto, revelado ante su reacción ingobernable y rebelándose como a ciegas desde su propio ser, no necesitaba más motivos para huir de la racionalidad humana, causante de su daño.
No necesitaba pensar...
Así decía el juez.
Al concluir cada entrevista, su personalidad se había transformado, y ese ánimo, como de catedrático rejuvenecido por un romance de primavera, le permitía que sus decisiones resultaran productivas o a él se lo parecieran. Una ola de orgullo recorría entonces todo su cuerpo.
III
En esta ocasión, el joven vagabundo de cabellos revueltos que tenía ante sí no dejaba de intrigarlo; pero el juez, al descifrar como un traductor la verdad enterrada en sus declaraciones había conseguido alzarse con importantes triunfos para la causa que juraba defender. ¿Era la de su egoísmo sin límites, un soterrado afán de venganza? ¿Era el orden universal, la libertad republicana? De lo que no cabe duda es que decenas, quizás cientos de detenidos jamás podrían sospechar que un enajenado había sido el responsable del denso calvario de interrogatorios, torturas y humillaciones que precedieron a su fin. Y tampoco habrían logrado adivinar, convertidos en piltrafas luego de horrendos suplicios, que el fuego de la pureza y el rescate de la nación habían desencadenado la accidentada novela donde se narraban sus pecados, sus enfermizas conspiraciones, sus calladas bajezas, sus auténticos deseos, que el juez conjuró al presentarlos simplemente a la clara pero rotunda luz del día, resumidos en un papel.
Todo era pura y dañina invención destinada de antemano a sótanos y archivos ignotos, donde hambrientos ratones convertían en mixtos aquella literatura infame.
Los silencios de los testigos aceleraban la transparente ansiedad de los criminales.
—Estoy esperando...
Dijo, con impaciencia.
Como reprimiendo un bostezo, en un chasquido de grilletes que no parecían abrumarlo, el joven pareció asimilar que nuevamente se encontraba en un lugar que no era la prisión. Su celda se encontraba en el sótano de la casa. Echó un vistazo ascendente sobre la mesa del escritorio hasta enfrentarse con expresión bovina a la mirada del juez.
Estaba acusado de un número de muertes que no había sido posible precisar. Los médicos de la cárcel aseguraban que el muchacho estaba loco en el momento en que cometió los espantosos crímenes. ¿Cuántos? Existía constancia de doce muertes. De ahí que el juez, un hombre libre en definitiva, al que espantaba la posibilidad de que tan espléndido paradigma de asesino sin conciencia quedara libre o fuera alojado en un manicomio, se responsabilizara del asunto por su cuenta.
La excepcionalidad del caso le fascinaba. Una condecoración no le habría vuelto más feliz.
—¿Quiere que hable, señoría? –preguntó el muchacho.
—Sí.
—Mi historia tal vez no merezca la pena.
—Deje que eso lo decida yo, muchacho. Yo soy el juez.
—¿La justicia?
—Eso es. Tú lo has dicho –recalcó con satisfacción–. La justicia. ¿No le impresiona?
El muchacho, deslumbrado de incredulidad, sacudió la cabeza.
—Son palabras que...
—Son palabras, ¿qué? Termine la frase.
—Me suenan, señor. Las recuerdo... De cuando era niño.
—¿Por qué cuando era niño, como dice? No le entiendo.
—Las recuerdo porque palabras como esas las pronunciaban mis padres cuando estaba dormido, acurrucado en los brazos de madre. Eran quimeras, imposibles, locas ideas, supongo. Y yo era muy niño, muy pequeño, y no entendía nada. Eso es lo que seguramente creyeron mis padres. No se les ocurrió pensar en mi memoria silenciosa.
—Ya. Usted era un bebé y...
—Perdone, señor juez. ¿Alguna vez ha escuchado música? ¿Ha tenido tiempo?
—¿Qué dice?
—Música... Un violín. Una corneta, en el ejército, un tambor, una flauta.
—Me cuesta seguir su argumento, pollo. ¡Pues claro que he oído tambores, flautas y cornetas! ¿Cree que nací ayer? He sido soldado de la República, luché en los campos de batalla, he visto morir a hombres enteros, a patriotas más niños que usted, y la música nos conducía siempre al campo del honor.
—Exacto. Pero mis lloros, como yo descubriría con los años, eran las notas de mi canción. Una melodía salvaje, anárquica, insufrible, eso repetía mi madre. Y la melodía insufrible me llevaba a la paz más profunda y cálida. Lejos.
—Sigo sin entenderle. ¿Qué quiere decir con eso, joven?
—Quiero decir, ya que se toma la molestia de preguntar, que ellos, mis padres, no podían sospechar nada de mí. Mis primeros recuerdos son nada. Nada que yo entienda o pueda explicar.
—Está bien, prosiga. No malgaste mi tiempo.
—Mis padres no podían imaginarse que yo iba a ser el protector de sus grandes ilusiones. Eran tan pobres que ni siquiera podían pensar en mí como un hombre. Creían que nacería cadáver, eso les dijo el médico. Me miraban entonces, cuando me veían en la cuna, como un adefesio, un ser desvalido, condenado a morir en mi pequeñez. Observaban mi indefensión y constantemente estaban despidiéndose de mí. ¿No lo entiende? Yo no llegaría a parte alguna. No iba a aguantar entre tanta miseria. Creían que toda la miseria del mundo les pertenecía, por mi culpa. En cierta forma, se consideraban ricos.
—Se me escapa el objeto de tanto recordatorio, joven. Lo exige el procedimiento: debemos abreviar.
—Señoría, con todo respeto. ¿Sabe usted cuánto debe de costar toda la miseria del planeta?
El juez estuvo a punto de responder. De responder «No», evidentemente. Como se reprimió a tiempo, carraspeó para intimidar al muchacho.
—Abrevie.
—Deseo que le quede clara una cosa, señor juez: no seré yo quien testifique contra mis padres por ser víctimas de la necesidad, una pobre gente, un matrimonio de enfermos, cobardes y enamorados. Eran personas libres y lo pagaron caro. Suele ocurrir. Tampoco voy a quejarme, ¿no le parece? Yo fui su castigo. Puede ser que ronden por ahí, además, como espíritus. En realidad no les pertenecía. Yo he vivido sin culpa, sin remordimientos propios ni ajenos. Créame, soy responsable de mis actos.
Aquel mozo de cabellos endemoniados y fina nariz respingona rebullía en el asiento sin respaldo, tal vez mártir de la ofensiva de un fantástico ejército de piojos. ¿O la invasión era real? El juez arrugó la nariz y el entrecejo, en uno de sus frecuentes accesos de repugnancia. Pero por dentro le invadía la ansiedad, el inconfesable nerviosismo de quien roza desde el temor la piel del deseo.
—¿Me ha oído bien? –protestó con rabia el muchacho–. Mi infancia es un secreto. Mi secreto.
—Figura en acta –afirmó el magistrado–. No insista.
—Sólo pido que respeten mi secreto, mi infancia.
—Está bien, muchacho, está bien... Lo hemos oído.
Las sesiones se encadenaron en la memoria del juez cual un discurso homogéneo, único, que se sobrepuso a los tartamudeos y vacilaciones de su testigo en el ir y venir de los hechos a las palabras, de las palabras a las especulaciones, de las especulaciones a la disolución inmisericorde de las figuras de carne y hueso que ni por asomo era capaz de recordar cuando dejaban de ser personajes de una historia para adquirir el rango de los sacrificados. Era un viaje peligroso.
Aquellos hombres no merecían vivir, como la guillotina se encargó de demostrar. Aunque mortales y sucias en el cadalso, eran simples siluetas. Su recuerdo había muerto con ellos. Historias para el olvido. Desperdicios.
Y tal vez era en ese punto donde podía encontrarse con la clave que explicaba la locura del joven, el instinto de matar, los cadáveres indiscriminados o concretos. ¡Allí estaba el núcleo del enigma! En los hombres que, empleando medios diferentes, ambos habían liquidado.
El juez no tenía el menor interés en saber si el olvido querría acoger a sus víctimas en su seno. Sí necesitaba, en cambio, saber las motivaciones de su metódica conducta respecto a los imputados que condenaba al patíbulo, a través de la criminalidad de un demente.
Necesitaba desnudar lentamente la anatomía de un cerebro o de un alma, por así decir. Quería adentrarse en el corazón de un asesino, en él mismo. Creía verse en un espejo deformado, pero espejo al fin.
Contempló con curiosidad al joven que ahora volvía a desperezarse o a despedazarse por cuenta propia. En apariencia, no era cautivo del miedo.
IV
Respondió en cuanto el juez determinó llegado el momento de hablar sin cortapisas. El muchacho mostró su conformidad con un bostezo, pero a continuación ligó sus opiniones y razonamientos con una deslumbrante coherencia, digna de leguleyos, pícaros, matasanos y clérigos. Habríase dicho que volvía fresco de una sauna romana, confortado por los perfumados vapores, los masajes y la embriaguez de la amistad descubierta en lo oscuro.
—Dicen los viejos, señor, y así parecen corroborarlo las filosofías de los autores sabios de la antigüedad, que nunca la primera impresión nacida de hombre miente al avisado, al sagaz. Ni a quien se conduce con prudencia, serenidad y discreción.
Viví siempre en esta creencia, y nunca me falló, al punto que con agrado hoy hablo con vos, pese a los medios que empleasteis para conseguir mi testimonio, alguno de los cuales puedo juzgar desproporcionados e incluso más dignos de las bestias que de la sensibilidad de los hombres. Tengo los ojos como armas de discóbolo, como globos o como flanes, es patente, circunstancia que interpreto demasía además de abuso de vuestro cargo, de mi empobrecida capacidad y efecto de la mala costumbre de resistir los martirios que el destino me impone, pues soy hombre, por no referirme a las duras pruebas a que el azar me somete con reiterativa solicitud. Emplearé otras palabras, para recalcar este mi pensamiento: vuestros numerosos agentes no se encuentran a la altura de vuestra perspicacia y gentileza, y ha sido por el número –que no por la inteligencia– que consiguieron el dato filtrado que les llevó al mercadillo, a sabiendas de mi hábito de comprar temprano en el boulevard Saint Michel verduras y frutas para mi madre enferma, a la que cuido amorosamente en su cuartucho de cosedora. Está casi ciega, pero permanece fiel a su oficio y es cosedora que, venida a menos por estos tiempos de crueles y cambiantes ventiscas de interminables rebeliones, siente nostalgia de los fastos y la calidez de Versalles y de los cortesanos más conservadores, de los funcionarios corruptos y quizá también de los libertinos sin remisión. Afirma mi madre que aquellos afeminados sin conciencia tenían letras y liendres bajo los carísimos trajes, las pelucas y los cosméticos, y eran amables.
Allí, en la trastienda de aquellos salones de palacio, según mis noticias, entre los destellos de las columnas, fui engendrado hace algo así como tres décadas, si los cálculos no se me escapan pues las cifras nunca fueron mi fuerte. Allí, en la limpidez sonora de tales espacios, celebré no hace mucho una asamblea de voluntarios en armas, erizados de bayonetas y dispuestos a marchar sobre París, y fue de aquellas inmensas salas de donde partieron mensajes dirigidos a las tropas de la República, manifiestos y panfletos redactados con minucia y rabia que fortalecieran a las milicias de la capital y respaldasen con energía el esqueleto de no pocos estatutos que, a no dudarlo, harán mejor y más feliz a los ciudadanos y a la especie humana; pues éste es el espíritu que nos anima ante el porvenir. La ilusión perpetua, la continua lucha, la vida en otro lugar... Somos la nación de hombres libres que alumbrará un nuevo mundo.
Pero la primera impresión no miente. Y si es de este modo, como me lo inculcaron, y creo que es cierto pues mis mayores ni equivocaban por gusto el juicio ni iban a engañar a un pobre hijastro como yo, y buenas raciones de bofetadas, guantazos, horrorosos pellizcos, mamporros, capones y patadas invirtieron en grabar en mi cerebro este saber esencial, además de que no se falta a la verdad porque sí o porque no, sino por el interés mezquino o por el mezquino interés..., yo tuve, y así debo reconocerlo, una clara certidumbre de quién era el señor De Sade desde que le eché la vista encima por vez primera, pues de este caballero pretende usted que yo hable a toda costa, pese a mi desgana.
—Evite opinar, jovenzuelo, o habré de amonestarle –indicó el juez.
Durante unos segundos el muchacho mantuvo los párpados caídos. No agitó sus cadenas. Reanudó su discurso como si nada hubiera escuchado.
—Él, su prestigio y presencia, sus apariciones siempre extemporáneas en mi vida, me obligaban a pensar en este aprendizaje venido de la infancia, de la lejanía, de la desposesión de las más dulces imágenes del niño indefenso.
Aquellas estampas que hasta mi memoria alcanzan con eco tembloroso de trompazo bestia, de garrafa quebrada por naderías y a traición en mi cráneo, señor, me ayudan a sentirme en condiciones de testificar, pues así usted me lo reclama e impone, y proclamar en voz bien alta ante cualesquiera tribunales, los de aquí en la tierra y los de acullá en el infierno –en el cielo no concibo corte de justicia alguna– que el señor De Sade era una gallina. Simplemente eso, una gallina.
No ha de tomarse el asunto, por lo dicho, como un drama de los que circulan por cenáculos y antros de baja estofa, tan abundantes en estos tiempos de relajación y dispensas..., para entretenimiento del populacho. Lo repito. No estoy hablando de un cobarde y pusilánime, quede claro, sino de una gallina.
Todo lo que, según he oído y leído, se ha dicho más tarde acerca de la tragedia, depravación o fortuna del acontecer del Divino, como se le llamó y llama, es falso. Rotundamente. Falso, falso, falso, todo es fama y muda de la corte, del gobierno, quiero decir. Sólo algunos eunucos, hermafroditas de feria, barbudas fingidas, destripaterrones egoístas y tontainas codiciosos y parlanchines viven de su mocha celebridad, usted puede comprobarlo si gusta y la materia llega a interesarlo. Pero lo demás son menudencias, necedades, bagatelas. El señor De Sade era una gallina tontuna, quejosa, irritable, puro melindre, inútil para afrontar, y no digamos ejecutar el mínimo esfuerzo gimnástico que se relacionara, incluso de través, con la solidaridad elemental de los bien nacidos de madre. Era una vulgar gallina –insisto y lo repetiré hasta el agotamiento: no un gallina–, y era de una raza particularmente torpe, enojadiza, tontuna y gritona.
Sobre todo, y este detalle podrá ofrecer o dará a vuecencia algo en que pensar, sobre todo se mostraba tal cual era –una gallina, como ya dije– si lo picoteaban en la doblemente rancia, falsa y podrida peluca que se gastaba en los primeros años de su cautiverio. Otro de sus postizos abracadabrantes. Todavía estaba muy lejos de figurarse, el muy cándido, que aquella primera época sería tan tediosa como las que siguieron, con curiosos altibajos, hasta su anunciado fallecimiento. Porque el señor De Sade ha muerto ya varias veces y, a lo que parece, en vano.
Como no lo liquidan en condiciones, no acaba de morir.
Supongo, señor juez.
No se lo permiten.
Cuando conocí al Divino, por si quiere saberlo, y se trataba ya de un reo inveterado, un individuo que desplazaba la prisión con los huesos, y los huesos empezaban a arquearse, creí de buena fe que su peluca de fulana carcomida de piojos, era un irreverente homenaje al regio espíritu de Robespierre, el feroz hombre sin mácula. Otro de los de la casta de los divinos... Pero me encontraba en un error, además de estar en la cárcel, y no por culpa del amantísimo y piadoso padre puro de los jacobinos, Robespierre, honesto, vocinglero y estreñido, colérico, rencoroso, traicionero, terco, aunque fiel custodio de las virtudes republicanas más puras, voilá!La revenida peluca de Sade no era tal, pues no se trataba de un postizo sino del propio cabello del marqués, clavado, fosilizado o arraigado en la mugre, plasta irreductible en aquel cráneo de pegajosas transparencias de momia cual agujas o ganchos o grapas, martillos, anzuelos o clavos.
Eso es: eran clavos que se habían podrido en un baño de óxido sobre una cabeza minúscula y reblandecida, imposible de contemplar con fijeza durante demasiado tiempo. Producía rechazo tan pronto la veías... Su cerebro parecía flotar en un enorme vaso de ginebra y amenazaba subir a la superficie. No así las ristras de pelo. Aquellos manchones caedizos y descolocados en torno al pergamino que empapelaba su cráneo daban cuenta de la única verdad: era allí donde tenían consumación los abusos y excesos, los delirios de los que su pluma quería dar crónica exacta, pero en vano, a fe mía. Nada podía ofrecer aquel cuerpo y a nadie podía ofender, pues se hallaba extenuado, impotente, yermo. Podrido en sí mismo.
Ese hallazgo me hizo meditar sobre aquel pobre hombre. Verlo como una criatura de otro mundo. ¿Serán así, tan purulentos, putrefactos y repulsivos, los ángeles? –me pregunté al verlo la primera vez; la primera vez, debo decirlo, que asistí a tan pringoso espectáculo: el señor De Sade cojeando por un corredor, entonando un himno subversivo, aferrando o aferrado por un gran libro de cubiertas gastadas, todo podía ser, pues en aquella tiniebla era indistinguible quién dirigía a quién, y en la oscuridad de la Bastilla, o acaso fuera en las altas torres de Vicennes, he creído contemplar escenas imposibles para el entendimiento, como pesadillas, aunque os lo aseguro, muy reales. ¿Era eso verdad? Señor juez, acerca de mis pesadillas, temo lo peor.





























