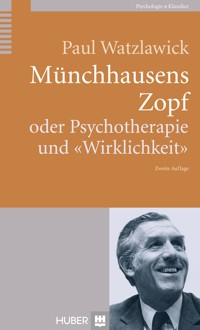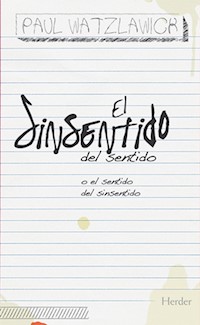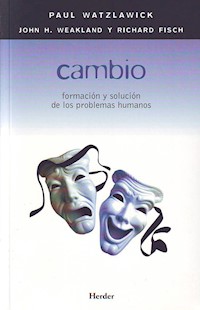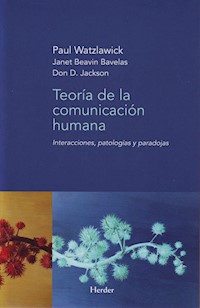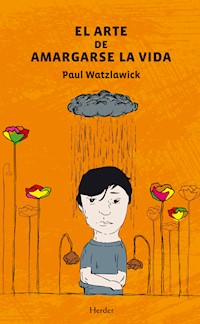Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
""Imagínate", dice un antropólogo a su colega, "se ha descubierto finalmente el eslabón que faltaba entre el mono y el homo sapiens." "¡Fantástico! ¿Y qué es?", quiere saber el otro. Y el primero responde: "El hombre". Querido lector, no se desanime. Es cierto lo que dice este chiste, pero ya estamos sobre la pista de hallar cómo subsanar este defecto. Nos espera un futuro magnífico, una solución clarifinante (hibridación de solución clara y solución final) en la que nos podremos deslizar con toda seguridad sin dolor, sin derramamiento de sangre y con toda comodidad."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Vom schlechten des Guten oder Hekates Lösungen
Traducción: Xavier Moll
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
© 1987, Herder Editorial. S.L, Barcelona
ISBN: 978-84-254-2777-0
La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Realización ePub: produccioneditorial.com
www.herdereditorial.com
Índice
Prólogo
La confianza es el mayor enemigo de los mortales
Dos veces lo mismo es el doble de bueno
Lo malo de lo bueno
Lo tercero que está (supuestamente) excluido
¿Una «reacción en cadena» del bien?
Juegos de sumas a no cero
Un bonito mundo digitalizado
Sé exactamente lo que piensas
Desorden y orden
Humanidad, divinidad, bestialidad
Triste domingo
¿Es esto lo que busco?
Índice bibliográfico
Prólogo
Querido lector:
Hay ciertas soluciones que todavía no tienen un nombre apropiado y que quizás podrían llamarse soluciones clarifinantes. Esta palabra no es ninguna errata de imprenta, sino el intento de reunir dos conceptos en un solo término: todo el mundo sabe lo que es una solución clara. En cambio, sólo nosotros, los europeos más viejos, sabemos aún lo que se quería decir con el término horripilante de solución final.[1] Así, pues, una solución clarifinante sería una combinación de los dos conceptos, esto es, una solución que no sólo elimina el problema, sino también todo lo que está relacionado con él; algo así como lo que se dice en el chiste conocido: la operación ha sido un éxito, el paciente ha muerto.
Sólo el término es nuevo; la hybris que se quiere significar con él, se conoce desde tiempos inmemoriales. Séame permitido perfilar este concepto a partir de la tragedia Macbeth.
Comparado con el carácter profundo y enigmático de muchos personajes de la obra de Shakespeare, el papel de las tres brujas en Macbeth parece ser claro hasta un cierto punto. Su jefa, la diosa tenebrosa del destino, Hécate, les dio el encargo de provocar la caída de Macbeth profetizándole un futuro grandioso, que Macbeth creyó con mucho gusto, pues estaba muy a tono con sus ansias ilimitadas de poder. Al intentar poner en practica la profecía, Macbeth se hunde sin remedio.
Por qué Hécate tuvo interés en la caída de Macbeth (y, como veremos, de muchos otros seres humanos), no se puede averiguar por mucho que queramos. Sobre el hecho de que Hécate desea su caída y que al fin lo consigue, Shakespeare no deja ningún lugar a dudas. Cómo Hécate escenifica esta solución clarifinante, será el tema del relato detallado que sigue, y que no sólo se refiere a Macbeth, sino también a muchos otros incidentes más actuales.
En el caso de que usted, querido lector, todavía no lo sepa, las actividades subversivas del club de Hécate no se limitan en modo alguno a lo que experimentó Macbeth en el siglo XI; Hécate y sus satélites son más bien atemporales, con la diferencia notable de que hoy, nueve siglos más tarde, disponen de unas técnicas infinitamente más finas. Pero su principio fundamental ya se puede derivar del caso Macbeth.
¿De qué le sirve a Hécate que las brujas hayan llevado a Macbeth hasta un punto en que ya no tendría ningún sentido una conversión («He ido tan lejos en el lago de la sangre, que, si no avanzara más, el retroceder sería tan difícil como el ganar la otra orilla»)? En «la extraña ilusión» que se ha «forjado» le atormenta «un miedo novel que desaparecerá con la práctica» (III/4); por lo tanto, la preparación para su caída es deficiente y podría todavía salirse del embrollo. Hécate se siente postergada por sus subalternas y por esto se ve obligada a tomar las riendas:
¿No tengo razón, brujas como sois, insolentes y audaces? ¿Cómo habéis osado comerciar y traficar con Macbeth en enigmas y asuntos de muerte, y yo, la dueña de vuestros encantamientos, el agente secreto de todos los males, nunca he sido llamada a participar o a manifestar la gloria de nuestro arte? (III/5).
¿Y cómo consigue Hécate que Macbeth no lo piense mejor, que no intente reparar las atrocidades cometidas, y salvar lo que todavía podría salvarse? Ella no lo incita a atreverse más a perpetrar horrores, a confiar en su suerte y a otras persuasiones tibias. Más bien da a las brujas el encargo de embaucarlo en la seguridad:
Despreciará al hado, se mofará de la muerte y llevará sus esperanzas por encima de la sabiduría, la piedad y el temor. Y vosotras lo sabéis: la confianza es el mayor enemigo de los mortales (III/5).
Las brujas le vaticinan que puede estar plenamente confiado en esta seguridad mientras no acontezca, primero:
¡Sé sanguinario, valiente y atrevido! ¡Búrlate del poder del hombre, pues ninguno dado a luz por mujer puede dañar a Macbeth!
y segundo:
Macbeth no será nunca vencido hasta que el gran bosque de Birnam suba marchando para combatirle a la alta colina de Dunsinan (IV/I).[2]
Como las dos condiciones parecen a Macbeth imposibles, éste se siente seguro y dispuesto para perpetrar los crímenes que convengan. Su desgracia es que, sin duda no muy experto en obstetricia, fue asesinado por Macduff que había nacido por operación cesárea, mientras que el ejército enemigo camuflado con ramajes, a semejanza de un bosque avanza hacia el castillo de Dunsinan.
Naturalmente, Macbeth no es más que un caso —si bien, quizás, el más famoso— de la práctica de Hécate. Sus tejemanejes remontan a la época dionisíaca de la antigüedad, y, en el sentido contrario, yo mismo he conocido toda una serie de casos esencialmente nuevos en los que Hécate aplicó sus soluciones clarifinantes para traer la desgracia al mundo. Un estudio detallado de estos casos, que me ha costado muchos años, me pone en condiciones de dar indicaciones concretas sobre sus tácticas específicas. Hay dos puntos que advertir en este contexto: ya se entiende que el secreto profesional me impone reserva en nombrar las fuentes de mi información; por este motivo todos los nombres de personas y lugares los he modificado sin excepción. El segundo se refiere a que Hécate hoy ya no sale con tres brazos, rodeada de perros que ladran, señora de apariciones de espectros y embrujos. La verdad es que hoy día vive en una torre lujosa en la costa mediterránea que desde fuera tiene un aspecto tan poco desastroso como sus métodos que aprovechan conquistas aparentemente inofensivas y generales de la vida moderna.
Empezaré este libro con la descripción de un caso y luego, al final, volveré de nuevo sobre el mismo. El nombre fingido más acertado para nuestro protagonista sería Jedermann (un hombre cualquiera), pero, por desgracia, Hugo von Hofmannsthal ya lo usó primero. Para que no se nos acuse de plagio, lo llamaremos simplemente «nuestro hombre».
[1]Solución final (Endlösung). Eufemismo usado en Alemania por los nazis para significar su programa de exterminio de los judíos. [N. del T]
[2] Las citas de Macbeth están tomadas de la versión castellana de Luis Astrana Marín.
La confianza es el mayor enemigo de los mortales
Había una vez un hombre que vivía feliz y satisfecho, hasta que un día, quizás por curiosidad vana, quizás por pura imprudencia, se planteó la pregunta de si la vida tenía sus propias normas. Con esto no se refería al hecho evidente de que en todo el mundo hay códigos de leyes, de que en algunas regiones eructar después de la comida se tiene por mala educación y en otras por un cumplido al ama de casa o de que no hay que garrapatear inscripciones obscenas en la pared, si uno no sabe las reglas de ortografía. No, no se trataba de esto; no le importaban mucho estas normas hechas por los hombres y para los hombres.
Lo que de verdad nuestro hombre ahora quería saber era la respuesta a la pregunta sobre si la vida, independientemente de nosotros, los mortales, tiene su normativa propia.
Mejor le hubiera sido no dar con esta pregunta funesta, pues con ella se arruinó su felicidad y satisfacción. Le pasó algo muy parecido a lo del famoso ciempiés, al que la cucaracha preguntó inocentemente, cómo conseguía mover a la vez tantas piernas con tanta elegancia y armonía. El ciempiés reflexionó sobre el asunto, y desde aquel momento fue incapaz de dar un paso más.
Dicho de un modo menos trivial, a nuestro hombre le pasó como a san Pedro, que saltó de la barca para ir hacia Cristo que caminaba sobre las aguas, hasta que de repente se le ocurrió que este suceso milagroso era imposible y de súbito se hundió en las aguas y poco le faltó para ahogarse. (Es de todos conocido que con frecuencia los pescadores y los marineros no saben nadar.)
Nuestro hombre era un pensador correcto —esto ya era una parte de su problema—. Por esto se decía que el problema del orden en el mundo era al mismo tiempo el problema de su seguridad (de la del mundo y de la suya), y que la respuesta no podía ser más que sí o no. Si fuera que no... en este punto nuestro hombre ya se quedaba atascado. ¿Es posible un mundo sin normas, una vida sin orden? Y si esto es así, ¿cómo había vivido hasta ahora, según qué principios había tomado sus decisiones? En este caso la seguridad apacible de su vida pasada y de sus acciones había sido absurda e ilusoria. Por decirlo así, ahora había comido del fruto del árbol del conocimiento, pero sólo para darse cuenta de su falta de conocimiento. Y en vez de hundirse en las aguas del lago de Genezaret se precipitó en aquel tabuco desde el que ya el antiprotagonista de Dostoievski pronunció sus invectivas interminables contra el mundo luminoso de arriba:
Señores míos: les juro que saber demasiado es una enfermedad, una verdadera y auténtica enfermedad. [...] Pues el fruto directo, normal, inmediato del conocimiento es la pereza, esto es, el cruzarse de manos adrede.
No, nuestro hombre no quería convertirse en un individuo de tabuco. Quizás los pesimistas se inclinarían por pensar que todavía no lo era, pues todavía quería llegar al fondo de las cosas. Como de antemano no podía admitir el no como respuesta a su pregunta, se puso a buscar argumentos a favor del sí. Para estar seguro del todo, quiso escuchar este sí de boca de la autoridad más competente, es decir, de un representante de la reina de las ciencias.
Así, pues, nuestro hombre fue a ver a un matemático. ¡Más le valiera no haber ido! Aquí no podemos reproducir el diálogo en toda su extensión; desaconseja que lo hagamos el simple hecho de que aquel matemático, como la mayoría de los representantes de aquella ciencia cristalina, pensaba hablar en los términos más simples y evidentes, sin darse cuenta de que nuestro hombre no le entendía nada. Varias veces interrumpió cortésmente el hombre al erudito y le dijo que lo que a él le interesaba no era demostrar que hay una multitud infinita de números primos, sino más bien de saber si las matemáticas ofrecen reglas claras e inequívocas para unas decisiones correctas en los problemas vitales o leyes seguras para predecir los acontecimientos futuros. El especialista creyó haber entendido finalmente lo que pretendía su visitante. Evidentemente, respondió el científico, hay un capítulo en el campo de las matemáticas que tiene respuestas claras para estas cuestiones, esto es, la teoría de la probabilidad y la ciencia de la estadística que se funda en ella. Así, por ejemplo, sobre la base de investigaciones llevadas a cabo a lo largo de decenios se puede afirmar, con una probabilidad que linda con la seguridad, que el avión es un medio de transporte completamente seguro para un 99,92% de los pasajeros, pero, en cambio, que un 0,08% mueren en accidentes. Cuando nuestro hombre insinuó que quería saber a cuál de estos porcentajes pertenecía él personalmente, el matemático perdió la paciencia y lo puso de patitas en la calle.