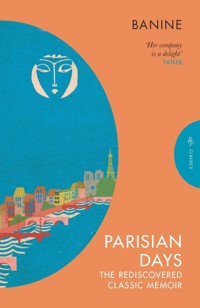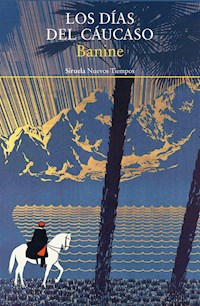Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Vuelve la autora de Los días del Cáucaso El Orient Express avanza a toda a máquina a través de la estepa y Banine es libre por primera vez en su vida. Ha huido de su patria en ruinas y de su matrimonio forzado para labrarse un nuevo y deslumbrante futuro en la tierra prometida: París. Una ciudad que invita a cortarse el pelo, a llevar faldas cortas y a mezclarse hasta altas horas de la noche con todo tipo de exiliados: aristócratas rusos, artistas españoles y demás bohemios del beau monde de los años veinte. Pero muy pronto —cuando su familia se quede sin dinero, ella tenga que trabajar como modelo para sobrevivir y una glamurosa figura de su pasado vuelva a entrar en escena—, la autora descubrirá que también la libertad acarrea sus propias complicaciones, y que las fuerzas de la Historia nunca han dejado de actuar… Compañera de la fabulosa Los días del Cáucaso, esta elegante, irónica y conmovedora mémoire presenta con vivacidad e ingenio a una mujer y una época extraordinarias, a la vez que traza un agridulce retrato de los sueños de juventud y de la siempre esquiva búsqueda de la felicidad. «Con una pluma espontánea e ingeniosa, Banine narra cómo descubrió que la vida puede ser más novelesca que cualquier novela». ABC «Su autenticidad es, sin duda, la clave, unida a un tono narrativo cercano e inteligente». La Razón «Banine: una autora secreta que sale a la luz 75 años después». El País Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2023
Título original: Jours parisiens
En cubierta: Cartel de viajes Pan Am (1950) © Sam Novak / Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Herederos de Banine, por acuerdo con Pushkin Press Ltd, Londres, 2023
© De la traducción, Susana Prieto Mori
© Ediciones Siruela, S. A., 2020
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19744-02-9
Conversión a formato digital: María Belloso
La llegada a la tierra prometida
Allá va el Orient Express, a toda máquina, rumbo a la Tierra Prometida: se acerca con un estrépito ensordecedor, cuando los raíles lo arrojan de una vía a otra en una danza salvaje. Me anuncia en su idioma de acero la dicha y la libertad, me arrastra hacia el lugar de mis fantasías, hacia el momento fulgurante del reencuentro que había estado esperando durante cuatro años de revolución, de terror y de ruina, en los escombros de un mundo abolido.
Cuatro años de separación de mis seres queridos, que abandonaron el Cáucaso entonces aún libre, en los que me quedé sola con mi padre —aún ministro de la efímera República Independiente de Azerbaiyán— que, cuando los rusos reconquistasen el Cáucaso, acabaría en la cárcel por un delito imprevisto y yo, a los quince años, en la cárcel de un matrimonio forzoso. Durante esos años mortales, desde lo más hondo de mi desesperación, me refugio en los sueños, construyo mundos, imagino locuras, dichas inauditas, conquistas y victorias.
Minutos únicos de una vida entera, al fin los conozco: me vuelcan en el amanecer de un paraíso. Rígida de cuerpo entero en una espera apenas soportable, con la garganta seca, una opresión en el pecho donde late como un reloj enloquecido mi corazón de diecisiete años, espío por la puerta del tren la vida en marcha, sin ver los feos suburbios que desfilan ante mis ojos cegados por la emoción. Lo que vislumbro son los sueños, refugio de esos años pasados, años de frío, casi de hambruna, de angustia. Las conquistas y las victorias, pronto me haré con ellas para ya nunca soltarlas. Y ya estaba viviendo una enorme victoria: el desembarco en la Tierra Prometida, donde al fin llegaba tras la huida primero del Cáucaso, después de Constantinopla donde había abandonado a mi marido, colmándolo de falsas promesas. Él esperaba reunirse conmigo, yo esperaba no volver a verlo nunca: pobre hombre, víctima al igual que yo de la Historia que avanza y nos aplasta.
La bóveda de la estación de Lyon se cierra sobre el tren y lo cubre con su sombra. Va frenando, cada vez más, al fin se detiene y mi corazón se detiene con él: voy a morir. Pero no, moribunda, jadeante, temblorosa, logro bajar al andén sin caerme muerta y al fin los veo a través de las lágrimas. Son cuatro: mi madrastra Amina, el amor de mi infancia, mis dos hermanas, Zuleika y Sureya, y finalmente mi cuñado arrogante, insoportable. Y allí me encuentro abrazada por turnos y lloro y río y siento una dicha tal que ni la propia muerte podría arrebatármela. Pero no muero, mis lágrimas se secan, todo el mundo habla y ríe a la vez, me hacen preguntas, respondo sin pies ni cabeza. El sentimentalismo me ha embargado un instante, pero enseguida lo reprimo: está mal visto en mi familia, más bien inclinada a la ironía, a veces brutal. Y además allí está mi espléndido cuñado Murad, que sabe ser ingenioso hasta la crueldad; no nos dejará ponernos cursis. Lleva un bastón en la mano y se «espolea» con gesto seco, me examina con un aire socarrón que no promete nada bueno: mi charchaf —medio velo que llevan las mujeres turcas—, mi traje de chaqueta comprado en una tienda de confección de Constantinopla, mi apariencia de paleta provinciana, le causan un efecto hilarante. Su bastón apunta a mis caderas exuberantes y me siento acusada de un crimen. Estalla:
—Ay, por favor, parece que vayas disfrazada para una pantomima titulada La odalisca y el progreso; un charchaf en París, cejas de carretero caucásico. Y ese traje, ¡ni que estuviéramos en Taskent! ¡Y ese trasero que parece que sales del harén de Abdulhamid! Vamos a tener que alquilar una carretilla para transportarlo…
Amina y mis hermanas se enfadan, le dicen que me deje en paz, pero él sigue.
No quiero quedar mal y me río, sin forzarme: la vida es demasiado dulce, vivo un cuento de hadas que unos detalles disonantes no logran ensombrecer. Estoy como aturdida por el tránsito de la estación, por el ruido, el movimiento y la emoción, que sigue ahí, desgarrando mi sensibilidad con la dicha presente, con todos los sufrimientos padecidos durante estos cuatro años. Me daba la sensación de que, tras escapar de una cueva helada, llena de tinieblas, había subido a una pradera inundada de sol.
Sin embargo, ya novelista sin saberlo, constato, pese a dicha emoción, el maquillaje absurdo de mis hermanas. Que Zuleika, pintora, lo practique a ultranza tiene un pase: está entregada al color, a todas las audacias de la artista, a la extravagancia de los creadores. Pero que Sureya, discreta y tímida, exhiba unas pestañas que se doblan bajo el peso del rímel como ramas de abeto bajo la nieve, párpados negros, mejillas como ornadas de geranios en su primer esplendor, más una gruesa capa de polvos, labios sangre de buey, me sume en el estupor. Constato y encajo, pero naturalmente no digo nada.
La vestimenta de Zuleika también está a la altura de su oficio: cosas extrañas le cuelgan por todas partes, lleva un sombrero en forma de maceta calado hasta los ojos, enormes pendientes le rozan el cuello adornado con un collar exótico. Lleva puesto un cinturón de dibujos aztecas no en la cintura sino en las caderas, según los cánones de la moda reinante. Bajo esas vestiduras de fantasía, encuentro a mi hermana voluble, exuberante, llena de vida y de verbo.
Embarcamos en un espacioso taxi rojo de una especie desgraciadamente ya extinguida, donde se podía entrar sin doblarse en dos y sin caer después como un saco de patatas en el asiento de atrás. Mi única maleta va junto al conductor: la gran aventura empieza. ESTOY EN PARÍS.
París… Para entender el pleno significado de ese ESTOY EN PARÍS hay que haberse creído encerrada para siempre en una ciudad odiada, perdida en algún lugar en el fin del mundo: hay que haber soñado con París durante largos, interminables años, como había soñado yo desde el fondo de mi ciudad natal donde —sin caer en la paradoja— viví mi auténtico exilio.
París, para un alma fascinada por ese nombre, aparece como el faro que ilumina el paraíso: el sueño convertido en piedras y calles, plazas y monumentos, erigidos en el transcurso de una larga y turbulenta historia. Es el resplandor de todos los sueños: un mundo donde chocan o se funden micro mundos que crean profundidades vitales inauditas.
Aun siendo de naturaleza profundamente infiel, le he sido fiel a París, pese a medio siglo de intimidad en que se conocen, como en toda intimidad, los atractivos y los hastíos: hastío de costumbre y de monotonía ante todo.
Soñadores del mundo entero, apelo a vosotros en particular, vosotros que conocéis la virtud y el veneno de los sueños. Su virtud: son nuestro opio en el aburrimiento de lo cotidiano, nuestro refugio al abrigo de las leyes y los reyes, nuestro granito en las arenas movedizas del mundo, nuestro brioche cotidiano, aunque nos falte el pan.
Su veneno: que, si por milagro nuestros sueños se realizan, sentimos el maldito «no era más que esto». La vida de esas impurezas empaña su perfección, que solo es imaginaria, y la decepción nos envenena: «no era más que esto…».
Pero durante los primeros días de mi vida parisina, «era esto». Todo era hermoso, joven, interesante, divertido, lleno de promesas. Incluso a la llegada, las inmediaciones feas y llenas de humo de la estación de Lyon me habían encantado porque allí estaba dando mis primeros pasos de parisina. Y después vino la maravillosa disposición de la calle de Rivoli, la plaza de la Concordia con su disposición aún más perfecta, que hace pensar en un jardín mineral, los Campos Elíseos por donde rogamos al conductor que pasara. Subíamos la prestigiosa avenida que en aquellos tiempos, hace medio siglo, brillaba con una elegancia que nada deslucía. Solo había una boutique en ella, la de Guerlain, dos o tres cafés, el Select, el Fouquet, dos casas de alta costura, el hotel Claridge. La democratización, que tiene sus virtudes, aún no había afeado la avenida de las elegancias y el esnobismo. No se vendían caramelos al peso, vestidos de rebajas, zapatos de plástico, alfombras hechas a mano y cucuruchos de cacahuetes. Los cines aún no te provocaban cada dos metros con carteles y títulos de una pornografía para todos los públicos, sexos y preferencias.
Lentamente subíamos por los Campos Elíseos hasta el Arco de Triunfo, que no triunfaba más que yo, bajábamos por la avenida del Bois —¿o ya la habían rebautizado como avenida Foch?—, sin salir de los buenos barrios llegábamos a la Muette, a esa calle Louis Boilly donde mis padres alquilaban un apartamento en la planta baja de un bonito edificio. En esas regiones altamente residenciales nos quedaríamos mientras durasen las joyas traídas de allá, único y escaso residuo de una fortuna de petroleros, democratizada, colectivizada, socializada, volatilizada en el estallido revolucionario que se tragó todos nuestros privilegios como un fuego voraz.
Mientras bajábamos la avenida del Bois, mi memoria resucitaba por unos instantes otro «bulevar»: el de Bakú que bordea el Caspio donde, a la sombra de unos árboles escuálidos, me había paseado tantos años con el alma en pena y la cabeza en otra parte, en París precisamente. Gracias al estallido en cuestión aquí me encontraba al fin, y cuánto prefería ser pobre aquí que rica allá. No, no es que haga como la zorra con las uvas. Ya de niña —lo he contado en otra parte— arruiné mentalmente a mis familias paterna y materna para tener derecho a casarme con Ruslan, el guapo jardinero con pinta de príncipe de Las mil y una noches, uno de los doce casi-esclavos asignados al riego de una propiedad desértica. En lo relativo a nuestra ruina, mis sueños estaban ampliamente cumplidos. Lástima, no por ello pude caer con exaltación en brazos del seductor Ruslan el día de nuestra boda: esa dicha le fue concedida a Yamil, al que yo odiaba.
Ya no tenía de qué quejarme, puesto que los decretos del destino remplazaban a Ruslan por una emigración en la que, estaba segura, conocería a Ruslanes mil veces más guapos, mil veces más seductores y de una clase social (solo faltaba) algo más brillante. Volviendo a Las mil y una noches, que como es lógico me impregnaban, imaginaba el porvenir como una cueva de Alí Babá donde encontraría fabulosos tesoros. De todos ellos, solo uno no habría podido nunca pasárseme por la cabeza, dotada sin embargo de una floreciente imaginación: que un día me convertiría en escritora francesa y escribiría estas líneas.
Mi padre nos esperaba en la entrada: había estado sin duda acechando la llegada del taxi.
Tres años habían pasado desde el día en que, en Batumi, lo viera alejarse por el mar Negro, de pie en el barco de la Compañía Paquet, hacia Constantinopla, hacia París. Él se iba, yo me quedaba y, lo que es peor, me quedaba con mi marido que me llevaría de vuelta a Bakú para proseguir con nuestra absurda vida conyugal. Se habla de «corazón roto» y con razón: el mío estaba hecho migas. No por ver marchar a mi padre, sino por verlo marchar sin mí. Como Prometeo, me quedé encadenada a una roca imaginaria del Cáucaso y ningún Hércules me liberaría de mi mal amado.
La libertad, las buenas condiciones materiales y, más aún sin duda, la ausencia de miedo, habían rejuvenecido a mi padre. Tenía el rostro descansado, se mantenía erguido, vestía bien. Yo recordaba perfectamente su espalda encorvada, su aspecto hastiado, su ropa de preso que, por sí sola, rebajaba a un hombre, y su pobre sonrisa al verme a través de los barrotes cuando le llevaba la cazuela donde mi tía, su hermana, había vertido el guiso cocinado para él. Pesaba mucho cuando la llevaba hasta la lejana cárcel, con el frío o los grandes calores, pero aportaba cierto consuelo a su miserable encierro.
Esa situación que olía a melodrama parecía irreal desde allí, desde aquel elegante apartamento donde todo era paz y comodidad, y la cárcel de los negros suburbios de Bakú, negros por estar en una zona petrolífera, parecía una pesadilla. Y, en realidad, ¿acaso no lo era?
Nos besamos con lo que podía pasar por cariño entre un padre poco expansivo y una hija intimidada por él. La mirada extrañamente expresiva de sus ojos negros y brillantes bastaba por sí sola para intimidarme y me arrebataba toda veleidad de efusión. ¿Me había tratado con afecto alguna vez? Nunca, me parece, ni siquiera cuando iba a visitarlo a la cárcel: siempre nos había separado un muro, no había abandono por ninguna de ambas partes. Nunca se había mostrado realmente duro conmigo y sin embargo le tenía miedo, y ese miedo me había impedido seguir a un hombre al que creía amar y hecho aceptar a otro al que sin la menor duda odiaba, solo porque mi padre expresó su deseo de que así lo hiciera.
Resulta difícil imaginar lo que antaño representaba en el mundo islámico del que procedíamos la figura del Padre. Investido por una autoridad que iba directamente después de la de Dios, disponía de sus hijos como de súbditos sin derechos, libre de imponerles cualquier cosa excepto la muerte. Es probable de hecho que en las tribus aún primitivas donde regía la ley islámica hasta ese derecho se le concediera.
Un rasgo llamativo de mi padre, que iba a acentuarse con la edad, era su liberalismo, ¿dictado por qué: la inteligencia, la indiferencia, secretas disposiciones de las que apenas somos dueños ni conscientes? En cualquier caso, fue ese liberalismo el que nos hizo, a nosotras sus hijas, ser educadas a la occidental en una época en que eso aún estaba muy mal visto en el islam, del cual su segunda esposa, mi madrastra Amina, sacaba un beneficio a veces abusivo, y del que pronto nos daría una nueva prueba de su apertura de mente.
Yo le agradecía infinitamente haberme hecho venir sola a París, ¿quizás para permitirme después divorciarme y acabar con un matrimonio que tan cruelmente se me había impuesto? Ah, cuánto lo esperaba: la idea de reunirme con ese marido del cual todo me desagradaba venía en ocasiones a ensombrecer la dicha de recuperar mi estado de soltera, de recobrar mi existencia donde la había dejado hacía cuatro años, pero esta vez en un mundo nuevo, en ese París legendario al que mi alma «había aspirado como el ciervo al manantial».
Aceptaba por adelantado sus inconvenientes, me plegaría a las humillaciones a las que me había acostumbrado Zuleika con sus «cuando tengas mi edad, lo sabrás» pronunciados con tono de superioridad, escucharía con sumisión sus consejos y los de Amina, cumpliría sus órdenes con una disciplina militar; en definitiva, estaba dispuesta a todo para dejar a mi marido. Si fuera necesario iría incluso a acostarme más pronto que los demás, como en mi infancia, cuando el «kinder, schlafengehen!» (¡niñas, a la cama!) de Fräulein Anna seguía resonando en mis oídos como una condena a trabajos forzados. Todo, todo era mejor que Yamil.
Tras haber besado a mi padre me volví, siguiendo una jerarquía que se ordenaba por sí misma, hacia un niño de ocho años, mi medio hermano que, habiéndome olvidado en esos cuatro últimos años, me miraba con sorpresa, sin expresar la menor alegría. Piel clara, ojos marrón, pelo castaño, un aspecto «ario rubio», heredado de su madre caucásica del norte, desentonaba sobre el fondo de nuestra tribu condenada al negro ágata y demás signos de una ascendencia oriental. Sin embargo, también éramos arios, muy puros incluso, por la sangre persa que corría a chorros por nuestras venas… pero arios morenos.
Un nuevo descenso en la jerarquía me enfrentó al preceptor de mi hermano, un viejecito acicalado, con ojos de gallina, redondos y asombrados, que caminaba con precaución sobre unas piernas tan arqueadas que solo se tocaban en los pies.
Aún quedaban, en lo más bajo de la escala social, la cocinera y la doncella que al verme emitieron, como francesas expansivas, gritos de alegría y estupor:
—Oh, ¿la señorita es señora? ¡Qué joven!
—Qué ojos tan bonitos tiene la señori… la señora.
Cumplido fácil, a falta de algo mejor.
Sí, en aquellos tiempos aún no se había extinguido la raza de las francesas que consentían al servicio doméstico, hoy en día considerado humillante. Servicio ingrato, ¿quién va a negarlo? Pero escribir a máquina todo el día para un jefe a menudo difícil, o trabajar en una fábrica, ¿es acaso mejor? Parece que sí, a juzgar por los hechos. Pero en aquellos tiempos fabulosos, si bien aún no existía la Seguridad Social, sí existían auténticas «chachas» francesas.
Me doy cuenta aquí de que a menudo me veré obligada a referirme a «aquellos tiempos» como a una época diferente, pasada. Y con razón: los cambios sobrevenidos en este medio siglo son tan enormes que realmente hemos cambiado de mundo. Es inútil ilustrar dichos cambios, son demasiados. Pero señalaré un detalle de pasada: el lado de la calle Louis Boilly que hoy lleva hacia el bulevar periférico daba en «aquellos tiempos» a las murallas, donde mucho nos habríamos cuidado de aventurarnos por la noche, pues los rumores las poblaban de individuos inclinados a los más siniestros crímenes. Incluso cruzar, tras la caída de la noche, el parque de la Muette no era fácil, pues allí pululaban los sátiros como malas hierbas detrás de cada arbusto: el miedo que nos inspiraban rozaba la histeria. Así pues, vivíamos entre dos zonas llenas de peligros: las murallas y el parque de los sátiros.
Mi aprendizaje parisino comenzó la misma tarde de mi llegada, en el secreto del dormitorio que a partir de entonces compartiría con Zuleika. En cuanto ella entró, Sureya y yo nos convertimos en sus testigos. Zuleika sacó de su mesilla de noche una boquilla tan larga como su antebrazo y, colocando con autoridad un cigarrillo, lo encendió y exhaló con aire regio una nube de humo que se me metió en la garganta y me produjo un ataque de tos. Después anunció con orgullo:
—Voy a casarme.
—¡Ah! —exclamé embargada por la alegría y la curiosidad.
Me hacía feliz la noticia en dos sentidos: en primer lugar porque una boda, por su propia esencia, es siempre un acontecimiento venturoso y el fiasco de la mía no era más que un accidente debido a la Revolución de Octubre; ella, siempre ella.
En segundo lugar: me parecía inapropiado llevar, a los diecisiete años, dos años casada mientras Zuleika, dos años mayor que yo, se demoraba en el estado de solterona, humillante, contra natura. Esa inversión de papeles era una vulneración de la ley islámica, tal vez incluso de una tradición ampliamente aceptada. Por tanto, sentí una intensa satisfacción al saber a mi hermana comprometida y bajando por el buen camino, o más bien subiendo.
—¿Quién es? ¿Un caucásico?
París rebosaba de emigrantes venidos de todo el Imperio Ruso y nuestra zona, el Cáucaso, gozaba de una amplia representación.
—Ah, no, qué va, ¡estoy harta de caucásicos! Es español: católico, obviamente.
Me quedé sin aliento, no sabía qué decir ante la enormidad de esa elección que debía, según nuestras más sanas tradiciones, llevarla derecha al infierno. Al fin me atreví a aventurar:
—¿Y papá?
—¿Papá qué? ¡Tampoco me va a comer! Ya soy mayor de edad. Y además ya no estamos en Bakú, el islam queda lejos, todo ha cambiado. ¿Papá? Pues le hablaré de mi José uno de estos días.
Tras sus aires de seguridad creí adivinar una buena dosis de fanfarronería, pero también la sabía capaz de ser valiente y la admiraba sin reservas, yo que era tan timorata.
—Yo nunca me atrevería —dijo Sureya, tan tímida ella también.
La apoyé con entusiasmo: «Yo tampoco, nunca».
Sabía de qué estaba hablando: ¿acaso no había perdido un destino tal vez ejemplar por esa falta de valentía que me pesaba como un yugo? Yugo que me había impedido decir el «no» liberador a mi padre cuando me pedía que me casara con Yamil, que me había impedido marcharme con Andréi Massarin, cristiano también, pero lo que es peor, y cuánto peor, ¡un revolucionario, un bolchevique! Habría podido escaparme con él, pero, paralizada por el miedo, renuncié para casarme con otro. El miedo, mi peor enemigo, que quizás me hiciera perderme mi propia vida, cómo lo odiaba, cómo lo sigo odiando.
A veces, en el camino de la vida por el que avanzamos a tientas o, al contrario, corremos sin pararnos a pensar, vemos una bifurcación surgir traicioneramente ante nosotros, forzándonos a tomar una decisión de la que dependerá todo nuestro futuro. ¿Tomar a la izquierda, a la derecha? ¿Cómo saber dónde se encuentra la dicha, dónde se agazapa la desgracia? Nuestro único consuelo será pensar que nuestra decisión ha sido en realidad ilusoria, que estaba determinada desde siempre.
Zuleika se encontraba ante una bifurcación que, sin embargo, no le preocupaba lo más mínimo, por lo imperiosa que le parecía su decisión. Ella sabía.
—Un cristiano —dije—, un cristiano. No sabe nada del islam. Igual lo odia. Siempre hemos estado en guerra, nosotros y ellos.
—Pues nos hemos equivocado —replicó Zuleika con autoridad y sacudió con energía la ceniza de su cigarrillo.
Y la ceniza cayó sobre los millones de guerreros musulmanes y cristianos que llevaban luchando desde la Hégira hasta nuestros días, sobre los cruzados de las ocho cruzadas, la última de las cuales acabó con la muerte de san Luis ante Cartago, sobre los compatriotas de José dirigidos por los catoliquísimos Isabel y Fernando que expulsaron a los moros de España, sobre los ejércitos de Juan de Austria aniquilando a los turcos en Lepanto, sobre las tropas de Juan Sobieski, rey de Polonia, y esos mismos turcos asediando Viena… y sobre tantos y tantos otros. La ceniza de Zuleika los sepultó a todos bajo el mismo oprobio y su amor por José transformó todos esos enfrentamientos en juegos de niños idiotas, y ¿cómo afirmar con certeza que no fueran idiotas?
—¿Y si te equivocases tú casándote con él? —preguntó Sureya.
—Yo nunca me equivoco. Y que sepáis, queridas retrasadas, que soy su amante desde hace seis meses.
Cabe decir que la noticia «cerró el pico» a las dos retrasadas, tanto que miramos a Zuleika con los ojos como platos por la incredulidad, porque al fin y al cabo la virginidad obligatoria el día de la boda —para la chica, se entiende— era un dogma tan sólido como la Kaaba de La Meca que no teníamos derecho a socavar de ninguna de las maneras.
—Estás loca —exclamé una vez más, esta vez embargada por una virtuosa indignación—. ¡Antes de la boda!
Hasta mi prima Gulnar, tan liberalmente desvergonzada, se había mantenido virgen para su boda, ¿y qué mejor autoridad en materia de costumbres disolutas podía invocar?
—Querida —respondió Zuleika escupiendo humo como una locomotora que arranca: le salía a la vez por la nariz y la boca en gruesas bocanadas ondulantes—. Querida, estamos en París, te lo repito, demos gracias a la Revolución de Octubre, y todas esas sandeces se han ido definitivamente a la basura. —Tras una breve pausa, añadió con condescendencia—: Uno de estos días te llevaré a su taller. Que sepas que es pintor, un artista consumado. Razón de más para que la señora —un gesto de cabeza hacia Sureya— nunca se haya dignado a conocerlo.
—Ya sabes… Murad…
Sureya encogía el cuello. Condenada por su carácter a pasar desapercibida, sufría sin un murmullo la influencia de sus allegados y de las circunstancias, se dejaba humillar por unos o por otros o por todos. Su situación actual, entre un marido tiránico y una hermana imperiosa, era un suplicio para ella.
—Sí, a Murad el Magnífico… ¿Cuántos títulos nobiliarios era que tenía en su linaje?… Le escandaliza la idea de aliarse con un cristiano, un pintor sin nombre y sin fortuna… de momento.
Encogió con rabia los dos hombros a la vez y sus pendientes tintinearon de una forma encantadora, como campanillas.
—Seguid despreciando a José, me da lo mismo porque de todas formas me voy a casar con él. Fíjate tú, la flor y nata de la aristocracia azerbaiyana que mira a un artista por encima del hombro. Os recuerdo, para que conste, que nuestro abuelo se comía las piedras de su campo que era minúsculo y que no tuvo ningún mérito en que un día saliera petróleo de las piedras. Y os recuerdo además que nos han quitado hasta la última gota de ese petróleo que nunca nos van a devolver, por muchas ilusiones que se hagan los cretinos emigrantes. Solo nos queda el recuerdo y muchas pretensiones. Desde luego, lo que es pretensiones tenemos de sobra, los reyes del petróleo venidos a menos.
Y allá que emprendió encendidamente una diatriba llena de hiel y virulencia contra el esnobismo, los aristócratas falsos o auténticos, contra los plutócratas en general y los musulmanes del mundo entero. Estigmatizaba a granel la riqueza, la ociosidad de los pudientes, las supersticiones, las religiones que se devoraban entre sí en nombre de un Dios bueno y misericordioso. Amaba decididamente a su José que le inspiraba todo aquel discurso incendiario. Y yo, moldeada por cuatro años de propaganda revolucionaria, con los oídos aún llenos de eslóganes como «la religión es el opio del pueblo», «la explotación del hombre por el hombre» y otras verdades o medias verdades, empezaba a virar hacia su lado y a darle cierta razón.
Pero, como no tenía ni su audacia ni su fuerza, no me veía enfrentándome a mi padre. Sin embargo, durante su encarcelamiento, como algo liberada por su ausencia, conocí algunos días de valor; respaldada por la fermentación ideológica en la que estábamos inmersos en Bakú, me atreví a exhibir en la solapa de mi traje un broche de esmalte con la efigie de Lenin. Mi audacia murió joven: me hicieron ver lo indecente que era que la hija de un padre encarcelado llevase el retrato de otro Padre, el de la Revolución, principal instigador de dicho encarcelamiento y de todos los males que sufría nuestra familia. Acabé por quitarme la imagen de Lenin del pecho y volví al campo de los venidos a menos: no tenía madera de Pasionaria.
Perturbada por las emociones y las impresiones violentas que se habían encadenado sin tregua a lo largo de aquel día, uno de los más memorables de mi vida, no lograba dormirme aquella primera noche parisina. Me parecía que la impresión de frivolidad había sido dominante a lo largo de esas horas en que el carácter socarrón de Murad marcaba el tono. Bromeábamos mucho, hablábamos de compras, de espectáculos, de modelitos, y se cotilleaba a lo grande, recordando las palabras de fulano, los escarceos de mengana. El precioso apartamento, la elegancia de mi madrastra, el preceptor y las dos criadas creaban un ambiente de abundancia que yo había olvidado y que formaba un contraste asombroso con el de turbulencia general de los años vividos «allá». ¿Cómo coquetear entre los escombros de un mundo y los andamios de otro? ¿Cómo hablar de modelitos cuando estás con una mano delante y otra detrás? ¿Cómo pensar en los escarceos de fulano cuando se trata de sacar de la cárcel a mengano? Las tiendas estaban vacías, la electricidad se cortaba cuando hacía más falta, siniestros rumores envenenaban la vida ya llena de por sí de venenos reales.
Tres meses antes yo aún vivía en otro planeta, entre la familia islámica, celosa de sus tradiciones milenarias aunque ya condenadas, y la llamada de la Revolución. Porque yo había oído esa llamada… Un poco más de valentía y habría tomado el otro camino en la bifurcación.
Y allí me encontraba, en otro mundo cuya frivolidad estaba llena de encantos, por el cambio radical que representaba respecto a la extenuante gravedad que exudaba la fermentación revolucionaria. Y allí estaba, viviendo por mí misma la prodigiosa diversidad de la tierra rebosante de sufrimientos, placeres, muertes y vidas. Trataba de imaginar esos millones, esos miles de millones de destinos que se entrecruzaban en su superficie y, tratando de imaginar lo inimaginable, me embargaban unas intensas ganas de vivir, de arder, de cruzar las brasas, de beber de todas las fuentes, hasta las envenenadas.
Esa quimérica sed de vivir me sumió en la angustia de envejecer que desde hacía algunos años solía atormentarme. Aún no había cumplido veinte y sin embargo cada día, cada hora, envejecía como respiraba, con total seguridad. Me veía señora mayor acechando la aparición de las arrugas que surcarían mi piel con toques al principio imperceptibles, después cada vez más marcados. Se me pondrían los dientes amarillos y se me caerían, perdería vista, se me pondría el pelo blanco, dejaría de ser mujer en el pleno sentido del término y el amor huiría de mí. Y, sin embargo, el amor, esa gran cosa sublime y desgarradora, ¿no me había acaso desgarrado ya? Tan corta, mi vida estaba ya marcada por él: amor fallido con Massarin, amor sufrido por otra parte con repulsión y rechazo. Ante la idea de volver a ver a Yamil algún día nefasto, me incorporé de golpe y me senté en la cama, como bajo el efecto de un dolor insoportable. Luego rompí a llorar en silencio para no despertar a Zuleika que, por su parte, debía de soñar con José, con quien conocía la felicidad de un amor compartido. ¿Apreciaba su suerte en su justa medida?
Lloraba por mí misma, pero también por él, mi marido, mi verdugo involuntario en cuyo verdugo, a mi vez, me convertía yo a mi pesar, ambos víctimas… Pero me repito. Y reanudaba mi letanía: no era culpa suya ni mía, pero no podía quererlo, solo podía odiarlo.
Aquella primera noche pasada en París entre la incertidumbre y la alegría, entre grandes esperanzas y la duda, me sigue pareciendo hoy en día la prefiguración de toda mi vida.
Ya al día siguiente se emprendió la transformación radical de mi persona. Mi madrastra, a quien fui a saludar a su cama donde, arreglada encantadoramente, estaba desayunando, me pasó la mano por el pelo y las mejillas y suspiró con aire abrumado:
—Ay, todo esto es tan Bakú…
Bakú, me imagino, simbolizaba a sus ojos el mal: aparte de los pozos de petróleo, que tenían su utilidad. Pero en cuanto al resto… Esa ciudad en parte oriental, poblada por indígenas que ella consideraba —a veces con razón— como salvajes, siempre le había inspirado antipatía y temor. ¿Qué hacía en su familia política apegada a un tradicionalismo agresivo, más estrecho que un cuello de botella? Nacida ella también en una familia musulmana, había vivido sin embargo desde su infancia en Moscú donde su padre, ingeniero, ejercía su oficio, donde ella había estudiado, donde prácticamente solo veía a rusos, convirtiéndose así en una asimilada como Dios manda a la que nada, salvo una religión teórica, distinguía de una auténtica rusa.
En Azerbaiyán —capital Bakú— había descubierto una parte del Imperio ruso que no tenía nada de ruso y cuyo pronunciado particularismo étnico y religioso solo podía disgustarla. ¿Se había casado con mi padre por mero interés? Lo ignoro. Mi padre no carecía de prestancia ni de belleza de un tipo muy oriental. Si se había casado con él por cálculo, había cometido un error por las razones que ya sabemos y que nadie habría podido prever. Si bien la emigración la había liberado de la Familia, no tardaría en encerrarla en una pobreza que la conduciría hacia un destino cada vez más sórdido, hacia un final de su vida espantoso. Pero, de nuevo, nadie podía preverlo en aquel hermoso día de verano en que se empeñó en expulsar de mi piel a la pequeña oriental para sustituirla por una parisina a la última.
Me escrutaba como para medir mis posibilidades y lo que se podría hacer de mí.
—Es que eres tan Bakú… —repitió y me sentí culpable, con especial intensidad porque yo nunca había apreciado mi físico. No era de mi gusto, yo «no era mi tipo».
—Llévala ahora mismo a la peluquería —dijo a Zuleika, que me arrastró a la calle de Passy donde un joven resuelto se puso manos a la obra tras una breve consulta con mi hermana. Con increíble habilidad se desató con mi cabeza que salió de sus manos toda redondeada, con un flequillo por encima de los ojos, la imagen de una Juana de Arco resucitada: ya era un poco francesa.
—Muy bien —aprobó Amina a mi regreso—, eso ya está mejor. Te he preparado algunos vestidos, pero antes ponte esta faja y si al principio te aprieta un poco, te aguantas…
—Para presumir hay que sufrir —intervino Zuleika en francés, con tono sentencioso.
—Es verdad. No podemos dejar en libertad tus caderas y ese trasero.
La faja no me apretaba: me ahogaba, me estrangulaba, me oprimía, me hacía entender por analogía la tradición de los pies comprimidos seguida en China. Pero ¿qué podía hacer? Éramos víctimas de la gran obsesión de las elegantes de aquella época: convertir la silueta en una plancha donde cualquier protuberancia pasaba por un escándalo. Caminaba con esfuerzo y rigidez dentro de aquel caparazón de hierro.
Me hicieron quitarme el traje de chaqueta, comprado con entusiasmo en Constantinopla con la intención de sorprender con mi elegancia al mundo parisino. Había sorprendido, tal y como yo esperaba, pero no en el sentido previsto. Me puse el vestido que Amina había elegido para mí en su armario y que me embutí con esfuerzo, pues aun comprimidas mis caderas resistían. El vestido me pareció sencillo en exceso, lo habría preferido adornado con volantes, encaje, por lo menos, botones. Era recto, desnudo, monacal, para colmo, negro: la Juana de Arco que me miraba con desconfianza en el espejo de pie no me gustaba nada.
Mi tocado turco estaba sobre la cómoda.
—¡Qué horror! —exclamó Amina—. ¡No pensarás ponértelo en París!
—Tendría gracia llevarla al Dôme con esas pintas.
Ante esa evocación, que para mí no evocaba nada, Zuleika y mi madrastra se echaron a reír.
Yo ignoraba que el Dôme era un gran café, el alma en cierto modo de un Montparnasse que para mí solo era una idea lejana, pero me sentí insultada: ¿éramos tan grotescos, mi charchaf y yo, que se reirían de nosotros en aquel lugar desconocido?
—Y así, además, con la cara lavada —añadió Zuleika.
—Sí, hay que enseñarla a maquillarse.
Me empujaron hacia el tocador y allá que se desataron con mi cara: rojo en las mejillas, azul en los párpados, rímel en las pestañas, y luego crema y una gran nube de polvos. Lo hacían por mi bien, querían ponerme guapa, su intención era buena, yo lo sabía: pero la máscara que me mostraba el espejo ¿seguía siendo yo? Parecía un huevo de Pascua al que el flequillo aportaba cierto toque mortuorio. La desesperación me dio el coraje de protestar.
—Qué provinciana —gritaba Zuleika—. Antes parecías recién salida de la lavadora o de una enfermedad mortal. Ahora tu cara tiene vida. Quieres ir de tolstoyana, pero estamos en París.
—Me veo horrenda.
—Qué provinciana, qué provinciana —repetía Zuleika—. Y pretende vivir en Europa.
Sí, quería vivir en Europa, aun desfigurada. Simplemente, aquel primer día, evitaba los espejos, los cristales, las superficies pulidas.
Sureya, que vino de visita por la tarde, aprobó la metamorfosis que, a juzgar por sus palabras, era «admirable».
—Pareces otra. Faltan las cejas. Yo me encargo.
Sacó de su bolso una pinza de depilar que siempre llevaba encima. Adversaria del sistema piloso abundante, y Dios sabe que el nuestro lo era, se depilaba con rabia. Se depilaba incluso —procedimiento único que yo sepa— los antebrazos y las axilas: cada pelo superfluo se convertía en un enemigo personal que había que eliminar sin dilación.
Habitualmente dulce y maleable hasta la saciedad, se volvió implacable con mis cejas. Me echó la cabeza hacia atrás, se inclinó sobre mi frente y arrancó los pelos con una rapidez y una precisión extraordinarias. Yo chillaba, se me llenaban los ojos de lágrimas, ella se afanaba en su tarea acompañándola de: «Ya está, ya está, ya acabo, termino enseguida».
Escapé a sus manipulaciones con el contorno de las cejas en llamas, rezumando gotitas de sangre. Sureya estaba satisfecha, yo abrumada. Era demasiado para un solo día.
Sureya vivía en un apartamento amueblado en la calle Massenet, a unos diez minutos a pie del nuestro. A su llegada, Murad había alquilado un apartamento lujoso, pero su tesorería menguaba y se mudaron a otro menos lujoso, luego a un tercero mucho menos lujoso aún, el de la calle Massenet precisamente. Era el proceso, clásico en la emigración, de descenso gradual si no a los infiernos, al menos en la escala del lujo. Mis padres seguían el mismo camino. Al principio, cuando mi padre aún ejercía las funciones de ministro en el Azerbaiyán libre, todavía en posesión de su fortuna y habiendo llegado Amina a París antes que él, había alquilado un piso de gran lujo en los Campos Elíseos. Cuando Bakú fue ocupada por los bolcheviques y mi padre encarcelado, ella se mudó a un pequeño palacete en la calle de la Pompe. Finalmente, cuando las cosas se echaron definitivamente a perder, con los bolcheviques aferrados al poder con extraña obstinación, se mudó a este apartamento de la calle Louis Boilly, todavía lujoso. Sería el último en serlo, señalaba el comienzo del fin: un año más de prórroga y el descenso se habría consumado.
Unos días después de mi llegada, Zuleika me llevó a casa de José, que vivía en un taller de pintor en la calle Jean-Boileau, que por aquel entonces tenía aspecto casi de pueblo, con sus descampados y sus casitas rodeadas de jardines. Se entraba por un portón coronado por el rótulo «Carpintería, Ebanistería» a un patio impregnado de un olor a serrín y madera. De un hangar situado al fondo escapaban chirridos de sierra, de martillazos y cepillado. A la derecha, una pequeña construcción se adosaba a la casa vecina: allí se encontraba del taller de José, todo de cristaleras. Sin molestarse en llamar —¿acaso no estaba en su casa?— mi hermana empujó la puerta que José nunca cerraba con llave, por lo visto, y entró. La seguí, devorada por la curiosidad ante aquella iniciación a la vida de artista de la que solo me hacía una vaga idea, pero donde predominaba sin embargo el temor a no sé qué fechorías.
Fue tremenda la conmoción de aquella entrada en un universo insólito, con su desorden cósmico, su batiburrillo cubierto de una gruesa capa de polvo, sus docenas de tubos de pintura desperdigados por todas partes, sus lienzos, también a docenas, que llenaban el suelo, apoyados en los muebles o en caballetes que se alzaban como guillotinas por todo el vasto taller; otros colgaban de las paredes que cubrían enteramente. Sobre unos caballetes, una inmensa tabla de dibujo ocupaba una buena parte del taller que aún quedaba libre, de modo que entre esa tabla, los lienzos y los muebles, resultaba difícil circular. Cuando mucho más tarde hube visitado el Mercado de las Pulgas, supe a qué se parecía el taller de José, con su barullo pintoresco donde un hervidor cuyo mango solo aguantaba a base de muchos cordeles se codeaba con un maravilloso sable de ancestro castellano metido en un saco de carbón, ropa desperdigada con botellas vacías, un jarrón de alabastro donde florecían tres rosas rojas con una guitarra sin cuerdas, etc., etc., etc. Sobre todo aquello flotaba un olor a polvo, a pintura al óleo y a café, que José había preparado para nosotras.
En medio de aquel decorado tan idealmente «escena de la bohemia» estaba mi futuro cuñado, con la paleta en la mano izquierda, un pincel en la derecha, vestido con un pantalón de pana gruesa todo manchado y una camisa blanca (limpia) abierta sobre un pecho velludo. Tenía el cráneo más dolicocéfalo que pueda imaginarse, una frente inmensa, muy blanca y serena, ojos almendrados bordeados de pestañas largas y rectas como las de un caballo. De perfil recordaba a los egipcios de los frescos antiguos: a causa de su cráneo, su cintura de avispa, sus hombros anchísimos.
Su retrato interior: de una alegría infantil, de una amabilidad que se aliaba con mucha violencia y de una grosería de carretero. Al principio me desconcertó su lenguaje, digamos libre, su desenvoltura, sus inextirpables costumbres de bohemia que no le impedían ser perfectamente bien educado cuando las circunstancias lo exigían. Y además era bueno, servicial, con frecuencia divertido, y su sonrisa habría desarmado al diablo en persona. Su calidad de artista me intimidaba tanto que el polvo del taller se irisaba a mis ojos con todos los colores del arcoíris y la mugre de su grueso pantalón se me representaba como el símbolo mismo de su inconmensurable originalidad de PINTOR. Estaba dispuesta a considerar el orden y la limpieza como atributos superfluos, opinión que corregí más adelante cuando conocí a artistas muy apegados al uno y a la otra.
Se deshizo de la paleta y del pincel que, al evocarlos ahora, formaban parte integrante de su personalidad y se acercó a mí para examinarme en detalle, como si fuera una mula en venta, y dijo con satisfacción: «Está bien», tras lo cual se lanzó sin transición a una virulenta escena doméstica destinada a Zuleika. Me di cuenta después de que esos bruscos saltos de un humor a otro eran habituales en él: era su lado infantil que, como ya sabemos, pasa sin transición de una crisis de llanto a la risa y viceversa.
—¡Ya está bien! —gritó muy fuerte mientras golpeaba con la mano en la mesa de madera donde un surtido de objetos heteróclitos se sobresaltó como asustado—. ¡Ya está bien! ¿Cuándo vas a decidirte a hablar con tu padre, me ca… Mi familia vale tanto como la tuya y más incluso: soy un hidalgo y no un petrolero venido a menos de m… Como vosotros.
Me escandalizó su violencia y aquella referencia tan descortés a nuestro estado de venidas a menos.
—Ya sabes que no se trata de eso, sino de la religión.
—Me importa un comino: pequeña —pronunciaba con acento español—, mi familia es tan católica como vosotros musulmanes, y lo mismo te imaginas que mi pobre madre —nunca dejaba de especificar «pobre» cuando hablaba de su madre, tal vez porque era viuda— hará la acción de gracias —yo no sabía qué significaba eso— cuando le lleve a una… —vaciló y tal vez por deferencia para conmigo midió sus palabras— digamos una extranjera. Bueno, pues espero el mismo sacrificio por tu parte.
Un malvado placer me embargaba al ver bajar la soberbia de Zuleika ante su fogoso enamorado, espectáculo para mí delicioso: de modo que ella también temía enfrentarse a nuestro padre pese a su fanfarronería, que no era más que una cortina de humo. Trató de adoptar una actitud altiva y de meter baza entre dos explosiones verbales de José, cuando se veía obligado a recobrar el aliento.
—Vaya lenguaje: en nuestro entorno…
—¿Qué entorno? Con lo que tú misma me has contado sobre vuestras costumbres primitivas… Te lo advierto, pequeña, no voy a seguir aguantando tus tergiversaciones. ¡Tienes que elegir entre tu padre y yo!
Aquel ultimátum corneliano excluía la continuación de la polémica, agotaba el tema. José se sirvió un vaso de vino tinto y se lo bebió de un trago. Convencida y vencida por la demostración de un apego tan patente, Zuleika suspiró por última vez y dijo:
—Te prometo que hablaré con mi padre mañana o pasado. —Prudente, se corrigió—: Bueno, a finales de semana.
José, animado por aquella promesa y tal vez por el vino, recuperó su alegría, se acercó de un salto a mi hermana en la cama-diván y ambos iniciaron con entusiasmo una escena, de amor esta vez. Se besaban apasionadamente, como si yo no estuviese allí, hasta que un gesto de José me hizo temer lo peor: ¿iba a tener que asistir, como la Dinarzade de Las mil y una noches, a sus amores completos? Me levanté, presa del pánico, dispuesta a esconderme si no bajo el diván en cuestión, al menos debajo de la mesa, cuando Zuleika dijo con voz lánguida:
—Puedes ir a dar una vuelta por la calle: es muy bonita. Vuelve en un cuarto de hora.
Me abalancé hacia la puerta, aliviada y escandalizada a partes iguales: ¡ahí tenía la vida de bohemia, y en todo su impudor, en todo su desprecio de las convenciones! Aún escuché, mientras cerraba la puerta al salir, la voz de pronto enérgica de Zuleika, mujer racional en toda circunstancia, que me decía:
—Sobre todo no te pierdas. Fíjate bien en el número de la casa.