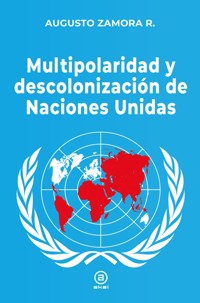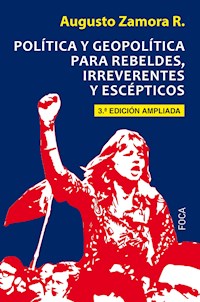Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
En la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el malvado Imperio español. Pero en historia y geopolítica no hay ni imperios malvados ni benevolentes, solo imperios que ejercen el imperialismo. Este interesado relato, más que historia, es un mito inventado por las oligarquías para perpetuarse en el poder y que les sirve de pretexto para esconder su culpabilidad en todos los horrores que han provocado desde el momento mismo en que tomaron el poder. Un mito exitoso, debe admitirse, pues fue asumido de forma acrítica por las izquierdas, que, de esa forma, se convirtieron en justificadores de las barbaridades de las oligarquías latinoamericanas, desde el siglo xix hasta el presente. De ese modo, las oligarquías han podido mantener inalterable el statu quo nacido de la independencia, es decir, el modelo neocolonial, que facilita el expolio de sus países por la potencia de turno a cambio de apoyarlas en el control de los países y en la salvaguarda de su obscena acumulación de riqueza. De esos mitos y de sus consecuencias trata este Malditos libertadores que, analizando, desde los extremos hasta el centro, la labor de libertadores como Simón Bolívar, pasando por dictadores como Pinochet, hasta dirigentes políticos como Jair Bolsonaro, nos invita a mirar al pasado para desenmascarar la "versión oficial" y pensar el futuro del continente latinoamericano. Augusto Zamora R. reivindica el derecho de la memoria que se le ha negado al pueblo latinoamericano para que este pueda marcar un nuevo rumbo que ayude a corregir esta situación
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI / Serie Historia
Augusto Zamora R.
Malditos libertadores
Historia del subdesarrollo latinoamericano
En la historia de América Latina hay un lugar común compartido por todos los análisis, con independencia de la ideología desde la que operan, y es que la responsabilidad del subdesarrollo del continente proviene de la época colonial y su protagonista, el malvado Imperio español. Pero en historia y geopolítica no hay ni imperios malvados ni benevolentes, solo imperios que ejercen el imperialismo. Este interesado relato, más que historia, es un mito inventado por las oligarquías para perpetuarse en el poder y que les sirve de pretexto para esconder su culpabilidad en todos los horrores que han provocado desde el momento mismo en que tomaron el poder. Un mito exitoso, debe admitirse, pues fue asumido de forma acrítica por las izquierdas, que, de esa forma, se convirtieron en justificadores de las barbaridades de las oligarquías latinoamericanas, desde el siglo xix hasta el presente. De ese modo, las oligarquías han podido mantener inalterable el statu quo nacido de la independencia, es decir, el modelo neocolonial, que facilita el expolio de sus países por la potencia de turno a cambio de apoyarlas en el control de los países y en la salvaguarda de su obscena acumulación de riqueza.
De esos mitos y de sus consecuencias trata este Malditos libertadores que, analizando, desde los extremos hasta el centro, la labor de libertadores como Simón Bolívar, pasando por dictadores como Pinochet, hasta dirigentes políticos como Jair Bolsonaro, nos invita a mirar al pasado para desenmascarar la «versión oficial» y pensar el futuro del continente latinoamericano. Augusto Zamora R. reivindica el derecho de la memoria que se le ha negado al pueblo latinoamericano para que este pueda marcar un nuevo rumbo que ayude a corregir esta situación.
Augusto Zamora R., exembajador de Nicaragua en España, ha sido profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido, asimismo, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado, tanto en España como en Iberoamérica desde hace más de una década, en diarios como El Mundo o Público y revistas como PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Entre sus obras cabe destacar El futuro de Nicaragua (1995; 2.a ed. aumentada, 2001), Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (1999), El derrumbamiento del Orden Mundial (2002), La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas (2006), Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos (2016; 3.a ed. aumentada 2018) y Réquiem polifónico por Occidente (2018).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Augusto Zamora, 2020
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2020
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1977-8
INTROITO SIN MÚSICA
Llevo escribiendo este libro treinta años. Lo he escrito, reescrito, vuelto a escribir y, aun así, no he logrado que se haga pasado descompuesto. Oprobiosamente, los hechos de que trata (históricos, económicos, políticos) siguen tercamente de actualidad, como si de una historia detenida se tratara. Como un círculo vicioso y fatal del que no parecemos capaces de salir. Reflexionar sobre este bucle es imprescindible para poder salir de él. Para reflexionar, necesitamos partir de nuevos presupuestos o, como se diría en los tiempos de la ortodoxia revolucionaria, de nuevos paradigmas.
Malditos libertadores es un esfuerzo sostenido para intentar encontrar respuestas a una pregunta: ¿por qué, después de más de dos siglos de independencia, sigue Latinoamérica atada al subdesarrollo y el atraso? Como miles o centenares de miles de latinoamericanos he deambulado por el camino –trillado hasta la trivialidad– de cargar las culpas al imperialismo. Respuesta parcialmente correcta, pero, al tiempo, tramposa. Al cargar las culpas sobre el imperialismo se ha exculpado, de una manera u otra, a la casta oligárquica que domina los países desde antes de la independencia. Por otra parte, la deificación de los llamados libertadores ha impedido (¡los dioses no se critican, se alaban!) hacer análisis iconoclastas de las causas del fracaso de una región que, hoy, debería ser de las más ricas y desarrolladas del mundo, pero que es lo opuesto. Para aportar un grano de esfuerzo de deshacer la mitología, que en Latinoamérica se presenta como historia, es este trabajo.
En los últimos meses de 2019, cuando estaba entregando esta investigación a la editorial, se sucedieron hechos sorprendentes e inesperados como la explosión social en Chile o las inéditas protestas masivas en Colombia. También el resurgir de fantasmas que nunca se han ido, como el golpe de Estado en Bolivia, que ha servido para recordar que una parte de los ejércitos latinoamericanos sigue fiel a su amo, Estados Unidos. Aquí intentamos aproximarnos a una explicación, que podrá ser más o menos certera, pero que aspira, modestamente, a aportar elementos de análisis a la nueva realidad regional.
El mundo vive su mayor proceso de cambio desde la Segunda Guerra Mundial. El poder del mundo occidental declina y resurgen con fuerza indetenible potencias asiáticas como China e India y una euroasiática, como Rusia. El poder de Estados Unidos se contrae y, puede que en una década o dos, este país deba enterrar, por las buenas o por las malas, su sueño de hegemonía mundial. Esta situación beneficia enormemente a Latinoamérica. No es solo ya el imbatible poder comercial de China y el militar y energético de Rusia. Es que el poder de las oligarquías que dominan casi todos nuestros países depende en medida extrema del sostén que les brinda Estados Unidos. Si ese poder languidece, el de las oligarquías perece. Cuando llegue ese momento, será la hora de los pueblos. Debemos, desde ahora, ir ensanchando el camino. Esa hora está cada día más próxima.
PRELUDIO
De historias limitadas y eliminadas
Que la historia la escriben los vencedores es verdad antigua. Que todo el mundo sepa o asuma este hecho es otro menester. De la historia contada por el vencedor a los tópicos denigrantes sobre los vencidos no hay más que un paso. El cine, las novelas, el «boca-a-boca» y hasta escritores o investigadores que pasan por muy serios y muy hondos, pueden caer en la trampa. Es más cómodo asumir un tópico que investigarlo. Ya no se diga recurrir a uno para sostener ideas o prejuicios que, sin ese tópico, morirían solos. Hay tópicos divulgados tan prolijamente que el cine ha convertido en verdad. Así, en Estados Unidos se da por hecho incontestable que los «pieles rojas» tenían por costumbre arrancar las rubias cabelleras a los «rostros pálidos» que colonizaban sus tierras. El tópico era útil a dos fines. Por una parte, servía para mostrar el nivel de salvajismo y barbarie de los pueblos amerindios (lo que justificaba su exterminio). Por otra, permitía exaltar el heroísmo, la abnegación, el sufrimiento y los peligros que pasaron los «pioneros» para fundar el Gran Estado. El antropólogo estadounidense Marvin Harris ha negado el tópico y afirmado que la verdad histórica es que fueron «rostros pálidos» quienes iniciaron la bárbara costumbre de arrancar cabelleras de indios, las cuales exhibían como trofeos. Los «pieles rojas», en venganza, copiaron la costumbre, pero no pudieron escribir la historia.
La Inquisición española y, en general, la «leyenda negra» de España son, quizá, uno de los mayores tópicos de la Historia moderna y, tal vez, la más exitosa campaña de propaganda contra un enemigo externo que haya habido jamás. A pesar de los siglos pasados, Inquisición y «leyenda negra» siguen siendo el telón de fondo de los años de apogeo del Imperio español. La Inquisición existió, eso es indudable, como cierto es que perpetró innumerables atropellos y crímenes. Más difícil es contemplarla como un instrumento político, antecedente del Terror durante la Revolución francesa, de la Cheka bolchevique y de la suma de CIA y FBI en Estados Unidos, es decir, una maquinaria represiva al servicio de una «razón de Estado». En los siglos XV y XVI, fue el instrumento del que se sirvió la monarquía española para imponer un poder absoluto. Como señaló el historiador francés Marcel Bataillon, «la represión española se distinguió menos por su crueldad que por el poder del aparato burocrático, policial y judicial del que dispuso».
¿Qué hay de cierto en todo lo que se atribuye a la Inquisición? ¿Solo se dio en España la caza de brujas? ¿Cómo actuaron las Iglesias protestantes? Según informa una revista de divulgación científica y cultural, un trabajo realizado por 29 especialistas concluyó que la «tenebrosa» Inquisición española «solo» condenó a la hoguera a 59 mujeres entre los siglos XVI y XIX, de los 125.000 procesos abiertos por el Santo Oficio. En Italia quemaron a 36. Sin embargo, en el resto de Europa (en su mayor parte protestante), tribunales civiles condenaron a 100.000 brujas, de las que 50.000 fueron quemadas. En esa misma línea, el historiador alemán Wolfgang Behringer, concluyó que la persecución de supuestas brujas causó en toda Europa entre 40.000 y 60.000 víctimas, de las que 500 corresponderían al total de ejecutadas en España, Italia y Portugal. Según Behringer, en Francia se habrían ejecutado a 4.000 mujeres y en Alemania cuando menos a 25.000. Pero ¿cuántos vinculan la quema de brujas a Alemania, Holanda o Inglaterra? Más singular aún. El último proceso por brujería llevado a cabo en Europa no se dio en España, sino en la muy impoluta Suiza, donde una humilde mujer llamada Anna Göldi (o Göldin) fue declarada bruja y decapitada el 18 de junio de 1782. Al gran inquisidor Torquemada lo conocen muchos, pero muy pocos a Matthew Hopkins, que, entre 1644 y 1646, durante la Guerra Civil inglesa, ordenó la ejecución de unas 200 brujas, es decir, una media de dos por semana. Torquemada, a su lado, debió parecer un aprendiz. Por demás, en cuanto a intolerancia religiosa, qué mejor ejemplo de la noche de San Bartolomé, en 1572, cuando el rey francés ordenó asesinar a todos los protestantes de París, lo que dejó más de 3.000 muertos.
«Libertad, igualdad, fraternidad» es el lema que identifica y unifica a todas las corrientes de pensamiento modernas, sobre todo a las liberales. Pocos saben que el lema que resume el ideario de la Revolución francesa –la revolución de la libertad y los Derechos del Hombre y del Ciudadano– fue propuesto en diciembre de 1790 por Maximilien Robespierre, inventor del Terror y archifamoso por utilizar la guillotina como remedio a los males de la Francia revolucionaria. En un discurso sobre la organización de las milicias nacionales, Robespierre propuso, sin éxito, inscribir en los uniformes y banderas «El pueblo francés» y «Libertad, Igualdad, Fraternidad». Aunque su propuesta no fue aprobada, el lema siguió rodando hasta convertirse en el lema de la nation française. En Francia, con excepción de su pueblo natal, no hay estatuas ni calles que recuerden al revolucionario jacobino, inventor del lema del país que lo niega. Por demás, Olympe de Gouges, autora teatral y militante revolucionaria, no satisfecha con la declaración revolucionaria que limitaba los derechos al macho, publicó, en 1791, una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que era, simplemente, una copia literal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 1789. Su propuesta, que incluía el derecho de voto para las mujeres, fue considerada intolerable. Un asambleísta revolucionario, de apellido Chaumette, exclamó, exaltado: «¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres?». En 1793, Olympe de Gouges fue declarada rebelde, condenada a muerte y ejecutada. «Cosas veredes, amigo Sancho.»
En 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra el ejército napoleónico. Se hizo célebre la consigna de los sublevados de que «la Virgen del Pilar no quiere ser francesa». Se usa para significar el contenido reaccionario y ultramontano de la rebelión española contra Napoleón. Pero la primera sublevación clerical y reaccionaria contra las ideas revolucionarias no ocurrió en España, sino en Francia, más concretamente en la región de La Vendée. En 1793, al grito de «Viva la religión», centenares de miles de campesinos, baja nobleza y clero se levantaron contra la Convención revolucionaria. La sublevación dio pie a los jacobinos para derrocar a la Convención y establecer el Comité de Salud Pública, presidido por Robespierre. La guerra fue breve, pero sumamente sangrienta. Los ejércitos revolucionarios arrasaron La Vendée y sus alrededores. Según últimas investigaciones, los muertos habrían sido, al menos, 150.000 vendeanos. El jefe de los ejércitos revolucionarios, el general Westermann, escribió eufórico al Comité: «¡La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos! Ha muerto bajo nuestra libre espada, con sus mujeres y niños». ¿Cuántos vinculan estos episodios con los orígenes del liberalismo? Casi nadie. El liberalismo triunfó en Francia, se extendió por Europa, alcanzó América y se hizo mito romántico. Todo lo negro se resumió en Robespierre, el hombre que salvó a la revolución de la anarquía y el caos. Lo demás se relegó al desván.
En esta línea podríamos seguir y no terminar. Los ejemplos citados sirven para ilustrar cuánto y durante cuánto tiempo puede tergiversarse un hecho, episodio o época. Tal ha ocurrido con la historia latinoamericana, que, de tan deformada, más se aproxima a la mitología que al relato verídico de los hechos realmente acontecidos. Hechos que han marcado a sangre y fuego la deriva de esta inmensa región. De esos mitos y de sus consecuencias trata este trabajo, que, como el dios Jano, tiene un rostro que mira al pasado y otro que mira al futuro. Se han evitado, en lo posible, las conclusiones y las recetas. No existen de carácter general, aunque, como cuando se construye una casa, hay pasos, pesos y materiales que no pueden evitarse sin riesgo de que haya derrumbe.
El filósofo estadounidense de origen español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, alias George de Santayana, dijo que «los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». A los pueblos latinoamericanos hasta el derecho de la memoria se les ha negado. Este trabajo escarba en el pasado. A lo que salga.
I. UNA REGIÓN ENDOGÁMICA, AISLADA, ALARGADA, BIDIMENSIONAL
Imaginad una vasta hoja de papel en la que líneas rectas, triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos y otras figuras, en vez de permanecer fijas en sus lugares, se moviesen libremente, en o sobre la superficie, pero sin la capacidad de elevarse por encima ni de hundirse por debajo de ella […]. En un país de estas características, comprenderéis inmediatamente que es imposible que pudiese haber nada de lo que vosotros llamáis género «sólido»; pero me atrevo a decir que supondréis que nosotros podríamos al menos distinguir con la vista los triángulos, los cuadrados y otras figuras, moviéndose de un lado a otro tal como las he descrito yo. Por el contrario, no podríamos ver nada de ese género, al menos no hasta el punto de distinguir una figura de otra. Nada era visible, ni podía ser visible, para nosotros, salvo líneas rectas…
Edwin A. Abbott, Flatland.
Latinoamérica ocupa, aproximadamente, 20 millones de kilómetros cuadrados y está poblada por unos 620 millones de habitantes. Duplica, por tanto, la superficie de Europa (considerada erróneamente un continente, aunque es, realmente, una península de Eurasia) y triplica el tamaño de Oceanía. Es una región extremadamente alargada, de norte a sur, en un continente de por sí largo. De Ciudad de México a Santiago de Chile hay 6.613 kilómetros en línea recta, pero de Tijuana –ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos– a la argentina Ushuaia –la ciudad más austral del mundo– hay 10.750 kilómetros. De Lisboa a Pekín hay 9.700 kilómetros; de Túnez a Ciudad del Cabo, 7.700 kilómetros y de Melbourne, en Australia, a Nueva Delhi, 10.200 kilómetros. El diámetro de la tierra mide 12.742 kilómetros. Esta largura contrasta con su angostura. La parte más ancha, que va de Guayaquil, en Ecuador, a Recife, en Brasil, apenas supera los 5.000 kilómetros de distancia, con la particularidad de que, entre Guayaquil y Recife es virtualmente imposible viajar por tierra. No hay carreteras ni caminos que las unan. Entre Guayaquil y Recife hay una geografía vacía de vías de comunicación, dependiendo las poblaciones de los ríos amazónicos.
Latinoamérica, una vasta región-isla en el único continente-isla del planeta.
Latinoamérica es una región inserta en el continente más aislado del mundo, pues entre América y el resto del planeta están los dos mayores océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esta condición geográfica, única en el mundo, hace del continente americano un continente-isla, en el sentido más estricto. No está próximo a ningún otro ni hay forma de llegar a él que no sea por mar o aire tras largas jornadas navegando o luengas horas volando. Australia podría parecérsele, pero solo desde el desconocimiento geográfico. De la villa australiana de Somerset a Daunan, en Papúa-Nueva Guinea, hay 154 kilómetros; de Darwin a Timor Oriental, 650 kilómetros. Nada que ver con los miles de kilómetros que separan nuestro continente-isla del resto del mundo. Este aislamiento geográfico es el elemento material, cultural y psicológico más relevante e influyente en el pasado, presente y futuro de Latinoamérica. Determinó, por ejemplo, que el continente que llamamos América fuera el último en ser poblado (hace unos 35.000 años, es decir, 120.000 después de iniciarse la expansión de la especie humana, según cifras que se manejan y que no constituyen la última verdad sobre el tema) y el último en ser incorporado a la dinámica mundial (2.000 años después de iniciarse la conocida, desde el siglo XIX, como «ruta de la seda»).
Latinoamérica es una región-isla pues, aunque limita físicamente con Estados Unidos, la frontera con el mundo anglosajón, más que frontera, es un muro, que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, quiere hacer más impenetrable que nunca. A diferencia de otras fronteras, no es línea de intercambio, integración, mestizaje. Es frontera violenta entre la pobreza y la riqueza, entre la bonanza y el infortunio, entre dominantes y dominados. Es el reverso, lo opuesto a lo que suelen ser las fronteras, salvo en caso de países en guerra, como la indo-paquistaní o la argelino-marroquí. Lo entenderemos más claro si comparamos la frontera mexicano-estadounidense con la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Cuántos centenares de kilómetros de vallas, alambradas, trampas, drones o cámaras de vigilancia, cuántos miles de guardias hay en los 8.891 kilómetros de frontera existentes entre esos dos países? Lo imprescindible; en vastas zonas, nada ni nadie. La parte más notable de la frontera más larga del mundo es, vista desde el aire, una larga línea deforestada de seis metros de ancho –tres metros al lado de cada país– que marca la divisoria entre Canadá y Estados Unidos, conocida como The Vista (La Vista), no dejando de ser chiste amargo que parte relevante de la línea divisoria entre dos países anglosajones lleve un nombre español. La integración, confluencia, confianza entre los dos países es tal que hay una biblioteca en Quebec, la biblioteca Haskell, por cuyo interior pasa la línea fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. La sección de libros infantiles se encuentra en territorio estadounidense; el resto de libros, en territorio canadiense.
Si la frontera entre Estados Unidos y Canadá es el cielo, la frontera entre México y Estados Unidos es el infierno. Al norte de Latinoamérica, una inmensa muralla política, económica, social y cultural separa –no une– dos mundos. Es ese abismo entre pobreza y riqueza lo que hace de nuestra región una región-isla, separada del resto del mundo por dos océanos y del mundo anglosajón por la pobreza, el atraso, el racismo y la xenofobia. Se puede argumentar que no es así, que los hispanos o latinos son una minoría de creciente importancia. Numéricamente es correcto. Políticamente no es nada claro. Haciendo realidad el dicho de que no hay peor cuña que la del mismo palo, una parte importante de hispanos es derechista, abomina de sus orígenes y hace piña con quienes nos quieren siempre de rodillas. Lo cierto es que, del norte, han llegado el expolio económico, las intervenciones, los golpes de estado, el control ideológico e informativo, la invasión cultural… El sur aporta emigrantes, emigrantes, emigrantes… Un muro a derribar.
Prácticamente todo, en Latinoamérica, está condicionado por su geografía, que determina desde cosas nimias hasta cuestiones colosales. Una de ellas es que los habitantes de Latinoamérica –del continente todo en general– no tienen relación directa con el resto de continentes del mundo. No hay, en consecuencia, ningún contacto permanente, próximo, inevitable, con otros pueblos y civilizaciones, como el que hay, por ejemplo, de Europa con África y Asia o de India con Oceanía, y viceversa. El estrecho de Gibraltar, en su parte más estrecha –valga la redundancia–, tiene 14,4 kilómetros de largo y desde Constantinopla pueden verse las costas de Asia Menor. Viajar de Managua a Madrid lleva 11 horas, que se hacen 16 si el vuelo es de Santiago de Chile. Latinoamérica está lejos del mundo y el mundo lejos de Latinoamérica.
EL AISLAMIENTO ES ATRASO
La historia abunda en hechos demostrativos de que, en el aislamiento, se prospera poco. El desarrollo cultural de las sociedades es producto de relaciones, intercambios, mestizajes, comercio, viajes y, demasiadas veces, de imposiciones. Roma conquistó Grecia y, a su modo, se hizo griega, y de esa mezcla surgió el acervo grecolatino, sobre el que nació y se desarrolló Europa y del que los latinoamericanos somos parte, guste, no guste o disguste, porque España y Portugal trajeron a Roma y Grecia con ellos (también a árabes, fenicios y visigodos). Ninguna cultura progresa aislada. Esa es la razón de fondo que explica por qué los pueblos americanos –como otros pueblos aislados del mundo– no desarrollaron la rueda y apenas los metales y la escritura o no lograron pasar del estado de pueblos nómadas recolectores-cazadores. No había relación entre ellos y la que había –por ejemplo, en el istmo mexicano de Tehuantepec– era entre pueblos de similar nivel de desarrollo, que aportaban escasas novedades unos a otros. No podían, por tanto, salir de un estado de estancamiento derivado de su aislamiento, aunque tuvieran logros espectaculares en arquitectura. Estaban, por eso mismo, inevitablemente condenados a ser sometidos por culturas más avanzadas, como había ocurrido durante miles de años en otras geografías del mundo. Asiria fue conquistada por Babilonia que luego fue conquistada por Persia. Roma destruyó Cartago y conquistó Grecia y luego Egipto. El emperador Qin Shihuang –promotor de los prodigiosos guerreros de terracota– sometió, uno a uno a otros reinos hasta crear el imperio chino. Dominar a otros parece ser parte sustancial de la especie humana, de la misma manera que la búsqueda de recursos y riquezas ha sido, son y serán causa de guerras (miren, los que dudan, las guerras criminales contra Iraq y Libia o la feroz política de Estados Unidos contra Venezuela, tres países riquísimos en petróleo y gas). Como escribe Hans Magnus Enzensberger, «Los animales luchan entre sí, pero no hacen la guerra. El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran escala y con entusiasmo».
Los pueblos aborígenes americanos habían vivido sus propias conquistas (aztecas sobre tlascaltecas; incas sobre decenas de pueblos; los mayas entre ellos mismos) porque, a fin de cuentas, la especie humana es lo que es y en el aislado continente sin nombre los procesos históricos no iban a seguir derroteros diferentes a otras sociedades. El principio del fin del aislamiento llegó en 1492, cuando las naos españolas arribaron a islas que creyeron Asia, un acontecimiento que es un hecho histórico, quizás el más importante de la historia moderna. Un hecho que cambió la historia del mundo para siempre y sin posibilidad alguna de reversa, pues los hechos históricos pueden estudiarse, pero no pueden cambiarse. Como todo hecho humano, tiene sus claros, sus oscuros y sus áreas polémicas, ninguna de las cuales puede reducir, minimiza o negar su condición de acontecimiento histórico enorme. Histórico, vale repetir, que debe verse y entenderse según se veían y entendían las cosas hace 500 años, no pasándolo por el tamiz del siglo XXI. En 1928, en su famoso laudo sobre la isla de Palma, el juez Max Huber señaló que un hecho debe juzgarse según el derecho existente en el momento del hecho. Bajo ese prisma deben entenderse los hechos históricos. Según lo vigente en un momento dado y específico, no con los valores que puedan existir en tiempos posteriores.
El aislamiento geográfico tuvo otra consecuencia para los pueblos del aún continente sin nombre que no siempre es entendido en su justo rigor. Los pobladores que llegaron desde Siberia lo hicieron decenas de miles de años antes de que el aumento de población y de los intercambios comerciales fueran un cóctel explosivo para el mayor horror sufrido por la especie humana, más devastador, incluso, que las peores guerras de entonces: las pestes. La primera gran epidemia de la que existen registros históricos es la llamada «plaga de Justiniano», en referencia al emperador bizantino Justiniano I, que sufrió la plaga, pero pudo sobrevivir a ella. Según parece, la peste se inició en el 541 D.C. y se prolongó durante los siglos VI y VIII por casi todo el mar Mediterráneo, provocando 25 millones de muertos. Más próxima en el tiempo a la conquista de América fue la epidemia de peste negra que, llegada de Asia en barcos mercantes europeos, arrasó Europa, de Lisboa a Moscú, entre 1346 y 1353 (Ole J. Benedictow reconstruyó la tragedia en su obra La peste negra, 1346-1353, de 2011). Otros brotes se sucedieron en 1366, 1374 y 1400. En algunas regiones perecieron dos tercios de sus habitantes. Quienes sobrevivían quedaban de alguna manera «vacunados» o con mayores niveles de resistencia a la enfermedad y heredaban a sus descendientes genes más resistentes que, vistas las otras epidemias, no debían resistir nada.
El triunfo de la muerte, de Pieter Brueghel el Viejo (1562-1563), cuadro inspirado en la epidemia de peste o muerte negra del siglo XIV.
La mitología latinoamericana presenta como hecho premeditado lo que fue un proceso biológico y no intencionado, resultado de algo que hoy sabemos, pero que, en el siglo XVI, nadie sabía: que todos y cada uno de nosotros somos portadores de millones de bacterias y virus que han evolucionado fuera, dentro y encima de nuestros cuerpos. Los conquistadores no sabían que eran portadores de virus desconocidos por los pueblos aborígenes americanos; que todos y cada uno de ellos cargaban una herencia genética de miles de años, resultado de la convivencia, desde la cuna común en África, de la especie humana con las enfermedades. Hay datos abundantes de esta fatal e inevitable relación. Por ejemplo, se sabe hoy que los agricultores del antiguo Egipto padecían de esquistosomiasis, un gusano que penetra en la piel y se instala en el aparato digestivo y produce graves trastornos (aún en 1950 la mitad de la población egipcia padecía de esquistosomiasis: se puede concluir que hace miles de años era endémica). La malaria era omnipresente y mataba al 30 por 100 de egipcios, faraones incluidos. La peste y la viruela causaban estragos en la población egipcia, que eran mayores en periodos de hambre.
Era una cuestión inevitable que, más tarde o más temprano, pueblos de Eurasia arribarían al continente aislado y llevarían con ellos las enfermedades que les habían acompañado durante decenas de miles de años. Como el sida hace unas décadas o el ébola hoy, debe entenderse que las enfermedades son consustanciales a la vida y los humanos las portamos allí donde vamos. El horrendo drama de los pueblos aborígenes americanos fue que debieron padecer en pocas décadas lo que los pueblos euroasiáticos habían padecido a lo largo de miles de años. Las enfermedades han seguido a colonos y conquistadores a lo largo de la historia. El continente americano no iba a ser una excepción (bajo el reinado de Akenatón, los hititas vencieron a un ejército egipcio; según la crónica «los prisioneros de guerra fueron llevados a Hatti, los prisioneros trajeron la peste a Hatti. A partir de ese día, la gente muere en Hatti»). Una epidemia de viruela arrasó Santo Domingo entre 1518 y 1519 y mató a casi toda la población local, sin distinguir clases ni etnias. La tropa de Hernán Cortés la llevó a México y, luego de provocar estragos en los indígenas mesoamericanos, fue portada al Imperio Inca en 1525, donde pereció buena parte de la población de las zonas cálidas, no así los habitantes de los Andes, que se vieron protegidos por el frío y la altura. A la epidemia de viruela le siguieron las de sarampión (1530-1531); tifus (1546) y gripe (1558). Otras enfermedades como la sífilis, la difteria o la peste neumónica también hicieron estragos entre la población indígena. Ahora bien, ¿pasaba solo en las Indias? En absoluto. Las pestes continuaron dos siglos más causando estragos en Europa.
Una epidemia de peste bubónica, llegada de Flandes, devastó Sevilla, entonces la principal urbe de Europa, entre los años 1587 y 1589. Resurgió en 1603, extendiéndose por toda España en 1604. Otra epidemia asoló España de 1646 a 1652, sobro todo Andalucía. No era solo España la afectada. La península italiana fue arrasada por la gran peste de 1656, con una mortandad tan severa que, en algunas regiones, la tasa de mortalidad afectó al 50-60 por 100 de población. Una epidemia de peste devastó Inglaterra, sobre todo Londres, entre 1665 y 1666, matando a más de 100.000 personas. La Gran Peste de Viena, de 1679, mató a casi 80.000 personas y, pese a su nombre, afectó poblaciones en buena parte de Europa Central. La peste que afectó la región de Marsella, en Francia, en 1720, dejó más de 100.000 muertos sobre una población de 400.000 personas. Ello, a pesar de las estrictas medidas de salubridad ya existentes, que incluían una cuarentena obligatoria para personas y mercancías.
La última acontecida es la pandemia de gripe de 1918, cuyo foco estuvo en Estados Unidos y, con la entrada de este país en la Primera Guerra Mundial, se expandió por Europa y luego por el resto del mundo. Perecieron alrededor de 30 millones de personas, algo así como el 35 por 100 de la población mundial de esos años. Un dato a considerar es que la pandemia de gripe causó mayor mortandad en poblaciones aisladas, como ocurrió en Fiji, donde pereció el 30 por 100 de población, o Samoa Occidental, con un 40 por 100 de fallecidos. En Estados Unidos, foco original, las muertes no llegaron al 1 por 100. Se trataba de poblaciones que, como las indígenas americanas, habían tenido escaso contacto con pueblos euroasiáticos y, por tanto, no habían desarrollado resistencia a la gripe.
Entender la dinámica de la historia es preciso para salir del estancamiento en que viven sectores relevantes en América Latina, todavía atascados en la primera mitad del siglo XVI. La historia, como diría Hegel, es tesis, antítesis y síntesis. Un hecho produce otro que niega el anterior, pero del que surge algo nuevo (no siempre mejor). Roma produjo una cultura soberbia e ingenieros prodigiosos, pero no matemáticos ni científicos relevantes. El sistema numerológico romano, a base de letras, no permitía operaciones complejas; tampoco logró el desarrolló del cero, imprescindible para operaciones complejas (los mayas descubrieron el cero, pero el aislamiento y posterior desaparición de su civilización hicieron de ese descubrimiento algo inútil). Las matemáticas las desarrollaron científicos musulmanes a partir de su sistema simplificado –que hoy utiliza el mundo entero y que conocemos como números árabes– y de haber incorporado el cero, inventado en India. Los científicos indios, a su vez, habían recibido la ciencia griega de manos de los ejércitos de Alejandro Magno, lo que dio impulso a su desarrollo. La historia del cero es ilustrativa: de India pasó a Persia, de Persia al mundo árabe y de los árabes a los europeos y al mundo. Las culturas humanas, al menos las mediterráneas y euroasiáticas, fueron resultado de miles de años de yuxtaposición y allí donde los choques, mezclas e influencias mutuas eran más intensas, solían desarrollarse los mayores centros de investigación y cultura. Ese fenómeno sigue siendo igual hoy que hace miles de años. La prosperidad de Estados Unidos se ha basado, desde sus orígenes, en la incorporación de millones de personas de todos los rincones del mundo. La revolución bolchevique arrasó el orden feudal ruso y construyó uno nuevo, bajo el puño de hierro de Stalin, de quien dijo Winston Churchill que «encontró a Rusia con arado y la dejó equipada con armas atómicas». En Latinoamérica debemos aherrojar con cadenas el pasado para poder construir nuestro futuro. Encerrar el siglo XVI en los libros de historia, para dedicarnos a construir el siglo XXI.
UNA REGIÓN ENDOGÁMICA
Condicionada por la geografía, Latinoamérica es una región-isla y, como suele ocurrir en las islas, es una región endogámica, que se relaciona, se mezcla, se pelea y se ama con ella misma. Su aislamiento geográfico la obliga a relacionarse esencialmente con ella misma y, por razones migratorias, con Estados Unidos y Canadá, y, últimamente, con países europeos, sobre todo España e Italia, en razón de vínculos históricos y de origen. Excepción hecha de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, la región no tiene, prácticamente, relaciones con el resto de población mundial, ni siquiera turística, pues Asia y África están demasiado lejos y el precio de los boletos de avión excede la capacidad de pago de una vasta mayoría de latinoamericanos. Está, además, el hecho psicológico de que, ausentes del imaginario popular por su misma lejanía, pocos piensan en viajes a continentes que creen exóticos e inalcanzables y con los que no hay comunicación directa. Australia y Nueva Zelanda, por el hemisferio sur, también son territorios remotos. De Santiago de Chile a Melbourne hay 12.300 kilómetros y, aunque existan unos pocos vuelos, las relaciones son residuales. Por eso están obligados a viajar en la misma, vasta región. Se viaja de la colonial ciudad de Lima a conocer la colonial ciudad de Cartagena de Indias o la colonial Habana. De la colonial Puebla a la colonial ciudad de Granada de Nicaragua.
Pasar de Chile a Argentina es como pasar –por decir algo– de Castilla a León; se van a encontrar las mismas cosas, con distinto acento, pero los acentos distintos no hacen surgir ideas ni visiones nuevas y diferentes. La literatura es tan similar que es correcto referirse a ella como literatura latinoamericana, pues no existen literaturas nacionales –salvo cuando nacionalismos miopes y sin sustancia quieren sacarlas como conejo de chistera–. Hay, obviamente, autores nacionales que tocan temas nativos, pero ¿hace eso una literatura nacional en el sentido en que lo son la francesa, la rusa o la china? Obviamente, no. Roberto Bolaño abordó el tema a raíz de un –otro– debate sobre quiénes eran los cuatro mejores poetas de Chile. Bolaño escribe que estaba metido en una discusión de este tipo:
Hasta que llegó el poema de Nicanor Parra, que dice así:
Los cuatro grandes poetas de Chile
Son tres
Alonso de Ercilla y Rubén Darío.
Como ustedes saben, Alonso de Ercilla fue un soldado español, noble y bizarro, que participó en las guerras coloniales contra los araucanos y que de vuelta en su Castilla natal escribió La Araucana, que para los chilenos es el libro fundacional de nuestro país y que para los amantes de la poesía y de la historia es un libro magnífico, lleno de arrojo y lleno de generosidad. Rubén Darío, como ustedes también saben, y si no lo saben no importa –es tanto lo que todos ignoramos incluso de nosotros mismos–, fue el creador del modernismo y uno de los poetas más importantes de la lengua española en el siglo XX, probablemente el más importante, nacido en Nicaragua en 1867 y muerto en Nicaragua en 1916, que llegó a Chile a finales del siglo XIX y en donde tuvo buenos amigos y mejores lecturas pero en donde también fue tratado como un indio o como un cabecita negra por una clase dominante chilena que siempre se ha vanagloriado de pertenecer al cien por ciento a la raza blanca. Así que cuando Parra dice que los mejores poetas chilenos son Ercilla y Darío, que pasaron por Chile y que tuvieron experiencias fuertes en Chile (Alonso de Ercilla en la guerra y Darío en las escaramuzas de salón) y que escribieron en Chile o sobre Chile, y en la lengua común que es el español pues dice la verdad […].
En realidad, la región latinoamericana se ha caracterizado por una pobre producción intelectual, que es otra de las señas del fracaso de los países en los 200 y más años de independencia. Excepción hecha de la literatura y la música –cuya calidad y cantidad sería necio negar–, Latinoamérica ofrece poco más. Fuera de esos ámbitos, no hay trabajo intelectual que destacar, y esa pobreza es, al tiempo, consecuencia y causa esencial de su subdesarrollo. La ciencia es un erial, la técnica, un meteoro. Es así que la región ha dado diecisiete premios Nobel, de los cuales seis son de literatura, seis de la paz, tres de medicina y dos de química. No obstante, solo dos de ellos (los argentinos Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir) desarrollaron el grueso de sus investigaciones y carreras en su país natal. Los demás lo hicieron en Gran Bretaña y Estados Unidos, cuyas nacionalidades adoptaron. Latinoamericanos como tales solo quedan dos.
La singular macroendogamia latinoamericana tiene muchos aspectos positivos, pero, como toda endogamia, contiene otros terriblemente negativos. Como sabemos del estudio básico de la historia, las civilizaciones suelen surgir del choque de unas con otras, de las influencias recíprocas, del contraste, la oposición de visiones multifacéticas sobre el mundo y sus contornos. En la Grecia clásica, formada por ciudades-estado, se efectuaban intensos intercambios de todo tipo entre ellas y con los pueblos de Egipto, Persia, Asia Menor y la península itálica. Francia fue zona de paso, espacio de encuentros y guerras, geografía que limitaba con hispanos, germanos, ítalos, eslavos, de la misma forma que las guerras y rivalidades entre las ciudades-estado italianas propiciaron el Renacimiento. Del contraste y las luchas con los diferentes surgen ideas y visiones nuevas y ese contraste, conflicto, lucha, termina finalmente en fusión, en algo nuevo. Incluso las guerras de religiones entre católicos y protestantes produjeron un renacimiento de ideas como Europa no había visto en siglos. La Hispania romana, inserta de lleno y de pleno derecho en el mundo multifacético del Mare Nostrum produjo filósofos, poetas y emperadores. La España de los Austria, autoaislada del resto de Europa, llevó al Imperio español a la decrepitud y el atraso.
En Latinoamérica, el aislamiento geográfico, la macroendogamia y el modelo neocolonial surgido de las mal llamadas independencias hizo esos fenómenos imposibles de realizarse. Sociedades tan extremadamente parecidas necesitaban, bien de choques telúricos como la Revolución francesa o las invasiones napoleónicas en Europa –que forzaron cambios antes nunca considerados–, o de clases dominantes ilustradas para producir transformaciones de raíz, como la tuvo Estados Unidos en sus orígenes y luego la tendrían Japón, con la Restauración Meiji, o Alemania, con Bismarck a la cabeza. En Latinoamérica no hubo ni lo uno ni lo otro. Fue así que, tras la separación de España, los países se hundieron en el mayor oscurantismo, en guerras civiles y cainitas, cuartelazos y sumisión al imperialismo británico, perdiendo el impulso que había llegado de España, en la segunda mitad del siglo XVIII, de la mano del despotismo ilustrado y las expediciones científicas que buscaban situar al mundo hispánico a la altura de sus rivales europeos. Las oligarquías se entregaron a Inglaterra y la geografía impuso el aislamiento –fomentado también por Londres–, de manera que no hubo más que autocolonización con lo británico, cuyo representante más conocido fue Domingo Faustino Sarmiento, defensor del racismo y del sometimiento a lo inglés y, de muchas formas, del complejo de inferioridad respecto de los anglosajones, al convertirse en profeta de la –supuesta y para él real– superioridad británica respecto de lo ibérico.
La geografía marca, entre otros tantos y tan cruciales temas, la ruta de las migraciones. Según el IV Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, de 2017, «Entre 2012 y 2015, de las 7,2 millones de personas que emigraron desde países de las Américas, el 48 por 100 se trasladaron hacia Canadá y Estados Unidos, el 34 por 100 hacia América Latina y el Caribe y un 18 por 100 hacia países europeos de la OCDE». En otras palabras, el 82 por 100 de latinoamericanos emigraron a países americanos. No hay emigración a Asia, muchísimo menos a Oceanía o África.
Otra cuestión debe recogerse. Si uno viaja por Europa, cambiar de país, en la casi totalidad de casos, implica cambiar de idioma. Hay más idiomas que países. El americano –con el respeto que se merecen las lenguas autóctonas– es un continente de tres idiomas vehiculares, con una gota del francés. Español, inglés y portugués son las lenguas que usa la práctica totalidad de sus habitantes, haciendo un contraste inmenso con otros continentes. Latinoamérica se comunica en dos: español y portugués, aunque el portugués está limitado a Brasil. Ello implica que esa vasta región se mueve dentro de dos grupos culturales, el hispano y el portugués, al que debe sumarse el inglés de la región caribe. Tres grupos culturales en una región que triplica el tamaño de Europa es un hecho único en el mundo, marcado por la diversidad. El castellano se ha expandido a tal punto que, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, lo hablarán 100 millones de personas en ese país para mediados del siglo XXI, lo que convertiría a Estados Unidos en el segundo país hispanohablante, después de México. Puede uno viajar de Nueva York o California hasta la Patagonia sin cambiar de idioma, aunque sí de acentos y giros localistas. Al contrario de lo que ocurre en Europa, que es una península de Estados-nación (mejor o peor constituidos), Hispanoamérica es una nación dividida en dieciocho fragmentos –diecinueve, si contamos Puerto Rico, colonia de Estados Unidos–, producto de la calamidad que fueron las desgraciadas guerras de independencia.
Esta quizá sea la diferencia más visible entre Europa y Latinoamérica. Europa es la tierra donde germinaron los nacionalismos (derivados fácilmente a fascismos) vinculados al idioma nacional. La idea de «una lengua, un Estado», sigue martirizando a buena parte de los pueblos europeos, lo que ha hecho de este mal llamado continente la zona del mundo con más países en proporción a su extensión (el continente americano, con 42,5 millones de kilómetros cuadrados lo integran 35 países; Europa, con diez millones de kilómetros cuadrados, la forman 54 Estados) y con posibilidades de continuar la fragmentación. Valón contra flamenco, catalán contra castellano, ucraniano contra ruso y húngaro, sardo contra francés, serbocroata escrito en cirílico contra serbocroata escrito en latino… El tema idiomático-nacional que ha desangrado y fragmentado Europa está completamente ausente en Latinoamérica. Pasa aquí lo contrario. Los países y sus costumbres son tan parecidos, que se copian unos a otros; a falta de mayores distinciones, los países disputan si la empanada –que se come de Chile a Uruguay– tiene tal o cual origen o si Gardel es uruguayo o argentino. ¡El pisco es peruano, no chileno y el vigorón –combinado de yuca, charrasca y ensalada de repollo– es nica, no tico! En Europa estas cuestiones serían un chiste, comparadas con el listado de matanzas étnicas, trasvases de población o pseudopruebas para identificar la «raza europea superior». Estonios, letones y lituanos «étnicamente puros» niegan derechos civiles y políticos a los lituanos, letones y estonios de origen ruso porque, para ellos, son rusos invasores, no compatriotas y así, un sinfín de discriminaciones, agravios y negación de derechos humanos básicos en nombre de la etnia idiomáticamente identificada. Son escenarios imposibles de imaginar en Latinoamérica, posiblemente –seguramente– la región más «mixturada» del mundo. En Latinoamérica la gente se ha matado por ideas: liberales contra conservadores, revolucionarios contra oligarcas…
Mixtura. La mezcla de casi todo. El periodo colonial, aún manteniendo una oligarquía hispana, de criollos y peninsulares, fue el periodo del mestizaje, al punto que vastas regiones de las Indias vieron nacer sociedades mayoritariamente mestizas («Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio», escribe Jorge Luis Borges en su cuento «El muerto». Lo de judío lo habrá escrito para no poner portugués o español). Conquistadores y primeros colonos, que llegaban solos, rápidamente se juntaron con las indígenas, iniciando un proceso que continúa hoy. Ante la magnitud del fenómeno, en 1514, el rey Fernando el Católico emitió una Real Cédula legitimando los matrimonios mixtos de españoles e indígenas. Esta Real Cédula tenía motivos varios. Por una parte, favorecía la legitimación del dominio español, al casarse los conquistadores con princesas indígenas; por otra, venía a darle legalidad a una situación de hecho, que preocupaba a la Iglesia; por último, contribuyó a esclarecer el estatus legal de los indígenas que, por la Real Cédula, quedaban en pie de igualdad con los españoles.
Familia mestiza, en Nueva España, en el siglo XVIII.
Consecuencia del tolerante sistema colonial –que no imitó ni aplicó ningún otro imperio europeo–, no hay región del mundo más «mixturada» que Latinoamérica, aunque esa afirmación general requiera de precisiones. Hay una Latinoamérica mestiza, que es dominante en México, Centroamérica –excepción hecha de Guatemala–, Ecuador, Perú o Chile. Hay una Latinoamérica negra y mulata, sobre todo en los países del mar Caribe; hay una Latinoamérica indígena, mayoritaria en Bolivia y Guatemala. Hay, en fin, una Latinoamérica blanca, asentada sobre todo en el Río de la Plata y en las castas dominantes de países como Colombia, Brasil y Venezuela. No hay, casi, relación entre las castas dominantes blancas y los pueblos indígenas, mulatos o negros, salvo si hablamos de relaciones de servidumbre. El siglo XVII todavía perdura, en esa y otras formas de la organización social, económica, política y cultural.
Latinoamérica, como el resto del continente, es, masivamente, cristiana, y, hasta la invasión de iglesias evangélicas promovida por la CIA desde la década de los sesenta del siglo XX –para contrarrestar a la entonces poderosa Teología de la Liberación–, abrumadoramente católica. Excepción hecha de Argentina –donde viven notables minorías judías y musulmanas–, los pueblos latinoamericanos carecen de relación con otras religiones, no, al menos, como se ha dado en Europa y otras regiones del mundo. Endogamia, mestizaje, aislamiento… Para escribir una patología de lo latinoamericano.
DEL AISLAMIENTO Y OTROS TRASTORNOS MENTALES
Latinoamérica, como el resto del continente-isla americano, está separado del resto del planeta, es decir, comparte el aislamiento con el resto de países, pero esta realidad geográfica debe también ser matizada. Casi desde sus orígenes como Estado independiente, Estados Unidos ha sido el destino final de decenas de millones de emigrantes, situación que se mantiene, hasta el presente, incluyendo los movimientos masivos de centroamericanos pobres, a los que el presidente Donald Trump les ha declarado la guerra. En los siglos XIX y primera mitad del XX, Estados Unidos fue la tierra de promisión de unos 50 millones de europeos y, en menor medida, de asiáticos. Los latinoamericanos van por aparte, porque han construido su propio mundo y sus propios supermercados.
Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo otro flujo, pero, más importante que esos flujos, fue el hecho de que Estados Unidos pasó a capitalizar una nueva modalidad migratoria, la educativa, de parte relevante de las elites del mundo, atraídas por el prestigio de las universidades, institutos tecnológicos y escuelas de economía. Según la afamada agencia británica de noticias BBC, en los años sesenta había 50.000 estudiantes extranjeros en universidades y centros superiores de Estados Unidos, cifra que ascendió a medio millón en el año 2000 y a un millón en 2015. Cifras mareantes que dejaban al país beneficios por valor de 42.000 millones de dólares y –algo muchísimo más importante– aquella marea de estudiantes extranjeros permitía (y sigue permitiendo) a empresas, gobiernos, centros de investigación y universidades tener un caladero interminable de cerebros de primer orden, con los que alimentar la condición de Estados Unidos como primera potencia mundial y país líder en ciencia, tecnologías y un largo etcétera. En otras palabras, Estados Unidos, merced a la calidad de sus centros de enseñanza, ha vencido el aislamiento geográfico convirtiéndose en meca de los estudios superiores a nivel mundial, de forma que al país llegan estudiantes de casi todos los países del mundo, con visiones distintas y nuevas de las cosas, que impiden el anquilosamiento y la endogamia, errores fatales que, en otras partes del mundo, castran la inteligencia y matan la creación (como ocurre, por ejemplo, en España, donde la endogamia académica es endémica). El sistema permite a Estados Unidos, además, y como colofón final, el premio de esparcir por el planeta una pléyade de graduados que dejan el país agradecidos y enamorados de él y que, luego, están prestos a servir a los intereses estadounidenses en sus países de origen, con lo cual Estados Unidos hace el que es, sin duda, el mejor negocio del mundo. No en vano Karl Deutsch, en su obra El análisis de lasrelaciones internacionales, afirmaba que, en Estados Unidos, «las universidades representan hoy una de las industrias más grandes del país». Y, además, sirve como fuente de financiamiento para otros fines. Según recogía el diario Miami Herald, «muchos estudiantes extranjeros pagan su matrícula completa, lo que permite a las universidades usar parte de ese dinero para ayudar a subsidiar a estudiantes estadounidenses». Un negocio más que redondo, tanto, que ha sido incluido en la lucha entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. El gobierno chino, en julio de 2019, «desaconsejó» a sus ciudadanos viajar o estudiar en Estados Unidos, medida que ha causado preocupación en las universidades de este país, pues China aporta el mayor contingente de estudiantes a las universidades estadounidenses, con un gasto medio de 65.000 dólares anuales por estudiante.
Otro hecho contribuye a mitigar fuertemente el aislamiento geográfico en Estados Unidos: su inmensa red de bases militares, que le obliga a mover a centenares de miles de oficiales y soldados a lo ancho y largo del mundo. Según declarara en julio de 2018 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Joe Dunford, «hoy, más de 300.000 estadounidenses están desplegados o estacionados en 177 países». Naciones Unidas está integrada por 198 países, lo que dejaría solo a 21 países sin presencia de tropas estadounidenses. Aunque puede haber una fuerte dosis de exageración en las cifras del general Dunford, lo cierto es que Estados Unidos posee unas 700 bases militares en el extranjero, con una media de 150.000 soldados, de los cuales 70.000 están en Japón y Corea del Sur. En lo que interesa, este hecho ha permitido que millones de estadounidenses conozcan la mayor parte del mundo y que, de una u otra forma, trasladen sus niveles de conocimientos del extranjero a su país, lo que mantiene un permanente y rico flujo de información y conocimientos del «mundo exterior».
No hay nada similar en Latinoamérica. En cuanto a lo militar, porque la región, en su condición general de neocolonia, no envía tropas fuera, las recibe de Estados Unidos. En cuanto a la enseñanza, la baja calidad de sus universidades solo atrae a estudiantes de la propia región y la inexistencia de centros de investigación de prestigio provoca el fenómeno contrario: la gente más preparada, como consecuencia de la falta de perspectivas y oportunidades en sus países de origen o en otros del área, se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o Europa, en busca de futuro. De esa guisa, América Latina sufre una sangría constante de cerebros, que pasan a engrosar las ya nutridas filas de los centros de investigación de países desarrollados. Entre los tantos efectos que la diáspora de inteligencia produce es que los países latinoamericanos nunca han logrado crear núcleos de pensamiento e innovación que merezcan tal nombre. América Latina ha sido, es y seguirá siendo una consumidora neta de educación y cultura extranjera, esencialmente estadounidense, de la misma forma que seguirá dependiendo de la ciencia y técnica foránea.
El tema trasciende los aspectos meramente académicos. Ser educado, total o parcialmente, en Estados Unidos, pasó a convertirse en una opción con connotaciones políticas y sociales para las clases dominantes, al considerar que, siendo Estados Unidos la potencia hegemónica en el continente, enviar a sus hijos e hijas a educarse a universidades estadounidenses les daría, no solo mayor estatus social, sino ser bien vistos por los gobernantes de Washington a la hora de optar a cargos públicos relevantes en sus respectivos países. Las universidades estadounidenses llegaron a ser para los civiles latinoamericanos –con las diferencias del caso– un equivalente de lo que fue la Escuela de las Américas para los militares. Si ser graduados de esta escuela garantizaba ascensos y altos cargos a los militares (los dictadores Hugo Banzer, de Bolivia, Efraín Ríos Montt, de Guatemala, y Leopoldo Galtieri, de Argentina, fueron graduados de la Escuela de las Américas), ser graduado de una universidad de Estados Unidos abría en pampa las puertas de los gobiernos. Casi interminable es la lista de presidentes y ministros latinoamericanos graduados de universidades de Estados Unidos.
Cinco de los últimos seis presidentes de México estudiaron en universidades estadounidenses. También lo hicieron Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, de Colombia, Jamil Mahuad, de Ecuador, Eduardo Rodríguez, de Bolivia, y José María Figueres, de Costa Rica, por mencionar unos cuantos. Todos ellos fieles servidores de las políticas que emanaban de Washington. Entre los últimos presidentes o expresidentes de la lista figuran el argentino Mauricio Macri, quien hizo estudios en Columbia; Sebastián Piñera, en Harvard e Iván Duque, en Georgetown. En México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fundamental pues en su mandato se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que desmanteló la industria y el campo mexicanos, 15 de los 36 ministros que tuvo Salinas eran graduados de universidades estadounidenses (excluimos a los ministros militares y a los políticos profesionales del Partido Revolucionario Institucional [PRI] que gobernó México casi seis décadas). Para situarnos en el presente, el colapso económico argentino se ha dado bajo la batuta del entonces ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, graduado de la Universidad de California, Luis Caputo, exdirectivo de JP Morgan para Latinoamérica y Marcos Peña, educado en Maryland. La enseñanza universitaria, «una de las industrias más grande del país», como la calificó Karl Deutsch, es una máquina de fabricar presidentes y ministros latinoamericanos.
No hay nada de casual es esta dinámica. Como señala Deutsch, «los miembros de las elites extranjeras pueden volverse un poco más receptivos a los deseos de otro país si son educados allí, especialmente en sus escuelas y universidades de prestigio». El círculo de servidumbre a través de la educación universitaria (incluso desde la primaria) no ha dejado de crecer. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), en 2017 había 79.552 estudiantes latinoamericanos en universidades estadounidenses, preparándose una mayoría de ellos para ser, en sus países de origen, la perfecta «voz de su amo». ¿Por qué son contados con los dedos de la mano los que buscan Europa para estudios superiores, como ocurría en el siglo XIX? La razón es simple. En el siglo XIX mandaba Inglaterra y las oligarquías habían establecido una relación simbiótica con el imperio británico. Ellas dejaban que los británicos expoliaran sus países a cambio del apoyo británico a sus intereses de casta. Enviar a estudiar a sus hijos a la metrópolis imperial garantizaba el fortalecimiento del vínculo entre oligarquías e imperio. Por otra parte, Francia era vista como la cúspide de la modernidad y la innovación culturales, lo que hizo de París la meca de escritores y artistas. Desaparecidas esas visiones, al erigirse Estados Unidos como poder sustituto del británico, las elites cambian de amo, pero no de idioma y cambian las universidades británicas por las estadounidenses. Graduarse en ellas era una forma de obtener el nihil obstat del nuevo imperio a su mantenimiento como casta/clase dominante, así como a sus aspiraciones políticas. De esa guisa pasan a convertirse en portavoces nativos del american way of life, de forma que los pueblos son sometidos, de manera inmisericorde, a la misma y monótona cantinela, de Estados Unidos como poder omnímodo ayer, hoy y siempre. Siempre siervos, peregrinando a Washington, a buscar la bendición del imperio a sus ambiciones políticas, como antaño los mal llamados «libertadores» peregrinaban a Londres, en busca de limosnas del anglosajón a sus afanes de clase.
De la geografía y la hegemonía política y económica del Imperio se desprende otra, más sutil, pero más difícil de combatir: la hegemonía propagandística, cuyo rostro más visible es el peso abrumador de las multinacionales de las telecomunicaciones en los programas televisivos, del río Grande a la Patagonia. Las empresas de cable, aunque el dueño de la empresa sea Carlos Slim –por poner un ejemplo– son simples vehículos transmisores de canales estadounidenses, que pueden ocupar hasta el 80 por 100 del total de canales distribuidos por cable. Tal ocurre con las transmisiones deportivas, que son un virtual monopolio de ESPN y Fox –que igual transmiten los partidos de Champions que el campeonato universitario estadounidense de softball– o los canales de cine, casi todos estadounidenses. A ello debe agregarse la venta de programas «enlatados», casi todos ellos series de televisión, que dominan la programación de los países, excepción hecha de las telenovelas latinoamericanas, que son un fenómeno imbatible.
Anuncio publicitario con parte de las cadenas de Estados Unidos que transmiten en español para toda Hispanomérica.
En 1970, las empresas de Estados Unidos invirtieron 100 millones de dólares en canales en español. En 2014, solo la cadena Fox invirtió 3.600 millones de dólares. El volumen de inversiones hace su peso abrumador y –casi– sin competencia. La presencia de canales de otros países –Televisión Española Internacional, Russia Today, Deutsche Welle…– es casi testimonial y con audiencias minoritarias, tanto por ser canales de programas del país de origen, como por no estar dichos canales en el ethos psicológico-cultural de los latinoamericanos. Son países lejanos, ajenos, de los que conocen poco o conocen nada y que no forman parte de su imaginario. Una generalidad de latinoamericanos es, sencillamente, devoradora insaciable de programas estadounidenses porque así nacen programados desde la cuna y esto es así porque carecen de opciones. La geografía impone ordalías y, quizá, una de las más crueles y mortales sea esta, porque los pueblos viven sometidos a un lavado permanente de cerebro y se trata de una trampa sin alternativas a mano, que hace a los pueblos carne de manipulación contra ellos mismos y sociedades enlatadas en los parámetros políticos que bajan de Washington.
El mundo, tal como lo conocemos, es tridimensional: alto, largo, ancho. En Flatland (traducida al español como Planilandia), la singular obra de Edwin A. Abbott, sus habitantes pueden moverse de izquierda a derecha y hacia adelante y hacia atrás, pero no hacia lo alto, pues, siendo su mundo bidimensional, de ancho y largo, no conocen la dimensión tercera de lo alto. No pueden mirar por encima de ellos. Algo así ocurre en Latinoamérica. Se viaja de norte a sur y de sur a norte, es decir, hacia adelante y hacia atrás, y de este a oeste, o sea, de izquierda a derecha y viceversa, pues esos son las dimensiones geográficas y mentales en las que se manejan, aunque haya minorías que entiendan la tercera dimensión e intenten explicarla. No hay movimiento hacia lo alto, salvo en etapas determinadas, que, casi de inmediato, son atacadas por gobiernos de Spaceland, el mundo tridimensional que los observa… Latinoamérica es bidimensional, está como en un túnel, dentro del cual es posible el movimiento de izquierda a derecha o de delante hacia atrás, pero no es posible mirar ni hacia arriba ni hacia abajo; por tanto, no es posible imaginar ni pensar que pueda existir algo por encima. Tampoco por debajo. Por esa razón el pensamiento latinoamericano está condicionado, encajonado, sumido en una visión bidimensional, donde las referencias mentales, como las líneas aéreas, se dirigen masivamente a Estados Unidos y, cuando se busca algo diferente, se mira a ciertos países europeos, pero casi siempre desde una visión bidimensional, que lleva a copiar o a trasladar mecánicamente, como se ha hecho desde el siglo XIX, categorías, esquemas y valores a la región, sin terminar de asumir que, por más herencia europea que se tenga, Latinoamérica no es Europa y, mucho menos, podrá ser un equivalente de Estados Unidos. A lo más, una mala copia. Hasta que se termine de entender esta situación, en América Latina seguirá siendo realidad los versos de Vicente Huidobro:
Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte.
Lo dicho. En Latinoamérica, la geografía determina una suma de cosas, desde mínimas a colosales. Entender estas singularidades es esencial para entendernos a nosotros mismos y nuestra visión del mundo, dominada por el peso demoledor de Estados Unidos y el aislamiento respecto del resto de pueblos y países del planeta. Desde el aislamiento en el que viven los países latinoamericanos, una mayoría de sus habitantes cree, con la fe ciega del fanático, que Estados Unidos es el principio y el fin de todo y que lo que allí se discute y decide se hace ley en el mundo. Combatir esa deformación psicológica, política y cultural es tarea primordial en el arduo camino hacia la liberación de Latinoamérica de su situación de neocolonia. Quizá el mayor reto.