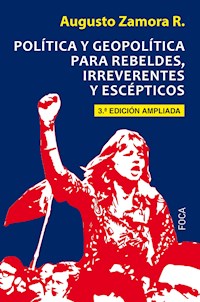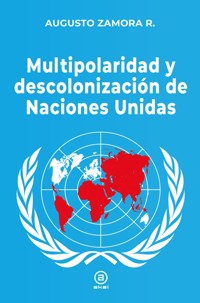
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Foca
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Investigación
- Sprache: Spanisch
"El mundo dominado por Estados Unidos y sus adláteres desde el colapso de la URSS está llegando a su fin. Cada vez más oímos hablar de «multipolaridad» como el término que va a definir el nuevo orden mundial hacia el que nos encaminamos inexorablemente y en el que países como Rusia, China o los BRIC están reclamando su protagonismo. Pero, ¿qué significa realmente? A esta pregunta es a la que pretende dar respuesta el presente libro de Augusto Zamora, uno de los más perspicaces analistas de la geopolítica actual. La compleja situación que estamos atravesando requiere, en sus propias palabras, que conceptos como unipolaridad y multipolaridad sean «acotados, definidos, ahondados y, en suma, explicados, para que lo entienda el personal y, cuanto más personal lo entienda, mejor para todos». Y en este proceso plantea una necesidad obvia: la ONU sólo tendrá sentido si se «descolonializa», esto es, si deja de estar al servicio de los intereses de unos pocos (siempre articulados en torno al «amigo americano») para convertirse en lo que siempre debería haber sido: un foro en el que se escuche a todos los países en posición de igualdad. Y esto requiere un replanteamiento radical de sus funciones e incluso de la propia ubicación de sus sedes. Porque, como afirma Augusto Zamora, «un nuevo concierto mundial para reformular la sociedad internacional sería malo, muy malo, para las prácticas coloniales e imperiales, pero sería bueno –y hasta muy bueno–, para resolver los más graves problemas de la humanidad, como el hambre, el desempleo y el atraso (que son la causa de la emigración), así como enfrentar con mayores recursos problemas mundiales como el cambio climático, la desertización o el creciente problema de la reducción de las reservas de agua»."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FOCA Investigación
203
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
© Augusto Zamora, 2024
© Ediciones Akal, S.A., 2024
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-16842-91-9
Augusto Zamora R.
Multipolaridad y descolonización de Naciones Unidas
El mundo dominado por Estados Unidos y sus adláteres desde el colapso de la URSS está llegando a su fin. Cada vez es más usual hablar de «multipolaridad» como el término que va a definir el nuevo orden mundial hacia el que nos encaminamos inexorablemente y en el que países como Rusia, China o los BRIC están reclamando su protagonismo. Pero ¿qué significa realmente la multipolaridad? A esta pregunta da respuesta el presente libro de Augusto Zamora, uno de los más perspicaces analistas de la geopolítica actual.
El proceso en marcha hacia un mundo multipolar plantea una necesidad obvia: la ONU solo tendrá sentido si se «descolonializa», esto es, si deja de estar al servicio de los intereses de unos pocos (siempre articulados en torno al «amigo americano») para convertirse en lo que siempre debería haber sido: un foro en el que se escuche a todos los países en un efectivo pie de igualdad.
Un «nuevo concierto mundial para reformular la sociedad internacional sería malo, muy malo, para las prácticas coloniales e imperiales, pero sería bueno –y hasta muy bueno–, para resolver los más graves problemas de la humanidad, como el hambre, el desempleo y el atraso (que son la causa de la emigración), así como enfrentar con mayores recursos problemas mundiales como el cambio climático, la desertización o el creciente problema de la reducción de las reservas de agua». De esas y otras cosas trata este libro sobre multipolaridad y descolonización, un planteamiento inédito y, por eso mismo, necesario para entender lo que viene.
Augusto Zamora,exembajador de Nicaragua en España, ha sido profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, así como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia, ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado en diversos medios de comunicación en España e Iberoamérica desde hace más de una década. Entre sus libros cabe señalar Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos (2016; cuarta edición actualizada 2023), Réquiem polifónico por Occidente (2018), Malditos libertadores. Historia del subdesarrollo latinoamericano (2020) y De Ucrania al mar de la China (2022).
Dedicatoria insólita
A la sopa de pollo que me mantuvo vivo y caliente en los días más arduos de esta investigación y que reconocimiento merece. Somos lo que comemos y también lo que no.
Prefacio
Exordio sin música. La tercera descolonización
I
Entre 1955 y 1975, la sociedad internacional vio abrirse y cerrarse (con algunos cabos sueltos aún por resolver, como la destrozada Palestina o el Sahara Occidental), el mayor proceso de liberación –formal– de pueblos del yugo colonialista, que fue conocido como descolonización. Se trató de un proceso a través del cual se desmantelaron los sistemas coloniales europeos y de EEUU, y que cambió para siempre la estructura internacional. Si en 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada por 51 Estados, en el presente la integran 193 países, emergidos, casi todos, del proceso descolonizador.
Esa fue la primera descolonización, que fue formal, pues, en su estructura fundamental, las expotencias coloniales y EEUU maniobraron para que, bajo el manto de una independencia formal, se mantuviera el expolio de los países. A ese sistema se lo llamó neocolonialismo, ya que las naciones, ahora independientes, siguieron siendo dominadas, explotadas y dependientes como cuando eran colonias. Cambiaron las formas, no así el fondo. La lucha contra el neocolonialismo se convirtió en un objetivo, una meta, una necesidad para poner fin al modelo neocolonial. Esa lucha continúa hasta el presente, pues ha quedado claro que es más fácil cambiar las formas que el fondo. También ha quedado claro que las expotencias colonialistas y sus adláteres (eso que hoy llamamos el Occidente colectivo, más adecuadamente el Accidente colectivo), nunca han estado dispuestas a renunciar pacíficamente al modelo de expolio de este planeta. La lucha contra el neocolonialismo constituye el segundo proceso descolonizador.
El colonialismo no ha muerto. Se ha trasmutado y, como hongo, germen, bacteria, trasladó sus garfios del colonialismo clásico a la colonización de los organismos internacionales, desde los cuales sigue irradiando su ponzoña, edulcorada de buenas obras, pero que, en la configuración actual de Naciones Unidas, constituye un cáncer que ha carcomido el funcionamiento del sistema mundial. Lo estamos corroborando en el genocidio palestino en Gaza, que Israel puede perpetrar por el apoyo y la criminal complicidad de los países del Occidente colectivo. Poner fin a esa colonización taimada y perversa de la ONU es una tarea cardinal e impostergable. De esa descolonización, la tercera, trata esta investigación, inédita en casi todos los sentidos, que aspira a iniciar el debate sobre el tema.
II
Vivimos el fin de una era, como hemos indicado en libros anteriores. Es el fin de la hegemonía occidental y el inicio de un mundo que en poco se parecerá al vivido los 500 años anteriores. Será una era con preponderancia de Asia, pero con espacios cada vez más amplios para los olvidados del mundo. De forma similar a como la Unión Soviética impulsó la primera descolonización, China y Rusia promoverán la tercera, que se dará de forma paralela en el mundo y en los organismos internacionales, desde NNUU hasta los deportivos, para poner punto y final a la tiranía de las potencias occidentales. Será un proceso difícil y, en muchos ámbitos, como carrera de obstáculos. Pese a las resistencias que ya se están dando –Ucrania y Gaza son los trágicos ejemplos–, la transformación de la sociedad internacional es inevitable. En torno a 2030 sabremos si se dará de forma más o menos pacífica, o si seguirá el violento derrotero del presente. No somos optimistas, pero lo último que perderemos será la esperanza.
III
A finales de febrero de 2022, dentro del cósmico –y cómico– paquete de sanciones impuestas a Rusia por la operación especial en Ucrania, se encontraba el congelamiento de alrededor de 300.000 millones de dólares de fondos soberanos rusos. La medida era, y sigue siendo, ilegal, pues tales fondos son, como hemos escrito, soberanos, es decir, gozan de inmunidad absoluta, lo que significa que no pueden ser afectados de ninguna manera por ningún Estado o grupo de Estados. Son algo así como las misiones diplomáticas, que están fuera de la jurisdicción del Estado receptor. Al congelarlos y, peor aún, pretender confiscarlos, el Accidente colectivo está dinamitando uno de los pilares esenciales del sistema económico mundial: la inviolabilidad de las reservas y fondos internacionales de los Estados. Solo imaginemos que un banco, cualquiera, anuncia que puede confiscar nuestros ahorros e ingresos porque le sale de las verendas. Todos correríamos a sacar nuestros dineros. En ese descarrilamiento está metiendo al mundo el atlantismo paranoico. «La Casa Blanca y el Gobierno de Estados Unidos creen que Rusia debería pagar por todo el daño y la destrucción que han causado en Ucrania», afirmó un funcionario estadounidense. Cambiemos el guion: «La Casa Blanca y el Gobierno de Estados Unidos creen que la OTAN debería pagar por todo el daño y la destrucción que han causado en Yugoslavia, Iraq, Afganistán y Libia». Y en Corea, en Vietnam, en Nicaragua, en… No nos opondríamos. Lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa (y Occidente ha llenado el mundo de gansas). Hay más capítulos en este cuento macabro. Según la agencia de noticias rusa Sputnik, «los activos de la UE [en Rusia] ascienden a 223.300 millones de dólares, de los cuales 98.300 millones corresponden a Chipre, 50.100 a Países Bajos y 17.300 a Alemania». Rusia los podría confiscar. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la antigua y bíblica regla a la que nos está invitando el Accidente colectivo. Introducir más caos en el caos. Es el mundo de reglas sin reglas que está vendiendo la OTAN. Hay que parar a esos locos… ¿o no? Sobre el antecedente ruso, podríamos empezar a confiscar los activos del Occidente demente para indemnizar a las víctimas de sus múltiples crímenes. ¿Hacemos la consulta? Sería aplicación del principio de justicia universal, no singular...
IV
Mientras esto se escribe, llegan las noticias del inicio de la tan anunciada ofensiva del ejército ruso sobre Ucrania. Todo (o casi todo) hace pensar que el desenlace de la guerra en ese espacio incierto se dará este año 2024. Europa viene pagando un alto costo por apoyar a EEUU en esa guerra, y ese costo se seguirá acumulando cuanto más cruenta y larga se haga esta. La magnitud de dicho costo dependerá del tiempo que tarde Europa en entender que Rusia no la va a perder, ni le pondrá fin antes de alcanzar sus objetivos, que –no nos engañemos– no son otros que desmantelar lo que queda del Estado ucraniano en su configuración actual. Aunque a no pocos les cueste entenderlo, el rechazo occidental a un nuevo marco de seguridad en Europa, solicitado por Rusia en diciembre de 2021, señaló el punto de inflexión entre ese mundo que se niega a morir y el mundo que pugna por nacer, recordando a Gramsci. La prepotencia occidental, producto de 500 años de hegemonía mundial, fue la gota que desbordó el vaso. Su ceguera imperial le imposibilitó ver que Rusia no le estaba pidiendo un favor, ni, mucho menos, permiso. Le estaba diciendo que habían traspasado los límites y que ya no habría más tolerancia. Optó por la guerra, creyendo que obtendría una victoria rápida, y lo que han cosechado es una guerra que jamás podrán ganar.
La guerra en Ucrania ha acelerado a máximos la colisión sistémica ente Rusia y China, por un lado, y la OTAN, por otro, precipitando el proceso de cambio mundial. La alianza de hierro que se ha forjado entre Rusia y China es una derrota estratégica para EEUU y sus aliados europeos, se mire por donde se mire. La incorporación de Irán a los BRICS y su alianza con Rusia y China ha terminado de cerrar el círculo. Quisieron aislar a Rusia y los aislados fueron los occidentales. Creyeron que el mundo les apoyaría y ahí lo tienen. Occidente, hoy, apesta, más todavía con su apoyo ilegal e inmoral a Israel.
V
El libro Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos quiso servir de introducción y explicación de un tema que entonces –2016– prácticamente nadie trataba en nuestro idioma. Réquiem polifónico por Occidente, de 2018, trata del presente, de 2024. De Ucrania al mar de la China es el futuro inmediato. China y EEUU se están preparando –más China que EEUU– para la Gran Guerra del Pacífico, que, si estalla, dejará en juego de muñecas la guerra entre EEUU y Japón. El presente libro trata del mundo posterior, que ya se está forjando, pero que necesitará dar el gran salto descolonizando los organismos internacionales de toda índole y clase. No es poca la tarea, pero serán muchos los protagonistas. Que no les apure el miedo. Lo que viene será mejor, aunque sea porque peor no puede ser. El «jardín» que dicen que es Europa, ha sido, para buena parte de la humanidad, más parecido al de Parque Jurásico. Bonito, sí, pero lleno de monstruos.
Y este planeta, presumimos, está cansado de tantos monstruos.
Estelí, 16 de mayo de 2024
CAPÍTULO I
La Conferencia de San Francisco: Guerra Fría, colonias y bombas atómicas
Aquellos inicios cancaneantes
En una época de quejas infinitas sobre la inoperancia de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo viendo el genocidio sionista en Gaza, se hace necesario recordar sus orígenes, pues, sin conocerlos, resulta imposible entender las razones de su inoperancia, que ha sido histórica. Es decir, no es de ahora, sino de siempre en temas de rivalidades sistémicas, lo que no significa que, de general, la ONU no sirva para nada. Ha servido para muchísimas cosas, algunas revolucionarias como el proceso de descolonización –que puso fin a los imperios coloniales europeos y cambió para siempre y para bien la faz de la sociedad internacional– o la construcción de un orden jurídico mundial de primer orden; pero en las confrontaciones sistémicas no (y en otras tampoco), porque hay, como se dice en Derecho, un vicio de raíz, que explica el mal funcionamiento de las NNUU. Veamos.
Los orígenes de la ONU se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias aliadas –Unión Soviética, EEUU y Reino Unido– deciden crear una nueva organización mundial, que sustituya y corrija los errores de la fallida Sociedad de Naciones (SdN), creada después de la Primera Guerra Mundial. Como ven, ambas organizaciones nacen como consecuencia de las dos guerras mundiales, con el objetivo común y central de impedir otra guerra similar o peor. La SdN fracasa estrepitosamente, no tanto por estar mal concebida, sino porque, en un mundo dominado por imperios coloniales (británico, ruso, francés, estadounidense, portugués, holandés, belga) e imperios nacientes o renacientes (italiano, japonés, alemán), la pobre SdN poco podía hacer.
Y no hizo nada, salvo ser fundada y celebrar sesiones. Funcionó formalmente veinte años (1919-1939), sin poder impedir la invasión de China por Japón (1931), ni la de Etiopia por Italia (1934). La invasión de Polonia por Alemania (1939) inició la Segunda Guerra Mundial y determinó el fin de la SdN. Sirva el precedente de la SdN para entender que una organización mundial, enfrentada a la agresividad o las rivalidades de potencias dominantes, no puede hacer nada. Ni en 1931 ni en 2024. Este mundo funciona así y así seguirá funcionando hasta que no desaparezcan los imperios expansivos y agresivos, que buscan resolver conflictos y controversias con sanciones, bloqueos, amenazas y, por último, bombardeos y abiertas guerras de agresión contra países indefensos. Tampoco pueden hacer nada cuando el militarismo se impone sobre la política y la prepotencia sobre la siempre necesaria e insustituible diplomacia (si se quiere la paz).
Tal hemos vivido las pasadas décadas, cuando la OTAN o, como también se la conoce, la alianza atlantista –mejor dicho, EEUU y el gallinero europeo– entendió el suicidio de la Unión Soviética como un remedo de victoria militar, viendo en aquella coyuntura la ocasión de imponer una hegemonía mundial absoluta, en lo que llamaron mundo unipolar, es decir, un mundo con un único centro o polo de poder, con capital en Washington. Esta visión fue formulada en un documento que proponía que el siglo xxi debía ser «a new american century», un nuevo siglo estadounidense, tema ya tratado en Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, de 2016, y que no vamos a repetir aquí, porque en esta investigación tratamos de la multipolaridad, de sus retos y sus consecuencias, que será un tema esencial en la política mundial en las próximas dos o tres décadas.
Fue el delirio de dominación mundial del que nació la idea de «acomodar» el mundo al sueño imperial de EEUU, que se tradujo en una cadena de guerras que han dejado el mundo que tenemos ahora: Yugoslavia (1999), Afganistán (2001-2021), Iraq (2003-2014), Libia (2014-), Siria (2012-2015) y, finalmente, Ucrania, desde 2014. Véanse las fechas. En el año 2014, la OTAN estaba involucrada, como promotora y principal actor, en cinco conflictos a la vez en tres continentes distintos. Todos los países víctimas de la borrachera bélica de la OTAN eran, o habían sido, aliados de la URSS y, luego, de Rusia. No eran guerras al azar. Eran guerras destinadas a poner bajo control de EEUU las regiones del mundo consideradas estratégicas por los cerebros de Washington, de forma que no hubiera región de valor en el planeta que pudiera escapar de su poder, ni siquiera países descomunales como Rusia y China, que eran los objetivos a batir. Las invocaciones a derechos humanos o democracia no eran más que cínicos disfraces para tapar las vergüenzas de los verdaderos destinatarios de esas invocaciones. El atlantismo jamás se ha ocupado o preocupado de conflictos brutales como los que han sacudido distintos países y zonas de África; tampoco de la suerte de pueblos, como los roginyas, o, como se ha visto desde octubre de 2023, del genocidio israelí contra los palestinos de Gaza. Derechos humanos y democracia son los pretextos que sustituyen «el deber de civilizar», en boga en el siglo xix, que sirvió para justificar la barbarie colonialista e imperialista europea en dicho siglo, posiblemente el más oscuro para el continente africano y Asia.
En Yugoslavia se trataba de eliminar al único aliado de Rusia que quedaba en Europa Central. Afganistán era clave para la proyección del poder estadounidense sobre Irán y los países exsoviéticos de Asia Central (el viejo y frustrado sueño del Imperio británico, en el siglo xix, de controlar Asia Central, sacándola de la influencia de Rusia), de forma que pudieran desestabilizar a los gobiernos de esa estratégica región para sustituirlos, cómo no, por gobiernos «amigos». En Libia era liquidar al único régimen que impedía hacer del Mediterráneo un mar atlantista, remedando el mare nostrum romano. Siria tenía objetivos múltiples: expulsar a Rusia del «mare estadounidense», cerrar la salida al Mediterráneo del proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda y devolver a todo el Oriente Próximo al modelo neocolonial impuesto por británicos y franceses después de la Primera Guerra Mundial. Devuelta Siria a la «disciplina occidental», Irán se vería privado de su mayor aliado en la región, lo que dejaría a Israel sin enemigos y con las manos libres para destruir a Hezbolá, la organización chií aliada de Siria e Irán que, en 2006, había propinado una autentica lección de combate al ejército israelí.
Un plan estratégico perfecto que, de no haber fracasado estrepitosamente, habría permitido crear ese mundo unipolar que anhelaba EEUU. Pero en Washington entendieron tarde y mal –y siguen sin entenderlo– que este mundo del siglo xxi poco o nada tiene que ver con aquel que dominaron por siglos un puñado de potencias europeas. Es antigua regla de guerra conocer tanto al adversario como las limitaciones de las propias fuerzas, así como calcular cuánto en vidas y dinero estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar un objetivo determinado. El Occidente colectivo, empezando por su Gran Cacique, EEUU, olvidó esas reglas básicas y se involucró en un conflicto tras otro, creyendo –desde su prepotencia– que la suma matemática de sus voluminosos PIB y de los arsenales de armas de que disponían, comparados con los números de sus víctimas, les daría la victoria sí o sí. Los cálculos abstractos llevaron a resultados dramáticamente concretos. En vez de una suma de gloriosas y refulgentes victorias, que permitieran hacer desfiles triunfantes por las calles de Nueva York, Londres o Berlín –y proclamar el nacimiento del new american century–, los invasores atlantistas sufrieron uno y otro y otro fracaso –representado en la salida vergonzante de EEUU de Afganistán–, debiendo replegar sus maltrechas garras para volver a casa apaleados y humillados. Humillados y apaleados, pero no vencidos, que esas son palabras mayores y obscenas.
Pues eso. Vencidos nunca, porque, ya saben, Supermán es invencible, de forma que al Occidente colectivo no se le ocurrió mejor idea que lanzar un desafío general a China –«rival sistémico» la llamaron desde la Unión Europea– y uno directo y total a Rusia, a la que definieron, despectivamente, como «una gasolinera con misiles». Desde esa visión, prepotente y soberbia, rechazaron las peticiones de Moscú de negociar un nuevo marco de seguridad europea, y armaron a Ucrania hasta los dientes –que al final resultaron de leche–, de forma que no dejaron más alternativa que la guerra (el tema está tratado en De Ucrania al mar de la China, de 2022, que tampoco repetiremos, de egoístas y perezosos que somos). De aquellos polvos estos lodos, adobados de pólvora y sangre, que fueron respondidos por Rusia y China forjando una alianza de hierro para afrontar los desafíos del llamado Occidente colectivo, que, por sus desaguisados múltiples, sería más propio llamarle el Accidente colectivo, pues así ha ido desde hace dos décadas, de accidente en accidente y cada vez más descalabrado, como remedo en desgracia de Mortadelo y Filemón, pues donde ponen la mano causan desastres (algunos totales, como en Libia). Una suma tal de desaguisados y dislates que este Accidente colectivo se ha convertido en la peor autoamenaza, pues, aunque en los países agredidos han causado estragos terribles, esos daños son reparables, pero el daño que el Accidente colectivo se está haciendo a sí mismo no encontrará taller que le repare los destrozos, siendo candidato firme a ser calificado de siniestro total. Sigamos.
La Sociedad de Naciones surgió como consecuencia de una atroz guerra mundial, pero las ideas románticas (y no tan románticas) sobre las que se había construido e iba a desarrollar sus actividades, chocaban frontalmente con las contradicciones y ambiciones imperialistas que la socavaron aun antes de nacer a la vida oficial. La ONU no tuvo unos orígenes muy diferentes. Las grandes potencias aliadas eran las únicas que tenían influencia y poder mundiales para proponer su creación, y fueron ellas las que decidieron que el mundo necesitaba de otra organización mundial. Una nueva organización en la que cinco magníficos –EEUU, la URSS, Reino Unido y los dos invitados, China y Francia– tendrían el control. No se trataba de crear una instancia internacional que funcionara democráticamente, sino una que, bajo ninguna circunstancia, pudiera actuar sin el acuerdo de los que serían llamados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo y único con poder legal para ordenar medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza. En suma, una organización mundial donde todos los países miembros serían iguales, pero unos más iguales que otros, que diría George Orwell. Así de simple, así de claro.
Al respecto debe tenerse en cuenta que es una ingenuidad creer que un grupo de grandes potencias victoriosas y sin rivales va a dejar en manos de enanos impotentes algún poder sobre ellas. Nunca ha sido así y nunca lo será, a menos que el poder se distribuya de tal manera que ninguna potencia pueda prevalecer sobre las demás, ni pueda imponerse sola sobre otros países. De eso, y de otras cosas, trata lo que se viene llamando «multipolaridad», en oposición a «unipolaridad». Una sociedad multipolar estaría conformada por varios polos de poder, vaciados del imperialismo decimonónico que caracteriza al Accidente colectivo y atlantista, y entendería que el mundo es hoy plural, diverso, complejo y que funciona sobre un enjambre de intereses multiformes. Que ese –este– mundo poco o nada tiene que ver con el surgido de la Segunda Guerra Mundial y que, por esa razón esencial, requiere –a gritos– ser reestructurado sobre nuevos pilares, para evitar una hecatombe y un eventual colapso de la especie humana en su conjunto, sea por una guerra nuclear, el cambio climático, la sobrepoblación o todo junto a la vez.
La bonita fachada que oculta el traspatio
Así pues, el fin de la Segunda Guerra Mundial dio origen a un nuevo orden mundial, que tuvo su expresión mayor en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que era heredera y sustituía a la fracasada Sociedad de Naciones. La nueva organización fue ideada entre 1941 y 1945, es decir, en plena guerra mundial, a lo largo de las distintas conferencias que sostuvieron las tres grandes potencias aliadas, EEUU, la URSS y el Reino Unido. Aquí corresponde recordar que Francia fue excluida de forma sistemática de todas y que China nunca fue invitada, en razón de no poseer, en esos años, un gobierno nacional unitario. El Kuomitang y el Partido Comunista combatían entre sí, y ambos, contra la ocupación japonesa, de forma que no era posible contar con ellos. En las conferencias (que hoy llamaríamos cumbres), se discutían, esencialmente, las cuestiones centrales de la guerra y, en los descansos, la necesidad de una organización mundial que fuera el pilar de la sociedad internacional que emergería después de concluido el conflicto. Debe entenderse que, en aquellos años, lo primordial era la victoria sobre las potencias del Eje –Alemania, Japón e Italia–, de forma que las referencias a una organización mundial eran colaterales.
La primera mención a la necesidad de una nueva organización internacional apareció en la Declaración de Moscú, de diciembre de 1941, suscrita por los gobiernos de la URSS y Polonia. El nombre –Naciones Unidas– fue idea del presidente de EEUU, Franklin D. Roosevelt, y su primera mención oficial y origen de la ONU lo encontramos en la Declaración de las Naciones Unidas, de enero de 1942, firmada por todos los países independientes de entonces, que eran, masivamente, europeos y americanos. Luego detallaremos. Esta declaración no hace referencia alguna a crear NNUU. Su relevancia histórica radica en que era el primer documento en el que los países aliados se llamaban a sí mismos «Naciones Unidas» –naciones unidas contra las potencias del Eje–. Por lo demás, era una declaración de alianza militar, en virtud de la cual los países firmantes
Declaran:
1. Que cada Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como económicos, contra aquellos miembros del «Pacto Tripartito» y sus adherentes con quienes se halle en guerra.
2. Que cada Gobierno se compromete a prestar su colaboración a los demás signatarios de la presente y a no firmar por separado con el enemigo ni amnistía ni condiciones de paz; podrán adherirse a esta Declaración otras naciones que estén prestando o lleguen a prestar ayuda material y que contribuyan a la lucha por derrotar el hitlerismo.
Un hecho a destacar de esta Declaración son los firmantes. Fue suscrita por 26 países –que llevan y siguen llevando el titulo honorifico de «signatarios originarios»–, que es oportuno mencionar, por lo que significa a los efectos de esta investigación: EEUU, Reino Unido, Unión Soviética, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, República Dominicana, Unión Sudafricana y Yugoeslavia. Como habrá notado el agudo lector, de los firmantes originarios solamente dos no son países de Europa y América. ¡Eh!, dirán algunos avezados observadores. También están Australia y Nueva Zelanda, que son Oceanía, y Sudáfrica, que quiere decir que el país está al sur de África. Geográficamente sí, políticamente no. Esos tres países eran dominios británicos, como Canadá, y todos estaban gobernados desde Londres, aunque con notables niveles de autonomía. Sudáfrica la gobernaban los blancos europeos y la mayoría negra era, únicamente, fuerza semiesclava. El sistema político sudafricano será conocido, pasando los años y aprobación de leyes mediante, como apartheid. Por tal razón, deben ser incluidos como parte de Occidente, como lo era –es– Latinoamérica.
Posteriormente, la Declaración de las Naciones Unidas será firmada por el resto de países independientes, que eran los siguientes: México, Colombia, Iraq, Irán, Liberia, Paraguay, Chile, Uruguay, Egipto, Siria, Francia, Filipinas, Brasil, Bolivia, Etiopía, Ecuador, Perú, Venezuela, Turquía, Arabia Saudí y Líbano. En este grupo hay diez países no occidentales, diez, y once latinoamericanos. El caso de Francia merece unas líneas extra. Francia no fue invitada a firmar la declaración a la par que las otras grandes potencias por un hecho tan humano como ser narizón o rechoncho: el secretario de Estado de EEUU, Corden Hull, sentía una profunda animadversión hacia el general Charles de Gaulle, de forma que no lo convidó a Nueva York, ciudad donde se firmó la declaración. De hecho, Francia fue excluida de las negociaciones y conferencias aliadas, no pudo firmar la Declaración hasta 1944, después de su liberación por los aliados; y esta exclusión no era por Cordell Hull, sino decisión del mismísimo presidente Roosevelt, que tenía a De Gaulle en muy baja estima y no lo quería en sus reuniones. Apunten el dato, pues es ejemplo de la influencia del factor humano en la política, en este caso, la política mundial, en una coyuntura histórica única como lo era aquel periodo. Anotemos, también, que, de los 47 países firmantes, 37 eran occidentales, 9 de Asia y 3 de África. Esa disimilitud se mantendrá dos décadas y tendrá consecuencias graves, en los años posteriores, en la conformación del sistema mundial de NNUU, que sigue hoy, 79 años después, subsistiendo a trancas y barrancas, aunque el mundo sea muy otro.
Vistos los antecedentes inmediatos, y como es de imaginar, la Conferencia de San Francisco –de la que nacerá la Organización de las Naciones Unidas– se desenvolvió en un marco peculiar, que poco se tiene en cuenta en estos tiempos de cambio y olvido. Advertimos, eso sí, que ESTO NO ES UNA HISTORIA DE NNUU –así, en grande, para evitar confusiones–, sino del marco político dentro del cual se desarrolló la Conferencia de San Francisco, celebrada entre abril y junio de 1945. También de las circunstancias políticas, económicas y militares internacionales que incidirán en el funcionamiento de la recién nacida organización mundial. El marco político establecerá las limitaciones de la futura ONU, algunas insalvables y sin remedio tanto en 1945 como en este 2024 de Nuestro Señor.
Las negociaciones para crear la nueva organización internacional se iniciaron en agosto de 1944, entre delegaciones de las tres grandes potencias, en un barrio de Washington que se haría celebre: Dumbarton Oaks. Terminaron a inicios de octubre, con un documento que serviría de base para redactar la convención definitiva, que sería elaborada en la Conferencia de San Francisco, iniciada el 25 de mayo y que concluirá con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945. Esta fecha será, de muchas formas, la fecha oficial del inicio del mundo de posguerra, aunque, en la realidad, ese mundo se venía configurando desde el año anterior. En EEUU negociaban, desde 1944, delegaciones de los aliados principales, secundarios y comparsas, mientras en Europa, África y Asia la alianza entre la URSS, Reino Unido y EEUU se fracturaba y las contradicciones entre anglosajones y soviéticos dejaban de ser fisuras para convertirse en grietas, algunas abisales. Estas contradicciones estallarían, con violencia insospechada, en las décadas posteriores. Hay que rememorar acontecimientos para entender aquellos polvos y estos lodos.
Las divergencias entre Churchill y Stalin empezaron a surgir en 1942, con la cuestión de la apertura de un segundo frente aliado en Francia –en realidad anglosajón–, cuestión urgente para Stalin y que Churchill retrasaba adrede, pues quería un frente en África y un desembarco en Italia. La oposición del primer ministro británico obedecía a dos razones. Por una parte, temía el creciente fortalecimiento del poder militar soviético, desde su profunda desconfianza y odio a todo lo que oliera a comunismo. Por otra, le angustiaba que un desembarco en Francia, en el que debían de participar decenas de miles de soldados británicos, pudiera terminar en otro Dunkerque y deviniera un nuevo desastre militar con miles de muertos, del que sería responsable (sobre este episodio, la película Dunkerque, de 2017, dirigida por Christopher Nolan).
En mayo de 1942, el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Viacheslav Molotov, viajó a Washington para tratar el tema del segundo frente directamente con el presidente Roosevelt. Al final de la reunión, se emitió un comunicado dando cuenta de que se «había alcanzado un completo entendimiento con vistas a la urgente tarea de crear un segundo frente en Europa en 1942». En julio de ese año, el Gobierno británico vetó el acuerdo soviético-estadounidense, insistiendo en África e Italia. Roosevelt se hizo a un lado y dejó el tema en manos de Churchill, solicitándole que le comunicara a Stalin sus planes. Churchill lo hizo y transmitió a Stalin que se abriría un segundo frente en 1943, lo que Stalin consideró un engaño. Stalin le comentó a un ayudante: «Una campaña en África, en Italia… Quieren que nos desangremos a muerte para luego dictarnos sus términos». No erraba el dirigente soviético. Churchill compartía la visión del senador –y futuro presidente– Harry Truman, que comentaba: «Si vemos que Alemania está ganando, debemos ayudar a Rusia y, si Rusia está ganando, debemos ayudar a Alemania, de esa forma dejaremos que se maten la mayor cantidad posible…». Alianzas con guillotina que Stalin nunca terminó de creerse.
Por lo demás, no era capricho de Stalin la urgencia con que pedía la apertura de un segundo frente, menos aún era una pataleta. Los anglosajones combatían, en Europa Occidental, contra un máximo de 12 divisiones alemanas, formadas por soldados descartados del Frente Oriental, heridos o discapacitados, con escasa capacidad de combate. El Ejército Rojo, en cambio, se enfrentaba a 185 divisiones nazis, formadas por la flor y nata de la Wehrmacht. Por otra parte, las campañas en África e Italia tuvieron el efecto de reducir el envío de material bélico a la URSS, lo que hacía más cruenta la guerra para el pueblo soviético. El desembarco en Normandía se hará dos años después de lo acordado, en junio de 1944, cuando era claro que Alemania había sido vencida y que la guerra estaba en su recta final (concluiría en mayo de 1945). Para esa fecha, el esfuerzo descomunal del ejército soviético había aplastado a los nazis en Stalingrado, en febrero de 1943, y derrotado de manera irreversible al ejército alemán en la batalla de Kursk, entre julio y agosto de ese mismo año, una derrota de la que jamás se recuperarían los nazis. A fines de 1943, Stalin retira a sus embajadores de Washington y Londres para demostrar su profundo desacuerdo con las políticas anglosajonas. También era una forma de manifestar que, para entonces, dado el avance avasallador del Ejército Rojo hacia Alemania, la URSS necesitaba cada vez menos del apoyo aliado. En diciembre de 1943, los soviéticos derrotaban a los alemanes en la batalla del Dniéper, con lo cual el ejército alemán perdía la última línea de defensa natural en territorio soviético. El camino a Berlín quedaba abierto.
Célebre fotografía de Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta, Crimea, la más relevante de las tres conferencias sostenidas por los líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
La Conferencia de San Francisco estuvo precedida de tres celebres conferencias entre los dirigentes de la Unión Soviética, EEUU y Reino Unido: Teherán (noviembre de 1943); Yalta (Crimea, febrero de 1945) y Potsdam (Alemania, julio-agosto de 1945). En ellas se fue diseñando el nuevo orden mundial, así como la estructura y funcionamiento de la nueva organización internacional. En Teherán se tomaron decisiones trascendentales, como abrir un segundo frente en Francia, la partición de Alemania una vez concluida la guerra y la creación de una organización internacional.
En Yalta, con diferencia la reunión más importante, cada uno de los líderes llevaba su propia agenda. Stalin quería ver resuelta la cuestión alemana para garantizar que nunca más pudiera atacar a la URSS, así como garantizar una zona de influencia que sirviera como área de amortiguamiento en caso de nueva guerra. Churchill quería impedir la consolidación del dominio soviético en el este de Europa, para lo cual necesitaba perentoriamente el apoyo de EEUU, dada la bancarrota general del Imperio británico. Roosevelt deseaba, sobre todo, que la URSS declarara la guerra a Japón, pues, aunque ya vencido, el imperio del sol naciente seguía ofreciendo una resistencia feroz. Moscú, hasta ese momento, se había mantenido neutral, para concentrar todas sus fuerzas en la derrota de la Alemania nazi. También ansiaba Roosevelt la creación de una organización internacional que sirviera para preservar la paz mundial (en 1919, su antecesor, Woodrow Wilson, había puesto similar empeño en la creación de la Sociedad de Naciones, con tal tino que el Senado estadounidense rechazó que EEUU formara parte de ella). En cuanto a la futura organización de Naciones Unidas, se decidió el voto cualificado de las potencias vencedoras, lo que se conocerá, posteriormente, como el derecho de veto, al que ya hemos hecho referencia.
La de Yalta fue la última reunión de los tres grandes líderes aliados en la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, Roosevelt fallecía como consecuencia de una hemorragia, siendo reemplazado por Harry Truman. En la Conferencia de Potsdam, en las afueras de Berlín (del 17 de julio al 2 de agosto), se reunieron Stalin, Truman y Churchill, pero este último fue relevado, el 26 de julio, por el laborista Clement Atlee, tras ser derrotado en las elecciones generales de 1945. Antes de seguir con la Conferencia de Potsdam, es menester dar cuenta de un episodio patético y grotesco, máximo secreto durante décadas, que ilustra como pocos la animadversión de Churchill hacia la Unión Soviética y su desubicación respecto a las realidades europeas de la recién iniciada posguerra.
Finalizada la Conferencia en Yalta y ya de regreso en Londres, Churchill encargó, en el más absoluto secreto, la elaboración de un plan para lanzar un ataque general contra la URSS. Visto en retrospectiva, se entiende que la solicitud fuera clasificada como de máximo secreto, pues su divulgación podría haber abierto las puertas a una nueva guerra y a una ruina aún mayor para Europa. El plan recibió un nombre singular, que explicaba en sí mismo lo que significaba: Operation Unthinkable (Operación Impensable), más ardorosa y ficticia que la Operación Trueno de James Bond (Terence Young, 1965) (momento para recordar un refrán irlandés que dice: «Si dos buenos vecinos se pelean hoy, significa que un inglés visitó a uno de ellos ayer»).
La elaboración del plan fue rápida, pues la Conferencia de Yalta había terminado en febrero y el primer proyecto de la Operación Impensable estuvo listo en mayo de 1945, coincidiendo con la rendición de Alemania. La idea de Churchill implicaba, necesariamente, la participación de EEUU y Canadá, pues los británicos, solos, eran incapaces de desafiar al Ejército Rojo. Aun dando por hecho que EEUU participara en la nueva guerra, los militares británicos encargados del plan pronto se darían cuenta de que la idea de Churchill era poco menos que suicida. El plan contemplaba movilizar a todas las tropas anglo-canadienses y estadounidenses establecidas en Europa Occidental, a las que se sumarían fuerzas polacas y –no se asombren– unos 100.000 soldados alemanes, reequipados para combatir al ejército soviético. Incluso en el caso de que los anglosajones pudieran movilizar a todas esas tropas y alianzas, el Ejército Rojo seguía siendo imbatible. La URSS poseía el doble de tanques y blindados, y cuadriplicaba en número de soldados a los anglosajones.
En cifras, la URSS disponía de 228 divisiones de infantería y 36 divisiones blindadas, frente a 83 divisiones de infantería y 23 blindadas de los anglosajones. La Fuerza Aérea soviética poseía la friolera de 11.724 aviones por 8.789 de los anglos. Además, la URSS podía contar con los ejércitos partisanos comunistas europeos, algunos muy fuertes como el yugoslavo y el griego, así como con el ejército polaco dirigido por comunistas. La asimetría era tal que la Operación Impensable resultó eso, impensable por irrealizable; el plan fue archivado de inmediato bajo clave, por razones más que evidentes (para ampliación del tema, el libro Operación «Impensable» 1945. Los planes secretos para una tercera guerra mundial, de Jonathan Walker, 2015). En San Francisco se hablaba de paz, mientras Churchill pensaba en otra guerra. La alianza de las naciones unidas había terminado antes de nacer la ONU, y de eso darán cuenta los conflictos que no tardarían en estallar.
La bomba atómica volatiliza Potsdam
La Conferencia de Potsdam será el telón que cierre el capítulo «aliados». Celebrada, como ya se señaló, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, durante la reunión se terminó de redactar la Carta de NNUU, se hizo realidad la partición de Alemania en cuatro bloques, se modificaron las fronteras alemanas y polacas en beneficio de la URSS y se creó una Comisión Interaliada, que nunca llegará a funcionar. Un hecho iba a marcar las relaciones entre EEUU y la URSS los siguientes años. Estando en Potsdam, el presidente Truman autorizó el lanzamiento de bombas atómicas sobre Japón. Pero la cuestión de su impacto en las negociaciones en Potsdam no se inició con la explosión en Hiroshima. Empezó cuando Truman fue informado el 16 de julio de que los ensayos en Alamogordo habían tenido éxito (sobre el desarrollo de la bomba atómica, la celebrada película de Christopher Nolan, Oppenheimer, de 2023).
Truman había afirmado, antes de iniciarse la conferencia, que «su propósito inmediato era lograr que los rusos entraran cuanto antes en la guerra contra Japón». La noticia llegada de Alamogordo modificó la urgencia. Churchill, informado de la novedad, afirmó que «no tenemos por qué necesitar a los rusos… No tenemos por qué pedirles favores». Truman y su equipo consideraron que la bomba atómica podía tener propósitos militares y propósitos políticos. Llegaron a tres conclusiones. Una, el impacto de la bomba podría llevar a una rendición inmediata de Japón. Dos, podía minimizar al máximo la participación soviética en la guerra contra Japón. Tres, si se lograba la rendición de Japón antes de que la URSS interviniera en la guerra, se podría evitar que Moscú tuviera voz en la reorganización del Japón derrotado. Impedir que la URSS adquiriera protagonismo en Japón y en Asia se convirtió en un objetivo primordial. Truman comentaría después: «Yo no iba a permitir que Rusia tuviera parte alguna en el control de Japón […]. Tomé la decisión de que se le diera al general MacArthur el mando y el control completo de Japón» (y ese control se mantiene).
Con bomba atómica y todo, EEUU seguía deseando que la URSS entrara en guerra contra Japón, lo que Truman pide y Stalin acepta. Pese al bombardeo de dos de sus ciudades (el 6 de agosto cae la primera bomba sobre Hiroshima; el 9 de agosto, la segunda sobre Nagasaki), el tiempo pasaba y el Gobierno japonés no presentaba una carta de rendición. En cumplimiento del pacto, la URSS declara la guerra a Japón y el 8 de agosto, entre una bomba y otra, el Ejército Rojo invade Manchuria y aplasta en pocos días a los contingentes japoneses. Este hecho determina la rendición inmediata e incondicional del Imperio del Sol Naciente, que se produce el 15 de agosto. Las bombas atómicas devastan dos ciudades japonesas, pero también entierran cualquier posible entendimiento entre EEUU y la URSS. En Moscú se dan cuenta de que el poder nuclear de EEUU sitúa a la URSS en una desventaja mortal, y entienden que el empleo de armas nucleares sobre Japón es también un aviso. A partir de entonces, los exaliados estarán abocados al enfrentamiento. Para la URSS, obtener un poder nuclear que la equipare a EEUU es una prioridad absoluta; para EEUU, impedir que la URSS obtenga ese poder es también absoluta prioridad. La carrera nuclear ha comenzado. Podrá la recién firmada Carta de NNUU establecer las normas que quiera, pero la realidad del mundo se despeña por la carrera nuclear. Nada volverá a ser igual y los Propósitos y Principios de la ONU irán quedando en papel mojado. La Guerra Fría llamaba a las puertas del mundo.
La bomba atómica y los orígenes de la política de represalias económicas
Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki no eran los únicos argumentos que el Gobierno de Harry Truman exhibía sobre el poder de EEUU. Este país no solo no se había visto afectado por la guerra mundial, sino que esa guerra había potenciado su economía a niveles jamás alcanzados, a tal punto que, entre 1945 y finales de los 50, representaba el 50% del PIB mundial. Los países en guerra, sobre todo la URSS, habían quedado devastados y la única potencia industrial, económica, financiera y militar que existía, boyante como nunca, era EEUU, cuya flota mercante, además, dominaba los mares y océanos. Su poder alcanza su apogeo en ese periodo, convirtiéndose en el banquero del mundo. Nunca, a lo largo de la historia, un único país había alcanzado el nivel de poder económico, militar e industrial que tenía EEUU.
En Washington preparaban el plan de préstamos de rehabilitación de posguerra, un programa milmillonario para proveer fondos a los países aliados, en calidad de préstamos, lo que multiplicaría el poder y la influencia de EEUU en el mundo. Desde ese monopolio real en las finanzas, sectores influyentes del Gobierno Truman proponían que la asistencia para la reconstrucción se utilizara para exigir concesiones de la URSS en Europa Oriental (algo similar a lo que el atlantismo pretendía obtener de Rusia, desde 2014 y, sobre todo, a partir de 2022, con Ucrania, por medio de sanciones draconianas). Otros, en el gobierno, apuntaban que el poder militar estadounidense era tan imponente que ninguna amenaza a su prevalencia podía prosperar. Truman compartía esas opiniones, al punto que respondió a uno de sus asesores que «los rusos necesitan más de lo que nosotros necesitamos de ellos» y, aunque no podemos «esperar el cien por cien de lo que hemos propuesto […], estamos en condiciones de conseguir el 85 por ciento». En suma, el Gobierno de EEUU había decidido emplear su poder económico y militar para obtener ese «85 por ciento» de concesiones planteado por Truman.
La URSS se enfrentaba a negociaciones con un EEUU que, embriagado de su poder, no estaba dispuesto a dejarle más que un margen mínimo de concesiones. Después de Potsdam, Truman había retomado su línea dura, exigiendo una retirada de la URSS de Europa del Este y la entrega de Polonia. La situación continuó deteriorándose y, de forma abrupta, barcos que llevaban asistencia a la URSS, dentro de lo acordado con la Ley de Préstamo y Arriendo –promulgada por Roosevelt en marzo de 1941, inicialmente para Gran Bretaña y luego extendida a otros países, entre ellos la URSS–, recibieron orden de dar la vuelta, e incluso material que ya había sido desembarcado en suelo soviético fue vuelto a embarcar y llevado de regreso a EEUU. En agosto de 1945, Truman derogó la susodicha ley y canceló todo tipo de asistencia y apoyo económico, monetario y comercial a la devastada URSS. Quedaba inaugurado, de forma oficiosa, el uso de medidas económicas y comerciales para doblegar a los adversarios.
(La ley de Préstamo y Arriendo –en inglés Lend-Lease Act