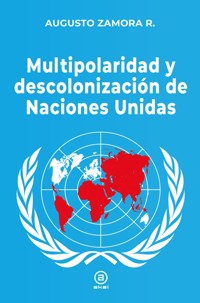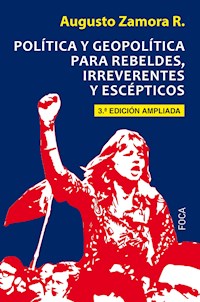Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Foca
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Investigación
- Sprache: Spanisch
"El nuevo libro de Augusto Zamora no trata de ser una mera continuación de Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. Es un texto autónomo, con vida propia, en el que, partiendo de algunas de las líneas ya adelantadas en su anterior obra (y confirmándolas con los hechos más recientes), y haciendo un riguroso análisis de los datos, define a la perfección la nueva época geopolítica en la que hemos entrado. Un texto revelador, en el que se aborda de manera clara lo que son (y van a ser) los ejes fundamentales de la política internacional en los próximos tiempos: el declive estadounidense y su intención de "morir matando" (esa creciente amenaza bélica internacional), la insignificancia europea, el súbito protagonismo adquirido por Corea del Norte, la creación y consolidación de nuevos corredores comerciales… En suma, un diagnóstico preciso (y nada agradable) de la situación a la que se va a enfrentar el mundo (bueno, a la que ya se está enfrentando) en el futuro inmediato."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
foca investigación
165
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
© Augusto Zamora R., 2018
© Ediciones Akal, S. A., 2018
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-16842-35-3
Augusto Zamora R.
Réquiem polifónico por Occidente
Estados Unidos, Rusia y China viven una paz armada que, en la próxima década, será menos paz y más armada. Mientras esto sucede, Europa, como los músicos del Titanic, asiste impertérrita a su naufragio, aparentemente complacida en su papel de perrillo faldero de la potencia norteamericana.
En la línea de Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, el nuevo libro de Augusto Zamora analiza la actual carrera armamentista, dos de los mayores focos de tensión mundial como son la península coreana e Israel (sin duda el mayor de ellos), y el nuevo diseño de Eurasia, con énfasis en el triángulo India-Pakistán-China. Y todo ello a partir de fuentes originales, oficiales y especializadas de primera mano, pues, con demasiada frecuencia, las fuentes intermediarias no informan, sino que hacen ideología. Y eso limita su fiabilidad, salvo cuando hacen lo que mejor saben: ser la voz de sus amos.
Aunque el contexto que dibuja no es particularmente halagüeño, tampoco se trata de ponerse apocalípticos. La razón última del presente trabajo es aportar un minúsculo grano de arena a la lucha, tantas veces fracasada, por la paz. Cierto es que, en el horizonte, se adivina la sombra de un conflicto mundial en ciernes, pero aún hay tiempo para crear las condiciones que permitan evitarlo; una de ellas, la esencial, la independencia europea de Estados Unidos. Si tal no se da, mal seguirán yendo las cosas para la península Europa.
Augusto Zamora R. está dedicado, en la actualidad, a la investigación y al periodismo. Fue profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y embajador de Nicaragua en España hasta 2013. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y es profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia y en otras causas en este tribunal, ha participado en numerosas misiones diplomáticas y negociaciones en Naciones Unidas, la OEA y el Movimiento de Países No Alineados.
Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado en los diarios españoles El Mundo y Público, así como en otros medios de prensa en España e Iberoamérica desde hace dos décadas.
Entre sus obras cabe destacar El futuro de Nicaragua (1995; 2.ª edición aumentada, 2001), El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990 (1996), Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (1999), El derrumbamiento del Orden Mundial (2002), La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas (2006), Ensayo sobre el subdesarrollo. Latinoamérica 200 años después (2008) y Politica y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos (2016, con tercera edición ampliada en 2018).
La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe lo que sabe.
Noam Chomsky
Somos una nación marítima. Al ser una nación marítima, estamos rodeados de mar. Debemos siempre dominar ese mar. Nosotros siempre vamos a dominar los océanos.
Donald Trump, discurso en la Academia Naval de Annapolis, Maryland, 25 de mayo de 2018
Los indicadores clave del Programa de Armamento deben garantizar ante todo la contención estratégica y neutralizar eficazmente las posibles amenazas… Porque si queremos ir adelante y queremos vencer, debemos ser los mejores.
Vladímir Putin, discurso en Sochi, 20 de noviembre de 2017
La Comisión Militar Central debe encabezar a las Fuerzas Armadas para que estén listas para pelear y ganar guerras, y para emprender las misiones y tareas de la nueva época que les sean encomendadas por el Partido y por el pueblo.
Xi Jinping, discurso ante la CMC, 3 de noviembre de 2017
Introducción. Introito sin misa
EEUU, Rusia y China viven una paz armada que, en la próxima década, será menos paz y más armada, muchísimo más y con armamentos más sofisticados y mortíferos. «Paz armada» es el nombre que se da al periodo entre el fin de la Guerra Franco-prusiana (1870-1871) y el inicio de la Gran Guerra (1914). Durante 43 años, las potencias imperialistas europeas se dedicaron a armarse hasta los dientes, a vista y jolgorio de sus pueblos, que celebraban como acontecimiento glorioso la botadura de un nuevo buque de guerra o la construcción de armamentos a cual más devastador. Los conflictos de intereses se acumulaban un año sí y otro también, sin que ninguno de los imperios implicados estuviera dispuesto a ceder un ápice en interés de otro y, menos, de la paz.
El recién creado Imperio alemán creía tener derecho a ser potencia colonial; Inglaterra veía con creciente preocupación cómo los productos alemanes disputaban con éxito sus mercados y cómo los intereses germanos penetraban con fuerza en Oriente Medio y África; peor aún, en 1898 Alemania decidió construir una potente marina de guerra que, en 1912, Londres vio como una grave amenaza a su hegemonía marítima de dos siglos. Francia, en fin, no digería la pérdida de Alsacia y Lorena, y, junto con Inglaterra, seguía con desconfianza el alineamiento de distintos países de Europa con la potencia alemana. Finalmente, la acumulación de miedos, armamentos y contradicciones entre los cuatro imperios estalló, literalmente. Por ese camino vamos, mejor dicho, nos llevan, con la diferencia de que –en el presente– los medios de comunicación occidentales, cómplices necesarios del silencio, se afanan por ocultar, diluir o distorsionar la febril carrera armamentista y la fiesta de pólvora y átomos que se prepara ante la indiferencia general.
* * * * *
A la Primera Guerra Mundial se la llama así por imperativo eurocentrista, pero fue, en la realidad histórica, una guerra entre cinco imperios europeos, a los que se unieron, residualmente, Japón y EEUU. Por una parte, combatieron los imperios británico, francés y ruso (éste hasta 1917, con el triunfo de la revolución bolchevique) y, por la otra, los imperios alemán y austrohúngaro, que llevaron de comparsa al caduco Imperio otomano, llamado, eufemísticamente, «el enfermo de Europa». Esa es una diferencia sustantiva con el presente. En este siglo xxi no hay imperios coloniales de donde reclutar colonizados y obtener recursos y mano de obra. Ocurre –hecho sustantivo– lo contrario. Antiguas colonias, como India, son hoy grandes potencias, y neocolonias, como China, son superpotencias. O son, como Irán y Pakistán, potencias regionales. En otras palabras, la Europa atlantista depende, por vez primera en cinco siglos, de sus propios recursos, humanos, energéticos y de materias primas.
Más grave aún si cabe, esas excolonias y exneocolonias son hoy los mayores rivales de Europa, en tanto que un aliado esencial en las dos guerras mundiales –Rusia/URSS– es el enemigo a derribar, según la doctrina de la OTAN. La estrategia atlantista parece tener definidos dos frentes de guerra: el frente ruso, que Washington ha decidido sea asumido casi totalmente por la UE/OTAN, y el frente del Pacífico, contra China, del que se encargaría específicamente EEUU. Las estrategias militares de los dos bandos marchan en esa dirección. Se enfrentarían, así, las dos mayores potencias terrestres –Rusia, China– y sus aliados (la mitad de Asia) contra la mayor potencia marítima –EEUU– y sus aliados atlantistas. Un verdadero conflicto mundial. El primero. Quizás el último.
* * * * *
Una última y reciente prueba de la actual paz armada es la propuesta de la Fuerza Aérea de EEUU, presentada el 20 de septiembre de 2018, de realizar «la mayor expansión desde el final de la Guerra Fría: aumentar su número de escuadrones operativos en un 24 por ciento, de 312 a 386 para fines de 2030», según publicó el diario Air Forces Times. «Hoy, dijo [el jefe de personal, general Dave Goldfein], la Fuerza Aérea se ha convertido en un lugar que a menudo se “canibaliza” para enviar pequeños grupos, o incluso aviadores individuales, a participar en campañas ya en marcha… Pero ese no será el caso en una potencial guerra contra naciones similares con militares bien preparados como Rusia o China. La nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono se enfoca en lo que llama el regreso de la gran competencia de poder, y la Fuerza Aérea está cambiando su posición para estar preparada para ese conflicto.»
* * * * *
El temor a una guerra con China y Rusia por causas no directamente relacionadas con los intereses estratégicos del país empieza a preocupar en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así lo expresó el teniente coronel recién retirado Daniel L. Davis, en un artículo en la prestigiosa revista The National Interest, de 25 de agosto de 2018: «Actualmente, Estados Unidos hace chanza de China asumiendo riesgos innecesarios, provoca a Rusia con operaciones militares en su frontera que de ninguna manera mejora nuestra propia seguridad, extiende garantías militares a países pequeños que podrían arrastrarnos a una guerra que nunca deberíamos combatir y participa en operaciones de combate activo en decenas de países donde no están en juego intereses de seguridad estadounidenses. Es necesaria una reforma urgente, sustantiva e inmediata en la forma en que llevamos a cabo la política de EEUU».
Desvelemos el mensaje. Davis dice que EEUU debe cesar en su política de desafío a Rusia y China, pues esa línea de conducta puede provocar un conflicto que dañaría, ahora sí efectivamente, la seguridad estadounidense; que países pequeños como los bálticos o Georgia no valen lo suficiente como para ir a una guerra con Rusia, y que debe evitarse la participación de EEUU en guerras como las de Siria o Afganistán, pues no hay intereses estratégicos de EEUU en peligro. En suma, que EEUU debe ocuparse de sus propios asuntos y olvidarse de su sueño –roto– de «poder policial internacional». Un aviso a la UE/OTAN de los nuevos aires que empiezan a correr en EEUU, donde cada día hay más ¿prudencia? respecto al creciente poder de Rusia y China y, aún más, a la alianza de hierro que están forjando esos dos países-continente. La moraleja es que, si EEUU cuida de sus asuntos, la Europa atlantista debe cuidar de los suyos, un cuidado que pasa por «una reforma urgente, sustantiva e inmediata en la forma en que lleva a cabo la política» hacia Rusia. Puede que Alemania, siempre separada de los borregos, lo esté haciendo ya, sin prisas, sin pausas y sin estridencias.
* * * * *
Los medios de comunicación atlantistas no informan, no porque no haya hechos graves y relevantes de los que informar, sino porque los planes en marcha de la OTAN (que es decir EEUU: la Europa otánica es la cuchara, ni pincha ni corta) necesitan perentoriamente mantener desinformados a los pueblos europeos. Es su manera de contribuir al cerco incesante de la OTAN sobre las fronteras de Rusia y al peso cada vez más asfixiante de EEUU. De esa forma contribuyen al sepelio de lo que va quedando de la otrora poderosa península Europa, reducida cada vez más a su condición de apéndice de Asia.
Como ocurre con tantas cosas, tomar conciencia de la situación es paso imprescindible para, al menos, revertir parcialmente el derrape, pero ese paso sólo pueden darlo, en las circunstancias de la Europa de hoy, las fuerzas de izquierda. El auge de los nacionalismos y de movimientos y partidos neofascistas en Europa está acelerando el cataclismo europeo, al dejar a los países con escasas opciones de adaptación a los cambios trepidantes del mundo. Porque el mundo, más propiamente buena parte de Eurasia, está cambiando aceleradamente y, de la mano de Rusia y China y el protagonismo creciente de India, está diseñando la estructura real del siglo xxi, que hará a Europa más periferia de lo que ya es.
* * * * *
Una de las mayores paradojas derivadas del suicidio de la Unión Soviética es que ha tenido que desaparecer el Estado creado por Lenin para que florezca una parte relevante de los descubrimientos e inventos de los científicos soviéticos. Rusia lleva años haciendo realidad práctica esos descubrimientos e inventos –sobre todo en armamento, pero también en el campo civil–, que dan medida del nivel de desarrollo científico-técnico alcanzado por la URSS, así como de la rigidez de su sistema económico, que no supo sacar provecho de ese desarrollo. Lenin dijo que el comunismo era el socialismo más la electricidad. Ahora habría que decir que el comunismo será el socialismo más el desarrollo científico-técnico aplicado a resolver pobreza, hambre, desigualdades y, claro está, el colapso medioambiental y el cambio climático. El Estado soviético, como el Cid de la leyenda, sigue ganando batallas después de desaparecido y su largo brazo está siendo determinante en la nueva configuración del mundo.
* * * * *
Los días 11 y 12 de septiembre de 2018 se celebró en Vladivostok el IV Foro Económico Oriental, promovido por Rusia para impulsar el desarrollo del Lejano Oriente ruso. A ese foro asistió, por vez primera, el presidente Xi Jinping, quien aprovechó, como suele pasar, dicho evento para celebrar distintos encuentros con otros mandatarios. Para Beijing, la asistencia de Xi permitió recalcar el nivel prioritario que da China a sus relaciones con Rusia. El plato fuerte fue el tercer encuentro, en lo que va de 2018, entre Vladímir Putin y Xi Jinping, quienes firmaron un nuevo paquete de acuerdos. De esa forma, China y Rusia continúan fortaleciendo «la asociación estratégica integral» entre ambas potencias, decididas, con firmeza que no conviene poner en duda, a establecer un nuevo orden mundial con, sin o contra EEUU (tan así, que se anunció poco después, en el polígono ruso de Tsugol, que Rusia y China realizarán regularmente ejercicios militares conjuntos). De guinda, en ese foro se dio, el 11 de septiembre –de amargos recuerdos– una reunión trilateral entre Rusia y las dos Coreas, al tiempo que Vladímir Putin invitaba a Moscú al presidente norcoreano para antes de que finalice 2018. (Otra sorpresa: la reunión de presidentes coreanos los días 19 y 20 de septiembre, para avanzar en sus propios acuerdos.) Dato a anotar: no asistió al Foro, uno de los más importantes de Asia, ninguna delegación europea. ¿Por miedo, como niño que se emboza con la sábana para no verle la cara al Coco? Asia se mueve. Europa no. Está paralizada.
*****
Desde Moscú, EEUU nos regala otra de sus prendas. Tras una reunión entre el secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, y su homólogo ruso, Alexandr Novak, el 13 de septiembre de 2018, Perry afirmó que «Estados Unidos está en condiciones de enviar un mensaje a los países que no actúen civilizadamente para que sean castigados». Atacaba Perry a Irán y hacía admoniciones contra el gasoducto germano-ruso Nord Stream 2. El mundo entendido como un parvulario colosal con un duro maestro castigador… al que pocos hacen caso. Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que Perry nos devuelve al siglo xix, cuando los racistas-imperialistas europeos habían dividido el mundo entre civilizados, bárbaros y salvajes, siendo ellos, claro, los europeos, los civilizados. Perry sigue creyendo que Tarzán existe y que EEUU es «la nación indispensable», designada por Dios para gobernar el mundo. Y castigarlo. Pero China ha triplicado sus compras de petróleo a Irán, India las ha aumentado y Rusia ha afirmado que mantendrá los negocios energéticos con Teherán. El señor Rick Perry es ejemplo clínico de lo que ocurre cuando se abusa de las hamburguesas y los hotdogs, se ve sólo Fox News y no se ven más películas que las de Chuck Norris y Tom Cruise.
* * * * *
Este libro se entenderá mejor si se conoce el anterior –Política y geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos–, pero no es imprescindible. Siguiendo su estela, se ha focalizado en una visión irreverente de la geopolítica, la carrera armamentista, dos de los mayores focos de tensión mundial (la península coreana e Israel, el mayor de ellos, como ha evidenciado el derribo de un avión militar ruso en Siria provocado por aviones israelíes, el pasado 19 de septiembre) y el nuevo diseño de Eurasia, con énfasis en el triángulo India-Pakistán-China. Otro punto a anotar es que hemos evitado los intermediarios. Las fuentes consultadas son, casi todas, originales, oficiales o especializadas en temas concretos, y el lector curioso puede verificar dichas fuentes acudiendo simplemente… a las fuentes. Las fuentes intermediarias demasiadas veces no informan, sino que hacen ideología, lo que las limita como fuentes fiables, salvo cuando hacen lo que mejor saben: ser la voz de sus amos.
Por lo demás, se quiere dejar claro que deseamos todo menos un conflicto mundial. El motivo último de este trabajo es aportar un minúsculo grano de arena a la lucha, tantas veces fracasada, por la paz. No se habla de un conflicto inmediato, sino de uno en ciernes de aquí a diez o quince años. Es decir, tiempo hay para crear condiciones que permitan evitarlo; una de ellas, la esencial, la independencia europea de EEUU. Si tal no se da, mal seguirán yendo las cosas para la península Europa.
Sic gloria transit mundi.
Septiembre de 2018
CAPÍTULO I
De imaginarios, fantasías y realidades
Pequeñas grandes trampas de la geografía
La geografía puede hacer buenas, malas, nulas o terribles jugadas. Quiérase o no, altitudes y latitudes, trópicos, hielos y arenas condicionan de muchas formas a las sociedades humanas y, también, determinan la configuración y desarrollo de pueblos y países. No es lo mismo poseer costas o tener sólo montañas, ser desierto o ser selva. Para ver con más claridad el impacto de estos factores, podemos emplear variados métodos. Aquí proponemos uno: ¿qué resultados obtendríamos si aplicáramos la imaginación o la fantasía al desarrollo de potencias mundiales? Imaginemos, por ejemplo, el continente americano no como es realmente, sino al revés, donde el norte fuera el sur y el sur, el norte (el centro será siempre centro). Si así hubiera sido, patas arriba, invertido, la historia del continente hubiera podido ser muy diferente. De entrada, Colón no hubiera dado con las actuales Bahamas, sino con las costas del continente. A partir de aquí, la configuración del Nuevo Mundo (nuevo mundo para los europeos; los indígenas tenían 40.000 años de estar ahí y fueron ellos quienes lo descubrieron y colonizaron) se habría construido de otra manera. Hagamos un esfuerzo de imaginación.
Si el continente americano hubiera estado al revés, las vastas y fértiles llanuras entre Buenos Aires y Chile habrían sido colonizadas por oleadas sucesivas de migrantes españoles y se habrían creado, al menos, tres vastos Estados tras su independencia. Argentina se había extendido desde el mar Caribe hasta los polos antárticos y Chile habría integrado lo que llamamos (hoy) Alaska, que habría recibido otro nombre. El norte continental se habría abandonado, por su escasa fertilidad y duro clima. Los colonos ingleses habrían tenido que conformarse con la angosta terminación de Norteamérica y, chocando con las heladas, poco fértiles e inhóspitas tierras de la pampa, no encontrarían muchos alicientes para colonizarla. La emigración europea se habría dirigido hacia el sur del continente, a poblar los inmensos territorios de México, Argentina y Chile, creando tres poderosos Estados. Los británicos, sin embargo, limitados por la dura geografía, se conformarían con impedir que los portugueses les arrebataran más territorios y, entre el áspero clima, la dureza de la tierra y el relativo poco espacio, se habrían construido países de mediano tamaño, escasa población y fuera de las grandes rutas comerciales. Y así, sucesivamente, una serie de cambios en cascada que habrían determinado que no surgiera ninguna potencia anglosajona en el continente americano y, por tanto, que tampoco la hubiera habido en el mundo…
Hagamos otro ejercicio de imaginación…
Supongamos que no hubiera existido el Canal de la Mancha y, en su lugar, se hubiera formado una lengua de tierra que uniera Inglaterra al subcontinente europeo, haciendo de Gran Bretaña una península, como la de Dinamarca. Unas cuantas cosas relevantes de la historia habrían podido cambiar drásticamente.
Pongamos a trabajar la imaginación y pensemos que, por esa franja de tierra:
1. Vencidas las tropas inglesas en la Guerra de los Cien Años, las tropas francesas habrían podido continuar su avance sobre territorio inglés y establecer algún tipo de dominio sobre Inglaterra.
2. En el siglo xvi, los poderosos y entonces invencibles ejércitos del emperador Carlos habrían atravesado el istmo y asaltado Londres, como habían asaltado Roma. Carlos I de España y V de Alemania lograría vencer a los ingleses e imponerles un tratado beneficioso para el Imperio Habsburgo, incluyendo la prohibición para comerciar con sus dominios americanos. Inglaterra se empobrece.
3. Luis XIV, el soberano más poderoso de Europa en el siglo xvii, somete a los ingleses y les impone onerosas condiciones para afianzar la hegemonía de Francia. El poder naval inglés se resiente de la derrota e Inglaterra entra en otro periodo de repliegue, incapaz de combatir a la vez a España y Francia.
4. En 1806, tras su victoria en Jena, Napoleón Bonaparte organiza un gran ejército para luchar contra Inglaterra. Las tropas francesas arrollan a las británicas y Napoleón toma Londres. Los franceses ocupan buena parte de la flota británica y obligan a los ingleses a firmar un tratado similar a los impuestos por el emperador a las potencias vencidas. Sin enemigos poderosos, Napoleón alcanza la cúspide de su poder y convierte Francia en la mayor potencia colonial.
5. En 1915, las tropas alemanas lanzan una gran ofensiva sobre el istmo y obligan a las fuerzas británicas a una atroz batalla de trincheras para impedir que las tropas germanas tomen Londres. Al finalizar la guerra, Inglaterra está en bancarrota.
6. Hitler toma Londres, tras una sorprendente y demoledora ofensiva contra Inglaterra. El rey británico se exilia en EEUU y, desde allí, hace un llamado a los británicos a la resistencia. Alemania ocupa la mitad de Inglaterra e impone un Gobierno títere, como había hecho en Francia.
Ese es el listado de lo que hubiera podido provocar una lengua de tierra, que los geógrafos habrían bautizado Istmo de Calais o Istmo Inglés, da igual. ¿Un ejercicio banal? Según cómo se vea. Pero sirve para ilustrar la influencia que puede tener la geografía en la conformación de naciones e imperios y, a la inversa, su peso en la dominación de unos países sobre otros. (También sirve para recordar otro hecho, este sí histórico, como fue la Guerra de los Cien Años, que enfrentó por casi 117 años –de 1337 a 1453–, a Inglaterra y Francia. Esa guerra, que ganó Francia, determinó que Inglaterra abandonara cualquier intento de establecerse en Europa continental. Expulsada del subcontinente europeo, Londres sólo tenía el mar para expandir su poder y extender su comercio, caso similar al de Portugal que, teniendo España como muro impenetrable, encontró en el mar la forma de adquirir dominios que nunca podría obtener en el continente europeo).
Ahora volvamos a la realidad y contemplemos este mapa:
En él figuran los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y, con rayas, los países candidatos para ingresar. También representa el nudo de alianzas asiáticas y euroasiáticas existentes, pues India fue por décadas aliada de la URSS y, hoy, mantiene esa alianza con Rusia. De forma similar Pakistán, también desde hace décadas, mantiene con China una sólida alianza, hasta el punto de que China facilitó su acceso al arma nuclear. Rusia y China han establecido sólidos vínculos con Irán, en los campos más diversos, desde el de la energía hasta el militar, que se han fortalecido aún más tras la retirada de EEUU del acuerdo nuclear. Como muestra el mapa, la OCS domina, con peso indiscutible, la masa continental euroasiática, respecto de la cual la zona dominada por la OTAN y EEUU es una excéntrica península. A la lista de miembros de la OCS deben agregarse países que no están en ella de ninguna forma, pero que mantienen lazos históricos con Rusia o China o con ambas. Es el caso de Vietnam y Laos, aliados de la antigua URSS, y Camboya, más vinculada a China, como lo están Birmania y Corea del Norte. Siria es la más firme aliada de Rusia en el mar Mediterráneo y ha establecido potentes vínculos con Iraq e Irán, formando con ellos lo que algunos llaman la «alianza chií», en relación al bloque suní que encabeza Arabia Saudí para contrarrestar el peso creciente de Irán.
El peso de China en la zona de influencia –menguante– de EEUU en el Sudeste Asiático.
EEUU mantiene una red de alianzas, que el peso creciente de China ha ido debilitando poco a poco, por una mezcla singular de prudencia política e intereses económicos y comerciales. A fin de cuentas, China está al lado y EEUU en el otro extremo del océano Pacífico. Excepción hecha de Japón, nadie podría apostar con seguridad ciega que los actuales aliados de EEUU no decidan abandonar el barco en caso de un enfrentamiento entre EEUU y China. Aunque parezca imposible, el primer candidato es Corea del Sur, donde hay una clara conciencia de que, si estalla un conflicto bélico, los primeros en desaparecer serían ellos. Las negociaciones intercoreanas han abierto un escenario singular, que puede –o no– dar una sorpresa, como podría ser un acuerdo bilateral que lleve a una relación cooperativa y pacífica, que coincidiría con el interés de China y Rusia, pues así quitarían a EEUU del juego y debilitarían su posición en la península.
Un hecho singular y de fuerte efecto militar y político es que, como puede verse, los aliados de EEUU en Asia son todos, con excepción de Corea del Sur y Tailandia, países insulares: Japón, Filipinas, Singapur, Brunéi... La realidad geográfica les resta efectividad pues necesitan de una flota consistente para tener alguna influencia en un escenario de conflicto, y ninguno de estos países la tiene, con excepción de Japón. EEUU ha intentado atraer a Vietnam a una alianza antichina, pero ese es un esfuerzo en vano. En primer término, sería suicida para Vietnam aliarse con EEUU contra China, país fronterizo con el que tiene en marcha ambiciosos planes de desarrollo económico y comercial y un acuerdo para resolver pacíficamente la disputa marítima. Si EEUU fuera derrotado, el coste que tendría que pagar Vietnam sería catastrófico. En segundo lugar, Vietnam, como India, fue el mayor aliado de la URSS en la región y lo es hoy de Rusia, país que le proporciona casi todo su armamento, siguiendo la estela soviética. Vietnam podría declararse neutral respecto a China, pero no respecto a Rusia, a la que está fuertemente unido. De alianzas con EEUU nada, como hizo saber Vietnam al rechazar la oferta estadounidense de proveerle de armas: «No importa lo mucho que lo intenten. Los estadounidenses no podrán obligar al Gobierno vietnamita a modificar su política», afirmó el general vietnamita Le Van Cuong. Las armas rusas «han demostrado ser fiables». Por lo demás, está la cuestión de la confianza: «¿Qué garantía tenemos de que, si dependemos de EEUU, este no nos pondrá un collar al cuello? No debemos olvidar las lecciones que nos da la historia», expresó Van Cuong. Los hechos corroboran estas afirmaciones. En abril de 2018, Vietnam y Rusia firmaron el nuevo acuerdo de cooperación militar para el periodo 2018-2020.
Poco le va quedando a EEUU de su secular preeminencia en el Sudeste Asiático, preeminencia que empezó a perder desde la Guerra de Corea (1950-1953) pero, sobre todo, desde su debacle militar y política en Vietnam (1961-1975). El poder económico y militar chino y el resurgimiento de Rusia terminarán de hacer el resto.
Volvamos ahora a las alianzas de Rusia, específicamente, a los países que integran la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que son Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. Reúne casi el 80 por 100 de lo que era la antigua URSS, lo que la convierte en una alianza que considerar. Contrario a la imagen que suelen transmitir los medios de comunicación occidentales, Rusia no está sola, ni mucho menos. La OTSC reúne 190 millones de habitantes, a los que habría que sumar –la historia obliga– a los rusos étnicos que habitan Ucrania y los países bálticos. Superarían, sin problema, los 200 millones de habitantes (en 1939, la URSS tenía 168 millones de habitantes y un ejército de 4,9 millones de soldados, con 30 millones en la reserva. Pese a sus cuantiosas bajas en los dos primeros años de guerra, en 1943 tenía movilizados a 11 millones de soldados, una marea humana que avasalló al ejército alemán y tomó Berlín).
La OTSC tiene 190 millones de habitantes, lo que haría posible reclutar a 11 millones de soldados.
China tiene otra magnitud. Con 1.350 millones de habitantes, su capacidad de movilización de tropas es astronómica, como lo demostró en la Guerra de Corea, cuando, en cuestión de meses, pudo enviar a casi dos millones de soldados a la península. Entre sus aliados destaca Corea del Norte, que tiene, nominalmente, 7 millones de combatientes listos, entrenados y dispuestos. En un maremágnum mundial, Mongolia seguiría a Rusia y China y lo mismo tendrían que hacer –con mayor o menor disposición– Uzbekistán y Turkmenistán. Como temía Mackinder, de las estepas asiáticas podrían salir, en caso de conflicto con la OTAN, millones y millones de soldados para avanzar sobre Europa, ¿qué pasaría entonces?
En la geografía hay escasas trampas. El propósito de estos ejercicios es que se visualice, literalmente, el disparate belicista que están promoviendo la OTAN y EEUU. La alianza euroasiática que han forjado Rusia y China se proyecta en casi todo el continente euroasiático, desde el Ártico hasta el Índico; del Pacífico al Mediterráneo. No se nos está llevando hacia una inexistente lucha de civilizaciones, sino hacia un conflicto euroasiático, en el que una alianza de países que suman 4 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes combatiría contra una alianza de 40 millones de kilómetros cuadrados y 2.000 millones de habitantes, si excluimos India y Pakistán. ¿Qué posibilidad real de victoria tiene la OTAN? Alguien dirá, con cierta razón, que, sumando a EEUU y Canadá, la OTAN son 850 millones de habitantes y 20 millones de kilómetros cuadrados. En la suma de las partes, así es. Pero EEUU y Canadá están al otro lado del océano Atlántico y su problema sería cómo transportar a través de 6.000 kilómetros de agua a millones de soldados y decenas de miles de toneladas de armamentos y vituallas. Durante las dos guerras mundiales eso fue posible porque EEUU y el Imperio británico dominaban con absoluta superioridad los mares. En el presente, los nuevos sistemas de armas –misiles, submarinos, aviones– harían un suicidio transportar tal cantidad de soldados y material bélico y recursos, razón por la cual es difícil imaginar un escenario distinto. La OTAN tendría, en Europa, que depender de sus propias fuerzas y de su propia capacidad energética.
El mar, cuyo dominio hizo posible la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y favoreció el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial, puede convertirse, en caso de una Tercera (y última) Guerra Mundial, en una desventaja fatal para la península Europa. Reducida a sus propias fuerzas y dependiendo de sus recursos, los europeos se darían tardía cuenta de su extrema dependencia de los recursos externos y de la facilidad con la que sus adversarios podrían aislarlos y privarlos del acceso a esos productos: particularmente la energía. También echarían números sobre su capacidad de reclutamiento, limitada seriamente por el envejecimiento de la población y la escasa natalidad.
Evolución de los grupos de población de la Unión Europea, 1950-2050.
En 2025, según estudios de Naciones Unidas, el 44 por 100 de la población comunitaria/atlantista tendrá más de cincuenta años y un 14,4 por 100 será menor de quince años. En 2030, la población de la UE mayor de sesenta y cinco años será de un 22,9 por 100, representando más de un cuarto del total de la población. Quedará un 50 por 100 de población disponible para todo, desde incorporarse a la guerra hasta labrar los campos y mantener funcionando el país. Poca población para tantas necesidades en una península envejecida. Otro punto que considerar es que Europa no tendrá población colonial de la que echar mano, como hicieron Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial (el 60 por 100 de los soldados del ejército «francés» de Charles de Gaulle lo formaban reclutas africanos, negros y árabes y dos millones de soldados indios formaron el grueso del ejército «británico»).
Frente a ellos habrá una coalición de países que dispondrá de cinco veces esa población, es decir, tendrá cinco veces más capacidad de movilización en todos los segmentos. La superioridad numérica euroasiática quintuplica o sextuplica la capacidad de los europeos/atlantistas en el presente y, a medida que vaya pasando el tiempo, esa diferencia seguirá haciéndose mayor, a medida que aumente el envejecimiento de su población. Podría repetirse el escenario final de la Segunda Guerra Mundial, con la avalancha soviética aplastando los restos del ejército alemán y los nazis reclutando niños y ancianos para formar remedos de ejércitos. En este punto hay que recordar a Clausewitz, que señalaba que «la superioridad numérica es el factor más importante a la hora de determinar el resultado del encuentro […] Consecuencia directa de esto es la conclusión de que en el punto decisivo del encuentro debería ponerse en acción el mayor número posible de tropas».
Si la guerra se resolviera con ojivas nucleares, no habría problemas de reclutamiento. En realidad, el reclutamiento sería el último de los problemas. No obstante, suelen los vencedores ocupar el territorio de los vencidos y distribuirse sus bienes, como hicieron los aliados con Alemania a partir de 1945. Atendiendo el envejecimiento poblacional y la baja tasa de natalidad, un sentido básico de supervivencia aconsejaría que la Europa atlantista buscara, más que nunca, un orden mundial de paz, para poder resolver los graves retos que tiene por delante. Pero EEUU, que está al otro lado del océano Atlántico, y los rancios grupos dirigentes europeos dicen otra cosa. Sería cuestión de preguntar a la población, claramente, si desea ser llevada a la guerra o si prefiere que sus Gobiernos hagan de la paz su principal cometido. Sin embargo, tal como están las cosas, habrá que esperar sentados a que alguien quiera asumir esa tarea.
Del fenecido mundo europolar a la aislable península Europa
El eurocentrismo ha llevado a ver Europa Occidental como el ombligo del mundo pero, geográficamente, es una península de Eurasia entre el océano Atlántico, África y el mar Mediterráneo. Su extensión es de 10,5 millones de kilómetros cuadrados, que se quedarían en 6 millones si restamos los países eslavos (Rusia, Bielorrusia y Ucrania). Eurasia cuenta con 54,7 millones de kilómetros cuadrados, de los que la península Europa constituye, aproximadamente, el 11 por 100. Es más pequeña que Australia (7,7 millones de kilómetros cuadrados) y China (9,6 millones de kilómetros cuadrados) y apenas duplica el tamaño de India (3,3 millones de kilómetros cuadrados). Los geógrafos europeos que dividieron el mundo hicieron una división artificial de Eurasia, separando Europa del resto de la masa continental y declarando que la cordillera de los Urales hacía la divisoria entre Europa y Asia, aunque esa divisoria política careciera de todo fundamento geográfico real. Para entendernos, las gigantescas cordilleras himalayas, diez veces mayores que los Urales, separan India y China, pero nadie dice que India es un continente distinto, separado de Asia.
Cuando un puñado de países europeos dominaba el mundo, era un imperativo político declarar que Europa era un continente único –y el único civilizado– que, por mor de su supremacía global, debía poseer una entidad propia, separada del resto de Eurasia y del mundo. Esa misma hegemonía hacía fácil e irresistible imaginarse al planeta pendiente y dependiente de Europa, de forma que no había por qué poner en duda su «continentalidad», ni mucho menos temer nada de los otros continentes, poblados por pueblos semicivilizados, bárbaros y salvajes, sin más excepción que EEUU y Japón. Casi todo, pueblos y territorios, era dominados por los europeos, en unos casos directamente –las colonias–, en otros indirectamente –las neocolonias– y los países sobrantes dependían tanto del mercado europeo –EEUU– que eran parte del mundo europolar.
La península Europa.
La pérdida de los imperios coloniales, el surgimiento como superpotencias de EEUU y la URSS y, hoy, el renacimiento de China y el resurgir de Rusia, sumados a la consolidación de potencias regionales como India o Irán, encogieron el poder de Europa Occidental hasta dejarlo en lo que es hoy: una potencia económico-comercial, pero sin proyección política relevante ni poder militar autónomo. Los países de la UE se han convertido en las nuevas banana republics de EEUU, pendientes sólo de la voz de su amo, a cuyo son bailan, hablan y gesticulan. La UE es, ciertamente, poderosa a priori, económica, comercial y militarmente; pero –haciendo caso omiso de que ha renunciado a su autonomía, al entregarse a EEUU–, como suele suceder, tiene su talón de Aquiles, su hoja de Sigfrido: la energía. Los países europeos, con la excepción de Gran Bretaña, Noruega y Países Bajos (Rusia, obviamente, no cuenta, pues estaría al otro lado), son importadores netos de gas y petróleo, por el hecho simple de carecer de ellos, salvo por los yacimientos del mar del Norte y del mar de Barents, insuficientes por sí mismos para abastecer la creciente demanda de energía europea. Rusia, poseedora de algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, es su mayor proveedor, tanto, que algunos países dependen un 100 por 100 del gas ruso y en otros la dependencia alcanza casi el 70 por 100 de su consumo:
Dependencia europea del gas ruso.
Consciente de esta dependencia, la UE ha intentado poner en marcha distintos proyectos que, diversificando las fuentes de suministro, le permitan reducir el peso del gas ruso. A fin de cuentas, el control de la energía es el control del poder y en una zona del mundo tan altamente tecnificada como la UE, un corte en el abastecimiento energético provocaría un caos extremo y paralizaría gran parte de su funcionamiento. Ensayos en Alemania y EEUU llegaron a la conclusión de que, en caso de un corte brusco del suministro eléctrico, los hospitales sólo podrían funcionar 24 horas y las centrales nucleares una semana. Los proyectos de gasoductos no han cesado de desfilar por oficinas y Gobiernos, haciendo un auténtico galimatías de nombres: Trans Adriatic Pipeline (TAP), PCI Eastern Mediterranean Gas Pipeline (East Med), Transcaspiano, Nabucco, Southern Gas Corridor, Balticonnector… Muchos proyectos, unos mejores que otros, pero todos paulatinamente abandonados por su escasa viabilidad. También están los factores geopolíticos o, simplemente, el deseo de sus promotores de obtener beneficios como territorio de distribución de gas a otros países, pero nada. El mayor lobby gasístico europeo, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSOG), cree que la competencia entre redes de suministro es buena, pero de allí no pasa. Sí ha constatado la importancia del proyecto Nord Stream 2 (hablaremos de él más adelante), «para compensar la caída de la producción de gas en el noroeste de Europa… ofreciendo una alternativa viable y competitiva a otros suministros de gasoductos». En resumen, la UE no ha encontrado alternativas viables al gas ruso.
Además de Rusia, los proveedores principales de la UE son Noruega y Argelia, de tal forma que estos tres países proveen dos tercios del gas consumido en la península Europa. La dependencia europea de las importaciones queda clara con estas cifras: el 73 por 100 de la energía que se consume en la UE proviene de combustibles fósiles. El 27 por 100 restante se divide entre energía extraída del uranio (centrales nucleares) y energías renovables. Aunque la demanda de petróleo y gas ha disminuido en los últimos años debido al aumento de la inversión en energías renovables, estas distan décadas de poder sustituir a los combustibles fósiles en el mercado europeo (y en el mundo).
Proveedores de gas de la UE. Proveedores de petróleo de la UE.
En abril de 2017, Noruega anunció que sus reservas de petróleo y gas podrían ser el doble de las calculadas, después de que un acuerdo limítrofe con Rusia pusiera fin a una controversia de décadas sobre sus dominios territoriales respectivos en el mar de Barents. El acuerdo limítrofe dividió en partes iguales la zona disputada, que resultó rica en yacimientos de hidrocarburos. Con todo, Noruega está a años luz de las reservas de gas y petróleo existentes en Oriente Medio y Próximo, Venezuela, Rusia y EEUU. Países Bajos tiene importantes yacimientos de gas en sus áreas marinas jurisdiccionales –sobre todo en el yacimiento de Groninga–, con el problema de que su extracción produce terremotos de hasta 4,5 grados en la escala Richter (en 2014 se recibieron 19.000 denuncias de daños en viviendas y edificios causados por esos terremotos). «Las consecuencias de la extracción de gas ya no son aceptables para la sociedad. Los terremotos causan daños en los hogares y edificios y crean incertidumbre entre los residentes», expresó el Gobierno. «La extracción continua de gas, acompañada por compensaciones masivas, reparaciones y trabajos de reforzamiento [de edificios], no es una situación sostenible». En marzo de 2018, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, informó que el aprovechamiento del yacimiento de Groninga se mantendrá en niveles mínimos hasta 2022 y que la extracción de gas cesará por completo en 2030. Esta circunstancia ha obligado a Holanda a reducir la extracción, importar gas de Noruega y Rusia y promover las energías renovables.
Por otra parte, investigaciones del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford han llegado a la conclusión de que, hacia el año 2020, la extracción de gas dentro de la UE va a pasar de los 256.000 millones de metros cúbicos anuales a 212.000 millones de metros cúbicos, hasta bajar en 2030 a 146.000 millones de metros cúbicos. La razón de esta caída espectacular en la extracción del gas comunitario se debe, en primer término, a los problemas generados por el yacimiento gasístico de Groninga, el más grande de Europa, antes señalados. Al mismo tiempo, los estudios coinciden en que la demanda de gas en Europa seguirá aumentando en los próximos cinco años, a causa del cierre de las centrales eléctricas alimentadas con carbón, el cierre de centrales nucleares en Alemania y Francia, así como por el incremento del consumo industrial. Ese panorama crítico fortalece el papel de Rusia como el proveedor más seguro y suficiente de la UE.
Otra cuestión a considerar es el precio de extracción de cada barril de petróleo o gas. Aunque se informe poco del tema, el coste de extracción de los hidrocarburos tiene una variación enorme según de dónde y cómo se extraiga. Según datos de la firma noruega Rsytad, el costo de producción del petróleo británico del mar del Norte es de 52 dólares por barril y en Noruega es de 36,10 dólares por barril. El barril en EEUU cuesta 36,30 y el de Venezuela, 23,50 dólares. El precio baja a 17,20 dólares el ruso y a 12,60 el iraní, hasta llegar a los 9,90 dólares el barril saudí y sólo 8,50 el kuwaití. En suma, producir un barril de petróleo o gas británico cuesta tres veces más que el ruso y el noruego, y el estadounidense más del doble. La dependencia europea no es sólo una cuestión de cantidad, sino también de precios. La producción europea es cara e insuficiente, contrariamente a lo que ocurre con la rusa. Las presiones de EEUU para que la UE compre petróleo y gas estadounidenses chocan con el precio y también la lejanía, pues no parece viable depender de un suministro que deba surcar una media de 7.000 kilómetros, lo que, además, haría aún más caro los hidrocarburos de EEUU.
Gasoductos Nord Stream 1 y 2: Alemania baila sola (con Rusia)
En diciembre de 2000, la Comisión Europea aprobó la construcción del primer gasoducto que uniría directamente Rusia y Alemania a través del fondo marino del mar Báltico, el denominado Nord Stream (Flujo o Corriente Norte), calificándolo de «proyecto prioritario» en una directriz de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E), calificación que fue ratificada en 2006. En esos años, la UE consideraba el proyecto del Nord Stream como elemento clave para el desarrollo sostenible y la seguridad energética europea. Eran tiempos felices entre la UE, la OTAN y Rusia, que la miniguerra contra Georgia (2008) y, especialmente, el golpe de Estado en Ucrania en 2014, Crimea incluida, iban a enterrar hasta la fecha. En abril de 2010 se inició la construcción de Nord Stream, cuya primera fase entró en servicio en noviembre de 2011 y la segunda en octubre de 2012. El Nord Stream tiene una longitud de 1.220 kilómetros, saliendo de Víborg, en Rusia, y terminando en Greifswald, Alemania. Su coste de construcción fue de 7.400 millones de euros (9.000 millones de dólares). La capacidad del gasoducto es de 55.000 millones de metros cúbicos al año, marcando un hito en el suministro de gas ruso a Europa, pues el Nord Stream permitía evitar el paso por el territorio de Ucrania, cuyo Gobierno, desde 2014, mantiene una línea política rusófoba y ha utilizado el tránsito del gas para crear cuantos problemas puede a Rusia. El Nord Stream, primer gasoducto germano-ruso, generó fuerte rechazo pues, a juicio de sus críticos, implicaba un reforzamiento de las relaciones entre Rusia y Alemania al margen de los criterios de la OTAN y EEUU. Deutschland über alles («Alemania por encima de todo»; sin segundas, se aclara que esta estrofa del himno alemán fue pervertida por el nazismo, como tantas otras cosas, pero sigue siendo parte del himno germano).
En octubre de 2012, el consorcio de Nord Stream, tras examinar los resultados del estudio de factibilidad de un nuevo gasoducto, concluyó que su construcción era económica y técnicamente factible. El nuevo proyecto fue bautizado como Nord Stream 2. En abril de 2017, la empresa Nord Stream 2 AG firmó los acuerdos de financiación del Nord Stream 2 con ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper y Wintershall. Estas cinco empresas energéticas europeas asumían el compromiso de financiar a largo plazo el 50 por 100 del coste total del proyecto, calculado en 8.000 millones de dólares. Nord Stream 2 se construiría paralelo a Nord Stream –ahora denominado Nord Stream 1, para distinguirlo del 2– a través del mar Báltico. El nuevo proyecto es tanto más importante cuanto más disminuye la producción de gas europeo, al tiempo que se mantiene la demanda de gas importado. El Nord Stream 2 saldría desde Ust-Luga, en la región de Leningrado, hasta Greifswald, en Alemania, cerca del punto de salida de Nord Stream. La extensión del Nord Stream 2 sería de 1.200 kilómetros.
Los gasoductos germano-rusos Nord Stream 1 y 2.
EEUU ha alegado razones políticas y de independencia energética para oponerse, afirmando que el Nord Stream 2 acentuaría la dependencia alemana del gas ruso, ya notable desde la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 1. En mayo de 2016, el entonces secretario de Estado, John Kerry, declaró que el gasoducto tendría efectos negativos en Europa del Este. Durante una reunión con Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la UE, Kerry expresó que abordarían «una cuestión concreta que me preocupa profundamente a mí y a todos los que están aquí, que es el gasoducto Nord Stream 2 […] Estamos convencidos de que tendrá un impacto negativo en Ucrania, Eslovaquia y Europa del Este». Por tal motivo, el acuerdo para construir un segundo gasoducto levantó una oposición aún mayor, revestida de argumentos políticos, aunque, en la realidad, la oposición tiene algo más que razones económicas.
A finales de enero de 2018, durante una visita a Polonia, el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, presidente de Exxon Mobil hasta ser nombrado para ese cargo (que poco le durará) declaró: «Compartimos con Polonia la oposición al gasoducto Nord Stream 2, ya que creemos que socava la seguridad y la estabilidad energética de Europa, a la vez que da a Rusia otra herramienta más para politizar el sector energético». «Nuestra oposición está guiada por nuestros intereses estratégicos mutuos», apuntaló Tillerson. En Polonia, la campaña contra el Nord Stream 2 es tan fuerte que han comparado el gasoducto con el Pacto Ribbentrop-Mólotov de 1939, entre nazis y soviéticos, para significar la «traición» alemana y la amenaza de un acuerdo germano-ruso, reavivando temores de un nuevo reparto de Polonia entre las dos potencias, ahora en un sentido energético (sobre el tema puede verse el documental de la Deutsche Welle Política con gasoductos: Europa, gas y poder, de marzo de 2018).
EEUU lleva años intentando imponer a la UE contratos de suministro de gas de esquisto, mucho más caro y difícil de transportar que el gas ruso (en 2017, EEUU suministraba gas a Italia, España y Portugal a 245 dólares los 1.000 metros cúbicos, mientras que estaba a 183 dólares el gas que Rusia vendía a Alemania). Mucho se especuló, en su momento, sobre que el gas de esquisto sería más barato y, por tanto, tendría precios competitivos. Los hechos desmintieron esa idea. La razón principal es que su distribución es larga, por tener que cruzar un océano. La otra causa es que EEUU no tiene gas suficiente para satisfacer la demanda europea. Sobre el precio del gas estadounidense da fe un hecho reciente. La ola de frío que azotó el este de EEUU en el invierno de 2018 disparó la demanda de energía y, con ella, los precios. Para mitigar los costes, Washington se vio obligado a buscar suministros de gas fuera del país y los encontró en la península rusa de Yamal. Empleando a intermediarios franceses, EEUU compró a la empresa Novatek gas ruso, que fue llevado por buques cisterna a terminales estadounidenses. La agencia alemana Deutsche Welle dio cuenta de la noticia, haciendo referencia a los esfuerzos de EEUU por sacar a Rusia del mercado gasístico europeo, mientras que ellos, a la menor crisis de gas, no dudaban en recurrir al gas ruso para resolver su problema.
Polonia y, sobre todo, Ucrania se oponen porque los gasoductos Nord Stream 1 y 2 están reduciendo –y van a reducir más– el transporte de gas ruso por sus territorios, por lo cual cobran un peaje que les deja importantes ingresos. La situación es bastante más difícil para Ucrania. El acuerdo ruso-ucraniano sobre el gas vence en 2019 y, si todo marcha como está previsto, para ese año estarán listos tanto el Nord Stream 2 como el proyecto ruso-turco de gasoducto, Turk Stream, que abastecería de gas a Turquía y los países balcánicos (este gasoducto transportaría 31.500 millones de metros cúbicos a través del mar Negro, con dos ramales, uno para Turquía y otro para terceros países). En tal caso Ucrania pasaría de ser una zona de tránsito de 50.000 metros cúbicos de gas a serlo sólo de 15.000 millones, con lo que perdería unos 2.000 millones de dólares anuales, cifra considerable dado el estado de bancarrota que sufre el país. Pérdidas inferiores tendría Polonia, que resentiría más el menoscabo de su peso político por quedar fuera de las rutas del gas. Ucrania resentiría más perder su condición de llave del gas ruso a Europa, que utilizaba para presionar a Rusia y obtener dividendos económicos y políticos, así como para irritar a Moscú. El Gobierno ucraniano, echando más leña al fuego, ha advertido de que el cese del tránsito de gas ruso aumentaría los riesgos de un conflicto a gran escala entre Ucrania y Rusia; como si Ucrania, un país en bancarrota, o los ucranianos estuvieran por ir a una guerra contra la superpotencia militar rusa. La cuestión gasística tiene tan trastornada a la clase dirigente ucraniana que, incluso, ha pedido a EEUU la imposición de sanciones a Rusia con el solo objetivo de hacerla renunciar a la construcción del Nord Stream 2.
Cuestiones políticas aparte, Ucrania tiene un problema de casi imposible solución y para lo cual hace falta algo más que demagogia o subterfugios políticos: su red de tuberías, además de haberse quedado obsoleta por la falta de inversión, se está, literalmente, pudriendo. A finales de 2017, el Gobierno ucraniano encargó a la compañía Mott MacDonald (nada que ver con las hamburguesas) la inspección de su red de gasoductos. Las conclusiones fueron presentadas en marzo de 2018, con resultados poco alentadores. La empresa concluyó que el sistema de transporte gasístico ucraniano está en situación de «deterioro crítico», particularmente por la corrosión de los tubos metálicos y por estar las instalaciones para la compresión del gas tan obsoletas que ya no se fabricaban piezas de repuesto. En suma, según Mott MacDonald, mantener la operatividad de la red de gasoductos de Ucrania requiere inversiones urgentes por un monto de 4.800 millones de dólares y para su reconstrucción y modernización completa hacen falta nada menos que 9.000 millones de dólares. Por el contrario, el gasoducto Nord Stream 2 tiene un coste calculado de 8.000 millones de dólares. Por otra parte, el suministro de gas ruso, desde la península de Yamal, resulta mucho más rentable a través de los Nord Stream, pues la ruta por estos gasoductos tiene 3.200 kilómetros, por 4.700 que tiene la ruta ucraniana hasta el este de Alemania. A este último dato se debe agregar un tercer problema y es que, según Kiev, el tránsito de gas ruso sólo resulta rentable a Ucrania con volúmenes superiores a los 40.000 millones de metros cúbicos anuales (dato dudoso, que parece ir en la línea de agregar un elemento más contra el proyecto Nord Stream 2).
El gasoducto Turk Stream.
Los dos gasoductos en construcción pondrían fin a uno de los objetivos trazados hace años por la UE: independizarse de los suministros de gas ruso. No obstante, al juntarse, en 2018, un invierno particularmente helado con la caída de la producción de gas europea, la idea ha sido abandonada por varios países, el primero de ellos Alemania. Los hechos habían demostrado que el suministro gasístico desde EEUU era inviable y que igual de inviable era pensar en un suministro de gas desde Catar, tanto por el mayor precio como por la distancia. Las necesidades futuras de gas son tales que ya se habla de que Europa necesitará, con los años, un Nord Stream 3, ante la falta de alternativas de suministro. Los países que apostaron por la idea de que la UE «pagaría cualquier precio» para librarse del gas y del petróleo rusos han visto su equivocación.
En suma, a la UE sólo le quedaría, comercialmente hablando, Rusia como la más segura fuente suministradora de gas y petróleo, sobre todo de gas. La UE estaría obligada a entenderse con Moscú y Gazprom para asegurar el abastecimiento de gas. Rusia, por su parte, quedaría ligada a la UE, convertida en su principal mercado gasístico y, por tanto, en su primera fuente de ingresos. Una interdependencia que sería mutuamente beneficiosa y que permitiría avanzar hacia acuerdos en otros ámbitos (y ser un argumento más para detener la política belicista puesta en marcha por EEUU, directamente y a través de su brazo armado, la OTAN).
EEUU aprieta con sanciones, pero…
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó, en junio de 2017, con una abrumadora mayoría (419 votos a favor y sólo 3 en contra), un proyecto de ley por el cual se imponen nuevas sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. El proyecto fue luego aprobado por el Senado y firmado por Trump en agosto de 2017. Las sanciones se justifican por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como por la reincorporación de Crimea y la política intervencionista en Ucrania. Las sanciones contra Irán y Corea del Norte están motivadas por el peligro de sus programas de armamento. Según el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, las sanciones buscan «ajustar las clavijas en relación con nuestros más peligroso adversarios». Lo singular es que dicha ley dispone que el presidente de EEUU no podrá suspender, quitar o reducir las sanciones, potestades que quedan reservadas al Congreso. Una ley nacida de la fiebre anti-rusa que se ha apoderado del Capitolio.
La ley generó fuertes reacciones en la UE, porque prevé la imposición de sanciones a las empresas extranjeras que inviertan en oleoductos de procedencia rusa, empresas que son, fundamentalmente, europeas. Hasta el presente, EEUU y la UE habían establecido una línea roja respecto a la seguridad energética de Europa, es decir, que no se impondría unilateralmente ningún tipo de medidas que afectaran el abastecimiento energético de la UE, más de un tercio del cual proviene de Rusia, aunque un grupo nutrido de países depende en términos absolutos de ese gas.
La amenaza de sanciones provocó una reacción furibunda de Berlín y Viena: «¡No podemos aceptar la amenaza de imponer sanciones ilegales extraterritoriales a compañías europeas que participan en los esfuerzos para expandir el suministro energético!», afirmaron el ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, y el canciller austriaco, Christian Kern, en un severo comunicado conjunto. «La enmienda pretende proteger sus empleos en la industria estadounidense del gas y el petróleo», indicó el comunicado. «Las sanciones políticas no deben estar de ninguna manera vinculadas a los intereses económicos», advirtiendo de que este tipo de políticas sólo producirían un mayor deterioro en las relaciones entre EEUU y la UE. «Amenazar con imponer sanciones a empresas de Alemania, Austria y otros países europeos en relación con sus negocios en EEUU si participan o financian proyectos de gas natural que impliquen a Rusia, como el Nord Stream 2, impacta de nuevo sobre las relaciones euroamericanas de forma negativa». Se podía ser más firme, pero no más claro.
La ley estadounidense, por tanto, colocaba en grave riesgo la seguridad energética europea y amenazaba dañar los intereses de empresas comunitarias, sobre todo alemanas. La razón era simple: las empresas que sean sancionadas por EEUU por invertir en gasoductos rusos no podrían participar en licitaciones en territorio estadounidense. Por tales motivos, las reacciones en la UE han sido particularmente fuertes. Pareciera que, con esas sanciones, EEUU buscaba torpedear el proyecto Nord Stream 2. «La unidad del G7 respecto a las sanciones es de importancia primordial», declaró el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Por su parte, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, afirmó que «si nuestros temores no son tomados en cuenta como es debido, estaremos dispuestos a actuar en contados días», refiriéndose a la posibilidad de que la UE adoptara represalias si EEUU aplicara la ley a empresas europeas.
Los empresarios alemanes pusieron el grito en el cielo, demandando que la UE adoptara contramedidas si las nuevas sanciones contra Rusia afectaban a las compañías europeas. «La UE tiene que tomar medidas si no hay garantías de que las sanciones no afectarán a las compañías europeas», expresó Wolfgang Büchele, presidente del Comité Económico Alemán para Europa del Este, organismo que reúne a los bancos y empresas alemanes con inversiones en Europa del Este. La aplicación de la controvertida ley estadounidense afectaría directamente a las cinco mayores empresas energéticas europeas (ENGIE, OMV, Shell, Uniper y Wintershall), empresas que en abril de 2017 firmaron, como ya se indicó, acuerdos con el gigante ruso Gazprom para financiar el 50 por 100 del Nord Stream 2, valorado en 8.000 millones de euros.
… Alemania sigue bailando sola… una danza polovtsiana
En febrero de 2018, el Gobierno de Alemania aprobó el plan de desarrollo de la red nacional de gas para la década 2018-2028. El plan, elaborado por la FNB (Asociación de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas, en sus siglas en alemán), comprende el gasoducto EUGAL, desde el cual se distribuirá en Alemania y Europa Central el gas ruso que llegará a través del gasoducto Nord Stream 2. El EUGAL conectará el Nord Stream 2 con el centro de distribución en Olbernhau, situado en la frontera germano-checa, desde donde fluirá hacia otros países. El gasoducto EUGAL tendrá 485 kilómetros de longitud y estarán a su cargo, en un 50,05 por 100, la empresa WIGA, propiedad del gigante ruso Gazprom, y Wintershall. Con esta decisión, el Gobierno alemán parecía querer dar por cerrado el tema del gasoducto Nord Stream 2, que se ha enfrentado, desde sus orígenes, como ya se ha visto, a la oposición de EEUU, Polonia y Ucrania, países que se han declarado seriamente afectados por el proyecto germano-ruso. (Conviene no olvidar, al respecto, que el excanciller alemán Gerhard Schröder es presidente del comité de accionistas de la empresa Nord Stream AG, creada específicamente para la construcción del gasoducto Nord Stream y, en septiembre de 2017, fue elegido presidente del consejo directivo del gigante petrolero ruso Rosneft).
Ese mismo mes de febrero de 2018, la canciller alemana, Angela Merkel, trató el tema con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insistiendo Merkel en que, para Alemania, «se trata de un proyecto económico que no pone en peligro la diversificación de gas en Europa». Morawiecki insistió en su oposición, por el temor de que el Nord Stream 2 perjudique a Ucrania. «Se trata de otra vía para transportar gas de la misma fuente y con ello Ucrania puede quedar fuera de la ruta del gas», insistió el primer ministro polaco. El otro temor con el Nord Stream 2 era que, no necesitando a Ucrania, Rusia pudiera cortar el suministro de gas a países de Europa Oriental, fronterizos con Ucrania y que no estarían conectados ni al Nord Stream 2 ni al Turk Stream. Para Rusia y Alemania el interés sería otro: liberar su mercado del gas de los vaivenes ucranianos. Alemania obtiene seguridad de un suministro permanente y suficiente. Rusia se libera del peaje respecto a Ucrania y, en menor medida, de Polonia. En suma, ambos obtienen mayor autonomía.