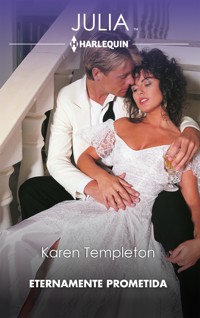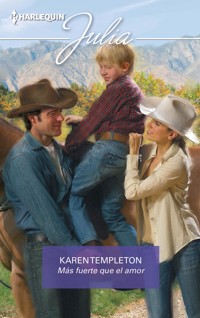
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Ella no esperaba enamorarse del padre adoptivo de su hijo. Winnie Porter no conseguía olvidar al bebé que había entregado en adopción, ni a la maravillosa familia que lo había acogido. Y había llegado el momento de volver a ver a su hijo una última vez. Todavía conmocionado por la muerte de su esposa, lo último que quería Aidan Black era tener tratos con la madre soltera que había traído al mundo a su adorado Robbie. Sobre todo porque se había transformado en una mujer preciosa y llena de vida que había hechizado de inmediato al niño… por no hablar de él mismo. ¿Destrozaría el secreto de Winnie a la familia de Aidan… o volvería a recomponerla?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Karen Templeton-Berger
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Más fuerte que el amor, n.º 1789- junio 2019
Título original: A Mother’s Wish
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-871-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CON los ojos entornados para protegerse del sol, Winnie Porter se paró en la puerta del Skyview Gas ‘n’ Grill. Fuera, el implacable viento azotaba el árido oeste de Tejas con su grito lastimero.
«Muy apropiado», pensó mientras escuchaba la insistente llamada de la I-40. «Vamos, chica, adelante», parecía decirle el viento, fiel reflejo de la inquietud que la invadía.
Desplazó el peso sobre un pie y se secó la sudorosa mano con los pantalones, vaqueros, de suave tela. Por encima de la camiseta de algodón, las puntas de sus cabellos mojados le acariciaban los hombros. Annabelle, su border collie, hundió el hocico en la pantorrilla de su dueña, como si quisiera decirle, «¿Nos vamos ya? Yo iré de copiloto, ¿vale?».
—Toma. Pero no te lo comas todo antes de llegar a Amarillo.
—Gracias —contestó Winnie tomando una abultada bolsa, con suficientes provisiones para que una familia pasara el invierno. Se sentía algo incómoda ante la acusadora mirada negra de Elektra Jones.
—No hace ni una semana que murió la señorita Ida…
—Lo sé.
—Y lo único que vas a hacer es provocarte más sufrimiento.
—No puedo sufrir más de lo que he sufrido durante los últimos nueve años.
—Pero, todo este tiempo, dijiste…
—Me equivoqué —interrumpió Winnie—. Y no vuelvas a empezar con que me necesitas aquí, E, sabes tan bien como yo que llevas este lugar tú sola. Sobre todo desde hace un año…
La voz de Winnie se entrecortó al contemplar el legado de Ida Calhoun a su única nieta: una destartalada gasolinera-tienda-cafetería cuya única virtud era la proximidad a la interestatal. Desde los diez años, aquel lugar era su refugio y prisión. Y, de repente, era de su propiedad.
—Ni siquiera me echarás de menos —dijo Winnie.
—Ahí te equivocas —dijo Elektra a punto de llorar.
«No te atrevas, E, maldita sea», pensó Winnie.
—Demonios —murmuró E antes de agarrarla y atraerla contra su no desdeñable pecho.
—Sólo será una semana, por el amor de Dios.
—Aun así —Elektra le prodigó un último apretón—. ¿Tendrás cuidado, querida?
Winnie asintió, incapaz de hablar.
Minutos más tarde, con la música atronando desde la radio y Annabelle gruñendo al viento desde el asiento del copiloto, Winnie se lanzó por la interestatal detrás de un enorme camión con matrícula de Alabama, y se dirigió hacia el oeste a lo que se imaginaba sería una estupidez.
Horas después, se bajó del coche frente a un enano de adobe, agachado en el bosque, que llevaba un ridículo sombrero rojo de chapa. Annabelle, se lanzó hacia la espesura de piñones y amarillentas hojas de roble y se revolcó en el aire más puro que Winnie hubiera respirado jamás. Echó un vistazo al cielo azul, casi del mismo color que la gastada pintura de la puerta de la casa. «Podré soportarlo», pensó mientras el viento helado le ponía la piel de gallina.
Sacó una camisa de manga larga del asiento delantero en el momento en que un Toyota Highlander blanco se detuvo tras ella. Supuso que se trataría de la agente inmobiliaria, y sus sospechas se vieron confirmadas cuando una chica de cabellos oscuros, muy guapa y muy embarazada, salió del coche.
—¡Tú debes ser Winnie! Soy Tess Montoya, hablamos por teléfono —la chica abrió la puerta trasera para dejar bajar a un niño de oscuros cabellos—. Ya te dije que no te hicieras ilusiones.
—¿Bromeas? —Winnie tiritó mientras sonreía al niño que se agarraba a la falda de su madre. Después se volvió para contemplar los cosmos rosas que flanqueaban la puerta y las pequeñas ventanas, de marcos azules y pintura desgastada, hundidas en unos gruesos muros—. ¡Me encanta! —rió mientras agarraba la bolsa y el saco de dormir del asiento trasero del coche, antes de seguir a la charlatana agente al interior.
—Desgraciadamente, la electricidad y la fontanería no siempre funcionan bien —dijo Tess mientras se acariciaba la barriga y Winnie desviaba la mirada—. Mi tía, la asistenta de la dueña, pasó aquí una temporada antes de irse a vivir con la familia. Por eso sé que la casa es habitable. ¡Al menos durante una semana! Aunque sigo sin comprender por qué tanto empeño en quedarte en Tierra Rosa. Si me hubieras dicho Taos o Santa Fe…
—Esto está muy bien. De verdad —dijo Winnie mientras dejaba caer el equipaje ruidosamente sobre el estropeado suelo de madera. Las paredes blancas carecían de adornos. Junto a la chimenea había un sofá y una silla a juego, ambos con desgastados asientos de cuero, una enorme mecedora y una cama de matrimonio con el cabecero de madera. La cocina estaba formada por un viejo aparador, un oxidado fregadero, una vieja cocina de gas y una mesa desgastada con dos sillas desparejadas. Una puerta baja conducía a un minúsculo cuarto de baño, claramente añadido a la casa, con una bañera con patas.
Pero el lugar estaba inmaculado y unas esponjosas toallas colgaban del toallero. Y la gruesa colcha y suaves almohadones de la cama la llamaban a gritos.
—Es… acogedor —dijo ella, provocando la risa de Tess.
—Bonita descripción. Escucha, lo siento, pero tengo un montón de cosas que hacer antes de que este personajillo se asome al mundo. Aquí tienes mi tarjeta —dijo mientras dejaba una tarjeta sobre la mesa y se dirigía a la puerta—. Llámame si necesitas algo. O a mi tía, vive en lo alto de esa colina, te he dejado su número. ¡Miguel! No cariño, deja en paz al perrito.
—Creo que es al contrario —rió Winnie mientras apartaba a Annabelle del niño que reía encantado con el rostro húmedo de babas de perro.
—No dejo de pensar en regalarle un perro, pero su padre no está y con el bebé… —Tess suspiró.
Winnie observó alejarse el coche por el polvoriento camino. Annabelle saltó sobre la cama, dio tres vueltas y se derrumbó con una mirada alegre, «¿Ésta es nuestra casa ahora?».
—Sólo durante una semana —dijo Winnie con una punzada de ansiedad en el estómago mientras las palabras de Elektra resonaban en su cabeza—. A lo mejor.
Abrió la puerta trasera de la casa y salió a un claro del bosque. El estridente grito de un pájaro le hizo levantar la vista a tiempo de ver el aleteo de unas alas azules. Un grajo buscaba piñas entre las ramas. Cerró los ojos y saboreó el ambiente mientras se decía que si aquello no salía bien, al menos, y después del último año, años, habría cosas peores que pasar una semana en el paraíso.
Sin embargo, la sonrisa de Winnie se esfumó al abrir los ojos y ver las marcas recientes de bicicleta en el camino de tierra que desaparecía en el bosque. Con el ceño fruncido, se volvió y siguió el camino que llegaba casi hasta la casa y moría junto a un montón de leña que estaría lleno de cosas con ocho patas o, peor aún, sin patas, pero con escamas y lenguas bífidas.
Algo crujió en el bosque. Winnie se giró presa del pánico y vio a Annabelle desaparecer alegremente… y recibir una descarga de piñas, cortesía de una ardilla chiflada. El perro miró, confuso, hacia arriba antes de volver a toda prisa para ocultarse entre las piernas de Winnie.
Casi sin aliento, el niño se aferraba al manillar de la bicicleta, regalo de cumpleaños, una bicicleta de montaña, justo la que había pedido, mientras contemplaba a la señora y su perro entre los árboles. Se limpió la nariz con el dorso de una mano mientras su pecho estallaba de ira. «¡Aléjate de mi casa!», quiso decir, pero su garganta no emitía sonido alguno.
—¡Robbie! ¡Ro-bie!
Robson se volvió ante el grito de Florita. Si no volvía pronto, ella se preocuparía, y se lo contaría a su padre, y él se preocuparía, y todo iría mal. De modo que, tras un último vistazo a la señora que reía junto a su estúpido perro, pedaleó lo más deprisa que pudo de regreso.
—¿Dónde estabas? —preguntó Florita cuando el niño entró en la soleada cocina.
Las baldosas azules y amarillas hicieron que Robson se sintiera al mismo tiempo mejor… y triste. Porque las había elegido su madre.
—He ido a dar una vuelta —dijo Robson, aún jadeante, mientras se dirigía hacia la nevera plateada en busca de un zumo. Sentía la mirada de Florita en la nuca, como si pudiera ver a través de él. Le gustaba Flo, pero, a veces, veía demasiado. Y por amable que fuera, no era su madre. Su madre había sido todo dulzura con unos cabellos largos, negros y plateados, y sedosos. El pelo de Flo también era oscuro, pero áspero y encrespado. Además, llevaba demasiado maquillaje y vestía como una adolescente, como si tuviera miedo de envejecer.
Su madre siempre había dicho que envejecer no le asustaba porque formaba parte de la vida. Robson sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta de que Flo le hablaba.
—¿Qué?
—Uno de estos días —Flo puso los ojos en blanco—, te lavarás las orejas y por fin oirás algo de lo que yo te diga, y yo me desmayaré del susto —Flo siempre hablaba en ese tono, pero no estaba enfadada—. Decía que tu padre se va a Garcia, ¿quieres ir con él?
—No. No importa —dijo Robbie mientras recibía una mirada comprensiva de Flo. Desde que su madre había muerto, su padre pasaba cada vez más tiempo en el estudio, pintando, y no tanto tiempo como solía con él. Flo siempre decía que intentaba superar la muerte de su madre. Y eso enfadaba a Robson, porque resultaba que él también la echaba de menos. Muchísimo. Y le dolía no poder hablar de ello con su padre. Pero, cada vez que lo intentaba, su padre se derrumbaba. De modo que Robson había dejado de intentarlo. Porque, ¿de qué serviría?
—No puedes rendirte —dijo Flo con dulzura, como si le hubiera leído el pensamiento.
Robson sabía que no iba a dejarle en paz si no accedía, de modo que se terminó el zumo, fue al baño y se arrastró hasta el estudio de su padre.
Una vez allí, pestañeó para acostumbrarse a la brillante luz que provenía de las ventanas del alto techo. A Robbie le gustaba el olor de aquel lugar, a óleos y madera y esas cosas que su padre utilizaba para fabricar los lienzos antes de empezar a pintar. La música atronaba toda la sala. De pequeño, a Robbie le gustaba gritar allí su nombre a pleno pulmón para escuchar el eco.
Su padre limpiaba uno de los pinceles con el ceño fruncido. Al menos eso parecía, porque no resultaba fácil de adivinar con los oscuros rizos que casi le cubrían el rostro. Robbie se mesó sus propios cabellos, mucho más claros y casi tan largos. Flo siempre decía que necesitaban un corte de pelo. Tampoco se afeitaba a diario, y Flo también opinaba sobre eso.
Robbie contempló la pintura. Algunos de los lienzos eran tan enormes que hacía falta un andamio para llegar a la parte superior. Pero el que pintaba en aquel momento era pequeño. Los colores eran brillantes, naranjas, morados, rosas y verdes, como la vista desde su ventana a la puesta del sol. Pero, en lugar de resultar bonito, parecía que los colores se estuvieran peleando.
—¿Te gusta? —preguntó su padre. Su padre hablaba distinto al resto de la gente porque era irlandés.
Robbie distinguió en sus ojos esa mirada triste que tanto odiaba.
—¿Para quién es?
—Para mí —dijo su padre.
—Ah —contestó Robbie antes de añadir—. Flo dice que vas a ir a Garcia.
—Sí, han recibido un pedido para mí —a menudo recibía en la vieja tienda de la autopista algún material de arte, en lugar de recibirlo en su casa, de más difícil acceso para los camiones. Además, no le gustaba que nadie husmeara en su trabajo—. ¿Te apetece venir?
—Claro —dijo el niño de forma casual—. ¿Podré comprarme un helado?
El padre sonrió, aunque sus ojos reflejaban la misma tristeza de siempre, como si pretendiera pedir disculpas. Como si la muerte de su madre hubiera sido, en algún modo, culpa suya.
—Trato hecho —contestó su padre mientras tomaba a Robbie en brazos y el niño lo abrazaba con todas sus fuerzas, sin importarle que la cara de su padre pinchara como un puercoespín.
El letrero del escaparate estaba escrito a mano:
Permitida la entrada a perros y niños únicamente si van acompañados de un adulto.
«No tendré problemas para amar una ciudad que tiene tan claras sus prioridades», pensó Winnie mientras soltaba a Annabelle frente al gran edificio de estuco que se levantaba aislado en medio de la autopista. Además, según el cartel más grande, también escrito a mano, junto a la carretera, era la única gasolinera de Tierra Rosa. Tendría que tenerlo en cuenta.
A un lado de la entrada había una serie de mecedoras flanqueadas por carretillas de madera repletas de maíz, melones y manzanas. Dos de las mecedoras estaban ocupadas por una pareja de ancianos desdentados que estudiaron a Winnie, protegidos por unos ajados sombreros, mientras subía la escalera junto a Annabelle. Ella los saludó con una inclinación de cabeza y ellos respondieron del mismo modo.
Por dentro, el edificio entarimado era la versión moderna de las antiguas tiendas de ultramarinos. Había de todo, desde pañales a aperos de pesca, cenas preparadas, aceite para coches, unos Levis o unos Rice Krispies. Además de comida, gasolina y casi cualquier cosa, un cartel en el mostrador proclamaba que era la oficina de correos y que había buzones disponibles.
Aparte de los viejos de las mecedoras, Winnie y Annabelle eran los únicos clientes. Junto a la caja registradora, una bonita adolescente morena, vestida con una blusa escotada apoyaba la barbilla en una mano sobre el mostrador mientras ojeaba lo que parecía un libro de texto y tomaba notas en un cuaderno de espiral. De pie junto a ella, un adolescente muy alto intentaba hacerle arrumacos.
—¡Déjalo ya, Jessie! —dijo ella mientras se apartaba exageradamente—. Tengo un examen mañana.
—Venga ya, Rach… sólo un besito. ¿Por favor?
Ella rió y el chico lo interpretó como una invitación.
Winnie hábilmente empujó el vetusto carrito hacia el fondo de la tienda mientras pensaba en lo bonito que era el amor, pero tras una enorme oleada de déjà vu, estuvo a punto de volver sobre sus pasos e intentar meter un poco de sentido común en esas cabezotas adolescentes. Porque nadie mejor que ella sabía adónde podía llevar toda esa pasión.
Sin embargo, sonrió y siguió su camino mientras se recordaba que no todas las adolescentes que se dejaban besar acababan embarazadas. Algunas eran lo bastante listas como para no permitir que las cosas fueran tan lejos. O al menos, para asegurarse de que no hubiera consecuencias.
—¿Necesita ayuda? —gritó la chica, casi como si le importara.
—Pues… —Winnie asomó la cabeza por encima de una estantería—. ¿Comida para perros?
—Al fondo a la derecha. También está en oferta el helado. Casi cuatro litros por seis pavos.
—Gracias —Winnie cargó un saco de veinte kilos de pienso en el carro antes de dirigirse al congelador, ya que la chica se había molestado tanto en empujarla en esa dirección. Perdida entre chocolates y mentas, apenas oyó la puerta abrirse por lo que necesitó unos segundos para asimilar la profunda voz masculina con fuerte acento irlandés que preguntaba por un paquete.
—Ah, sí, el señor Black —dijo la chica—. Está ahí mismo, iré a buscarlo…
Sintiendo una violenta subida de adrenalina, Winnie se escondió tras un expositor de cañas de pescar para echar un vistazo. Un segundo después, un chico rubio apareció en su campo de visión y abrió el congelador para sacar de él un helado. Winnie contuvo el aliento, mientras el chico se volvía con ojos muy abiertos, y algo en su interior explotó.
No había necesitado más de cinco minutos en Internet para conseguir el artículo, con foto incluida, del solitario paisajista y su esposa, de sonrisa mucho más amplia y relajada que la de su, visiblemente más joven, esposo. El artículo describía, con fotos incluidas, la maravilla en madera y cristal, en parte destinada al alto techo del estudio, diseñada para albergar los enormes lienzos del «vaquero irlandés», que Aidan y June Black habían construido en las montañas que bordeaban el pintoresco pueblo de Tierra Rosa, al norte de Nuevo México.
El corazón de Winnie se había paralizado ante la imagen del único hijo de los Black. Un niño adoptado, aunque el artículo no mencionaba ese detalle. En aquella época tenía siete años, dos menos que en ese momento, y sus cabellos eran de un rubio casi blanco.
El mismo color que los cabellos de Winnie a su edad…
—¡Guau!
Annabelle apareció frente al chico, meneando el rabo. «¿Niño quieres jugar conmigo? ¿Por favor?». Con el ceño fruncido, el chico miraba del perro a Winnie y vuelta al perro.
—Está bien —dijo Winnie—. No le haría daño a una mosca aunque la pisoteara.
Lentamente, el niño se arrodilló en el suelo para darle una palmada a Annabelle y el perro se volvió loco, «le gusto al niño», mientras le intentaba lamer por todas partes. El chico reía encantado, pero, de inmediato se puso en pie, como si fuera consciente de que no debería jugar con un perro extraño. Ni con el perro de un extraño. Los ojos se posaron en los de Winnie, acusadores, sospechosos. Dolidos. Y de un extraño color azul grisáceo… como los de ella, salvo por las motas doradas junto al iris.
—¿Eres la señora que vive en la casa vieja? —la casa vieja era su nombre, no una descripción.
—Sólo durante unos días —«también tiene mi nariz. Para meterla en líos, seguro», pensó ella—. ¿Me… viste?
—Sí. Antes —el chico alzó la barbilla—. Entre los árboles. Yo iba en bici.
Las marcas de bicicleta.
—Y… ¿te gusta jugar por esa zona?
—A veces —el niño se encogió de hombros.
Winnie sonrió ante la belleza del niño, su osadía; ante el ridículo aspecto de sus largos cabellos que llegaban casi hasta el hombro, brillantes y sueltos como los de una chica. Aun así, ella supuso que su punto fuerte en la escuela sería su altura, que le hacía parecer un niño de diez, incluso once años, en lugar de los nueve recién cumplidos.
Con el rostro ardiendo, se volvió hacia el congelador y eligió un helado de tarta de queso con fresa mientras evitaba pensar en que el crío podría aparecer por su casa en cualquier momento.
—Robbie, ¿dónde estabas?
Ambos se quedaron mirando a Aidan Black, mucho más desgreñado y rudo de lo que ella recordaba, materializado al final del pasillo y a punto de provocar que el corazón saliera disparado del femenino pecho. Una segunda ojeada le confirmó que no se trataba del delicado y sonriente joven, con su acento musical tan suave como los batidos de chocolate de Elektra, que había conocido apenas dos semanas antes de dar a luz al bebé que se convertiría en su hijo. Los cálidos y alegres ojos verdes ya no brillaban. Parecía el mismísimo diablo.
Un diablo que, a pesar de lo mucho que ella misma había cambiado, la reconoció al instante.
Y no se alegró lo más mínimo.
Ya no llevaba los pelos de punta y teñidos de color azabache, pero no había posible error en esos ojos azules grisáceos, en la determinación de la mandíbula, en los largos brazos y piernas.
—Es la señora que vive en la casa vieja —dijo el niño.
«Flo es mujer muerta», pensó Aidan.
—Tenemos que irnos —murmuró mientras agarraba a su hijo, su hijo, de la mano y prácticamente se lo llevaba en volandas con la esperanza de que la «señora», hubiera captado el mensaje de que si se atrevía tan siquiera a abrir la boca…
Tras pagar el helado, empujó a Robbie al interior del camión y se sentó al volante.
—¿Papá? —dijo Robbie con cautela una vez de vuelta a la autopista—. ¿Qué sucede?
«Por dónde quieres que empiece», pensó Aidan.
—Nada, muchacho —murmuró.
Tras coronar la colina, miró de reojo a su hijo que tenía la mirada fija en un campo de calabazas.
—Si quieres podemos parar —dijo, pero Robbie no se movió—. Podemos elegir el mejor ejemplar.
Tras unos segundos, Robbie negó con la cabeza. Aidan no necesitaba mirarlo a la cara para saber que lloraba. Con sus propios ojos inundados de lágrimas, siguieron adelante mientras una profunda tristeza le invadía.
—¿Y no se te había ocurrido decirme a quién le había alquilado Tess la casa vieja? —Aidan esperó a que su hijo estuviera enfrascado en un videojuego antes de enfrentarse a la asistenta.
Había cedido de mala gana a la insistencia de Flo, a través de su sobrina, para alquilarle la casa a una mujer de Texas que quería alojarse en Tierra Rosa, y sólo en Tierra Rosa. Cualquier hombre habría sentido, como mínimo, curiosidad. Pero Aidan no era cualquier hombre y casi nunca se preocupaba por lo que sucedía en el pueblo en el que vivía desde hacía una década. ¿Por qué iba a interesarse por una mujer que quería alojarse en ese lugar, y no en ningún otro?
«Porque soy idiota», pensó mientras Florita se volvía, dispuesta al contraataque.
—¿Y cómo iba yo a saber que era la madre biológica de Robson? Aunque Tessie me hubiera dicho el nombre de la mujer, no habría significado nada para mí, ya que nadie me dijo cómo se llamaba. ¿Verdad? De modo que ya puede parar el carro, jefe.
Aidan se dejó caer sobre una silla de la cocina mientras se frotaba el entrecejo. Era cierto. Dado que Flo había empezado a trabajar para ellos después de que Winnie Porter hubiera desaparecido de la ecuación, no hubo ningún motivo para revelarle su nombre.
—¿Tiene miedo de que esa mujer se la vaya a jugar? —Flo lo miraba con ansiedad.
—Miedo no. Estoy enfadado porque… —Aidan apretó los puños—. No tenían ningún derecho.
—Pero si fue una adopción abierta…
—Ella se desentendió hace más de ocho años.
—¿Cree que sabe lo de la señorita June? —Flo pareció reflexionar durante unos segundos—. ¿Cree que ha aparecido porque la madre de Robbie ha muerto?
—No tengo ni idea —Aidan suspiró y se puso en pie—. ¿Te importaría retrasar un poco la cena?
—¿Adónde va?
Pero Aidan ya había salido por la puerta con la sangre corriendo por sus venas con más fuerza de lo que había hecho en más de un año.
Capítulo 2
HACÍA años que Aidan no bajaba a la vieja casa de adobe en la que había vivido con June nada más instalarse en Tierra Rosa. Habían adquirido la propiedad y vivido allí hasta que las ganancias obtenidas con la pintura les habían permitido construir la casa nueva a menos de un kilómetro de la vieja, un kilómetro más lejos de la civilización. Aidan y June no eran famosos, ni formaban parte de las celebridades que se habían instalado en Nuevo México, pero valoraban su intimidad. Aidan sobre todo, y había protestado por el reportaje de la revista, pero June…
La camioneta se bamboleó por el camino de tierra hasta pararse frente a la casa vieja.
Adormilada en un rincón soleado del porche, la border collie saltó de inmediato y ladró. Un segundo después, la puerta de mosquitera se abrió y Winnie Porter apareció con las manos hundidas en los bolsillos del vaquero. Tenía las facciones más duras de lo que él recordaba, claro que la última vez que la había visto era una chica de dieciocho años, embarazada y agobiada, según June, por el peso y las noches sin dormir.
Aidan volvió a sobrecogerse, como años atrás, por la estatura de la mujer, y su porte casi masculino. No había nada dulce en ella, ni siquiera sus cabellos rubios completamente tiesos.
—Ya me imaginé que no tardarías en aparecer —ella lo miró con aire resuelto.
—¿Cómo demonios nos has encontrado? —Aidan se bajó de la furgoneta y se acercó lo justo para poder hablar. Lo justo para percibir la decisión marcada en la mandíbula de la mujer.
Ella se recogió un mechón de cabellos tras la oreja. A diferencia de años atrás, cuando llevaba los ojos pintados y más colgantes que una cantante country, no llevaba joyas ni maquillaje.
—Por Internet —dijo ella—. En un artículo de hace dos años. Así supe que vivíais en Tierra Rosa…
—Renunciaste a tu derecho a formar parte de la vida de Robson hace más de ocho años cuando nos suplicaste, suplicaste, que no te enviáramos más información sobre él.
—Lo sé —su voz reflejaba arrepentimiento—. Pero si me hubieses dado una oportunidad…
—¿Para qué? ¿Para alterar la vida de un chico de nueve años?
—¡No! —exclamó ella—. Jamás fue ésa mi intención —dijo ella—. Sabía que me la jugaba apareciendo así de repente.
—De jugártela nada —Aidan estaba tenso. En los ojos de la mujer se reflejaba que había algo más—. Más bien has hecho una estupidez.
—De haber sabido cómo contactar con vosotros, lo habría hablado con June y contigo antes.
—La madre de Robbie está muerta.
—Dios mío —ella dio un paso atrás—. No tenía ni idea…
—Del mismo modo que supongo que no tenías ni idea de que esta casa estaba en mi propiedad.
—Es cierto —dijo ella frunciendo el ceño—. Por el amor de Dios, no pensaba ir por ahí proclamando que os buscaba, al menos no antes de llegar aquí. ¿Cómo iba a saberlo?
—De manera que sólo has venido por si… por si… ¿qué? —Aidan se cruzó de brazos y el maldito perro se acercó, meneando el rabo, a modo de mediador.
—Por si, de algún modo, lograba verlo —ella hundió las manos en los bolsillos traseros, en un gesto humilde y desafiante a la vez—. Eso es todo. Sólo… verlo.
—¿Te crees que soy imbécil?
—No creo que nadie ponga en duda tu capacidad mental —ella casi sonrió mientras el perro volvía a su lado—. Hace poco que June murió, ¿verdad?
—Hace un año —Aidan se preparó para recibir la oleada de dolor, aunque ya no golpeaba tan fuerte como antes, y eso le generaba una sensación de culpa que a veces era peor—. Ya estaba enferma cuando se hizo el reportaje. Han sido dos años muy duros. Sobre todo para el niño.
—Me lo imagino —Winnie desvió la mirada antes de volver a posar sus ojos en él—. Mi abuela también ha muerto. Hará una semana más o menos.
De inmediato, Aidan intuyó que ese suceso había tenido algo que ver con la repentina aparición de Winnie. En su mente surgió el recuerdo de una mujer alta y autoritaria, con el pelo rojo y una mirada capaz de desollarle a uno vivo.
—Mi más sentido pésame.
—No hace falta —Winnie se puso tensa—. Como pudiste comprobar, la señorita Ida era la clase de mujer que siempre imponía su voluntad, y eso no incluía ayudar a criar al bastardo de su nieta adolescente.
—Aseguraste que la adopción había sido idea tuya —Aidan se puso rígido.
—Tenía dieciocho años y no estaba capacitada para criar sola a un hijo. Y sola habría estado, ya que el padre había desaparecido y mi abuela nos habría echado al bebé y a mí a patadas.