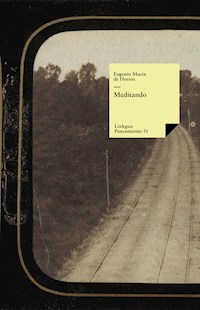
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
Meditando, publicado en 1881, es un ensayo donde el autor ejerce como espectador a un acto religioso en un viernes santo. Este será el escenario donde fluirán polémicas reflexiones hasta el punto de ser acusado de promover una "educación sin Dios", cuando en realidad perseguía establecer una metodología que desechara el aprendizaje memorístico y privilegiara el uso de la razón. "Las nunca silenciosas campanas están mudas"; al pasar una niña exclama "¡Pobrecita! ¡Mil, cien mil veces pobrecita la precoz adolescente! Allí va, contrastando los desnudos brazos blancos, la flotante cabellera rubia, con el profundo color negro de su traje. Va tan resuelta que parece que va conquistando el porvenir..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugenio María de Hostos
Meditando
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: Meditando.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de la colección: Michel Mallard.
ISBN rústica ilustrada: 978-84-9953-582-1.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-650-5.
ISBN ebook: 978-84-9953-335-3.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Breve noticia 11
Hamlet 17
Introducción 17
Generalidades 18
Polonio 19
Laertes 23
Claudio 24
Gertrudis 29
Ofelia 32
El Príncipe 38
Exposición. La acción 47
Desarrollo 58
El monólogo 65
Diálogo 67
Desarrollo 70
Desenlace 77
Conclusión 79
Plácido 81
I 82
II 86
III 88
IV 92
V 96
VI 100
VII 103
VIII 104
IX 109
X 112
Carlos Guido Spano 117
I 122
II 125
Guillermo Matta 141
I 142
II 144
III 145
IV 146
Lo que no quiso el lírico quisqueyano 155
I 156
José María Samper 165
Salomé Ureña de Henríquez 173
Libro de Américo Lugo 179
I 179
II 181
La historia de Quisqueya 183
I 183
II 187
El Instituto Nacional de Chile 191
Las leyes de la enseñanza 195
I 195
II 198
III 201
IV 203
La obra de Lastarria 209
I 209
II 212
Temas políticos 225
Cartas críticas 229
I 229
II 233
Libros a la carta 239
Brevísima presentación
La vida
Eugenio María de Hostos (1839-1903). Puerto Rico.
Nació en Mayagüez en 1839 y murió en Santo Domingo en 1903. Hizo sus estudios primarios en San Juan y el bachillerato en España en la Universidad de Bilbao. Estudió además Leyes en la Universidad Central de Madrid. Siendo estudiante luchó en la prensa y en el Ateneo de Madrid por la autonomía y la libertad de los esclavos de Cuba y de Puerto Rico. Y por entonces publicó La peregrinación de Bayoán novela crítica con el régimen colonial de España en América.
Entre 1871 a 1874 Hostos viajó por Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. En Chile publicó su Juicio crítico de Hamlet, abogó por la instrucción científica de la mujer y formó parte de la Academia de Bellas Letras de Santiago. En Argentina inició el proyecto de la construcción del ferrocarril trasandino.
En 1874 dirigió con el escritor cubano Enrique Piñeyro la revista América Ilustrada y en 1875, en Puerto Plata de Santo Domingo, dirigió Las Tres Antillas, con la pretensión de fundar una Confederación Antillana.
Hacia 1879 se estableció en Santo Domingo y allí redactó la Ley de Normales y en 1880 inició la Escuela Normal bajo su dirección. A su vez, dictaba las cátedras de Derecho Constitucional, Internacional y Penal y de Economía Política en el Instituto Profesional.
Tras el cambio de soberanía de Puerto Rico en 1898 pretendió que el gobierno de Estados Unidos permitiera al pueblo de Puerto Rico decidir por sí mismo su suerte política en un plebiscito.
Decepcionado volvió a Santo Domingo donde murió en 1903.
Breve noticia
En prenda de gratitud, y como testimonio de rendida veneración a la memoria de DON EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, damos a luz varios artículos publicados por él en diferentes revistas, cuando la suerte le brindaba con raros instantes de solaz y esparcimiento. El volumen que los encierra es el primero de la colección de escritores sur-americanos que, por sentimientos también de gratitud a la tierra en donde por primera vez se habló en América la lengua de Castilla, hemos denominado BIBLIOTECA QUISQUEYANA.
Conocidos son la tenacidad y el entusiasmo con que luchó durante toda la vida aquel hombre meritísimo en por de los dos ideales más hermosos del género humano: el de la libertad, que ennoblece y sublima hasta los más bajos instintos, y el de la educación que enseña a servirse de ese precioso don para bien de nuestros semejantes y perfeccionamiento del propio ser. Tampoco son ignoradas las ejemplares virtudes domésticas y patrióticas del fecundo publicista, ni desconocidos sus numerosos y variados estudios científicos y literarios que atestiguan con superabundancia el amor al trabajo y el culto ferviente a la verdad de que no dejó de dar prueba un solo día.
Nada más frecuente desde hace algunos años que las compilaciones de artículos llamados de crítica; pero nada más raro, tampoco, que los juicios hijos de madura reflexión y de verdadero análisis científico en dichas colecciones. Desnudas de originalidad, no obstante los pomposos nombres con que las engalanan sus autores, carecen de atractivo para el lector y por eso es tan precaria como infecunda su existencia. Fruto, por el contrario, de profunda meditación, los escritos de Hostos revisten tendencias docentes de elevado carácter y nobles propósitos, brindan al lector con ideas nuevas desarrolladas con sencillez y claridad, y no ofrecen aquel tono dogmático, regañón o irónico que malamente han dado en la flor de tomar algunos por indicio de capacidad científica.
Si la inteligencia del ilustre hijo de Puerto Rico merece considerarse, ora por las circunstancias y el medio en que se dio a conocer, ora por las dificultades que rodearon su adolescencia y su juventud, como raro don de la naturaleza; nos es grato afirmar que no menos privilegiado fue su corazón, pues si le ornaban la mente variados y profundos conocimientos, estimulaban su actividad generosa y gobernaban su voluntad los más puros y nobles afectos. No se circunscribieron las labores que le ocuparon toda la vida al suelo patrio y a las islas hermanas, sino que abrazando cuanto era americano, con igual ahínco daba a conocer los escritores de la República Argentina, de Chile, de Colombia o de cualquier otra nación suramericana como los propios literatos antillanos. Grande era su corazón para contenerlos a todos, y para no limitarse a defender únicamente con la palabra las causas por que luchaba. Con enérgica y perseverante acción sustento las doctrinas de la educación y de la libertad; por ellas afrontó las persecuciones y vivió y murió en honrosa pobreza.
Antes de que en Europa se hablase de abrir a la mujer las carreras científicas de la medicina y la jurisprudencia, el señor Hostos había persuadido al gobierno chileno de la importancia de esa medida, y las primeras señoritas que tomaron la borla de esas facultades le tributaron públicamente su reconocimiento. Fue también el primero en proclamar la importancia, en la República Argentina, de la construcción del Ferrocarril Trasandino, y así lo conmemoró agradecida la empresa dando el nombre de nuestro pensador a la primera locomotora que recorrió la celebre vía. En la República Dominicana redactó los principales proyectos de ley sobre enseñanza y dirigió durante nueve años la educación publica con éxito felicísimo; y para decirlo todo de una vez, por donde quiera que paso regó la fecunda semilla del bien y abogó por la causa del oprimido sin parar mientes en su origen ni creencias. Baste como ejemplo la campaña que durante permanencia en el Perú emprendió en favor de los chinos contra los despiadados logreros que los esquilmaban, y la manera cómo protegió los intereses de aquella República en el conocido asunto del Ferrocarril de la Oroya que no podemos dejar de referir.
Conociendo cuán poco podían las dádivas para hacer vacilar la honradez de Hostos, recurrió a poner asechanzas al ardoroso entusiasmo con que batallaba por la libertad de Cuba un artero contratista, ofreciéndole contribuir a ella con un millón de pesetas si le prestaba con su pluma el apoyo de que había menester para dar remate a sus negociaciones. A la sola luz de la conveniencia pública examinaba y discutía Hostos en La Patria las propuestas presentadas, de suerte que al llegar a la del astuto e insidioso negociante demostró sin vacilación ni flaqueza cuán desfavorable era en realidad a los intereses nacionales por más halagüeña que a primera vista pareciese.
La convicción que le animaba de que el hombre ha de ser un apóstol, en todas las circunstancias y estados de la vida, su incontrastable fe en la obra de la educación, y el sentido culto que profesaba a la mujer, le inspiraron conceptos dignos de los paladines feudales, que con placer verá el lector esparcidos por todas sus obras, y muy particularmente en el estudio profundo que hizo del Hamlet.
«De toda culpa de mujer (dice) es responsable un hombre, por injusto, por inepto o por liviano. De las culpas de mujeres como Gertrudis, es siempre autor un Claudio, por egoísta, por concupiscente o por malvado. La mujer vive del hombre como la Luna del Sol; y así como este da luz al astro que le está subordinado, así el hombre refleja su virtud y su vicio en la mujer. Educada por él es obra suya: obra buena si el autor es bueno; obra mala, si malo.»
Por grandes que fuesen la afición de Hostos a las Bellas Artes y su encariñamiento con los literatos americanos, nunca dejó de hacer presente, sin embargo, la necesidad de poner a raya esa pasión y la urgencia de restringir el campo de los estudios meramente literarios en los países en donde no brilla aún la aurora de la libertad, y allí donde no se han resuelto todavía los principales problemas de la vida nacional.
«Tenemos (dice su estudio sobre la poesía de Guillermo Matta) sobre la influencia de la poesía y de la literatura en la imaginación y el carácter de los latinoamericanos, una opinión que importa resumir en dos palabras. Opinamos que un pueblo de tanta imaginación como el nuestro, y sociedades de carácter tan inseguro todavía como las muestras en toda la América latina, pierden de razón lo que ganan en fantasía, y disipan de sustancia o fondo lo que invierten en forma, con la casi exclusiva educación poética y literaria que reciben.»
«Tales cuales son hasta hoy, ni la poesía ni la literatura son educadoras. El gusto literario y la delicadeza sensitiva que desarrollan, buenos y convenientes en sí mismos como son cuando sirven de complemento a una concienzuda educación de la razón, sirven de obstáculos cuando la antecede y la subyuga o la sucede bruscamente el culto de las formas.»
Don Eugenio María de Hostos vio la luz de esta vida instable el día 11 de enero de 1839, y la de la vida inmortal y perenne el día 11 de agosto de 1903.
Sobre la humilde loza que cubre sus cenizas debería grabarse esta inscripción:
ISTITIAM. DILEXIT. VERITATEM. COLUIT.
Los editores.
Hamlet
Introducción
Vamos a asistir a una revolución. Hamlet es una revolución.
Como hay un desarrollo en la naturaleza, hay un desarrollo en el espíritu. La idea es tan evidente, que la concibe el mismo irreflexivo Laertes cuando, en vez de amparar a Ofelia con su amor de hermano la aconseja: For nature, crescent does not grow alone... etc. «Que la naturaleza, al desarrollarse, no se desarrolla solamente en músculos y en órganos; sino que, como crece el templo en que residen, crecen también las funciones de la mente y del espíritu.»
Como hay un progreso colectivo, hay un progreso individual. Y así como el uno se manifiesta por medio de luchas, de dolores, de sacrificios y de sangre; así el otro se manifiesta por medio de luchas, de dolores, de sacrificios y de lágrimas.
Cada progreso es consecuencia de una revolución en una idea o en un afecto de la humanidad. Cada revolución es el conato de un progreso en los afectos o en las ideas de los hombres.
Una sociedad se emancipa o se subyuga, y triunfa o sucumbe el progreso social. Un individuo triunfa o sucumbe y el progreso individual se realiza o se abandona.
Un alma en crisis; un espíritu en progreso, una revolución moral; una lucha interior para hacer triunfar un progreso del ser en el ser mismo; el cataclismo de un alma: ese es el espectáculo más digno que puede ofrecerse a la conciencia humana. Este es el espectáculo que Shakespeare nos ofrece en Hamlet.
Generalidades
Como en todas las obras del delicadísimo psicólogo hay en El príncipe de Dinamarca un atractivo superior al de la fábula: el de los caracteres. Shakespeare no crea una acción para adaptarle personajes; crea hombres, seres humanos, cuyo carácter determinado, positivo, consecuente, origina la acción.
Más de una vez se encuentran personajes ociosos en las tragedias del autor-actor: nunca, por ocioso que sea, deja ese personaje de ser un hombre, un individuo, un carácter, ya personal, ya genérico.
El manso Moratín, que se hizo iracundo para traducir y comentar a Hamlet; y el iracundo Goethe que se hizo manso para resolver ese ya secular problema de arte, creen que hay en Hamlet muchos personajes inútiles, como dice con rabia el académico, que podrían combinarse con otros, como pensaba con temor respetuoso el clásico-romántico de Goetz y de Werther.
Cuando el primero quiere suprimir a los sepultureros, quiere suprimir toda una especie. Cuando el segundo piensa en combinar en una sola personalidad los caracteres de Rosencrantz y Guildenstern, encuentra en ellos tanta fuerza de individualidad, que no se atreve a tocarlos.
Y eso, que Rosencrantz y Guildenstern son meras personificaciones de un vicio: la cortesanía servil. Pero se completan tan admirablemente el uno por el otro, caracteriza tan adecuadamente cada uno de ellos una fisonomía del vicio que el autor zahiere, que la acumulación de esos dos caracteres en uno solo falsearía el defecto criticado. No todos los accidentes y pormenores de un vicio o un defecto moral caben en un solo hombre, porque el hombre modifica sus defectos y sus vicios según su modo individual de ser. Por perfecto que sea un hombre en su defecto o en su vicio dominante, el vicio o el defecto no forman todo el hombre. Al lado de la parte mala está la buena, y, desdichadamente, al lado de un vicio ridículo, está muchas veces el vicio repugnante o criminal.
Polonio
Tan perspicazmente había Shakespeare analizado el corazón del hombre y penetrado en las sinuosidades del espíritu, que, no contento con bosquejar en el carácter de Rosencrantz y de Guildenstern dos aspectos del servilismo palaciego, modificados por la reserva del uno y por la intemperancia del otro, dibuja en Polonio una forma menos sencilla, más compleja, más varia, menos genérica, más personal, más caprichosa, no por eso menos real, del mismo vicio. Los críticos de Hamlet pasan desdeñosamente por delante de Polonio. Lo contemplan, lo comparan rápidamente con el tipo, desdichadamente inmortal, del adulador familiar del poderoso, se sonríen, se encogen de hombros, y, exclamando: «¡Hay tantos como ese!» pasan. Hacen mal: Polonio es una personificación ridícula de la más ridícula de las adulaciones, la inofensiva; pero, también, es un carácter.
Polonio es un buen hombre que hubiera podido ser un hombre bueno. En esta sencilla oposición hay lo bastante para hacer de ese no carácter, un carácter interesante: de ese ente ridículo un ser patético. Es un loco de la realidad. Guiándose por ella en razón de su experiencia; violándola en razón de su candor, predica lo bueno que ella enseña, y no lo hace: hace lo malo que ella inspira. Honrado y digno por instinto, es indigno por conveniencia. Sencillo en su doblez, candoroso en su malicia, ingenuo en su fatuidad, es sincero en su adulación. La adulación es su modus vivendi, el modo de su vida. Expresión de debilidad, no de maldad, su adulación es cariñosa, benévola, optimista. Adula porque se conoce débil; no para ser fuerte, sino para ser querido; no para esclavizar al adulado, sino para mejor servirle, para amarlo más; para obtener un derecho, no un arma. Cuando habla con Claudio y con Gertrudis, en cada lisonja del palaciego palpita el adicto corazón del servidor leal. Cuando asiente a los aparentes despropósitos de Hamlet y se asombra al descubrir en ellos más cordura, más donaire, más luz de razón que en muchas afirmaciones sentenciosas de los cuerdos, hay en su asombro una ternura y una bondad que enternecen: se ve que acoge con alegría toda ocasión en que pueda esperar la salud de aquella mente enferma y querida. Si hubiera leído a Séneca, comentaría cada extravío mental de su príncipe, diciendo, para engañarse, para tener el placer de seguir esperando en su salud: «Nullum magnum ingenium nisi mixtura dementiæ»: «No hay gran ingenio que no tenga alguna partícula de loco.» Importuna, inquieta a Hamlet; pero lo hace por secundar los que supone buenos propósitos del rey. Mientras los espías de éste violan lo sagrado de la antigua amistad que los une a Hamlet y solo por adular a Claudio y solo por hacerse de indigna adulación un poder indigno, espían y ponen asechanzas al loco que creen cuerdo. Polonio, que celebra y admira los momentos lúcidos del loco, no lo vigila para sorprender en él la ficción que esconde un peligro, sino para poder asegurar que es inofensiva su locura. De todos los actores de la escena, él y su hija son los únicos que creen en la demencia de Hamlet. Y como coinciden en la creencia, coinciden en la causa que le atribuyen. El padre dice: «That he is mad, ’t is true; ’t is true, ’t is pity—; And pity ’t is ’t is true»: «que está loco, es cierto; que es cierto, es lástima, y es lástima que sea cierto.» La hija interrogada por el padre, a esta pregunta: «¿Loco de amor por ti?» responde: «I do fear it»: «lo temo».
Acaso no hay en toda la tragedia una coincidencia más patética que esa: los seres que compadecen al que creen loco, son las dos víctimas predestinadas de su cordura horrenda: los dos más inocentes de la enfermedad de su razón, los dos a quienes castiga y mata con perfecta lucidez.
Ellos lo lloran extraviado, y lo perdonan anticipadamente. «¡Me han muerto!» «I am slain», es la única queja que exhala el viejo infortunado. No quejándose, es dos veces consecuente. Es su príncipe quien lo mata, y él es siervo voluntario de sus príncipes: es el pobre demente, y no lo acusa.
En frente de estos caracteres, el de Horacio; al lado de los adictos al poder, el adicto al hombre.
Es el tipo de la amistad sin condiciones. No las impone al amigo para quererlo, no se las impone a sí mismo para estimarlo.
Es un corazón lleno de dádivas. Da sin exigir. Quiere a Hamlet, porque es un hombre amable, digno de ser amado, no porque es poderoso, no por ser príncipe, no por ser superior en jerarquía.
Está unido a él por una religión que así hace devotos a los pueblos como a los individuos; la religión de los recuerdos. Fue su amigo porque fue su condiscípulo; es su inseparable porque fue compañero de su adolescencia; y como fue confidente de sus secretos juveniles, es confidente de la pesadumbre secreta que pesa en su conciencia.
Para su amistad no hay tiempo, no hay mudanza en el tiempo. El mismo Hamlet, que estudiaba, parolaba, traveseaba, enamoraba y se formaba con él en Witemberg, es el que hoy le hace confidencias formidables.
El deber de quererlo que se impuso entonces, persevera ahora. Horacio no sabe que hay una gradación en los afectos: no sabe que un grado es el cariño y que la estimación es otro grado. Cariño ciego, movimiento espontáneo del corazón el que lo mueve, sabe que quiere a Hamlet, no sabe por qué lo quiere. Ni un átomo de interés en su cariño. Viene a Elsinor para tomar parte en las fiestas de la boda, para tributar un homenaje de respeto a sus reyes; y se aleja de las fiestas por acompañar a su amigo en sus aventuras tenebrosas; y se aleja de los reyes por hacerse parcial del príncipe, acusado de proyectos ambiciosos. Allí donde está Hamlet, allí él. Donde Hamlet no está, tampoco Horacio. Es digno de la confianza que inspira, y el alma suspicaz que de todos desconfía confía en él. Para cumplir el tremendo juramento de acordarse siempre, el príncipe emplea tres medios: su locura fingida, la representación de la escena que recuerda los crímenes de Claudio, y la vuelta inesperada de Inglaterra. El único a quien Hamlet confía sus proyectos; el único que sabe por él la ficción que hay en la representación, el castigo que anuncia la vuelta de Inglaterra, —es Horacio.
Este carácter, en sí mismo interesante, adquiere por contraste un interés vehemente. Si por sí mismo representa aquel amable abandono de los afectos que no juzgan ni razonan, aquellas naturalezas afectivas que concentran en un sentimiento cuantos aspectos tiene la existencia, que deben a esa reducción de la existencia el optimismo espontáneo que practican —Horacio representa por contraste el interés moral de la acción a que concurre—. Es la luz del cuadro en que son la sombra Rosencrantz y Guildenstern; es afirmación de la tesis artística en que es negación el mismo Hamlet. Contrasta con la perversidad interesada de aquellos, por la bondad desinteresada de su afecto. Contrasta con Hamlet, que hace el mal queriendo el bien, por el bien que practica sin buscarlo. En tanto que él, oscura, pasiva, humildemente, hace el bien de confortar con su lealtad el alma atormentada del príncipe, éste no retrocede ante la sentencia que con impasible rigidez pronuncia su conciencia: «I must be cruel, only to be kind: Tengo que ser cruel para ser bueno.» (Acto IIIe, escena IV.)
Cuando Goethe retrataba en tres palabras «al sencillo, noble y excelente Horacio», contribuía a explicar el efecto que produce al espectador o al lector de la tragedia la influencia de esa naturaleza generosa. Por la sencillez de su corazón, cautiva; por la nobleza de su conducta, se reconcilia con los innobles en la suya; por la excelencia de su carácter, moraliza. En la vida de la escena como en la vida del mundo, basta eso. Cuando podemos señalar un alma sana entre mil corrompidas por la pasión y el interés, «el mundo no es tan malo —nos decimos— pues que al lado de las deformidades corrompidas, está la forma incorruptible.»
Laertes
Los contrastes de Shakespeare no son antítesis. Shakespeare sabe que el arte no demuestra, y conoce demasiado íntimamente la existencia humana, para agrupar en la escena caracteres antitéticos, que nunca o casi nunca se encuentran en la realidad. Por eso, al presentar en Laertes el opuesto correlativo de Hamlet, no busca el contraste en oposiciones radicales ni mantiene esa oposición en choque continuo, ni personifica en el uno una virtud, el vicio contrario en el otro. Los personajes de Shakespeare son hombres, y hombres dignos generalmente de Terencio. Se creen capaces del bien y del mal que hacen los hombres, y por eso se salen de la escena para vivir en la vida que vivimos. Si la cualidad o el defecto que los caracteriza, que constituye su personalidad moral, contrasta con otras cualidades o defectos de los demás con quienes contribuyen a la acción, ni es el contraste el que les da carácter, ni consiste su carácter en la oposición en que está con su contrario, Laertes es un joven, en el sentido histórico de la palabra; frívolo, irreflexivo, apasionado, sin otro designio en su existencia que la existencia misma. Fácil de juicio como todos sus iguales, juzga a los demás según sus faltas: él las comete, luego todos las cometen. De aquí su experiencia pesimista. Tiene por su hermana aquel cariño descuidado que piensa menos en lo amado que en sí mismo; y cuando sabe que Ofelia puede amar a Hamlet, que Hamlet ama a Ofelia, duda de la rectitud del hombre porque no tiene fe en la propia; duda de la fortaleza de la mujer, porque no hay mujer fuerte para hombre débil. Aconseja a su hermana, y hay un sano interés en su consejo; pero hay más egoísmo que interés. En vez de aconsejarla, debería ampararla; pero en vez de ampararla, la abandona a sí misma y retorna a la ciudad de los placeres. Es hombre que no puede detenerse: resuelve y hace; hace más que resuelve. Un error, una preocupación, una pasión, un interés lo incitan, y allá va. Hoy lo llama el placer, y desampara a los suyos. Mañana lo llamará el dolor, y vendrá a vengar a su padre y a su hermana contra los ofensores que no sabe quiénes son; a amotinar el pueblo contra el rey, porque lo cree culpable; a combinar con él una cobardía criminal, porque él le facilita la venganza. Tiene todos los vicios y las cualidades de un hombre de acción, y por eso contrasta con Hamlet, hombre de reflexión. Tiene todos los ímpetus de la voluntad, y por eso hace tanto y tan malo en tan poco momento y en tan poco espacio. No retrocede ante el peligro, y es valiente. No retrocede ante el crimen, y es cobarde.
Claudio
Ese mismo carácter en el grado final del desarrollo, es Claudio. Claudio es un malvado que no es malo. Quedan dos móviles en su ser que demuestran los gérmenes no desarrollados del bien que hubo en su alma: el remordimiento y el amor. Ama a Gertrudis, su mujer, a pesar de ser ella uno de los móviles del crimen que rumia su conciencia; y por huir del remordimiento del primer crimen, medita otro. Si lo hubieran dejado reinar y amar en paz, hubiera sido un buen rey y un buen esposo. Si Laertes no hubiera encontrado en su senda de placer la árida necesidad de una venganza, hubiera sido un caballero. De esas voluntades instintivas está llena la vida. Esos son los héroes que los idólatras admiran en la historia. La crítica complaciente los absuelve, y Suetonio admira a Augusto, y Valerio ensalza a Tiberio, y Thiers deifica a Napoleón I, y la Europa se postra admirada ante el tercero. Del malvado no malo de Shakespeare a esos buenos no buenos de la historia, no hay más diferencia que la del fin. El malvado de la tragedia comete el crimen por ocupar el solio y el tálamo, en tanto que esos héroes ocupan el solio para pisotear desde él a media humanidad.
Claudio era un ambicioso: ambicionaba el reino y la mujer del rey su hermano. Fue necesario un crimen, y lo cometió. El crimen consumada es un estado, como la incapacidad de cometerlo constituye el estado de inocencia. Como éste sus virtudes, tiene aquél sus vicios necesarios. De ahí la hipocresía, la suspicacia, la doblez y la impasibilidad de juicio que demuestra Claudio. Atribuye a motivos de razón, de prudencia y de política, los crímenes que ha cometido y que se dispone a cometer. Odia a Hamlet, porque sospecha que Hamlet ha penetrado en su conciencia. Mientras más lo odia, más lo acaricia. Es el único que por inducción conoce a su enemigo, y vive en guardia; es el único que tiene conciencia del estado moral de Hamlet, y no se deja alucinar por las locuras de éste, por los informes de los otros, por la piedad de algunos, por la inquietud de todos. Si el bueno de Polonio, después de decirle que Hamlet está loco de amor por su hija Ofelia, lo lleva a esconderse para oír el diálogo de los dos enamorados, el criminal sombrío no se equivoca: «¡Amor! —dice— no van por ese camino sus afectos... algo hay en su espíritu que su melancolía está incubando. De esa incubación saldrá un peligro.» Es necesario prevenir ese peligro, e inmediatamente se decide a prevenirlo. Cuando el malvado del 2 de diciembre y del 4 de Setiembre decía que el mundo es de los linfáticos, decía una cínica verdad. El mundo es de los linfáticos, porque esa trama de relaciones e intereses que llamamos mundo, solo es penetrable para los que fría, impasible, escépticamente, convierten en norma de conducta las mezquindades y las pasioncillas de los hombres; para los que, al contrario, tienen por axioma de vida la dignidad nativa y la bondad original del ser humano, la trama es impenetrable. Los primeros hacen víctimas de su egoísmo, del pesimismo de su juicio, de la rapidez de su voluntad depravada, al mundo de que se ríen. Los segundos son víctimas del mundo de que se compadecen.
Los llamados hombres de acción, en cuyo número colocó Shakespeare a Claudio, pertenecen a la categoría de los linfáticos. Y no porque la linfa predomine más que la sangre en su organismo, sino porque predomina más la voluntad que la razón en su conciencia.
La voluntad es una facultad esencialmente perversa.
Tal vez, al instituir una personificación suprema del mal en frente de la suprema personificación del bien, no han querido otra cosa las religiones positivas que consagrar en los trastornos de la naturaleza y del espíritu, de la sociedad y de la ley universal, la omnipotencia de la voluntad predominante para el mal. En este gobierno interior de cada hombre que llamamos alma, hay fenómenos idénticos al gobierno de las sociedades. En éstas, el predominio del poder ejecutivo determina infaliblemente el despotismo; el despotismo es un trastorno de las leyes de la sociedad. La voluntad es el ejecutivo del espíritu: subordinado a la razón y al sentimiento, produce el bien; desligado del sentimiento y de la razón, produce el mal.
Una grande actividad de pasiones, aguijoneada por una voluntad, eso es el crimen. Los unos lo cometen en sí mismos: son suicidas. Los otros lo cometen en su hermano, en su deudo, en su amigo, y tienen cien nombres en los códigos penales. Los otros lo cometen en un pueblo, y son tiranos, déspotas o autócratas. Los otros lo cometen en la humanidad, y los llaman conquistadores, héroes, semidioses.
Son meras combinaciones de la misma voluntad, con diferentes circunstancias. Cesar hubiera sido suicida si no hubiera pasado el Rubicón. Nerón hubiera sido incendiario, si no hubiera sido emperador. Tropmann hubiera sido un estratégico famoso, si no hubiera sido un obrero. Cualquier soldado español, hambriento de oro, fue conquistador en el siglo XVI. Todos los hombres son buenos cuando no están colocados delante de una pasión o un interés. Todos los hombres son malos cuando, colocados delante de una pasión o un interés, solo tienen voluntad para saciarlos.
Voluntad implacable para saciar su ambición tiene Claudio, el personaje criminal de Shakespeare, y al columbrar un peligro para él en la situación moral de Hamlet, se dispuso inmediatamente a prevenirlo. Con un poco de sensibilidad, lo hubiera prevenido sin dañar a Hamlet. Con un poco de razón, lo hubiera prevenido haciéndose a sí mismo un beneficio. Pero era la voluntad quien decidía, y decidió otro crimen.
Aquí, lo mismo en la tragedia que en la vida, lo mismo en el teatro que en la historia, empieza la segunda fase de este carácter. Triunfante por su primera violencia o su primer crimen, el hombre de acción no se detiene. Creerá necesaria otra violencia, y la cometerá. Creerá necesarios otros crímenes, y los consumará. Si los remordimientos o el desarrollo de la razón, lo detuvieren ¡væ victis! ¡ay de él! el mundo se le cerrará, por más que los cielos se le abran.
Claudio, como todos los hombres de su especie, tiene ese instinto. Sabe que con la primera vacilación comienza la impotencia, y no vacilará. Antes de convencerse del peligro que para él había en la tenebrosa taciturnidad de Hamlet, bastaba una satirilla de Polonio contra la hipocresía, para que el rey la recibiera en la conciencia como un dardo, y exhalando una queja, prorrumpiera: How smart. A lash that speech doth give my conscience!... O Heavy burden!»
Sí, es una carga pesada la conciencia, y es necesario arrojarla, y triunfar; o soportarla, y sucumbir para las grandes delicias de la ambición y del poder.
Después de conocido el peligro que lo amenaza en Hamlet, ya no oye Claudio a su conciencia. Quiere, en un momento de congoja, sobornarla por medio de la oración, y averigua con ira y con despecho que la conciencia es insobornable. (Mis palabras se elevan hasta el cielo, mis designios se quedan en la tierra.)
¿Cómo no, malvada voluntad, si esa es la pena de tu culpa?
La oración de la conciencia es la virtud, y la expiación de la maldad es su impotencia para hacer el bien.
En este momento, el carácter adquiere una tremenda intensidad trágica, y es imposible seguirlo en su desarrollo, sin apiadarse íntimamente, sin anhelar para él un momento de tregua consagrado al bien.
No es posible la tregua, y Shakespeare, obedeciendo a la lógica implacable, lo obliga a desarrollarse en toda su extensión.
Así en la vida: cuando fatigada del mal, la voluntad predominante intenta detenerse en las fruiciones del puro sentimiento y devolver su iniciativa usurpada a la razón: ya se ha corrompido el sentimiento; ya no tiene iniciativa la razón.
Mal es la acción de la voluntad no razonada. Un malvado es una voluntad abandonada a sí misma. En ese abandono hay luchas y dolores y catástrofes. Shakespeare, que los describe minuciosamente en Macbeth y en lady Macbeth, los bosqueja en Claudio.
Gertrudis
Todo hombre se ha encontrado una vez, o más de una, delante del problema que el más humano de los poetas ha expuesto en el carácter de Gertrudis.
Gertrudis es la mujer sensual. Ama con los sentidos, conoce por medio de los sentidos, obedece en su acción a los sentidos. Si no tuviera los instintos delicados de la mujer, solo tendría los instintos animales de la hembra. Solo tendría sensualidad en el corazón, si no tuviera sensibilidad en el espíritu. Tiene la imaginación suficiente para dar calor y color a sus deseos, y por eso los eleva hasta el afecto. No tiene fuerza suficiente de razón para convertir en afectos todos sus deseos, y por eso es inconstante en sus afectos.
Es hija inmediata de la naturaleza, y vive para la felicidad. La felicidad es su derecho, y como no le han enseñado que hay deberes correlativos de ese derecho, que todo derecho se completa y se realiza por su deber correlativo, no supone ni sospecha que el querer ser feliz pueda llegar a ser un mal. Y hace, sin saberlo, sin quererlo, sin sentirlo, males que no dejaría de llorar si llegara a tener conciencia de ellos.
De toda culpa de mujer es responsable un hombre, por injusto, por inepto o por liviano. De las culpas de mujeres como Gertrudis, es siempre autor un Claudio, por egoísta, por concupiscente o por malvado. La mujer vive del hombre, como la Luna del Sol: y así como éste da luz al astro que le está subordinado, así el hombre refleja su virtud y su vicio en la mujer. Educada por él, es obra suya. Obra buena, si el autor es bueno; obra mala si malo.
Por mucho que Hamlet pondere a su padre el rey difunto, no pasaba su padre de ser un hombre de guerra. A su lado, su hermano. Siempre o con frecuencia ausente el rey Hamlet, su mujer no tenía otro consejero, otro guía, otro educador que su cuñado Claudio, ni otra escuela que la adulación y la lisonja de sus cortesanos.
Su voluntad era mandato cumplido; su capricho era obra realizada. Satisfecha de su vida, era feliz. No tenía nada más que pedir a los otros ni a sí misma.
Muere el rey su esposo, y la felicidad se enluta. Con la mano que le ofrece, Claudio le devuelve su jerarquía y su felicidad. Amaba a su primer esposo ¿por qué no ha de amar a su segundo?
Ninguna incompatibilidad, para ella, en ese afecto. Amar a un hermano después de haber amado al otro no es un crimen; antes es una prueba póstuma de amor al que se amó primero; es seguir amándolo en su carne y en su sangre.
Ella no sabe que su Hamlet murió envenenado; y como dice con perfecta ingenuidad a su hijo, «el que vive debe morir». Ella no sabe que su antes cuñado y ahora esposo es el autor de su viudez, y como el haber salido de ese infeliz estado a él lo debe, le paga con amor su beneficio. Cierto es que un solo mes entre el llanto tributado al primero y las caricias concedidas al segundo marido, es poco tiempo; cierto que, como dice amargamente el príncipe su hijo, «las viandas del duelo sirvieron para las bodas»; mas a parte de que, como él mismo dice: «Thrif, trift, Horatio» esa era una prueba de frugalidad y economía, es también una prueba de la inocencia, de la irresponsabilidad y de la inconsciente sensualidad de Gertrudis. Muy convencido de esto debía estar el difunto, cuando, al aparecerse a su hijo, con el deber de vengarlo, le impone el de no culpar a su madre.
Es madre, ama como las madres, tiene la segunda vista de las madres, y es la primera que descubre en el alma de su hijo uno de los dolores que le aquejan.
Cuando delibera con Claudio y con Polonio sobre el estado de Hamlet, se niega a toda conjetura, y dice con toda la seguridad de su instinto: «La muerte de su padre, y nuestro acelerado casamiento», eso es lo que le enferma.
¿Y cómo, amando a su hijo, no previó el efecto que había de producir en su alma delicada aquel rápido olvido de su padre? Eso es lo que no cesa de preguntarse tristemente la pobre madre, y lo que nunca logrará responderse, porque no sabe que, al obrar de un modo indecoroso, pero no criminal, obedecía a su naturaleza, nunca dirigida y siempre estimulada por la educación de la costumbre. Buena en cuanto madre, sin conciencia moral en cuanto hembra, la madre va a iluminar a la hembra, y va a producirse una mujer. Esa hembra sin pudor, esa mujer sensual sin afectos delicados, que por falta de pudor ofende la memoria de su esposo y por falta de delicadeza de sentimiento ha causado el infortunio de su único amor digno, de su hijo, va en el desarrollo de la acción a elevarse lentamente a la concepción de la dignidad de mujer; a la idea de la responsabilidad por el remordimiento, que las hembras no conocen; al conocimiento de un mal, hecho sin intención de mal, a las delicadas ternuras de su sexo, a las santas revelaciones del amor del alma. Esa mujer sensual, que empieza repugnando, concluirá enterneciendo; y cuando, después de verla despojarse lentamente de su apariencia sensual, la veamos siguiendo siempre con ojo maternal a su hijo; amándole en Ofelia; concibiendo en el amor de entrambos una felicidad tan diferente de la suya; abriendo los ojos de la conciencia a una falla cometida sin conciencia; llorando la muerte de Ofelia con el propio corazón y el de su hijo; esparciendo flores delicadas sobre la tumba de la criatura sensitiva, que una sola ráfaga de adversidad aniquiló; enjugando con su pañuelo el sudor de la frente de su hijo, segura de su triunfo como toda madre lo está del triunfo de los suyos, y exclamando al morir la exclamación suprema: O my dear Hamlet!





























