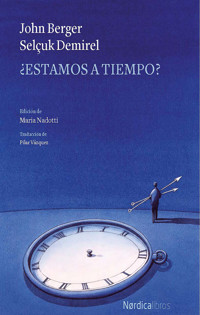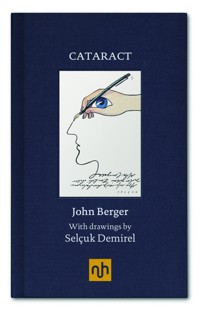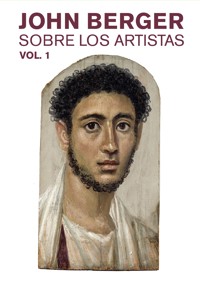Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La mirada incisiva de John Berger inaugura nuevos modos de ver donde la mirada hacia el arte y hacia la vida se confunden combinando un exhaustivo análisis que tiende a ser 'objetivo', entre materialista y purovisualista. El ojo de la cámara y el ojo del artista nos hablan del significado oculto en la mirada cotidiana con la que contemplamos paisajes, animales o personas queridas. En los lienzos de Millet, Courbet, Turner, Magritte y Bacon, Berger evoca experiencias que confunden el propio misterio que rodea al arte con nuestras propias vidas, paseando entre categorías literarias, del relato al ensayo, sin casi reparar en ello.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mirar
Editorial Gustavo Gili, SL
Rosselló 87-89, 08029 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61
MirarJohn Berger
GG®
Título original:ABOUT LOOKING
Publicado en 1980 por Writers and Readers
Publishing Cooperative, Ltd., Londres
Y la edición castellana en 1987, por Herman Blume, Madrid
Diseño de la cubierta de Estudi Coma
© Fotografía de la cubierta de Jean Mohr
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente, respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.
© John Berger, 1980
© Prólogo de Alfonso Armada, 2001
© Versión castellana de Pilar Vázquez, 2001
para la edición castellana
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2001
y para la presente edición
© Ediciones G. Gili, SA de CV, México, 2001
ISBN: 978-84-252-2679-3 (epub)
Producción del ePub: booqlab.
www.ggili.com
Agradecimientos
Todos los artículos incluidos en este libro, salvo “Entre los dos Colmar” y “Romaine Lorquet”, que aparecieron primero en The Guardian, y “Turner y la barbería” y “Rouault y los suburbios de París”, que lo hicieron en Realities (París), fueron publicados antes, con una forma ligeramente distinta, en New Society. De éstos, los relativos a Lowry, Hals, Rodín y Giacometti aparecieron en The Moment of Cubism and other essays, cuya edición está hoy agotada.
Quiero agradecer al Transnational Institute de Amsterdam el constante apoyo que me prestó durante el período de realización de muchos de estos artículos. Quiero dejar constancia de mi solidaridad con este Instituto.
Págs.
Procedencia de las ilustraciones
10
Montando un elefante, Zoo de Londres.
22
Esperando a un huésped, Grandville.
24
Intérieur vert © Gilles Aillaud, cortesía del artista.
28
Renard, © Gilles Aillaud, cortesía del artista.
30
Rhinocéros dans l’eau, © Gilles Aillaud, cortesía del artista.
36
Campesinos camino del baile, Westerwald, 1914, August Sander.
38
Banda de pueblo, Westerwald, 1913, August Sander.
40
Misioneros protestantes, Colonia, 1931, August Sander.
51
Retrato del Sr. Bennet, © Paul Strand, cortesía de la Sra. Strand.
52
Campesinos rumanos, © Paul Strand, cortesía de la Sra. Strand.
58
Padre e hijo, © Richard Appignanesi.
60
Prisioneros sirios de la guerra del Yom Kippur, © Simonpietri, John Hillelson Agency Ltd.
62
Buscando a los seres queridos, © Dmitri Baltermans.
63
Un partisano bielorruso, © Mikhail Tarkhman.
63
Hospital de campaña, © Mikhail Tarkhman.
66
Flores silvestres, Rodchenko.
80
El pozo de Gruchy, pastel, Jean-François Millet, Museo Fabre, Montpellier.
86
Leñador en el bosque, Seker Ahmet, Museo Besiktas.
106
Virgen con el Niño (detalle), Georges de la Tour.
117
Jiminy Crickett en la película Pinocchio, Walt Disney.
117
Figura volviéndose (con vidrio), Francis Bacon, cortesía de Malborough Fine Art (Londres) Ltd.
165
Alberto Giacometti, © Henri Cartier-Bresson, John Hillelson Agency Ltd.
178
Escultura, Romaine Lorquet, © Sven Blomberg.
186
Campo, © Jean Mohr.
Índice
Agradecimientos
Prólogo de Alfonso Armada
¿Por qué miramos a los animales?
Usos de la fotografía
El traje y la fotografía
Fotografías de la agonía
Paul Strand
Usos de la fotografía
Momentos vividos
Lo primitivo y lo profesional
Millet y el campesino
Seker Ahmet y el bosque
Lowry y el norte industrial
Ralph Fasanella y la ciudad
La Tour y el humanismo
Francis Bacon y Walt Disney
Artículo de fe
Entre los dos Colmar
Courbet y el Jura
Turner y la barbería
Rouault y los suburbios de París
Magritte y lo imposible
Hals y la bancarrota
Giacometti
Rodín y el dominio sexual
Romaine Lorquet
Un prado
El faro y la cámara oscura
Bajando del Chiado entré en una librería de viejo sin nada verdaderamente llamativo en el escaparate, algunos libros de arte barajados sin convicción, expuestos como con desgana, como si el propietario no tuviera el deseo de atraer a nadie y menos de vender. Enseguida pensé que había cambiado de acera en vano. Dentro no había más que fascículos y colecciones de libros de auto-ayuda sin el más mínimo interés salvo para profesionales de la desesperación. Hasta que reparé en un lomo rojizo con caracteres cirílicos. Desempolvé mis olvidadas lecciones de ruso y, para mi sorpresa, leí Tretiakovskaia galeria. No me lo podía creer. Una joya en un barrizal. Saqué el libro de la tosca estantería de metal. Elegantemente encuadernado en tela, el libro, de gran tamaño, era un extraordinario pero nada ostentoso catálogo de la galería Tretiakov de Moscú con la mayor parte de las reproducciones imitando el estilo de los libros de arte de Skira: láminas a todo color pegadas únicamente por el margen superior. Cuando vi el precio, escrito a lápiz en el interior de la cubierta, no di crédito. Pensé que se trataba de un error: 1.700 escudos (unas 1.600 pesetas). Para cerciorarme se lo acerqué al propietario sin manifestar grandes muestras de interés, con la cazurrería del chamarilero que no quiere revelar su entusiasmo por el inesperado hallazgo. Cuando salí de la librería con mi tesoro en la mochila, pensé que acaso había sido el propio John Berger el que secretamente había guiado mis pasos. Porque había regresado a Lisboa siguiendo su rastro, como en el pasado había regresado a Lisboa siguiendo el de Fernando Pessoa. Porque aquella mañana me dirigía al Museo de Arte Antiga para volver a ver un cuadro con la ayuda de los ojos de John Berger y su hija, Katya Berger Andreadakis, que lo habían descifrado en un periódico.
Fue en un periódico donde, por primera vez y demasiado tarde, me di de bruces con los ojos de John Berger. El artículo se titulaba Un hombre y una mujer bajo un ciruelo. Quizá no fue la primera vez, pero las palabras de ese artículo no me han abandonado. Relataba su encuentro con una pintora y restauradora –una pátina blanquecina barnizaba su ropa–, que venía de Galicia y en su camino hacia Kassel se había detenido en la casa de John Berger en la Alta Saboya, el lugar al que el crítico y escritor británico se había encaminado a la mitad de su vida para volver a encontrar un sentido a la mirada, a las palabras y a la existencia. Rompe a llover copiosamente e invitan a la viajera a pasar la noche. A la mañana siguiente ella le pregunta si se había fijado en su cámara. Plateada y del tamaño de una caja de herramientas, John Berger había reparado en el objeto, pero no sabía que era una cámara. Y lo era, la primera, la que le gustaba emplear a Leonardo, una cámara oscura. Ella le propone que se hagan una foto juntos, y la toman bajo un ciruelo con una exposición de tres minutos. Se mueven, “claro”, como los ciruelos que más que simbólicamente les amparan. La imagen quedó reflejada, invertida, en el interior de la cámara oscura después de que la mujer destapara un orificio en un lateral y la luz entrara y suavemente los lamiera para copiarlos. Pero el único papel fotográfico que registró ese instante fue el de la memoria de los fotografiados, y las palabras de John Berger, que entonces empezaron a formar parte de mis certezas con la consistencia de la luz de un faro, de esos faros que frecuentamos como se frecuenta un bosque, un pintor, una melodía, una playa en invierno, una línea de ferrocarril, una estación, un libro. Como esta mañana de octubre camino del Museo de Arte Antiga, en la Rúa das Janelas Verdes, con vistas sobre la ensenada del río Tajo y el puente del 25 de Abril, los astilleros de Cacilhas y los transbordadores que cosen las dos orillas del río. Como se frecuenta una ciudad como Lisboa.
A John Berger hay que asomarse como Bruno Ganz al tren de El amigo americano, la película de Wim Wenders anterior a su consumación manierista, cuando sabía lo que quería contar y por qué. Sin miedo a que un convoy que circule en dirección contraria te parta en dos, te arranque la cabeza, te borre de la faz de la Tierra. Y no porque a John Berger le guste la velocidad, cosa que en un amante de las motocicletas como él (véase Hacia la boda, pero no sólo por el viaje en moto hacia el valle del Po) no hay que desestimar, sino porque lo que le gusta es que volvamos a mirar con él lo que tantas veces creíamos haber contemplado. Como este libro con el que ahora me encuentro como si fuera una cámara oscura cuyas imágenes tuviera que colorear con una caja de lápices Alpino. Los libros imprescindibles suelen llegar por caminos sinuosos, por rutas de costa o de montaña que en vez de horadar y reventar la geología se van deteniendo en las anfractuosidades y variedades del corazón del mundo, como si estuviéramos explicándole pasajes de nuestra infancia a nuestro mejor amigo. Valiosos como candiles en medio de esta galerna estática, iluminan un rincón del mundo y del cerebro, iluminan tanto nuestro pasado como este prolongado instante tan fotografiado en que parecemos asomados a un momento sin historia ni esperanza. Si desde las primeras líneas de Mirar nos entra cierta desazón es tal vez por adentrarnos en un territorio que a fuerza de resultar tan familiar hemos terminado por no ver, con chispazos tan certeros como “la ternura como una forma de envidia” o “el zoo como epitafio de una relación” (la de los seres humanos con los animales). Entre el primer texto, ¿Por qué miramos a los animales?, que sirve de verdadero mapa de situación, al último, Un prado, John Berger traza dos avenidas, “Usos de la fotografía”, con cuatro fogonazos de intensidad variable en los que figuras como Paul Strand o Susan Sontag sirven de prácticos para el barco de nuestra orfandad, y “Momentos vividos”, donde Giacometti, Magritte, Roualt, Turner, Bacon, La Tour, Lowry o Millet vuelven a ser visitados como suele hacer siempre John Berger, con conocimiento de los detalles y ningún miedo a sacar las conclusiones de su lectura. Como cuando pone en atroz relación los mundos de Francis Bacon y Walt Disney. El Bacon que, lúcidamente, “habla” de un desastre que no está por llegar, sino que ya se ha producido: el hombre como un ser sin inteligencia (y por tanto sin redención), pero que al no cuestionar nada, “no desenmaraña nada. Acepta que lo peor ha sucedido”. De ahí que al describirlo como “conformista” no quepa compararlo, como muchos han hecho antes, con Goya o Eisenstein, sino con Walt Disney: “Ambos hombres, Bacon y Walt Disney, se plantean el comportamiento alienado de nuestras sociedades; y cada cual de una forma diferente, convencen al espectador de que lo acepte como es”. Como consecuencia, “tanto el rechazo como la esperanza carecen de sentido”.
El mundo real ha sido sustituido por su reproducción, con medios tan fascinantes como la fotografía, el cine, la televisión o Internet, convertidos en coto de caza y parque temático del comercio y, por tanto, del poder. Los medios de comunicación de masas convertidos en agentes de festejos del pensamiento único. La realidad travestida en espectáculo; reducido el ciudadano a cliente y espectador que no comprende ni puede comprender, y al que se le dice, por ejemplo, que gracias a la televisión está en condiciones de “asistir a la historia en directo”, aunque esa historia sea incomprensible y su papel en ella haya quedado reducido al que entretiene la espera de la muerte. Lo que Sontag intuyó, y Berger multiplica, cuando habló la desconexión, discontinuidad, opacidad y misterio de la fotografía, no ha hecho sino redoblarse con el uso que de ella hace la televisión, con unas formidables consecuencias ideológicas y filosóficas que los periodistas, nuevos y dóciles correveidiles del estado de las cosas, no se atreven ni a mentar, salvo algunos francotiradores como el polaco Ryszard Kapuscinski, que recientemente se atrevió a diagnosticar: “Los medios han difundido la consigna: la lucha no da resultados”. No es de extrañar que en su atrevimiento Susan Sontag llegara a enmendarle la plana hasta al autor de En busca del tiempo perdido: “En cierto modo, Proust no supo ver que las fotografías no son tanto un instrumento de la memoria como una invención o un sustituto de ésta”. Es decir, un robo fraudulento de la historia.
El asunto es volver a mirar como si fuera la primera vez, pero sin desdeñar lo aprendido a lo largo del camino de la experiencia y de la vida. John Berger ayuda y enseña a ver, por ejemplo, qué hace que una fotografía o un cuadro sean valiosos. En la medida en que él muestra cómo y desde dónde ve nos enseña a ver por nosotros mismos. En ningún momento dice: así es como hay que ver, sino que al descubrirnos su caja de herramientas nos permite hacernos con un juego propio. John Berger sabe qué hacer con las palabras lo que un carpintero con la madera o un picapedrero con la piedra, con la misma elocuencia sobria y sin sentimentalismos, pero con la diferencia de que las palabras son una palanca exterior a los objetos, de ahí el peligro de tantos que porque saben qué hacer con la sintaxis a menudo pierden de vista el origen de las palabras y su capacidad para romper los dulces meandros de la alienación. John Berger no pierde nunca de vista el objeto de lo que escribe: por eso no necesita enmascarar su ceguera o su lucidez con palabras incomprensibles, con una de las jergas con las que las élites (también la de los críticos de arte) defienden su retícula de poder. John Berger consigue algo que parece fuera del curso de las cosa: que todo el que quiera leerle entienda perfectamente lo que dice. ¿Es acaso una de las formas contemporáneas de la resistencia que las palabras digan lo que dicen y veamos con claridad en medio de tan interesada y fascinante confusión? ¿Sería entonces la reflexión de John Berger sobre la mirada un intento de volver a recuperar el sentido de la historia: historia como relato que pueda ser comprendido y compartido y recordado, historia como sentido de nuestro paso por aquí, de liberarnos de las servidumbres impuestas por quienes nos quieren convencer de que no hay historia que valga, de que la historia y la rebelión son aburridas, peligrosas y sobre todo inútiles contra el estado de las cosas, que la historia –nuestras pobres vidas– carece de sentido?
Ah, el cuadro que John y Katya Berger fueron a ver al Museo de Arte Antiga de Lisboa era… Copio un fragmento de las páginas de Tranvías adentro, mi diario en lengua gallega, fechado el 25 de octubre del año 2000: “¡Qué mejor motivo para visitar una ciudad que ver un cuadro o comer un pescado!. El bacalao de ayer no estaba bien hecho y dos de los camareros andaban a desafiarse y a punto estuvieron de llegar a las manos. […] Le llamaban al cuadro de Nuno Gonçalves que fueron a examinar en Lisboa ‘un retrato de la ciudad en seis paneles’. Lo más sorprendente es que ya en el aeropuerto, entre la gente que espera con cartelitos en las manos, descubren al primero de sus personajes del cuadro/personas del presente lisboeta: uno que se parece a Pasolini (“su rostro tiene la misma expresión de deseo y presentimiento: de pie, en lo más alto del cuarto panel”). A través de estos retratos pintados a la manera flamenca […], Berger y Berger (John y Katya) intentan entender y rehacer Lisboa, una ciudad en la que parece campar una ley no escrita: “No exageremos, que la vida ya es, por sí misma, bastante exagerada”. […] Quiero llegar al museo en uno de los tranvías que a Berger y Berger les recuerda a los barcos”.
En el último tramo de Mirar, John Berger habla de Giacometti de tal forma que pareciera como si hablara de sí mismo, en realidad como en todo el libro, porque al hablarnos de cómo mira nos está hablando de cómo es. Después de advertir que “la proposición última en la que Giacometti basó toda su obra de madurez consistía en la imposibilidad de llegar a compartir la realidad con alguien”, escribe John Berger: “El acto de mirar era para él una forma de oración; se fue convirtiendo en un modo de aproximarse a un absoluto que nunca conseguía alcanzar. Era el acto de mirar lo que le hacía darse cuenta de que se encontraba constantemente suspendido entre la existencia y la verdad”. Y algo después, cuando la noche ya se espesa sobre todos nosotros y el río, nos dice: Giacometti “fue obstinadamente fiel a su tiempo; un tiempo que debió de ser para él como su propia piel: el saco en el que había nacido. Y en este saco sencillamente no podía dejar de lado, sin dejar de ser honesto, su convicción de que siempre había estado solo y siempre lo estaría”. Como cada uno de nosotros al acabar de leer este libro. Y sin embargo, y a pesar de todo, en esa forma de resistencia que es la luz que proyecta constantemente y cada noche este farero de las palabras, un extraño calor nos quema el pecho y nos hace pasar la sutil consigna de mano en mano, de ventana en ventana, como un morse que no es fácil descifrar.
Alfonso Armada
Nueva York, diciembre, 2000
¿Por qué miramos a los animales?
Para Gilles Aillaud
El siglo XIX conoció en la Europa Occidental y en Norteamérica el inicio de un proceso, hoy prácticamente consumado por el capitalismo del XX, que llevaría a la ruptura con todas aquellas tradiciones que habían mediado entre el hombre y la naturaleza. Antes de esta ruptura, los animales constituían el primer círculo de lo que rodeaba al hombre. Tal vez, esto ya sugiera una distancia demasiado grande. Los animales se encontraban con el hombre en el centro del mundo, del mundo de cada hombre. Esta posición central era, claro está, económica y productiva. Al margen de las transformaciones que pudieran darse en los medios de producción y en la organización social, los hombres dependían de los animales para el alimento, el trabajo, el transporte, el vestido.
Y, sin embargo, el suponer que los animales entraron por primera vez en la imaginación humana en forma de carne, cuero o asta supone retrotraer en milenios y milenios una actitud típicamente decimonónica. Los animales entraron por primera vez en la imaginación como mensajeros y promesas. La domesticación del ganado, por ejemplo, no empezó como una simple expectativa de leche y carne. El ganado tenía funciones mágicas, oraculares unas veces, sacrificatorias otras. Y la elección de una determinada especie como mágica, domesticable y comestible vino originariamente determinada por los hábitos, la proximidad y la “invitación” del animal en cuestión.
Blanco buey bueno es mi madre
y nosotros la gente de mi hermana
el pueblo de Nyariau Bul...
Amigo, gran buey de cuernos extendidos
que no cesa de mugir en la manada,
buey del hijo de Bul Maloa.
(Evans-Pritchard, The Nuer: a description of the modes of livehood and political institutions of a Nilotic people).
Los animales nacen, sienten y mueren. En estas tres cosas se parecen al hombre. En su anatomía superficial –no así tanto en la profunda–, en sus costumbres, en su tiempo, en sus capacidades físicas se diferencian del hombre. Ambos, hombre y animal, son, al mismo tiempo, parecidos y distintos.
“Sabemos lo que hacen los animales, y lo que necesitan el castor y los osos y el salmón y todas las demás criaturas, porque antaño nuestros hombres se casaban con ellos y adquirían este conocimiento de sus mujeres animales” (Indios hawaianos citados por Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje).
Los ojos de un animal cuando observan al hombre tienen una expresión atenta y cautelosa. El mismo animal puede mirar a otra especie del mismo modo. No reserva para el hombre una mirada especial. Pero, salvo la humana, ninguna otra especie reconocerá la mirada del animal como algo familiar. Otros animales se quedan atrapados en ella. El hombre toma conciencia de sí mismo al devolverla.
El animal lo escruta a través de un estrecho abismo de incomprensión. Por eso el hombre puede sorprender al animal. Pero el animal, incluso el domesticado, también sorprende al hombre. También éste observa al animal desde un abismo de incomprensión parecido, pero no idéntico. El hombre siempre mira desde la ignorancia y el miedo. Y así, cuando es él quien está siendo observado por el animal, sucede que es visto del mismo modo que ve él lo que le rodea. Al darse cuenta de esto la mirada del animal le resulta familiar. Y, sin embargo, el animal es claramente distinto y nunca se confunde con el hombre. De este modo, se le asigna un poder al animal, comparable al poder humano, si bien nunca llegan a coincidir. El animal tiene secretos que, a diferencia de los secretos que guardan las cuevas, las montañas y los mares, están específicamente dirigidos al hombre.
Si sustituimos la mirada del animal por la de otro hombre, veremos más claramente esta relación. En principio, cuando la mirada es entre dos hombres, el lenguaje establece un puente entre los dos abismos. Aun cuando el encuentro sea hostil y no se utilice palabra alguna (aun cuando hablen lenguas diferentes), la existencia del lenguaje permite que al menos uno de ellos, si no los dos, se sienta confirmado por el otro. El lenguaje permite al hombre contar con los otros como con él mismo. (En esa confirmación, que se hace posible por el lenguaje, también pueden confirmarse la ignorancia y el miedo humanos. Mientras que en los animales el miedo es una respuesta a una señal, en el hombre es algo endémico.)
Ningún animal confirma al hombre, ni positiva ni negativamente. El cazador puede matar y comerse al animal, a fin de sumar su energía a la que él ya posee. El animal puede ser domesticado, a fin de convertirlo en una fuente de aprovisionamiento y en una herramienta de trabajo para el campesino. Pero la falta de un lenguaje común, su silencio, siempre garantiza su distancia, su diferencia, su exclusión con respecto al hombre.
No obstante, precisamente debido a esta diferencia, podemos considerar que la vida de los animales, que no debe confundirse nunca con la de los hombres, corre paralela a la de éstos. Sólo en la muerte convergen las dos líneas paralelas, y, tal vez, después de la muerte se cruzan para volver a hacerse paralelas: de ahí la extendida creencia en la transmigración de las almas.
Con sus vidas paralelas, los animales ofrecen al hombre un tipo de compañía diferente de todas las que pueda aportar el intercambio humano. Diferente porque es una compañía ofrecida a la soledad del hombre en cuanto especie.
Esta modalidad de compañía muda se consideraba tan simétrica que no es raro encontrar la creencia de que es el hombre quien carece de la facultad de hablar con los animales: de ahí todos los cuentos y leyendas de seres excepcionales, como Orfeo, que podían hablar con los animales en su propia lengua.
¿Cuáles eran los secretos del parecido y de la diferencia del animal con respecto al hombre? Aquellos secretos cuya existencia reconocía el hombre en el instante mismo de interceptar la mirada de un animal.
En cierto sentido, toda la antropología, al estudiar el paso desde la naturaleza a la cultura, constituye una respuesta a esa pregunta. Pero hay también una respuesta más general. Todos los secretos eran acerca de los animales en tanto que mediadores entre el hombre y su origen. La teoría de la evolución de Darwin, indeleblemente marcada como está por las concepciones del siglo XIX europeo, pertenece, sin embargo, a una tradición casi tan antigua como el propio hombre. Los animales mediaban entre el hombre y su origen porque eran al mismo tiempo parecidos y diferentes de él.
Los animales llegaban de allende el horizonte. Pertenecían a aquí y a allá. Además eran mortales e inmortales. La sangre del animal corría como la sangre humana, pero la especie era imperecedera, y cada león era León, cada buey, Buey. Este dualismo, probablemente el primer dualismo existencial, se reflejaba en el trato que se daba a los animales. Eran sometidos y adorados, alimentados y sacrificados.
Hoy persisten vestigios de este dualismo entre quienes viven íntimamente con los animales y dependen de ellos. El campesino se encariña con su cerdo y se alegra de poder hacer la matanza. Lo que es significativo y tan difícil de comprender para el observador urbano es que las dos frases de esta oración están unidas por y en lugar de pero.
El paralelismo de sus vidas parecidas/diferentes hizo que los animales plantearan al hombre algunos de los primeros interrogantes, al mismo tiempo que le suministraban las respuestas. Animal fue la primera temática tratada por el hombre en la pintura. Probablemente el primer pigmento utilizado para pintar fue sangre animal. Y antes todavía, no es irrazonable suponer que la primera metáfora fue animal. En su Ensayo sobre el origen de las lenguas, Rousseau mantenía que el propio lenguaje empezó con la metáfora: “Dado que la emoción fue el primer motivo que indujo al hombre a hablar, las primeras palabras que éste pronunciaría hubieron de ser tropos (metáforas). Primero nació el lenguaje figurativo, los significados propiamente dichos fueron los que más tardarían en encontrarse”.
El que la primera metáfora fuera animal se debía a que la relación esencial entre el hombre y el animal era metafórica. Lo que tenían en común los dos términos de esa relación, el hombre y el animal, revelaba lo que los diferenciaba. Y a la inversa.
En su libro sobre los tótems, Lévi-Strauss comenta esa idea rousseauniana: “Gracias a que originariamente se creía idéntico a todos sus semejantes (entre los cuales, como Rousseau dice de forma explícita, hemos de incluir a los animales), el hombre llegó a adquirir la capacidad para diferenciarse del mismo modo que los distingue a ellos; es decir, aprendió a usar la diversidad de las especies como respaldo conceptual de la diferenciación social”.
Aceptar la explicación rousseauniana sobre los orígenes del lenguaje significa, claro está, plantearse ciertas cuestiones (¿cuál fue la organización social mínima necesaria para la aparición del lenguaje?). Sin embargo, ninguna búsqueda de los orígenes puede verse satisfactoriamente culminada. La mediación de los animales fue algo común a todas ellas precisamente porque éstos eran ambiguos.
Todas las teorías de los orígenes no son sino maneras de definir cada vez mejor lo que siguió. Quienes disienten de Rousseau rechazan una determinada visión del hombre, no un hecho histórico. Lo que estamos intentando definir, porque la experiencia casi se ha perdido, es el uso universal de signos animales para describir la experiencia del mundo.
Pueden verse animales en ocho de los doce signos del zodíaco. Entre los griegos, el signo de cada una de las doce horas que componían el día era un animal. (El primero un gato, el último un cocodrilo.) Los hindúes se imaginaban el mundo transportado a lomos de un elefante, que, a su vez, viajaba sobre una tortuga. Para los Nuer sudaneses (véase la obra Man and Beast de Roy Willis), “todas las criaturas, incluido el hombre, vivían originariamente juntas, en camaradería; formaban un solo grupo. La disensión empezó cuando el Zorro convenció a la Mangosta de que lanzara un palo a la cara del Elefante. A esto siguió una pelea, y los animales se separaron; cada uno siguió su propio camino, y empezaron a vivir como lo hacen ahora y a matarse los unos a los otros. El estómago, que en un principio había tenido una vida propia en la espesura, entró en el hombre, de modo que ahora éste siempre tiene hambre. Los órganos sexuales, que también habían estado separados, se unieron a los hombres y las mujeres, haciendo que se deseen constantemente. El Elefante enseñó al hombre a moler el grano, así que ahora éste sólo puede saciar su hambre trabajando sin cesar. La Rata enseñó al hombre a engendrar, y a parir a la mujer, y el Perro aportó el fuego al hombre”.
Los ejemplos son infinitos. En todas partes, los animales ofrecían explicaciones o, más exactamente, prestaban su nombre y su carácter a una cualidad, la cual, como todas las cualidades, era, en esencia, misteriosa.
Lo que apartó al hombre de los animales fue una capacidad humana inseparable de la evolución del lenguaje, la capacidad para el pensamiento simbólico, en el cual las palabras no eran simples señales, sino significantes de algo diferente a ellas mismas. Sin embargo, los primeros símbolos fueron animales. Lo que apartó a los hombres de los animales nació de su relación con ellos.
La Iliada es uno de los primeros textos de que disponemos, y el uso que se hace en ella de la metáfora revela todavía la proximidad del hombre y el animal, aquella proximidad de la que surgió la propia metáfora. Homero describe la muerte de un soldado en el campo de batalla y luego la de un caballo. Ambas muertes son transparentes por igual a los ojos de Homero, no hay una mayor refracción en un caso que en otro.
“E Idomeneo a Euridamante// le hirió con su bronce despiadado// en la boca, y la lanza de bronce// directamente le fue a salir// de por bajo el cerebro,// y le hendió, claro está, los blancos huesos.// Con el golpe los dientes le saltaron// y los ojos de sangre se llenaron// que él, con la boca abierta,// arrojaba de la boca hacia arriba// y desde sus narices hacia abajo.// Y a él la negra nube de la muerte// le envolvió por un lado y por el otro”. Esta es la muerte de un hombre.
Unas páginas después es un caballo el que cae: “Y Sarpedón que en segundo lugar// se abalanzó con su brillante lanza,// no acertó a Patroclo propiamente,// pero al caballo Pédaso hirió// en el hombro derecho con su lanza;// y al exhalar el ánima, bramó// y al polvo cayó con un relincho,// y su aliento vital salió volando”. Esta era la muerte de un animal.
El Canto XVII de la Iliada se inicia con Menelao de pie sobre el cadáver de Patroclo para impedir que los troyanos lo despojen. Aquí Homero emplea animales como referencias metafóricas para transmitir, con ironía o con admiración, las cualidades excesivas o superlativas de los diferentes momentos. Sin estos ejemplos de animales le hubiera sido imposible describir tales momentos. “... al igual que una vaca gemebunda// que ha sido madre por primera vez// y que del parto antes no sabía,// lo hace en derredor de su ternero. Así andaba el rubio Menelao// en torno a Patroclo...”
Un troyano le amenaza, e irónicamente Menelao invoca a Zeus: “...no es en verdad hermoso// jactarse uno insolentemente.// En efecto, no es propio// tan gran coraje ni del leopardo// ni del león ni del jabalí salvaje// que alberga funestas intenciones,// cuyo ánimo sumamente altanero// por dentro de su pecho// se envanece en extremo de su fuerza,// como tan grande es la altanería// de los hijos de Pantoo, los lanceros”.
Menelao mata entonces al troyano que le había amenazado, y nadie se atreve a acercarse a él: “Como cuando un león// criado en las montañas, confiado// en su vigor, una vaca arrebata,// del ganado que pace la mejor, y el cuello le rompe, lo primero,// y con sus robustos dientes al asirla,// y luego al desgarrarla,// lame su sangre y sus entrañas todas,// y a entrambos lados justamente de él// los perros y los varones pastores// dan muchos alaridos desde lejos,// sin atreverse a irle de frente,// pues el lívido miedo los tiene bien cogidos,// así en el pecho de ninguno de ellos// el ánimo tenía valor// de enfrentarse al glorioso Menelao”. (Ilíada. Traducción de A. López Eire. Cátedra, 1998)
Siglos después de Homero, Aristóteles, en su Historia de los animales, la primera obra científica de importancia sobre este tema, sistematiza la relación comparativa entre el hombre y el animal.
“En la mayoría de los animales existen huellas de cualidades y actitudes físicas, las cuales cualidades existen, mucho más diferenciadas, en el caso de los seres humanos. Porque así como señalábamos parecidos en los órganos físicos, así también en ciertos animales observamos mansedumbre y ferocidad, bondad y maldad, valor o cobardía, temor o confianza, alegría o tristeza, y, en lo que se refiere a la inteligencia, algo semejante a la sagacidad. Algunas de estas cualidades, en el hombre, cuando se las compara con las correspondientes en los animales, se diferencian sólo cuantitativamente: es decir, el hombre posee más o menos de esta cualidad, y un animal tiene más o menos de otra; otras cualidades en el hombre están representadas por cualidades análogas y no idénticas; por ejemplo, al igual que en el hombre encontramos conocimiento, sabiduría y sagacidad, así también en ciertos animales existe otra potencialidad natural similar a aquéllas. La verdad de esta afirmación será aún mejor aprehendida si tenemos en cuenta los fenómenos de la infancia: porque en los niños observamos las huellas y la simiente de lo que un día serán hábitos psicológicos establecidos, aunque psicológicamente el niño, mientras no deje de serlo, apenas se diferencia del animal...”
Supongo que a la mayoría de los lectores “cultos” de hoy este párrafo les parecerá hermoso, pero un tanto antropomórfico. Objetarán que la bondad, la maldad o la sagacidad no son cualidades morales que puedan atribuirse a los animales. Los conductistas respaldarían esta objeción.
Hasta el siglo XIX, sin embargo, el antropomorfismo era un elemento fundamental en la relación entre el hombre y el animal; una expresión de su proximidad. El antropomorfismo era un residuo del uso continuo de la metáfora animal. Poco a poco, durante los dos últimos siglos, los animales han ido desapareciendo. Hoy vivimos sin ellos. Y en esta nueva soledad el antropomorfismo nos hace sentir doblemente incómodos.
La ruptura teórica decisiva llegó con Descartes. El filósofo francés interiorizó, circunscribió, dentro del hombre, el dualismo implícito en la relación del hombre con los animales. Al separar el alma y el cuerpo, legó el cuerpo a las leyes de la física y la mecánica, y, puesto que no tienen alma, los animales quedaron reducidos al modelo mecánico.
Sólo muy lentamente irían apareciendo las consecuencias de la ruptura de Descartes. Un siglo después, el gran zoólogo Buffon, aunque aceptó y utilizó el modelo mecanicista para clasificar a los animales y sus capacidades, muestra, sin embargo, una ternura hacia ellos que vuelve a otorgarles temporalmente el papel de compañeros. Esta ternura tiene algo de envidia.
Lo que el hombre ha de hacer para trascender al animal, para trascender lo que hay en él de mecánico, aquello a lo que le conduce su espiritualidad, es con frecuencia un motivo de angustia. Y así, al compararse con ellos, y pese al modelo mecanicista, le parece que el animal goza de una suerte de inocencia. El animal ha sido vaciado de experiencia y secretos, y esta nueva “inocencia” inventada empieza a provocar en el hombre cierta nostalgia. Por primera vez se sitúa a los animales en un pasado cada vez más lejano. Buffon decía lo siguiente cuando escribía a propósito del castor:
“En el mismo grado en que el hombre se ha alzado por encima del estado de naturaleza, han caído los animales por debajo de ésta: conquistados y convertidos en esclavos, o tratados como rebeldes y diseminados por la fuerza, sus sociedades han desaparecido, su industria se ha vuelto improductiva, sus artes, todavía vacilantes, se han desvanecido; todas las especies han perdido sus cualidades generales, no reteniendo cada una de ellas sino sus capacidades distintivas, desarrolladas en unas mediante el ejemplo, la imitación o la educación, y en otras, por el temor y la necesidad durante su constante lucha por la supervivencia. ¿Qué visiones y planes pueden tener esos esclavos sin alma, esas reliquias del pasado carentes de todo poder?
Sólo vestigios de lo que fue en su día una industria maravillosa quedan todavía en ciertos lugares lejanos y desérticos, desconocidos para el hombre durante siglos, en donde cada especie utilizó libremente sus capacidades naturales, perfeccionándolas en paz en el seno de una comunidad duradera. Los castores son tal vez el único ejemplo que haya perdurado, el último monumento a aquella inteligencia animal...”
Aunque esta nostalgia por los animales fue una invención del siglo XVIII, todavía serían necesarios innumerables inventos productivos –el ferrocarril, la electricidad, la industria enlatadora, la cinta transportadora, el automóvil, los fertilizantes químicos– antes de que los animales pudieran ser totalmente marginados.
Durante el siglo XX, el motor de explosión sustituyó a los animales de tiro en las calles y fábricas. El continuo crecimiento de las ciudades transformó el medio rural que las rodeaba en suburbios, en donde los animales, salvajes o domesticados, se fueron haciendo cada vez más escasos. La explotación comercial ha llevado prácticamente a la extinción de ciertas especies (visón, tigre, reno). La naturaleza, o lo que queda de ella, va estando cada vez más limitada a los parques nacionales y las reservas de caza.
Finalmente se superó el modelo de Descartes. Durante los primeros tiempos de la Revolución Industrial, los animales eran utilizados a modo de máquinas. Al igual que lo eran los niños. Posteriormente, en las llamadas sociedades postindustriales, son tratados como materias primas. Los animales necesarios para la alimentación son procesados como cualquier otro producto manufacturado.
“Otra [planta] gigante, actualmente en desarrollo en Carolina del Norte, abarcará un total de 150.000 hectáreas, pero tan sólo necesitará mil personas, una por cada quince hectáreas. Las máquinas, entre las que se incluyen también avionetas, se encargarán de la siembra, el riego y la recolección del grano. Con éste se alimentarán 50.000 vacas y cerdos... unos animales que nunca llegarán a pisar los campos. Serán paridos, amamantados y alimentados hasta su edad adulta en unos establos especialmente diseñados”. (Susan George: How the Other Half Dies).