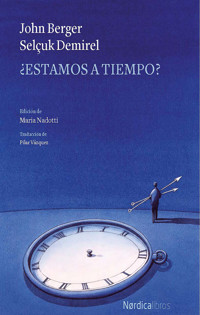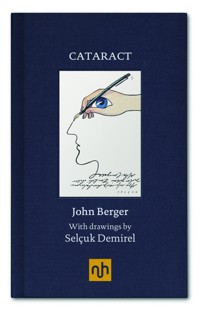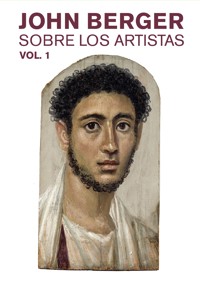Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Gustavo Gili S.L.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El alcance de las reflexiones de John Berger es tan diverso como sustancial e influyente. En 1972, Berger revolucionó la teoría del arte con el programa televisivo Ways of Seeing, que posteriormente se publicaría en el célebre libro homónimo Modos de ver. Poco después aparecieron Mirar y Otra manera de contar y, en paralelo, la obra artística y literaria de Berger. La presente antología viene a llenar un vacío en la publicación de su obra teórica y reúne, por primera vez en un solo volumen, los textos sobre fotografía más importantes del artista e intelectual británico. Los cerca de veinticinco ensayos que componen este volumen, cuidadosamente seleccionados por el novelista y ensayista Geoff Dyer, aparecen ordenados cronológicamente en un recorrido donde se suceden desde textos emblemáticos ya publicados en algunas de las obras más conocidas de Berger, hasta artículos inéditos aparecidos en catálogos de exposiciones. También comparte sus visiones con colegas como Sebastião Salgado o Martine Franck y nos regala brillantes reflexiones sobre la obra fotográfica de Henri Cartier-Bresson, Paul Strand o Eugene Smith. Un conjunto reflexivo de peso que pasa a formar parte por derecho propio de las grandes obras sobre el medio fotográfico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61
PARA ENTENDER LA FOTOGRAFIA
JOHN BERGER
Edición e introducción de Geoff Dyer
Título original: Understanding a Photograph publicado por Penguin Classics, 2013
Traducción: Pilar Vázquez
Fotografía de la cubierta: André Kertész, Amantes, Budapest, 15 de mayo de 1915 © Legado de André Kertész / Higher Pictures.
Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.
© de la traducción: Pilar Vázquez
© selección, introducción y notas: Geoff Dyer, 2013
© John Berger, 2013
de la presente edición :
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2015
Todos los derechos reservados
ISBN: 978-84-252-2793-6 (epub)
Producción del ePub: booqlab.com
www.ggili.com
ÍNDICE
Introducción
CHE GUEVARA
ENTENDER UNA FOTOGRAFÍA
LOS USOS POLÍTICOS DEL FOTOMONTAJE
FOTOGRAFÍAS DE LA AGONÍA
EL TRAJE Y LA FOTOGRAFÍA
PAUL STRAND
USOS DE LA FOTOGRAFÍA
Para Susan Sontag
APARIENCIAS
HISTORIAS
EL CRISTO DE LOS CAMPESINOS
Markéta Luskačová: “Peregrinos”
W. EUGENE SMITH
Notas para ayudar al director de cine Kirk Morris a hacer un documental sobre Smith
CAMINANDO DE VUELTA A CASA
Chris Killip: “In fraganti” (con Sylvia Grant)
MODOS DE VIDA
Nick Waplington: “Cuarto de estar”
ANDRÉ KERTÉSZ: “LEER”
UN HOMBRE MENDIGANDO EN EL METRO
Henri Cartier-Bresson
MARTINE FRANCK
Varios faxes a modo de introducción para “De un día al otro”
JEAN MOHR: BOCETO PARA UN RETRATO
UNA TRAGEDIA DEL TAMAÑO DE UN PLANETA
Conversación con Sebastião Salgado
RECONOCIMIENTO
Moyra Peralta: “Casi invisible”
HOMENAJE A CARTIER-BRESSON
ENTRE AQUÍ Y ENTONCES
Marc Trivier
MARC TRIVIER: “MY BEAUTIFUL”
JITKA HANZLOVÁ: “BOSQUE”
AHLAM SHIBLI: “RASTREADORES”
Créditos fotográficos
Procedencia de los textos
INTRODUCCIÓN
No fue haciendo fotos ni mirándolas, sino leyendo sobre ellas, como empecé a interesarme por la fotografía. Los nombres de los tres autores que me sirvieron de guía no sorprenderán a nadie: Roland Barthes, Susan Sontag y John Berger. Leí el ensayo de Sontag sobre Diane Arbus antes de haber visto una sola foto de Arbus (Sobre la fotografía no incluye fotos) e igualmente leí el de Barthes sobre André Kertész y el de Berger sobre August Sander sin conocer la obra de ninguno de los dos, a excepción de las pocas fotos reproducidas en La cámara lúcida y en Mirar. (El hecho de que la fotografía de cubierta de la edición estadounidense de Mirar fuera de Garry Winogrand, no significaba nada para mí.)
Berger les debía mucho a Barthes y Sontag. Su ensayo, “Usos de la fotografía”, dedicado a Susan Sontag, propone una serie de “respuestas” a Sobre la fotografía, que se había publicado un año antes: “Las ideas son a veces mías, pero todas ellas se me ocurrieron como resultado de la lectura del libro [de Sontag]” (pág. 31). En una reseña de El placer del texto (1974), el famoso ensayo de Barthes, Berger describía al autor como “el único crítico o teórico de la literatura y la lengua que yo, como escritor, reconozco y respeto”.1
Por su parte, Roland Barthes incluía Sobre la fotografía de Sontag en las referencias bibliográficas que se ofrecen al final de la edición francesa de La cámara lúcida (1989) (y que la edición americana había omitido). A su vez, la lectura de Barthes había influido a Sontag. Y en los tres contribuyó profundamente Walter Benjamin, cuya “Pequeña historia de la fotografía” (originalmente publicado en 1931) se puede considerar la parte más antigua que se conserva de un mapa que este trío posterior —cada cual a su manera, utilizando sus propias proyecciones— trató de extender, mejorar y realzar. Benjamin es una presencia que no cesa de aparecer en gran parte de la obra de Barthes. La antología de citas que componen el último capítulo de Sobre la fotografía está dedicada, con esa especie de relación íntima con la grandeza que cultivaba Sontag, a W. B., no solo porque le gustara hacerlo, sino también, en este caso, porque creía que se lo debía. Al final de la primera parte de Modos de ver, Berger reconoce que “muchas ideas” las había tomado de un ensayo de Benjamin titulado “La obra de arte en la era de la reproducción mecánica” (recordemos que esto lo escribe en 1972, antes de que ese ensayo de Benjamin se convirtiera en el más citado y reproducido mecánicamente jamás escrito).
La fotografía constituía un área de interés especial para los cuatro, pero no era “la especialidad” de ninguno de ellos. Su aproximación a la fotografía no era la del historiador del medio o la del comisario de exposiciones, sino la del ensayista, la del escritor. Sus escritos sobre el tema no eran tanto el producto de una acumulación de conocimientos como un registro activo de cómo habían adquirido, o estaban en el proceso de adquirir, ese conocimiento.
Esto se hace sobre todo patente en el caso de Berger, quien, pese a que por su formación y su carrera era, en cierto modo, el más encaminado en la dirección de la fotografía, hasta Otra manera de contar, publicado originalmente en 1982, no había dedicado todo un libro a la fotografía. Sontag había seguido la senda clásica de los estudios académicos hasta que abandonó la universidad para dedicarse por entero a la escritura, y Barthes permaneció toda su vida en la universidad. La vida creativa de Berger estaba enraizada en las artes visuales. Dejó los estudios secundarios obsesionado con una sola idea: “quería pintar mujeres desnudas. Todo el día”.2 Para ello, se matricularía primero en la Chelsea School of Art y posteriormente en la Central School of Art. A principios de la década de 1950, empezó a escribir sobre arte y llegó a hacerlo de forma regular para el New Statesman; sus críticas, iconoclastas al tiempo que marxistas, fueron muy admiradas y, con frecuencia, también recriminadas. Su primera novela, Un pintor de hoy (originalmente publicada en 1958), era el resultado directo de su inmersión en el mundo del arte y de la política de izquierdas en relación con el arte. Para mediados de la década siguiente había llevado su actividad más allá de los límites del arte y de la novela, y era ya un escritor difícil de etiquetar bajo una categoría o género. Fundamentalmente, con relación al tema que nos ocupa en esta introducción, había empezado a colaborar con un fotógrafo, Jean Mohr. Su primer libro juntos, Un hombre afortunado (originalmente publicado en 1967), daba un paso importante más allá de Elogiemos ahora a hombres famosos (inicialmente publicada en 1941), la obra pionera de Walter Evans y James Agee sobre la pobreza rural en la época de la Gran Depresión (Un hombre afortunado lleva el subtítulo “La historia de un médico rural”, en homenaje, suponemos, al maravilloso reportaje de W. Eugene Smith, “Country Doctor”, publicado en la revista Life en 1948). A este le siguieron un estudio sobre la inmigración en Europa, Un séptimo hombre (1975), y, por fin, Otra manera de contar. Lo importante en estos tres libros es que las fotografías no están ahí para ilustrar el texto, ni, a la inversa, el texto quiere ser una especie de pie de foto ampliado. Las palabras y las imágenes rechazan lo que Berger considera una mera tautología y se integran en una relación en la que se enriquecen mutuamente. Se forja, así, y se refina una nueva forma.
Una consecuencia indirecta de esta relación continua con Mohr fue que durante muchos años Berger no solo observó trabajar a Mohr, sino que además fue sujeto de su trabajo. Carecía de la formación fotográfica, que, sin embargo, tenía, en dibujo y pintura, y llegó a estar profundamente familiarizado con el otro lado de la experiencia, el de ser fotografiado. A excepción de una foto, que fue tomada por otro amigo —ni más ni menos que Henri Cartier-Bresson—, la fotografía del autor en la mayoría de sus libros es casi siempre obra de Mohr, y, tomadas en su conjunto, constituyen la biografía visual que este hace de su amigo (el artículo sobre Mohr que se incluye en este libro recoge el intento de Berger de corresponderle, de ofrecer un apunte del fotógrafo). Los escritos de Berger sobre el dibujo hablan con la autoridad del dibujante; sus escritos sobre fotografía se suelen centrar en la experiencia de los fotografiados, en sus vidas tal como las describen las fotografías. Barthes explicaba que el ímpetu que le llevó a escribir La cámara lúcida fue la idea de contraponer la fotografía al cine, en detrimento de este último;3 los escritos de Berger sobre fotografía se refieren a la relación de esta con la pintura y el dibujo. Con la edad, en lugar de perder importancia, su temprana formación artística como dibujante se ha convertido para Berger en una herramienta fundamental de investigación y de indagación (no deja de ser revelador en este sentido que su último libro, publicado aquí en 2012 e inspirado en parte por el filósofo Spinoza, se titule El cuaderno de Bento). En “Esa belleza”, el ensayo dedicado a Marc Trivier aquí incluido, Berger recuerda una ocasión en la que en un museo de Florencia se encontró frente a la cabeza de un ángel en porcelana de Luca della Robbia: “Dibujé a la santa, al ángel, para intentar comprender mejor la expresión de su cara” (pág. 145). ¿Podría tener esto algo que ver con la fascinación que provoca en Berger la fotografía? ¿Que le fascinara no solo porque es una forma de producción de imágenes completamente distinta, sino además porque es inmune a ser explicada mediante el dibujo? Una fotografía se puede dibujar, obviamente, pero ¿es esa la mejor manera de extraer su significado?
Este fue el objetivo común de Barthes y Berger: articular la esencia de la fotografía, o, como lo expresaba Alfred Stieglitz en 1914, “la idea de la fotografía”.4 Aunque esta meta, naturalmente, nutría la teoría de la fotografía, el método de Berger siempre fue demasiado personal, y sus hábitos de autodidacta estaban demasiado arraigados, para que llegara a sucumbir al tipo de discurso y a la obsesión por la semiótica que se apoderaron de los estudios culturales en las décadas de 1970 y 1980. Victor Burgin, para tomar una figura representativa del periodo, tenía mucho que aprender de Berger; Berger, sin embargo, comparativamente poco de Burgin. Al fin y al cabo, para cuando se publica Mirar (1980), la colección de ensayos de Berger que contiene algunos de sus artículos más relevantes en el terreno de la fotografía, Berger llevaba casi toda la década anterior viviendo en la Alta Saboya. Sus investigaciones —dejo esta palabra pese a que no puede ser más inapropiada— en el campo de la fotografía se desarrollaban a la limón con su empeño en adquirir un conocimiento y un saber bien distinto: el de los campesinos entre quienes vivía y sobre quienes estaba escribiendo en la trilogía De sus fatigas. Aunque, claro, los métodos y el conocimiento no eran, a fin de cuentas, tan distintos. Narrar las vidas ficticias de Lucie Cabrol o de Boris —en Puerca tierra (1979) y en Una vez en Europa (1987), los dos primeros volúmenes de la trilogía— o escribir sobre la fotografía del señor Bennett, de Paul Strand (pág. 61), requerían ambas ese tipo de atención que D. H. Lawrence celebra en su poema “Thought / Pensamiento”:
El pensamiento mira a la vida a la cara y lee lo que se puede leer,
el pensamiento reflexiona sobre la experiencia y llega a una conclusión.
El pensamiento no es un truco ni un ejercicio ni una serie de tretas,
el pensamiento es un hombre que atiende con todo su ser a lo que le rodea.
En el caso de Berger, el hábito de pensar se asemeja a una versión ininterrumpida y disciplinada de algo que ya hacía instintivamente de niño. En Aquí nos vemos, la madre del autor lo recuerda de pequeño en el tranvía de Croydon: “Te ponías en el borde del asiento. No he vuelto a ver a nadie mirar con tanta concentración.”5 Que aquel chico terminara siendo un “teórico” se debe a su adherencia al método descrito por Goethe, citado por Benjamin (en “Pequeña historia de la fotografía”) y citado de nuevo por Berger en “El traje y la fotografía”: “Existe una forma delicada de lo empírico que se identifica tan íntimamente con su objeto que se convierte en teoría” (pág. 53).
Cosas así son las que convierten a Berger en un crítico pragmático y en un lector maravilloso de cada fotografía concreta (alguien que “mira a la vida a la cara y lee lo que se puede leer”), cada una de esas fotografías que él examina con la intensa atención que le caracteriza y, las más de las veces, con ternura (véase, por ejemplo, el análisis que hace de la fotografía de Kertész “La partida de un húsar rojo, Budapest, junio de 1919”, pág. 95). Hasta ese punto sus escritos sobre fotografía son una continuación de la manera de cuestionar lo visible que caracteriza sus escritos sobre pintura. Como explica al principio de su conversación con Sebastião Salgado: “Intento poner en palabras lo que veo” (pág. 115).
En 1960, Berger había definido sus criterios estéticos con firmeza y sencillez: “¿ayuda o anima esta obra a los hombres a conocer y reivindicar sus derechos sociales?”.6 Y, en buena lógica, sus escritos sobre fotografía fueron desde el principio, desde “Che Guevara”, el artículo dedicado al Che Guevara en 1967, inevitable y declaradamente políticos (lo que significaba que en “Fotografías de la agonía”, escrito en 1972, pudiera demostrar que ciertas imágenes de guerra y hambruna que parecían políticas muchas veces servían para separar el sufrimiento descrito de las decisiones políticas que lo provocaban, llevándolo al terreno aparentemente inalterable y permanente de la condición humana). Como es natural, se ha interesado sobre todo por aquellos fotógrafos con una inclinación política, documental o “proselitista”, pero la selección es muy amplia y la idea de lo político nunca se reduce a lo que el fotógrafo indio Raghubir Singh denominaba “la abyección como tema”.7 En “El traje y la fotografía”, la imagen de Sander de tres campesinos camino de un baile se transforma en el punto de partida de una historia del traje, que para él constituye una forma pura de idealización del “poder sedentario” y una ilustración de la idea gramsciana de hegemonía (págs. 57 y 59) (al igual que en el caso de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad mecánica”, de Benjamin, hemos de recordar que era la década de 1970, casi veinte años antes de que Gore Vidal informara a Michael Foot de que “los jóvenes, incluso en Estados Unidos, estaban leyendo a Gramsci”8). Lee Friedlander, el menos teórico de los fotógrafos, hablaba en una ocasión de todas aquellas cosas, de toda esa información no buscada, que terminaban saliendo por accidente en sus fotografías. “Es un medio generoso”, concluía secamente.9 “El traje y la fotografía” constituye una auténtica lección práctica sobre esa información que aguarda a ser descubierta y revelada incluso en fotografías que carecen de la densidad visual que tienen las de Friedlander. Y también es un ejemplo paradigmático, porque nos recuerda que gran parte de los mejores ensayos son también viajes, viajes epistemológicos que nos llevan más allá del momento descrito, muchas veces allende la fotografía, y, algunas otras nos devuelven a ella. En “Entre aquí y entonces”, escrito para el catálogo de una exposición de Marc Trivier en 2005, Berger menciona solo brevemente las fotografías y luego pasa a contarnos la historia de un viejo reloj al que tiene mucho aprecio y cómo su tictac parece que hace respirar a la cocina de su casa, donde él hace casi toda la vida. El reloj se estropea (de hecho, lo rompe el propio autor haciendo payasadas), Berger lo lleva a arreglar y entonces descubre... Bueno, no quiero echar a perder el cuento, pero al final, además de una devolución literal, se da también un encuentro, un intercambio tácito de saludos entre Berger y Barthes, quien en uno de los pasajes más hermosos de La cámara lúcida decía lo siguiente:
Para mí, el ruido del Tiempo no es triste: me gustan las campanas, los relojes... y recuerdo que originariamente el material fotográfico utilizaba las técnicas de ebanistería y de la mecánica de precisión: los aparatos, en el fondo, eran relojes para ser contemplados y quizás alguien de muy antiguo en mí oye todavía en el aparato fotográfico el ruido viviente de la madera.10
En esta cita entrevemos una miniatura exquisita de un Barthes novelista. En Berger, en cambio, la crítica ha ido siempre pareja con la creación de un corpus sustancial de ficción. Cuando Berger examina una foto y poco a poco le va extrayendo las historias que encierra, tanto las que revela como las que mantiene ocultas, la función del crítico y del indagador empieza a dejar paso a la vocación y el abrazo del narrador. Y la cosa no acaba ahí, pues, como él mismo nos recuerda en Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, “[por ello] es continuo el tráfico entre la metafísica y la narración”.11
Los artículos y ensayos que componen este volumen están dispuestos en orden más o menos cronológico. Además de los artículos tomados de diferentes obras de Berger, se incluye una serie de ensayos escritos para catálogos de exposiciones que hasta ahora no habían sido incluidos en antología alguna. Se han corregido un puñado de errores menores y se han introducido algunos, muy pocos, pequeños cambios, a fin de eliminar las discrepancias resultantes del paso de los artículos por los diferentes “ciclos de lavado” que constituyen las normas de estilo de las distintas editoriales o revistas. No les hubiera venido mal a la mayoría de los artículos aquí incluidos una ilustración más completa. Obviamente, cuando los artículos han aparecido antes en una edición con muchas reproducciones de gran formato y con un nivel alto de calidad, la escasez se hace aún más evidente. Aunque hoy en día es menos grave de lo que era en la época en que se publicó Sobre la fotografía de Sontag, ya que la mayoría de las ilustraciones se pueden ver en el mismo dispositivo en el que se está leyendo este libro. Dicho esto, hemos de insistir en que Otra manera de contar es una colaboración y, como tal, fue concebido. Las imágenes son tan importantes como las palabras. En los artículos aquí incluidos (“Apariencias” e “Historias”), solo ofrecemos las palabras de Berger, las cuales, en este contexto, hacen de indicadores que nos dirigen al libro en el que se unen a las imágenes de Jean Mohr.
Geoff Dyer
Iowa City, agosto de 2012
1 John Berger, New Society, 26 de febrero de 1976, pág. 445.
2 John Berger, Sobre el dibujo, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2011, pág. 31.
3 Roland Barthes, La cámara lúcida, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 1989, pág. 27.
4 Sarah Greenough (ed.), Alfred Stieglitz, Photographs and Writings, National Gallery of Art; Bulfinch Press, Washington DC, 1999, pág. 13.
5 John Berger, Aquí nos vemos, Alfaguara, Madrid, 2005, pág. 15.
6 John Berger, Selected Essays, Bloomsbury, Londres, 2001, pág. 7.
7 Raghubir Singh, River of Colour, Phaidon, Londres, 1998, pág. 12.
8 Gore Vidal, El último imperio, Síntesis, Madrid, 2001.
9 Peter Galassi y Richard Benson, Friedlander, Museum of Modern Art, Nueva York, 2005, pág. 14.
10 Roland Barthes, La cámara lúcida, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1989, pág. 44.
11 John Berger, Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos, Hermann Blume, Madrid, 1986, pág. 31.
CHE GUEVARA
Publicado como “Che Guevara Dead” en New Society, 26 de octubre de 1967, Londres; y como “Image of Imperialism” en The Moment of Cubism, Weidenfeld & Nicholson, Londres, 1969. Reimpreso en John Berger, Selected Essays and Articles. The Look of Things, Penguin, Harmondsworth, 1972 (versión castellana: La apariencia de las cosas. Ensayos y artículos escogidos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014).
Oficiales del ejército boliviano y periodistas contemplan el cadáver de Che Guevara, octubre de 1967.
El martes 10 de octubre de 1967 se divulgó por todo el mundo una fotografía que probaba que Ernesto Che Guevara había muerto el domingo anterior en un enfrentamiento entre el ejército boliviano y las fuerzas guerrilleras, en un lugar al norte del llamado río Grande, en las proximidades de la aldea de La Higuera, en la selva boliviana. (Esta aldea recibiría posteriormente la recompensa prometida por la captura de Guevara.) La fotografía del cadáver fue tomada en el lavadero del pequeño hospital de Vallegrande. El cuerpo se depositó en unas parihuelas y estas, a su vez, encima de uno de los lavaderos.
Durante los dos años anteriores, Che Guevara se había convertido en una figura legendaria. Nadie sabía con certeza dónde se encontraba. No existían pruebas fehacientes de que nadie lo hubiera visto. Pero su presencia se daba por supuesta y se invocaba continuamente. En el encabezado de su último comunicado —enviado desde la base de operaciones de la guerrilla, en “algún lugar del mundo”, a la Organización de Solidaridad Tricontinental, con sede en La Habana—, aparecía una cita del poeta revolucionario cubano José Martí: “Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”.1 Era como si Guevara se hubiera hecho ubicuo e invisible a la luz con la que él mismo se iluminaba.
Hoy está muerto. Sus probabilidades de sobrevivir eran inversamente proporcionales a la fuerza de su leyenda. Había que acabar con esa leyenda. “Si han matado realmente a Ernesto Che Guevara en Bolivia, como parece altamente probable, no solo se habrá enterrado al hombre, sino también la leyenda”, decía The New York Times.
No conocemos las circunstancias de su muerte. Podemos hacernos una idea de la mentalidad de quienes lo mataron por la forma en la que tratarían posteriormente su cadáver. Primero lo escondieron. Después lo expusieron. Posteriormente lo enterraron en una tumba anónima en un lugar sin identificar, para luego desenterrarlo y quemarlo. Pero antes de quemarlo, le cortaron las manos a fin de posibilitar su posterior identificación. Se diría que tenían serias dudas acerca de si la persona que habían matado era realmente Guevara. Igualmente, se diría que no tenían duda alguna, pero temían a aquel cadáver. Esto es lo que yo me inclino a pensar.
El objetivo de la fotografía enviada a los medios el 10 de octubre era el de poner fin a una leyenda. Sin embargo, puede que su efecto haya sido muy distinto para muchos de los que la vieron. ¿Cuál era su significado? ¿Qué significa hoy de manera precisa y nada misteriosa? En lo que a mí respecta, puedo tratar de analizarla, no sin cierta cautela.
Hay una gran semejanza entre la fotografía y La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, el cuadro de Rembrandt.
El coronel boliviano impolutamente uniformado, que aparece llevándose un pañuelo a la nariz, ocupa el lugar del profesor. Las dos figuras a su derecha miran el cadáver con el mismo interés, intenso al tiempo que impersonal, que muestran los dos doctores a la derecha del profesor. Es cierto que en el cuadro de Rembrandt hay más figuras, como sin duda habría más hombres en el lavadero de Vallegrande, aunque no salieran en la fotografía. Pero la disposición del cadáver en relación con las figuras que lo rodean, y la sensación que transmite, como de quietud global, son muy semejantes en ambas imágenes.
Rembrandt, La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, 1632. Óleo sobre lienzo. Mauritshuis, La Haya.
Esto tampoco debería sorprendernos, ya que la función de las dos imágenes es similar: ambas tratan de mostrar un cadáver que está siendo formal y objetivamente examinado. Y aun más, ambas tratan de hacer del muerto un ejemplo: el cuadro, de los avances de la medicina; la fotografía, a modo de advertencia política. Pueden contarse por miles las fotografías que se toman de los muertos y de los masacrados, pero rara vez se toman en ocasiones formales para mostrar una evidencia. El doctor Tulp está mostrando los ligamentos del brazo, y lo que dice es generalizable a todos los brazos humanos normales. El coronel está mostrando el destino final —como si dijéramos decretado por “la divina providencia”— de un famoso jefe de la guerrilla, y lo que dice va destinado a todos y cada uno de los guerrilleros del continente americano.
También me acordé de otra imagen: la del Cristo muerto de Andrea Mantegna, que se conserva en la Pinacoteca di Brera, en Milán. En este caso, el cuerpo se ve desde la misma altura, aunque desde los pies, en lugar de desde un lado, como es en la fotografía. Las manos están en una posición idéntica, los dedos se cierran con el mismo gesto. El paño que cubre la parte inferior del cuerpo del Cristo tiene el mismo tipo de pliegues, la misma disposición que los pantalones verde oliva, desabrochados y sanguinolentos de Guevara. La cabeza está alzada exactamente en el mismo ángulo. La boca tiene la misma expresión flácida. Los ojos del Cristo están cerrados, porque hay dos personas velándolo. Los del Che están abiertos porque no lo vela nadie, por más que están presentes el coronel con el pañuelo, un agente de la CIA, una serie de soldados bolivianos y los periodistas. De nuevo, no debería sorprendernos la semejanza. No hay tantas maneras de disponer el cadáver de un delincuente.
Andrea Mantegna, Cristo muerto, c.1480. Témpera sobre lienzo, Pinacoteca di Brera, Milán.
Esta vez, sin embargo, la semejanza no era solo gestual o funcional. Las emociones que me asaltaron al ver la fotografía en la primera plana del periódico vespertino eran muy parecidas a la reacción que, con la ayuda de la imaginación histórica, le había supuesto al creyente contemporáneo ante el cuadro de Mantegna. La fuerza de una fotografía dura comparativamente menos. Cuando miro la foto ahora, lo único que puedo reconstruir son mis primeras e incoherentes emociones. Guevara no era Jesucristo. Si vuelvo a ver el cuadro de Mantegna, en Milán, veré en él el cuerpo de Guevara. Pero esto se debe solo a que en ciertos casos, muy pocos a lo largo de la historia, la tragedia de la muerte de un hombre completa y ejemplifica el sentido de toda su vida. Para mí, hoy, esto no puede ser más cierto con relación a Guevara, y para ciertos pintores lo fue igualmente con relación a Jesucristo. Este es el grado de correspondencia emocional.
El error que cometen muchos comentaristas al referirse a la muerte de Guevara es suponer que el guerrillero representaba solo unas técnicas militares o una estrategia revolucionaria determinadas. Por eso hablan de gran revés y de derrota. No soy quién para evaluar la pérdida que la muerte de Guevara puede suponer para el movimiento revolucionario de Sudamérica, pero lo que es cierto es que Guevara representaba y seguirá representando más que los simples detalles de sus planes. Representaba una decisión, una conclusión.
Para Guevara, la situación del mundo era intolerable, y no hacía mucho que había llegado a serlo. Anteriormente, las condiciones en las que vivían dos tercios de la población mundial eran aproximadamente las mismas que ahora. El nivel de explotación y de esclavitud era igual, y el sufrimiento que ello entrañaba, tan intenso y generalizado como el de hoy. El derroche era igual de colosal. Pero no era intolerable porque la verdad acerca de estas condiciones no se conocía en toda su medida; ni siquiera quienes las sufrían la conocían. Las verdades no siempre son evidentes en las circunstancias a las que se refieren. Nacen, a veces con retraso. Esta verdad nació con las luchas y guerras de liberación nacional. A la luz de esta verdad recién nacida, cambió el significado del imperialismo. Sus demandas empezaron a percibirse de forma diferente. Previamente había demandado materias primas baratas, mano de obra explotada y el control del mercado mundial. Hoy demanda que el género humano no cuente para nada.
Guevara contempló su propia muerte en la lucha revolucionaria contra este imperialismo.
En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.2
Contemplar su propia muerte le ofrecía la medida de lo insoportable que sería su vida si aceptaba la intolerable situación del mundo. Contemplar su propia muerte le ofrecía la medida de la necesidad de cambiar el mundo. La licencia que le otorgaba el hecho de contemplar su muerte le capacitaba para vivir con ese orgullo necesario para hacer hombres a los hombres.
Hablando de la muerte del Che, oí a alguien decir: “Era un símbolo mundial de las posibilidades de un hombre”. ¿Por qué es cierta esta afirmación? Porque Guevara reconoció lo que era intolerable para los hombres y actuó en consecuencia.
La medida conforme a la cual había vivido Guevara se transformó de pronto en una unidad que satisfizo al mundo y borró su vida. La muerte que él contemplaba se hizo real. La fotografía en cuestión trata de esta realidad. Las posibilidades han desaparecido y han sido sustituidas por la sangre, el olor a formol, las heridas sin curar en el cuerpo sucio, las moscas, los pantalones harapientos: los pequeños detalles íntimos del cuerpo que la muerte vuelve tan públicos, tan impersonales y desagarrados como una ciudad arrasada.
Guevara murió rodeado por sus enemigos. Lo que le hicieron mientras permaneció con vida probablemente era coherente con lo que le hicieron una vez muerto. Nada ni nadie vino a darle apoyo en sus últimos momentos, solo sus propias decisiones previas. Así se cerró el ciclo. Pretender que se conoce en algo su experiencia durante ese instante o esa eternidad sería la más vulgar de las impertinencias. Su cuerpo sin vida, tal como aparece en la fotografía, es la única información de la que disponemos. Sin embargo, sí nos está permitido deducir la lógica de lo que sucede cuando se cierra el ciclo. La verdad fluye en dirección contraria. Contemplar su propia muerte deja de ser la medida de la necesidad de cambiar la intolerable situación del mundo. Consciente entonces de su muerte real, no ya de la que contemplaba, encuentra en su vida la medida que lo justifica, y el mundo en cuanto que experiencia personal se vuelve tolerable.
La perspectiva de esta lógica final forma parte de lo que permite que los hombres sigan luchando en apabullante desventaja. Forma parte del secreto del factor moral, que cuenta como tres a uno contra la fuerza de las armas.
La fotografía muestra un instante: ese instante en el que el cuerpo del Che Guevara, artificialmente preservado, se ha convertido en un mero objeto de demostración. Ahí radica su horror inicial. Pero ¿qué se pretende demostrar? ¿Ese horror? No. Lo que se pretende demostrar en ese instante de horror es la identidad de Guevara y, supuestamente, el absurdo de toda revolución. No obstante, precisamente en virtud de ese mismo objetivo, se transciende el instante. La vida de Guevara y la idea de la revolución o el hecho revolucionario invocan inmediatamente unos procesos que precedieron ese instante y que continúan hoy. Hipotéticamente, el objetivo de quienes dispusieron el cadáver y autorizaron la fotografía solo podría haberse logrado preservando artificialmente en ese instante el mundo entero tal cual era; es decir, deteniendo la vida. Solo así podría haberse negado el contenido del ejemplo vital de Guevara. Tal como ha sucedido, o bien la fotografía no significa nada porque el espectador no tiene idea de lo que entraña, o bien su significado niega o limita su demostración.
He comparado la fotografía con dos cuadros porque los cuadros, en general, nos proporcionan las únicas pruebas visuales, antes de la invención de la fotografía, de cómo veía la gente las cosas que veía. Sin embargo, el efecto de la fotografía no puede ser más diferente. Un cuadro, o al menos un cuadro logrado, acepta los procesos invocados por el tema representado. Incluso sugiere una actitud con respecto a dichos procesos. Podemos considerar que un cuadro es casi completo en sí mismo.
Frente a esta fotografía, o bien la rechazamos o bien tenemos que completar su significado por nosotros mismos. Es una imagen que exige decisión, tanta como puede llegar a exigirla una imagen sin palabras.
Octubre de 1967
Instado por otra fotografía aparecida recientemente en la prensa sigo reflexionando sobre la muerte del Che Guevara.
Hasta finales del siglo XVIII, contemplar la propia muerte como la posible consecuencia directa de un modo de actuar elegido constituye para cualquier hombre la medida de su lealtad en tanto que servidor. Y esto es igual de cierto sea cual fuere la condición o privilegio social del hombre. Inserto entre él mismo y su propio significado hay siempre un poder con respecto al cual el servicio o la servidumbre es su única forma posible de relación. El poder se puede considerar en abstracto como el Destino. Lo más habitual es que se personifique en Dios, el Rey o el Amo.
Así, la elección que hace el hombre (la elección cuya consecuencia prevista puede ser su propia muerte) es curiosamente incompleta. Es una elección que se somete al reconocimiento de un poder superior. El hombre solo puede juzgar sub iúdice: al final, es él quien será juzgado. A cambio de esta responsabilidad limitada, recibe beneficios. Los beneficios pueden ir desde el reconocimiento de su valor por parte de su señor hasta la dicha eterna en el cielo. Pero en todos los casos la decisión última y el beneficio último son exteriores a su persona y su vida. Consecuentemente, la muerte, que parecería ser un fin tan definitivo, es para él un medio, un tratamiento al que se somete en aras de unos resultados. Para él la muerte se asemeja al ojo de una aguja en la que es enhebrado. Ese es el modo de su heroísmo.
La Revolución Francesa cambió la naturaleza del heroísmo.
(He de aclarar que no me refiero a ningún tipo de valor específico: la entereza frente al dolor o la tortura, la voluntad de atacar bajo fuego enemigo, la velocidad, la ligereza de movimientos y la decisión en el campo de batalla, la espontaneidad de la ayuda mutua en momentos de peligro… todas estas formas de valor tienen que ser definidas en gran medida mediante la experiencia física que entrañan, y posiblemente apenas han cambiado. Me refiero solo a la elección que precede a estos otros tipos de valor.) La Revolución Francesa lleva al Rey a juicio y lo condena.
No se puede reinar inocentemente: es evidente que sería una locura. Todo rey es un caprichoso y un usurpador.3
Es cierto que Louis Antoine Léon de Saint-Just sirve —en su cabeza— a la Voluntad General del pueblo, pero ha elegido libremente hacerlo porque cree que el Pueblo, cuando se le permite ser fiel a su naturaleza, encarna la Razón y asimismo que su República representa la Virtud.
En el mundo hay tres ignominias con las que no puede transigir la virtud republicana: la primera es la monarquía, la segunda la obediencia al rey y la tercera es dejar las armas mientras en alguna parte siga habiendo amos y esclavos.4
Hoy es mucho menos probable que un hombre contemple su muerte en tanto que medida de su lealtad, como la de un siervo hacia su amo. Más probable es que el hecho de contemplar su muerte sea la medida de su amor a la Libertad: una prueba del principio de su propia libertad.
Veinte meses después de su primer discurso, Saint-Just pasa la noche previa a su ejecución escribiendo. No intenta salvarse. Ya ha escrito:
Las circunstancias solo son difíciles para quienes reculan ante la tumba [...]. Desprecio el polvo del que estoy hecho, este polvo que os habla; podrán perseguirlo y darle muerte, pero quién puede arrancarme la vida independiente que me otorgué a mí mismo, una vida en el firmamento de los siglos.5
“Que me otorgué a mí mismo”. La decisión última se encuentra ahora en uno mismo. Pero no de una forma categórica, ni tampoco enteramente: existe cierta ambigüedad. Dios ya no existe, pero la metáfora del Ser Supremo de Jean-Jacques Rousseau viene a confundir la cuestión. La metáfora nos permite creer que el sujeto participará en el juicio histórico sobre su propia vida. “Una vida independiente en el firmamento” del juicio histórico. Todavía existe el fantasma de un orden preexistente.
Incluso cuando afirma lo contrario —en su desafiante último discurso en defensa de Robespierre y de él mismo—, la ambigüedad permanece:
La fama es un ruido vano. Escuchemos los siglos pasados: no oiremos nada; quienes en el futuro se paseen entre nuestras tumbas no oirán mucho más. Hay que hacer el bien, a cualquier precio, y preferir el credencial de héroe muerto al de cobarde vivo.6
Pero en la vida, al contrario que en el teatro, el héroe muerto nunca se oye llamar héroe. La fase política de una revolución tiene en bastantes ocasiones una tendencia teatral, en la medida en que es ejemplificante. El mundo observa para aprender.
Teníamos sobre nosotros los ojos de todos los tiranos cuando juzgamos a uno de sus semejantes; hoy, que cumplimos el destino más suave de reflexionar sobre la libertad del mundo, los pueblos, que son los verdaderos grandes de la tierra, nos contemplan a su vez.7
Sin embargo, pese a la verdad que encierra, filosóficamente hay un sentido en el que Saint-Just muere triunfantemente atrapado en su papel “escénico”. (Y esto en absoluto le resta valor.)
Tras la Revolución Francesa vino la era burguesa. Entre los pocos que contemplan su propia muerte (y no su propia fortuna) como una consecuencia directa de sus decisiones morales, esa ambigüedad marginal desaparece.
La confrontación entre el hombre vivo y el mundo, tal como llega hasta él, se hace total. No hay nada exterior a ella, ni un motivo siquiera. El hecho de que un hombre contemple su muerte es la medida de su negativa a aceptar lo que se opone a él. No hay nada más allá de esa negativa.
El anarquista ruso Voinarovski, quien murió lanzando una bomba al almirante Dubassov, decía:
Subiré al patíbulo sin que se estremezca un solo músculo de mi cara, sin hablar... Y no será una violencia ejercida sobre mí mismo; será el resultado natural de todo lo que he vivido.8
Contempla su muerte en el patíbulo —y un número elevado de terroristas rusos murieron en ese momento exactamente tal cual lo describe él— como si fuera la pacífica muerte de un viejo en la cama. ¿Por qué puede hacerlo? Las explicaciones psicológicas no bastan. Puede hacerlo porque para él el mundo de Rusia, que es lo bastante amplio para parecerle el mundo entero, es intolerable. No intolerable para él personalmente, como lo pensaría un suicida, sino intolerable per se. Su muerte prevista “será el resultado perfectamente natural” de todo lo que ha sufrido en su intento por cambiar el mundo, pues prever o contemplar algo menos drástico habría significado que toleraba lo intolerable.
En muchos sentidos, la situación (aunque no la teoría política) de los anarquistas rusos de principios de siglo XX prefigura la situación contemporánea. Una pequeña diferencia reside en que “el mundo de Rusia” pueda parecer