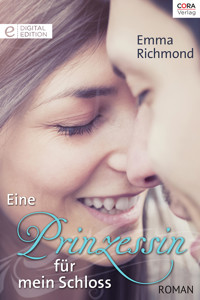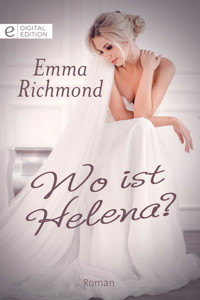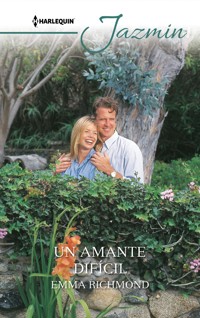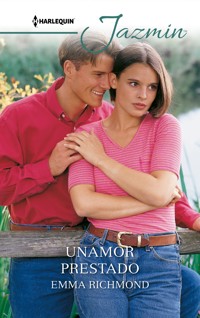2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Sébastien Foucard besó a su mujer y a su hijo, les dijo "hasta luego" y desapareció. Desde aquel momento, la vida de Gellis dejó de tener sentido, pero con el correr del tiempo, fue aceptando lo inaceptable: que su marido, al que ella creía perfecto, la había abandonado por otra mujer. Sébastien se había convertido en otro hombre... la amnesia le había robado su pasado. No podía recordar a Gellis, y menos aún amarla. Pero ya que ella parecía saber más cosas de él que él mismo, permanecería con ella por su bien y el del que decían que era su hijo. Sin embargo, Gellis deseaba su amor, no que simplemente cumpliera con su obligación. Y tampoco quería un marido solo para las Navidades... lo quería para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Emma Richmond
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mujer olvidada, n.º 1372 - marzo 2022
Título original: A Husband for Christmas
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-579-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA TRENZA de cabello moreno y abundante colgaba hasta su cintura. Sus ojos, grandes y marrones, miraban el mundo sin interés. Hermosa, introspectiva, seria. No escuchaba los villancicos que sonaban sin parar a través del altavoz, ni las voces de la gente charlando. Gellis, consciente sólo de sí misma, estaba sumida en sus pensamientos. Alguien abrió entonces la puerta del café y ella despertó de pronto para sufrir un shock.
Aquello lo había vivido antes, pero no había sido exactamente igual. Incapaz de apartar la vista, de comprender, rígida e incrédula, se quedó mirando al hombre que entraba. Moreno, fuerte, atlético, rudo. Llevaba una venda en el lado izquierdo de la sien, pero era Sébastien. Sus ojos almendrados, con aquellas motas de color verde, miraron vagamente alrededor hasta encontrar a Gellis. Entonces, se detuvieron. Examinó su exquisito rostro con lentitud casi insultante y, luego, sonrió con cinismo.
Gellis no sonrió. No podía devolverle aquella sonrisa. No había calor en su mirada, ni una chispa de humor. Era Sébastien, pero no el Sébastien que ella había conocido. No el que ella había amado. No eran los ojos risueños y felices de Sébastien. Es decir, recapacitó, los ojos del hombre que ella había creído que era feliz. Y su pelo estaba surcado de canas antes inexistentes.
Dieciocho meses antes, en otro café, en otro lugar, habían intercambiado otra mirada. Y el amor había nacido entre ellos. No de un modo instantáneo, no inmediatamente, pero sí como algo real. Y ese amor había sido consumado.
Gellis se quedó helada. Él elevó una ceja burlona. Se sentía incapaz de responder, de hacer nada excepto quedarse ahí sentada, como una estúpida. Sébastien frunció el ceño y preguntó con brusquedad:
—¿Me conoces? —al no obtener respuesta, al ver su estado de shock, se acercó y la agarró con fuerza del antebrazo—. ¡Te he preguntado si me conoces! —con un nudo en la garganta Gellis se puso en pie dispuesta a huir—. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Quién soy yo? —insistió empujándola para que volviera a sentarse sin importarle en absoluto si le estaba haciendo daño—: ¿Quién soy yo?
—No me hagas esto —susurró ella—. ¡Por favor, no me hagas esto!
Sébastien frunció el ceño creando unas profundas arrugas entre sus cejas.
—¿Hacerte qué? ¡¿Hacerte qué?! ¿De qué me conoces? ¿Desde cuándo?
—Sabes muy bien desde cuándo —contestó Gellis medio llorando.
—No, señorita, no lo sé. Dime, ¿desde cuándo? ¿Desde hace más de cuatro meses?
Sentía en el pecho el dolor más inmenso que pudiera imaginar. Con los ojos fijos en él, incrédula y herida, asintió con la cabeza. Él dejó entonces escapar un suspiro y cerró los ojos por un momento.
—¿Y cuál es mi nombre?
—¿Qué? —preguntó atónita.
—Que cuál es mi nombre. ¡Dime mi nombre, maldita sea!
—Sébastien.
—Sébastien —repitió él, cerrando los puños—. ¿Sébastien qué?… ¿Sébastien qué? —volvió a repetir amenazador al ver que ella no respondía.
—Fourcard.
—¿Francés?
—Sí. ¡Sí! —gritó.
—¿De dónde soy?
—De Collioure.
Sébastien cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como soltando por fin una bocanada de aire retenida hacía mucho tiempo.
—Sébastien Fourcard —repitió con lentitud—. De Collioure. ¡Dios mío, por fin! —abrió los ojos y se quedó mirándola—. ¿Y tú eres…?
—Gellis.
—Gellis —dijo él.
—Me estás haciendo daño.
Sébastien miró entonces su brazo como si no hubiera sido consciente de que había estado agarrándolo y la soltó.
—Perdón. ¿Y qué somos tú y yo? ¿Amigos? ¿Amantes?
Gellis apartó los ojos de él. Se quedó mirándose el brazo. Sus dedos habían dejado una huella blanca que pronto se puso colorada. «¡Dios mío!», exclamó para sí misma, «¡Dios mío!». ¿Cómo podía no recordarla?, se preguntó. De todas las posibilidades que había estado barajando durante aquellos cuatro meses, aquélla, desde luego, no se le había ocurrido. Había estado fantaseando con innumerables excusas que explicaran su comportamiento, había tratado incluso de engañarse a sí misma, pero nunca hubiera ni soñado con que no la recordara. Ni con que no se recordara a sí mismo. ¿No recordarse a sí mismo?, se repitió mentalmente. Lo miró, abrió la boca como para decir algo, y volvió a cerrarla. Entonces, él sonrió irónico.
—Sí —confirmó con aspereza reclinándose sobre la silla sin apartar los ojos de ella—. No recuerdo nada. Ni a la gente, ni los lugares, ni nada de lo sucedido desde antes del mes de agosto de este año —explicó retirándose un mechón de pelo canoso—. Ni siquiera mi nombre. No lo he sabido hasta que no me he sentado en esta mesa hace unos instantes. Y menos aún los de conocidos, amigos o… ¿amantes?
Atónita, incapaz de comprender, Gellis se quedó mirándolo. ¿Sería posible que hubiera perdido la memoria?, se preguntó.
—Amantes —concluyó él—. Sólo una amante podría poner ese gesto de reproche. ¿Qué te hice? ¿Te abandoné?
«Sí», contestó Gellis para sí misma, en silencio. Y nunca se hubiera imaginado capaz de soportarlo. Ni tampoco su expresión de burla, su dureza, ni las consecuencias que podría tener el decirle de qué otras cosas era responsable. Echó la silla hacia atrás en un nuevo intento de huir, pero él la agarró del brazo y la obligó a quedarse. Inconsciente de las miradas de la gente, de los murmullos, volvió a preguntar:
—¿Qué te hice?
—Nada. Nada en absoluto —respondió negándose a hablar de lo que le había hecho, del dolor que le había producido. No podía ni siquiera creer que todo aquello estuviera sucediendo—. ¿Cómo ocurrió? ¿Tuviste un accidente?
—Definitivamente éramos amantes —comentó él, torciendo la boca en una sonrisa—. De lo contrario no habrías cambiado de tema tan deprisa. Bueno, al menos tenía buen gusto. Sí —contestó al fin—, fue un accidente.
—¿Pero dónde?
—En Sudamérica.
—¿En Sudamérica? —repitió Gellis, saliendo en parte de su estado de shock y exigiendo una respuesta—. ¿Y qué estabas haciendo en Sudamérica? —Sébastien sonrió burlón—. ¡Ah! —murmuró ella sintiéndose estúpida—, no te acuerdas.
—No, así que… ¿cuándo nos vimos por última vez? ¿Y dónde?
—En agosto, en Francia —respondió rememorando aquellos últimos y horribles meses y cerrando los ojos.
—¿Y durante cuánto tiempo fuimos… amantes?
«¿Amantes?», se preguntó Gellis. Sí, habían sido amantes. Miró para abajo sintiendo un enorme dolor en el corazón y contestó en un murmullo:
—Casi un año.
—¿Y fue entonces cuando te abandoné? ¿O fuiste tú quien me abandonó a mí? —preguntó de nuevo burlón.
¿Qué podía contestarle?, se preguntó. ¿Que él le había roto el corazón? ¿Que había arruinado su fe en la naturaleza humana? ¿Que necesitaba comprender lo ocurrido? Hasta que llegara ese momento, hasta que lo comprendiera, quizá fuera mejor no…
—Fue un acuerdo mutuo —dijo al fin.
Sébastien sonrió escéptico y luego se encogió de hombros.
—Pero tú sabías lo que estaba haciendo, ¿no? Sabías dónde vivía, lo sabías todo sobre mí, ¿no es así?
—Sí.
Al menos así lo había creído, pensó. Sébastien se quedó callado por un momento, observándola. Hubiera querido huir, correr, reflexionar a solas sobre lo ocurrido. No sabía qué decir, qué pensar. Se sentía sacudida hasta lo más profundo de su ser.
No era cierto que hubieran llegado a un acuerdo. Él le había dicho que tenía que salir unos cuantos días, que quería investigar ciertos negocios… pero nunca había vuelto. Simplemente había mandado una nota, una escueta y seca nota. Y durante los cuatro meses siguientes, Gellis había estado buscándolo, intentando averiguar qué había ocurrido. De pronto lo tenía delante y no sabía qué decir.
—Así que llegamos a un acuerdo mutuo que salvaguardaba el orgullo de ambos. Sí, ya veo que fue así. Te hice daño, ¿verdad?
Podría haberse ahorrado ese comentario, reflexionó Gellis, y esa molesta perspicacia. Pero sí, era cierto, le había hecho daño. Tanto que hubiera querido morir. Las primeras semanas habían sido una pesadilla. Había tratado de encontrarlo, se había sentido enferma, asustada y llena de ansiedad. Pero él se había desvanecido. El banco no había querido darle información sobre los movimientos de su cuenta, si es que se habían producido, y los puertos y aeropuertos no lo incluían en sus listas de embarque o, en todo caso, no habían querido revelárselo. Había buscado en hospitales, comisarías de policía, funerarias…
Las semanas y los meses habían ido pasando sin noticias, y el dolor y la desesperación se habían ido tornado en odio. O eso, al menos, era lo que ella hubiera querido. Sin embargo, siempre había mantenido la esperanza de que algún día descubriría la verdad. Algún día descubriría por qué había hecho aquello, descubriría que todo había sido un tremendo error. Y allí estaba. No obstante, sólo era un extraño que ni siquiera la recordaba.
—Sí —admitió al fin—, me hiciste mucho daño.
Entonces fue él quien miró a otro lado. Se quedó mirando por la ventana a la calle abarrotada.
—¿Cómo era yo?
—Encantador —contestó ella en un murmullo triste.
Y también cariñoso y excitante, y con un acento que parecía hacerle cosquillas. Pero hasta el acento sonaba más duro en ese momento. Esperaba odiarlo en cuanto volviera a verlo, pero de algún modo le resultaba imposible.
—Encantador —repitió él con amargura—. Dios mío, no tengo la sensación de haber sido nunca una persona encantadora. No sólo se pierde la memoria, con ella se pierden todos los sentimientos que la acompañaban.
—¿No recuerdas nada?
—No —sonrió burlón—. ¿Qué hacía yo cuando me conociste? ¿Tenía un empleo de provecho, como suele decirse?
—No, estabas tomándote un tiempo de descanso, buscando algo que hacer —añadió en voz baja—. Tenías una cadena de restaurantes que vendiste justo antes de conocernos.
—¿Y eso cuándo fue?
—Hace dieciocho meses —contestó Gellis con una sonrisa triste.
—Lo cual significa que nos separamos justo antes de que me fuera a Sudamérica.
—Sí.
—¿Pero tú no sabías que iba a irme de viaje allí? ¿No sabías por qué?
—No.
—Así que, si no me he gastado todo el dinero en Sudamérica, es de suponer que aún tenga bastante.
—Sí.
—¿Y parientes?
«¿Parientes?», repitió Gellis en silencio sintiendo que volvía a ponerse nerviosa. Desde luego que tenía parientes. Tenía una esposa y un hijo. Un hijo al que él mismo había ayudado a dar a luz para luego abandonarlo. Pero eso no podía decírselo. No, se dijo, no mientras él no lo recordara. Si se lo decía quizá él quisiera volver… a casa. Así que, mientras no supiera por qué se había ido…
«Sólo amigos», pensó, «amigos íntimos como Nathalie». Nathalie había multiplicado el dolor que él le había causado. Pero era de suponer que también a ella la hubiera olvidado, y no tenía intención alguna de recordársela.
—No, no que yo sepa —contestó con firmeza.
—¿Qué ocurre?
—Nada —negó aprisa tratando de salir de aquella situación—. ¿Qué haces en Portsmouth?
—Desembarcar. Era ayuda de cubierta en el Pilbeam, un barco de carga.
—Ah, ¿entonces recuerdas que te gusta el mar?
—No… ¿me gustaba el mar?
—Sí, solías salir mucho a navegar.
—Bueno, fue… oportuno —sonrió brevemente—. Era la forma más sencilla de salir de Sudamérica sin documentación y sin dinero. Una persona me ofreció un empleo, así que mientras trataba de averiguar quién era me hice marinero.
—¿Y cómo es que no tenías ni documentación ni dinero?
—Supongo que alguien me lo robó mientras yacía inconsciente tras el accidente.
—¿Un accidente de coche?
—Bueno, con un camión.
—¿Y cómo te las arreglaste? —frunció el ceño— Sin documentación…
Sébastien sacó un pasaporte del bolsillo y lo puso encima de la mesa delante de ella, que lo abrió con mano temblorosa. La foto era la de él, pero en lugar de su nombre ponía William Blake.
—¿Es que no sabías que eras francés?
—Sí, bueno, lo suponía. Pienso en francés —explicó—. Pero me hubiera dado igual pensar en chino. Los pobres no pueden elegir.
—No, claro —contestó Gellis, pensando que no sabía cómo podía estar ahí sentada hablando sobre incidentes sin importancia con un extraño que la había traicionado y abandonado para luego volver. Aún se sentía incrédula y atónita—. ¿Es…?
—¿Falso? ¿Tú qué crees?
—Pero las autoridades podrían haberte ayudado…
—¿Te parece?
—¡Sí! En Sudamérica…
—Hicieron todo lo que pudieron —se encogió de hombros—. Pero sin documentación, sin dinero, y sin memoria… Nadie sabía qué estaba haciendo allí, no había ninguna denuncia de desaparición… —dijo mientras recordaba amargamente aquellos frustrantes e infructuosos días.
—Pero las autoridades francesas podrían haberte ayudado.
—¿Y por qué iban a hacerlo? Yo no podía demostrar que era francés, y para ellos no era más que otro inmigrante ilegal. Además, quizá no lo fuera verdaderamente. Podía ser canadiense, o de cualquiera de los otros paises de habla francesa. ¿Acaso crees que no lo intenté?
Gellis se sintió sola y perdida. No estaba preparada para aquello.
—¿Así que venir a Portsmouth no fue más que una mera coincidencia?
—Bueno, no del todo. ¿Vives aquí?
Ella vaciló un momento. Debía ser razonable, sensata. Sin embargo, su mente no era más que un torbellino de conjeturas, de especulaciones, de preocupación. Finalmente asintió. Era mejor no decirle la verdad.
—En ese caso, debería conocer la ciudad, se supone que ya he estado aquí.
—Sí.
—Entonces, estaba en lo cierto —asintió Sébastien pensativo—. He estado aquí muchas veces antes. Miraba a mi alrededor esperando, confiando en encontrar algo. Cuando me encontraron después del accidente, llevaba un cinturón de piel marrón. En su interior estaba escrito el nombre de una tienda con una dirección de Portsmouth. Supuse que se trataba del lugar en el que lo habían fabricado y vendido. Por desgracia, la tienda ya no existe.
—Sí.
—¿Es que la conoces?
Gellis asintió.
—¿Me lo regalaste tú?
—No, fue mi madre. Te lo regaló por Navidad —aquellas Navidades, en cambio, no habría regalos para nadie. Gellis sintió un dolor en su interior y volvió a preguntar—: ¿Crees que alguna vez recuperarás la memoria?
—¿Y quién lo sabe? —se encogió de hombros.
—¿Has ido a ver a algún médico?
—Sí.
—¿Y qué piensas hacer ahora?
—Me marcho a Francia. Contigo.
Atónita, literalmente muerta de miedo, Gellis se quedó mirándolo antes de contestar.
—¡Yo no puedo ir a Francia!
—¿Y por qué no?
—¡Porque no puedo! —exclamó. No podría ir a ningún lugar con él, se dijo, ni dar marcha atrás en el tiempo. Sin embargo, lo había amado. No, se corrigió, había amado al hombre que él había sido. Volver a estar con él sería… peligroso. Endureció el corazón y sacudió la cabeza—. No, ahora tengo mi propia vida. Siento mucho que hayas perdido la memoria y que lo hayas pasado mal, pero no puedo ir contigo. Te daré una dirección en Francia que puede servirte de ayuda y…
—No —contestó él con suavidad.
—¿Qué?
—No. Eres la única persona que me conoce, no he podido encontrar en estos cuatro meses a nadie que sepa nada de mí. ¿Crees que alguien de Collioure me conocería?
—Sí, allí tienes un piso alquilado.
—¿Tengo? —frunció el ceño.
—Sí. El banco pagaba el alquiler todos los meses, supongo que habrán seguido haciéndolo.
—¿Y vivíamos juntos allí, tú y yo?
—Sí.
—¿Como amantes?
—¡Sí!
—¿Y qué hice? ¿Es que me cansé de ti? ¿Conocí a otra persona?
Su mente hubiera deseado gritarle que sí, que había conocido a Nathalie. Una rubia guapa y… francesa.
—Un día te fuiste —contestó con sencillez— y no volviste a aparecer.
—¿Y no trataste de buscarme? —preguntó de nuevo con aquella sonrisa burlona tan odiosa.
Gellis se puso en pie y lo miró antes de responder.
—Sí, te busqué. Te busqué por todas partes, pero…
No terminó la frase. Agarró el bolso y corrió. Abrió la puerta del café y salió a la calle abarrotada de gente. Estaba temblando. Pero, ¿por qué?, se preguntó. Sentía dolor, mucho dolor. Había sobrevivido cuatro meses sin él, de modo que tenía que poder seguir haciéndolo. Y, hubiera perdido la memoria o no, no había forma de eludir lo que él había hecho. Intentó dejar la mente en blanco, refrenar sus emociones. Caminó a grandes pasos hasta el lugar en el que había aparcado el coche y, entonces, él la agarró del brazo.
—¡No me toques! —gritó dándose la vuelta—. ¡No te atrevas nunca a tocarme!
No era una persona vengativa, ni mala, era sólo que había tenido que soportar demasiadas cosas: el dolor, la ira, la desesperación. Y, por fin, tenía a alguien en quien proyectar todos esos sentimientos, alguien a quien echar la culpa. Temblando, se volvió de nuevo para marcharse, pero él la detuvo sujetándola con firmeza.
—Te he dicho que…
—Lo sé —contestó Sébastien, haciéndola girar y obligándola a apoyarse contra la pared. Examinó su exquisito rostro y la expresión desafiante de sus ojos y luego añadió—: ¿Tienes idea de lo que significa no saber nada, no tener recuerdos ni de uno mismo?
—Me lo imagino… —contestó Gellis, mirando hacia otro lado y sacudiendo la cabeza.
—No, Gellis, no puedes ni imaginarlo. Nadie puede imaginarlo. Tu vida tiene una forma, está arropada por lo que eres, por lo que has vivido, por lo que amas. Yo no tengo… nada. Soy como un lienzo en blanco. Tu nombre resuena en mí como en el vacío. Todos los nombres resuenan en mí como en un vacío —dejó caer la bolsa y la chaqueta y levantó las manos para enseñárselas—. Mis manos, ¿eran así antes? —tenso, se quedó mirando los callos y las heridas de sus manos y luego susurró—: No. Han sido cuatro meses infernales. Trabajo duro, lugares desconocidos, y gente más dura aún. Pero sobreviví. Y ahora tengo la oportunidad de descubrir quién era. Tú eres la única persona que puede ayudarme. Dos semanas, eso es todo lo que te pido. Concédeme dos semanas para ayudarme a descubrir quién era.
—No puedo —sonrió ella amargamente.
—¿Que no puedes? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si fueras tú quien estuviera en mi lugar? ¿No lucharías con todas tus fuerzas para que te ayudara la única persona que puede hacerlo?
—Sí, pero yo no puedo —repitió con sencillez—. No puedo. No me lo pidas.
—¿Tanto daño te hice? —preguntó él, tocando su mejilla con suavidad.
—Sí.
—Entonces cuéntamelo, házmelo comprender —las lágrimas llenaron aquellos preciosos ojos. Gellis sacudió la cabeza sin responder—. Acéptalo como si fuera un trabajo —murmuró él con una sonrisa burlona—. Te pagaré.
—No quiero que me pagues. Y no te burles de mí. ¡No te atrevas nunca a burlarte de mí! ¡No tienes derecho!
—No. Diez días.
—¡No!
—Sí. ¿Cuánto tardarás en hacer el equipaje? ¿Una hora?
—¡No!¡No puedo ir contigo! ¿Tienes idea de lo que…? No —se contestó a sí misma—, por supuesto que no. Pero puedes creerme, Sébastien, no puedo ir contigo.
—No quieres —la corrigió.
—Bueno, no quiero.
Si él pudiera recordar no le pediría aquello. ¿O sí?, se preguntó. Sébastien se inclinó hacia ella poniendo las manos sobre la pared a los lados y, en voz baja, añadió:
—Se trata de mi vida, Gellis. No estamos discutiendo sobre el precio del jamón en una reunión del Instituto de la Mujer. ¡Ya he perdido cuatro meses! No días, ni semanas, ¡meses! Y sin ti podría perder años. Fuera lo que fuera lo que te hice, no lo recuerdo. Desearía poder recordarlo. Siento mucho haberte hecho daño, siento mucho haberte causado tanto dolor, pero eres mi única esperanza.
—No puedo —volvió a negar ella, desesperada.
—¡Sí puedes! ¡Por el amor de Dios, no te estoy pidiendo que vengas conmigo al fin del mundo! ¡Sólo que cruces el maldito canal! Necesito saber, Gellis. ¿Es que no puedes comprenderlo? ¡Necesito saber! ¡Por favor!
Ella también necesitaba saber, lo necesitaba. Y Sébastien no era un hombre que tuviera por costumbre suplicar.
—Por favor —volvió a repetir.
Gellis sostuvo su mirada unos instantes que le parecieron eternos y finalmente miró para abajo sintiendo un estremecimiento. Aún estaban ahí esos sentimientos, ese deseo, esa necesidad… Si accedía a marcharse con él…
¿Pero qué ocurriría si no lo hacía? Si huía de él, si se pasaba el resto de la vida huyendo, nunca sabría la verdad. Y necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber por qué había hecho lo que había hecho. Sin embargo, no sabía si podría soportar estar en su compañía. No por lo que él le hubiera hecho, sino por el modo en el que la hacía sentirse.
Porque necesitaba desesperadamente que volviera. A pesar de todo lo ocurrido lo necesitaba. Al principio, al verlo por primera vez, él se había mostrado como un extraño. No podía creerlo, incluso se había asustado. Pero en ese momento…
—Llévame allí, enséñame dónde vivíamos.
—La gente de allí te lo enseñará.
—No conozco a esa gente.
Gellis cerró los ojos preguntándose si aquello era una pesadilla y si terminaría alguna vez. Él estaba demasiado cerca. Tanto, que tenía que esforzarse por mantener la mente en blanco y no pensar, no sentir… Porque necesitaba que la abrazara, que la reconfortara… Cerró los puños con fuerza y sacudió la cabeza.
—Acompáñame sólo, luego vuelves a casa —añadió él, intentando animarla.
«A casa», repitió Gellis en silencio. Sin él no era lo mismo. Pero la única forma de librarse de él era acompañándolo. De lo contrario, él seguiría insistiendo, intentando persuadirla hasta hacerla vacilar…
—No puedo estar fuera mucho tiempo —murmuró.