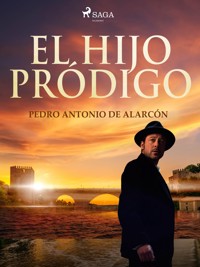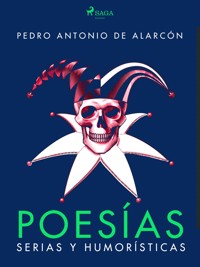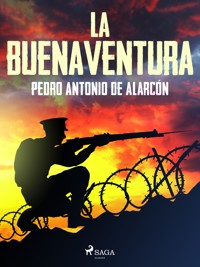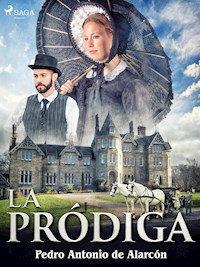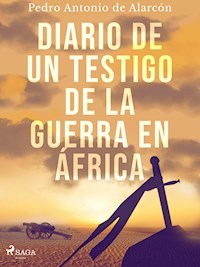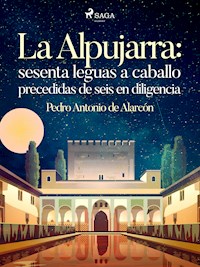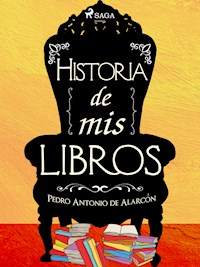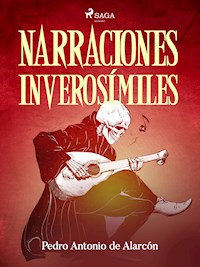
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección de relatos cortos donde el escritor español Pedro Antonio de Alarcón da suelta a la parte más romántica de su literatura, entendiendo romanticismo como literatura de bajas pasiones, siniestra y con un lado oscuro, en las que coquetea con el género fantástico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Antonio de Alarcón
Narraciones inverosímiles
Saga
Narraciones inverosímiles
Copyright © 1861, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726550740
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL AMIGO DE LA MUERTE
Cuento fantástico
I Méritos y servicios
Éste era un pobre muchacho, alto, flaco, amarillo, con buenos ojos negros, la frente despejada y las manos más hermosas del mundo, muy mal vestido, de altanero porte y humor inaguantable… Tenía diecinueve años, y llamábase Gil Gil.
Gil Gil era hijo, nieto, biznieto, chozno, y Dios sabe qué más, de los mejores zapateros de viejo de la corte, y al salir al mundo causó la muerte a su madre, Crispina López, cuyos padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos honraron también la misma profesión.
Juan Gil, padre legal de nuestro melancólico héroe, no principió a amarlo desde que supo que llamaba con los talones a las puertas de la vida, sino meramente desde que le dijeron que había salido del claustro materno, por más que esta salida le dejase a él sin esposa; de donde yo me atrevo a inferir que el pobre maestro de obra prima y Crispina López fueron un modelo de matrimonios cortos, pero malos.
Tan corto fue el suyo, que no pudo serlo más, si tenemos en cuenta que dejó fruto de bendición… hasta cierto punto. Quiero significar con esto que Gil Gil era sietemesino, o, por mejor decir, que nació a los siete meses del casamiento de sus padres, lo cual no prueba siempre una misma cosa… Sin embargo, y juzgando sólo por las apariencias, Crispina López merecía ser más llorada de lo que la lloró su marido, pues al pasar a la suya desde la zapatería paterna, Lavalle en dote, amén de una hermosura casi excesiva y de mucha ropa de cama y de vestir, un riquísimo parroquiano — ¡nada menos que un conde, y conde de Rionuevo!—, quien tuvo durante algunos meses (creemos que siete), el extraño capricho de calzar sus menudos y delicados pies en la tosca obra del buen Juan, representante el más indigno de los santos mártires Crispín y Crispiniano, que de Dios gozan…
Pero nada de esto tiene que ver ahora con mi cuento, llamado El amigo de la muerte.
Lo que sí nos importa saber es que Gil Gil se quedó sin padre, o sea sin el honrado zapatero, a la edad de catorce años, cuando ya iba él siendo también un buen remendón, y que el noble conde de Rionuevo, compadecido del huerfanito, o prendado de sus clarísimas luces, que lo cierto nadie lo supo, se lo llevó a su propio palacio en calidad de paje, no empero sin gran repugnancia de la señora condesa, quien ya tenía noticias del niño parido por Crispina López.
Nuestro héroe había recibido alguna educación —leer, escribir, contar y doctrina cristiana—; de manera que pudo emprenderla, desde luego, con el latín, bajo la dirección de un fraile jerónimo que entraba mucho en casa del conde…; y en verdad sea dicho, fueron estos años los más dichosos de la vida de Gil Gil; dichosos, no porque careciese el pobre de disgustos (que se los daba y muy grandes la condesa, recordándole a todas horas la lezna y el tirapié), sino porque acompañaba de noche a su protector a casa del duque de Monteclaro, y el duque de Monteclaro tenía una hija, presunta universal y única heredera de todos sus bienes y rentas habidos y por haber, y hermosísima por añadidura…, aunque el tal padre era bastante feo y desgarbado.
Rayaba Elena en los doce febreros cuando la conoció Gil Gil, y como en aquella casa pasaba el joven paje por hijo de una muy noble familia arruinada —piadoso embuste del conde de Rionuevo—, la aristocrática niña no se desdeñó de jugar con él a las cosas que juegan los muchachos, llegando hasta darle, por supuesto en broma, el dictado de novio, y aun a cobrarle algún cariño cuando los doce años de ella se convirtieron en catorce, y los catorce de él en dieciséis.
Así transcurrieron tres años más.
El hijo del zapatero vivió todo este tiempo en una atmósfera de lujo y de placeres: entró en la corte, trató con la grandeza, adquirió sus modales, tartamudeó el francés (entonces muy de moda) y aprendió, en fin, equitación, baile, esgrima, algo de ajedrez y un poco de nigromancia.
Pero he aquí que la Muerte vino por tercera vez, y ésta más despiadada que las anteriores, a echar por tierra al porvenir de nuestro héroe. El conde de Rionuevo falleció ab intestato, y la condesa viuda, que odiaba cordialmente al protegido de su difunto, le participó, con lágrimas en los ojos y veneno en la sonrisa, que abandonase aquella casa sin pérdida de tiempo, pues su presencia le recordaba la de su marido, y esto no podía menos de entristecerla.
Gil Gil creyó que despertaba de un hermoso sueño, o que era presa de cruel pesadilla. Ello es que cogió debajo del brazo los vestidos que quisieron dejarle, y abandonó, llorando a lágrima viva, aquel que ya no era hospitalario techo.
Pobre, y sin familia ni hogar a que acogerse, recordó el desgraciado que en cierta calleja del barrio de las Vistillas poseía un humilde portal y algunas herramientas de zapatero encerradas en un arca; todo lo cual corría a cargo de la vieja más vieja de la vecindad, en cuya casa había encontrado el mísero caricias y hasta confituras en vida del virtuoso Juan Gil… Fue, pues, allí: la vieja duraba todavía; las herramientas se hallaban en buen estado, y el alquiler del portal le había producido en aquellos años unos siete doblones, que la buena mujer le entregó, no sin regarlos antes con lágrimas de alegría.
Gil decidió vivir con la vieja, dedicarse a la obra prima y olvidar completamente la equitación, las armas, el baile y el ajedrez… ¡Pero de ningún modo a Elena de Monteclaro!
Esto último le hubiera sido imposible.
Comprendió, sin embargo, que había muerto para ella, o que ella había muerto para él, y antes de colocar la fúnebre losa de la desesperación sobre aquel amor inextinguible, quiso dar un adiós supremo a la que era hacía mucho tiempo alma de su alma.
Vistióse, pues, una noche con su mejor ropa de caballero y tomó el camino de la casa del duque.
A la puerta había un coche de camino con cuatro mulas ya enganchadas.
Elena subía a él seguida de su padre.
— ¡Gil! —exclamó dulcemente al ver al joven.
— ¡Vamos! —gritó el duque al cochero, sin oír la voz de ella ni ver al antiguo paje de Rionuevo.
Las mulas partieron a escape.
El infeliz tendió los brazos hacia su adorada, sin tener ni aun tiempo para decirle ¡adiós!
— ¡A ver! —gruñó el portero—; ¡hay que cerrar!
Gil volvió de su atolondramiento.
— ¡Se van! —dijo.
—Sí, señor: ¡a Francia! —respondió el portero secamente, dándole con la puerta en los hocicos.
El expaje volvió a su casa más desesperado que nunca, desnudóse y guardó la ropa; se vistió lo peor que pudo; cortóse los cabellos; se afeitó un ligero bozo que ya le apuntaba, y al día siguiente tomó posesión de la desvencijada silla que Juan Gil ocupó durante cuarenta años entre hormas, cuchillas, leznas y cerote.
Así lo encontramos al empezar este cuento, que, como ya queda dicho, se titula El amigo de la muerte.
II Más servicios y méritos
Acababa el mes de junio de 1724.
Gil Gil llevaba dos años de zapatero; mas no por esto creáis que se había resignado con su suerte.
Tenía que trabajar día y noche para ganarse el preciso sustento, y lamentaba a todas horas el deterioro consiguiente de sus hermosas manos; leía cuando le faltaba parroquia, y ni por casualidad pisaba en toda la semana el dintel de su escondido albergue. ¡Allí vivía solo, taciturno, hipocondríaco, sin otra distracción que oír de labios de la vieja alguna que otra descripción de la hermosura de Crispina López o de la generosidad del conde de Rionuevo!
Ahora, los domingos, la cosa variaba completamente. Gil Gil se ponía sus antiguos vestidos de paje, muy conservados el resto de la semana, y se iba a las gradas de la iglesia de San Millán, la más próxima al palacio de Monteclaro, y donde su inolvidable Elena oía misa en mejores tiempos.
Allí la esperó un año y otro, sin verla aparecer. En cambio, solía encontrar estudiantes y pajes que trató cuando niño, y que le ponían ahora al corriente de cuanto sucedía en las altas esferas que ya no frecuentaba…, y por ellos precisamente estaba enterado de que su adorada seguía en Francia… ¡Por supuesto, nadie sospechaba en aquellos barrios que nuestro joven fuese en otros un pobre remendón, sino que todos lo creían poseedor de algún legado del conde de Rionuevo, quien manifestó en vida demasiada predilección al joven paje, para que se pudiera creer que no había pensado en asegurar su porvenir!
Así las cosas, y por la época que hemos citado al empezar este capítulo, hallándose Gil Gil un día de fiesta a la puerta del susodicho templo, vio llegar dos damas lujosamente vestidas y con gran séquito, las cuales pasaron lo bastante cerca de él para que reconociese en una de ellas a su fatal enemiga la condesa de Rionuevo.
Iba nuestro joven a esconderse entre la multitud, cuando la otra dama se levantó el velo, y… ¡oh, ventura…! Gil Gil vio que era su adorada Elena, la dulce causa de sus acerbos pesares.
El pobre mozo dio un grito de frenética alegría y se adelantó hacia la beldad.
Elena lo reconoció al momento, y exclamó con igual ternura que dos años antes:
— ¡Gil!
La condesa de Rionuevo apretó el brazo a la heredera de Monteclaro, y murmuró, volviéndose a Gil Gil:
—Te he dicho que estoy contenta con mi zapatero… ¡Yo no calzo de viejo! … Déjame en paz.
Gil Gil palideció como un difunto y cayó contra las losas del atrio.
Elena y la condesa penetraron en el templo.
Dos o tres estudiantes que presenciaron la escena se rieron a todo trapo, aunque no la entendieron completamente.
Gil Gil fue conducido a su casa.
Allí le esperaba otro golpe.
La vieja que constituía toda su familia había muerto de lo que se llama muerte senil.
Él cayó en cama con una fiebre cerebral muy intensa, y estuvo, como quien dice, a las puertas de la muerte.
Cuando volvió en sí, se encontró con que un vecino de aquella calle, más pobre aún que él, lo había cuidado durante su larga enfermedad, no sin verse obligado, para costear médico y botica, a vender los muebles, las herramientas, el portal, los libros y hasta el traje de caballero de nuestro joven.
Al cabo de dos meses, Gil Gil, cubierto de harapos, hambriento, debilitado por la enfermedad, sin un maravedí, sin familia, sin amigos, sin aquella vieja a quien amaba ya como a una madre, y, lo que era peor que todo, sin esperanzas de volver a acercarse a su amiga de los primeros años de la juventud, a su soñada y bendecida Elena, abandonó el portal (asilo de sus ascendientes y ya propiedad de otro zapatero) y tomó a la ventura por la primera calle que encontró, sin saber adónde iba, ni qué hacer, ni a quién dirigirse, ni cómo trabajar, ni para qué vivir…
Llovía. Era una de esas tristísimas tardes en que parece que hasta los relojes tocan a muerto; en que el cielo está cubierto de nubes y la tierra de lodo; en que el aire, húmedo y macilento, ahoga los suspiros dentro del corazón del hombre; en que todos los pobres sienten hambre, todos los huérfanos frío y todos los desdichados envidia a los que ya murieron.
Anocheció, y Gil Gil, que tenía calentura, acurrucóse en el hueco de una puerta y se echó a llorar con infinito desconsuelo…
La idea de la muerte ofrecióse entonces a su imaginación, no entre las sombras del miedo y las convulsiones de la agonía, sino afable, bella y luminosa, como la describe Espronceda.
El desgraciado cruzó los brazos contra su corazón como para retener aquella dulce imagen que tanto descanso, tanta gloria y tanta dicha le ofrecía, y, al hacer este movimiento, sintió que sus manos se posaban sobre una cosa dura que tenía en el bolsillo.
La reacción fue súbita; la idea de la vida, o de la conservación, que corría atribulada por el cerebro de Gil Gil huyendo de la otra idea que hemos enunciado, asióse con toda su fuerza a aquel inesperado accidente que se le presentaba en el borde mismo del sepulcro.
La esperanza murmuró en su oído mil seductoras promesas que le indujeron a sospechar si aquella cosa dura que había tocado sería dinero o una enorme piedra preciosa, o un talismán…; algo, en fin, que encerrase la vida, la fortuna, la dicha y la gloria (que para él se reducían al amor de Elena de Monteclaro), y, diciendo a la muerte: Aguarda…, se llevó la mano al bolsillo.
Pero, ¡ay!, la cosa dura era el barrilillo de ácido sulfúrico, o, por decirlo más claramente, de aceite vitriolo, que le servía para hacer betún, y que último resto de sus útiles de zapatero, se hallaba en su faltriquera por una casualidad inexplicable.
De consiguiente, allí donde el desgraciado creyó ver un áncora de salvación, encontraron sus manos un veneno, y de los más activos.
— ¡Muramos, pues! —se dijo entonces.
Y se llevó el bote a los labios…
Y una mano fría como el granizo se posó sobre sus hombros, y una voz dulce, tierna, divina, murmuró sobre su cabeza estas palabras:
— ¡HOLA, AMIGO!
III De cómo Gil Gil aprendió medicina en una hora
Ninguna frase pudiera haber sorprendido tanto a Gil Gil como la que acababa de escuchar:
— ¡Hola, amigo!
Él no tenía amigos.
Pero mucho más le sorprendió la horrible impresión de frío que le comunicó la mano de aquella sombra, y aun el tono de su voz, que penetraba, como el viento del polo, hasta la médula de los huesos.
Hemos dicho que la noche estaba muy oscura…
El pobre huérfano no podía, por consiguiente, distinguir las facciones del ser recién llegado, aunque sí su negro traje talar, que no correspondía precisamente a ninguno de los dos sexos.
Lleno de dudas, de misteriosos temores y hasta de una curiosidad vivísima, levantóse Gil del tranco de la puerta en que seguía acurrucado y murmuró con voz desfallecida, entrecortada por el castañeteo de sus dientes:
— ¿Qué me queréis?
— ¡Eso te pregunto yo! —respondió el ser desconocido, enlazando su brazo al de Gil Gil con familiaridad afectuosa.
— ¿Quién sois? —replicó el pobre zapatero, que se sintió morir al frío contacto de aquel brazo.
—Soy la persona que buscas.
— ¡Quién!… ¿Yo?… ¡Yo no busco a nadie! —replicó Gil queriendo desasirse.
—Pues ¿por qué me has llamado? —repuso aquella persona, estrechándole el brazo con mayor fuerza.
— ¡Ah!… Dejadme…
—Tranquilízate, Gil, que no pienso hacerte daño alguno… —añadió el ser misterioso—. ¡Ven! Tú tiemblas de hambre y de frío… Allí veo una hostería abierta, en la que cabalmente tengo que hacer esta noche… Entremos y tomarás algo.
—Bien…; pero ¿quién sois? —preguntó de nuevo Gil Gil, cuya curiosidad empezaba a sobreponerse a los demás sentimientos.
—Ya te lo dije al llegar: somos amigos… ¡Y cuenta que tú eres el único a quien doy este nombre sobre la tierra! ¡Úneme a ti el remordimiento!… Yo he sido la causa de todos tus infortunios.
—No os conozco… —replicó el zapatero.
— ¡Sin embargo, he entrado en tu casa muchas veces! Por mí quedaste sin madre al tiempo de nacer; yo fui causa de la apoplejía que mató a Juan Gil; yo te arrojé del palacio de Rionuevo; yo asesiné un domingo a tu vieja compañera de casa; yo, en fin, te puse en el bolsillo ese bote de ácido sulfúrico…
Gil Gil tembló como un azogado; sintió que la raíz del cabello se le clavaba en el cráneo, y creyó que sus músculos crispados se rompían.
— ¡Eres el demonio! —exclamó con indecible miedo.
— ¡Niño! —contestó la enlutada persona en son de amable censura—. ¿De dónde sacas eso? ¡Yo soy algo más y mejor que el triste ser que nombras!
— ¿Quién eres, pues?
—Entremos en la hostería y lo sabrás.
Gil entró apresuradamente; puso al desconocido ser delante del humilde farol que alumbraba el aposento, lo miró con avidez inmensa…
Érase una persona como de treinta y tres años, alta, hermosa, pálida, vestida con una larga túnica y una capa negra, y cuyos luengos cabellos cubría un gorro frigio, también de luto.
No tenía ni asomos de barba, y, sin embargo, no parecía mujer. Tampoco parecía hombre, a pesar de lo viril y enérgico de su semblante.
Lo que realmente parecía era un ser humano sin sexo, un cuerpo sin alma, o más bien un alma sin cuerpo mortal determinado. Dijérase que era una negación de personalidad.
Sus ojos no tenían resplandor alguno. Recordaban la negrura de las tinieblas. Eran, sí, unos ojos de sombra, unos ojos de luto, unos ojos muertos… Pero tan apacibles, tan inofensivos, tan profundos en su mudez, que no se podía apartar la vista de ellos. Atraían como el mar; fascinaban como un abismo sin fondo; consolaban como el olvido.
Así fue que Gil Gil, a poco que fijó los suyos en aquellos ojos inanimados, sintió que un velo negro lo envolvía, que el orbe tornaba al caos y que el ruido del mundo era como el de una tempestad que se lleva el aire…
Entonces, aquel ser misterioso dijo estas tremendas palabras:
—Yo soy la Muerte, amigo mío… Yo soy la Muerte, y Dios es quien me envía… ¡Dios, que te tiene reservado un glorioso lugar en el cielo! Cinco veces he causado tu desventura, y yo, la deidad implacable, te he tenido compasión. Cuando Dios me ordenó esta noche llevar ante su tribunal tu alma impía, le rogué que me confiase tu existencia y me dejase vivir a tu lado algún tiempo, ofreciéndole entregarle al cabo tu espíritu limpio de culpas y digno de su gloria. El Cielo no ha sido sordo a mi súplica. ¡Tú eres, pues, el primer mortal a quien me he acercado sin que su cuerpo se torne fría ceniza! ¡Tú eres mi único amigo! Oye ahora, y aprende el camino de tu dicha y de tu salvación eterna.
Al llegar aquí la Muerte, Gil Gil murmuró una palabra casi ininteligible.
—Te he comprendido… —replicó la Muerte—. Me hablas de Elena de Monteclaro.
— ¡Sí! —respondió el joven.
— ¡Te juro que no la estrecharán otros brazos que los tuyos o los míos! ¡Y, además, te repito que he de darte la felicidad en este mundo y la del otro! Para ello bastará con lo siguiente: Yo, amigo mío, no soy la Omnipotencia… ¡Mi poder es muy limitado, muy triste! Yo no tengo la facultad de crear. Mi ciencia se reduce a destruir. Sin embargo, está en mis manos darte una fuerza, un poder, una riqueza mayor que la de los príncipes y emperadores… ¡Voy a hacerte médico; pero médico amigo mío, médico que me conozca, que me vea, que me hable! Adivina lo demás.
Gil Gil estaba absorto.
— ¿Será verdad? —exclamó cual si luchara con una pesadilla.
—Todo es verdad, y algo más que te iré diciendo… Por ahora sólo debo advertirte que tú no eres hijo de Juan Gil. Yo oigo la confesión de todos los moribundos, y sé que eres hijo natural del conde de Rionuevo, tu difunto protector, y de Crispina López, que te concibió dos meses antes de casarse con el infortunado Juan Gil.
— ¡Ah, calla! —exclamó el pobre niño, tapándose el rostro con las manos.
Luego, herido de una súbita idea, exclamó con indescriptible horror:
— ¿Conque tú matarás a Elena algún día?
—Tranquilízate… —respondió la divinidad—. ¡Elena no morirá nunca para ti! Así, pues, ¡responde!… ¿Quieres o no quieres ser mi amigo?
Gil contestó con esta otra pregunta:
— ¿Me darás en cambio a Elena?
—Te he dicho que sí.
— ¡Pues ésta es mi mano! —añadió el joven alargándosela a la Muerte.
Pero otra idea más horrible que la anterior le asaltó en aquel momento.
— ¡Con estas manos que estrechan la mía —dijo— mataste a mi pobre madre!
— ¡Sí! ¡Tu madre murió!… —respondió la Muerte—. Entiende, sin embargo, que yo no le causé dolor alguno…
¡Yo no hago sufrir a nadie! Quien os atormenta hasta que dais el último suspiro es mi rival la Vida, ¡esa vida que tanto amáis!
Gil se arrojó en brazos de la Muerte por toda contestación.
—Vamos, pues —dijo el ser enlutado.
— ¿Adónde?
—A La Granja, a comenzar tus funciones de médico.
—Pero ¿a quién vamos a ver?
—Al ex rey Felipe V.
— ¡Cómo! ¿Felipe V va a morir?
—Todavía no; antes ha de volver a reinar, y tú vas a regalarle la corona.
Gil inclinó la frente, abrumado bajo el peso de tantas nuevas ideas. La Muerte lo cogió del brazo y lo sacó de la hostería.
No habían llegado a la puerta, cuando oyeron a su espalda gritos y lamentaciones.
El dueño de la hostería acababa de morir.
IV Digresión que no hace al caso
Desde que Gil Gil salió de la hostería empezó a observar tal cambio en sí mismo y en la naturaleza toda, que, a no ir asido a un brazo tan robusto como el de la Muerte, indudablemente hubiera caído anonadado contra el suelo.
Y era que nuestro héroe sentía lo que no ha sentido ningún otro hombre ¡el doble movimiento de la Tierra alrededor del sol y en torno de su propio eje!
En cambio, no percibía el de su propio corazón.
Por lo demás, cualquiera que hubiese examinado a la esplendorosa luz de la luna el rostro del ex zapatero, habría echado de ver que la melancólica hermosura que siempre lo hizo admirable había subido de punto de una manera extraordinaria… Sus ojos, de un negro aterciopelado, reflejaban ya aquella paz misteriosa que reinaba en los de la personificación de la Muerte. Sus largos y sedosos cabellos, oscuros como las alas del cuervo, adornaban una fisonomía pálida como el alabastro de las tumbas, radiosa y opaca a un mismo tiempo, cual si dentro de aquel alabastro ardiese una luz funeral que se filtrara tenuemente por sus poros. Su gesto, su actitud, su ademán, todo él se había transfigurado, adquiriendo cierto aire monumental, eterno, extraño a toda relación con la naturaleza, y que indudablemente, dondequiera que Gil se presentase, lo haría superior a las mujeres más insensibles, a los poderosos más soberbios, a los guerreros más esforzados.
Andaban y andaban los dos amigos hacia la Sierra, unas veces por el camino y otras fuera de él.
Siempre que pasaban por algún pueblo o caserío, lentas campanadas, vibrando en el espacio en son de agonía, anunciaban a nuestro joven que la Muerte no perdía su tiempo; que su brazo alcanzaba a todas partes, y que, no por sentirlo él sobre su corazón como una montaña de hielo, dejaba de cubrir de luto y de ruinas todo el haz de la dilatada Tierra.
Grandes y peregrinas cosas iba contándole la Muerte a su protegido.
Enemiga de la Historia, complacíase en hablar pestes acerca de su pretendida utilidad, y para demostrarlo presentaba los hechos tales como acontecieron y no como los guardan monumentos y cronicones.
Los abismos de lo pasado se entreabrían ante la absorta imaginación de Gil Gil, ofreciéndole revelaciones importantísimas sobre el destino de los imperios y de la humanidad entera, descubriéndole el gran misterio del origen de la vida y el no menos temeroso y grande del fin a que caminamos los mal llamados mortales, y haciéndole, por último, comprender a la luz de tan alta filosofía, las leyes que presiden al desenvolvimiento de la materia cósmica y a sus múltiples manifestaciones en esas formas efímeras y pasajeras que se llaman minerales, plantas, animales, astros, constelaciones, nebulosas y mundos.
La Fisiología, la Geología, la Química, la Botánica, todo se esclarecía a los ojos del ex zapatero, dándole a conocer los misteriosos resortes de la vida, del movimiento, de la reproducción, de la pasión, del sentimiento, de la idea, de la conciencia, de la reflexión, de la memoria y de la voluntad o el deseo.
¡Dios, sólo Dios, permanecía velado en el fondo de aquellos mares de luz!
¡Dios, sólo Dios, era ajeno a la vida y a la muerte; extraño a la solidaridad universal; único y superior en esencia; sólo como sustancia; independiente, libre y todopoderoso como acción! La Muerte no alcanzaba a envolver al Criador en su infinita sombra. ¡Sobre Él era! Su eternidad, su inmutabilidad, su impenetrabilidad, deslumbraron la vista de Gil Gil, el cual inclinó la cabeza, y adoró y creyó, quedando sumido en mayor ignorancia que antes de bajar a los abismos de la Muerte…
V Lo cierto por lo dudoso
Eran las diez de la mañana del 30 de agosto de 1724 cuando Gil Gil, perfectamente aleccionado por aquella potestad negativa, penetraba en el palacio de San Ildefonso y pedía audiencia a Felipe V.
Recordemos al lector la situación de este monarca en el día y hora que acabamos de citar.
El primer Borbón de España, nieto de Luis XIV de Francia, aceptó el trono español cuando no podía soñar con sentarse en el trono francés. Pero fueron muriendo otros príncipes, tíos y primos suyos, que le separaban del solio de su tierra nativa y, entonces, a fin de habilitarse para ocuparlo, si moría también su sobrino
Luis XV (que estaba muy enfermo y sólo contaba catorce años de edad), abdicó la corona de Castilla en su hijo Luis I, se retiró a San Ildefonso.
En tal situación, no sólo mejoró algo de salud Luis XV, sino que Luis I cayó en cama gravísimamente atacado de viruelas ¡hasta el extremo de temerse ya por su vida!… Diez correos, escalonados entre La Granja y Madrid, llevaban cada hora a Felipe noticias del estado de su hijo, y el padre ambicioso, excitado además por su célebre segunda esposa. Isabel Farnesio (mucho más ambiciosa que él), no sabía qué partido tomar en tan inesperado y grave conflicto.
¿Iba a vacar el trono de España antes que el de Francia? ¿Debía manifestar su intención de reinar de nuevo en Madrid, disponiéndose a recoger la herencia de su hijo?
Pero ¿y si no moría éste? ¿No sería insigne torpeza haber descubierto a toda Europa el oscuro fondo de su alma? ¿No era esterilizar el sacrificio de haber vivido siete meses en la soledad? ¿No fuera renunciar para siempre a la dulce esperanza de sentarse en el ansiado trono de San Luis? ¿Qué hacer, pues? ¡Esperar equivalía a perder un tiempo precioso!… La Junta de Gobierno lo aborrecía y le disputaba toda influencia en las cosas del Estado… Dar un solo paso podía comprometer la ambición de toda su vida y su nombre en la posteridad…
¡Falso Carlos V las tentaciones del mundo le asaltaban en el desierto, y pagaba harto cara, en aquellas horas de incertidumbre, la hipocresía de su abdicación!
Tal era la circunstancia en que nuestro amigo Gil Gil se anunciaba al meditabundo Felipe, diciéndose portador de importantísimas noticias.
— ¿Qué me quieres? —preguntó el Rey sin mirarlo cuando lo sintió dentro de la cámara.
—Señor, míreme vuestra majestad —respondió Gil Gil con desenfado—. No tema que lea sus pensamientos, pues no son un misterio para mí.
Felipe V se volvió bruscamente hacia aquel hombre, cuya voz, seca y fría como la verdad que revelaba, había helado la sangre en su corazón.
Pero su enojo se estrelló en la fúnebre sonrisa del Amigo de la Muerte.
Sintióse, pues, poseído de supersticioso terror al fijar sus ojos en los de Gil Gil, y llevando una mano trémula a la campanilla de la escribanía que adornaba la mesa, repitió su primera pregunta:
— ¿Qué me quieres?
—Señor, yo soy médico… —respondió el joven tranquilamente—, y tengo tal fe en mi ciencia que me atrevo a decir a vuestra majestad el día, la hora y el instante en que ha de morir Luis I.
Felipe V miró con más atención a aquel niño cubierto de harapos, cuyo rostro tenía tanto de hermoso como de sobrenatural.
—Habla… —dijo por toda contestación.
— ¡No tan así, señor Rey! —replicó Gil con cierto sarcasmo—. ¡Antes hemos de convenir en el precio!
El francés sacudió la cabeza al oír estas palabras, como si despertase de un sueño; vio aquella escena de otro modo, y casi se avergonzó de haberla tolerado.
— ¡Hola! —dijo, tocando la campanilla—. ¡Prended a este hombre!
Un capitán apareció, y puso su mano sobre el hombro de Gil Gil.
Éste permaneció impasible.
El Rey, volviendo a su anterior superstición, miró de reojo al extraño médico… Levantóse luego trabajosamente, pues la languidez que sufría hacía algunos años se había agravado aquellos días, y dijo al capitán de guardias:
—Déjanos solos.
Plantóse, por último, enfrente de Gil Gil, cual si quisiera perderle el miedo, y le preguntó con fingida calma:
— ¿Quién diablos eres, cara de búho?
— ¡Soy el Amigo de la Muerte! —respondió nuestro joven sin pestañear.
—Muy señora mía y de todos los pecadores… —dijo el Rey con aire de broma a fin de disfrazar su pueril espanto—. ¿Y qué decías de nuestro hijo?
—Digo, señor —exclamó Gil Gil dando un paso hacia el Rey, quien retrocedió a su pesar—, que vengo a traeros una corona…; no os diré si la de España o la de Francia, pues éste es el secreto que habéis de pagarme. Digo que estamos perdiendo un tiempo precioso, y que, por consiguiente, necesito hablaros pronto y claro. Oídme, por tanto, con atención. Luis I está agonizando… Su enfermedad es, sin embargo, de las que tienen cura… Vuestra majestad es el perro de la fábula…
Felipe V interrumpió a Gil Gil:
— ¡Di!… ¡Di lo que gustes! Deseo oírlo todo… ¡De todas maneras voy a tener que ahorcarte!…
El Amigo de la Muerte se encogió de hombros y continuó:
—Decía que vuestra majestad es el perro de la fábula. Teníais en la cabeza la corona de España; os bajasteis para coger la de Francia; se os cayó la vuestra sobre la cuna de vuestro hijo; Luis XV se ciñó la suya, y vos os quedasteis sin la una y sin la otra…
— ¡Es verdad! —exclamó Felipe V, si no con la voz, con la mirada.
—Hoy… —continuó Gil Gil recogiendo la mirada del Rey—; hoy, que estáis más cerca de la corona de Francia que de la de España, vais a exponeros al mismo azar… Luis XV y Luis I, los dos Reyes niños, están enfermos. Podéis heredar a ambos; pero necesitáis saber con algunas horas de anticipación cuál de los dos va a morir antes. Luis I está de más peligro; pero la corona de Francia es más hermosa. De aquí vuestra perplejidad… ¡Bien se conoce que estáis escarmentado! ¡Ya no os atrevéis a tender la mano al cetro de San Fernando, temeroso de que vuestro hijo se salve, la historia os escarnezca y vuestros partidarios de Francia os abandonen!… Más claro: ¡ya no os atrevéis a soltar la presa que tenéis entre los dientes, temeroso de que la otra que veis sea una nueva ilusión o mero espejismo!
— ¡Habla…, habla! —dijo Felipe con ansiedad, creyendo que Gil había terminado—. ¡Habla! ¡De todos modos has de ir de aquí a una mazmorra, donde sólo te oigan las paredes!… ¡Habla!… ¡Quiero saber qué dice el mundo acerca de mis pensamientos!
El ex zapatero sonrió con desdén.
— ¡Cárcel! ¡Horca!… —exclamó—. ¡He aquí todo lo que los reyes sabéis! Pero yo no me asusto. Escuchadme otro poco, que voy a concluir. Yo, señor, necesito ser médico de cámara, obtener un título de duque y ganar hoy mismo treinta mil pesos… ¿Se ríe vuestra majestad? ¡Pues los necesito tanto como vuestra majestad saber si Luis I morirá de las viruelas!
— ¿Y qué? ¿Lo sabes tú? —preguntó el Rey en voz baja, sin poder sobreponerse al terror que le causaba aquel muchacho.
—Puedo saberlo esta noche.
— ¿Cómo?
—Ya os he dicho que soy amigo de la muerte.
— ¿Y qué es eso? ¡Explícamelo!
—Eso… ¡Yo mismo lo ignoro! Llevadme al palacio de Madrid. Hacedme ver al Rey reinante, y yo os diré la sentencia que el Eterno haya escrito sobre su frente.
— ¿Y si te equivocas? —dijo el de Anjou acercándose más a Gil Gil.
— ¡Me ahorcáis!…, para lo cual me retendréis preso todo el tiempo que os plazca.
— ¡Conque eres hechicero! —exclamó Felipe por justificar de algún modo la fe que daba a las palabras de Gil Gil.
— ¡Señor, ya no hay hechizos! —respondió éste—. El último hechicero se llamó Luis XIV, y el último hechizado, Carlos II. La corona de España, que os mandamos a París hace veinticinco años envuelta en el testamento de un idiota, nos rescató de la cautividad del demonio en que vivíamos desde la abdicación de Carlos V. Vos lo sabéis mejor que nadie.
—Médico de cámara…, duque… y treinta mil pesos… —murmuró el Rey.
— ¡Por una corona que vale más de lo que pensáis! —respondió Gil Gil.
— ¡Tienes mi real palabra! —añadió con solemnidad Felipe V, dominado por aquella voz, por aquella fisonomía, por aquella actitud llena de misterio.
— ¿Lo jura vuestra majestad?
— ¡Lo prometo! —respondió el francés—. ¡Lo prometo si antes me pruebas que eres algo más que un hombre!
— ¡Elena…, serás mía! —balbuceó Gil.
El Rey llamó al capitán y le dio algunas órdenes.
—Ahora… —dijo—, mientras se dispone tu marcha a Madrid, cuéntame tu historia y explícame tu ciencia.
—Voy a complaceros, señor; pero temo que no comprendáis ni la una ni la otra.
Una hora después el capitán corría la posta hacia Madrid al lado de nuestro héroe, quien, por de pronto, ya había soltado sus harapos y vestía un magnífico traje de terciopelo negro, adornado con encajes vistosísimos; ceñía espadín, y llevaba sombrero galoneado.
Felipe V le había regalado aquella vestimenta y mucho dinero, después que se hubo enterado de su milagrosa amistad con la Muerte.
Sigamos nosotros al buen Gil Gil por mucho que corra, pues podría acontecer que se encontrara en la cámara de la Reina con su idolatrada Elena de Monteclaro, o con la odiosa condesa de Rionuevo, y no es cosa de que ignoremos los pormenores de unas entrevistas tan interesantes.
VI Conferencia preliminar
Serían las seis de la tarde cuando Gil Gil y el capitán se apeaban a las puertas de palacio.
Un gentío inmenso inundaba aquellos lugares, sabedor del peligro en que se encontraba la vida del joven Rey.
Al poner nuestro amigo el pie en el umbral del alcázar dio de manos a boca con la Muerte, que salía con paso precipitado.
— ¿Ya? —preguntó Gil Gil lleno de susto.