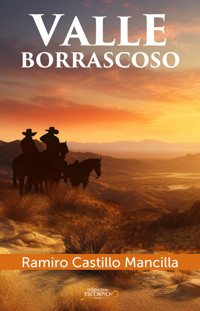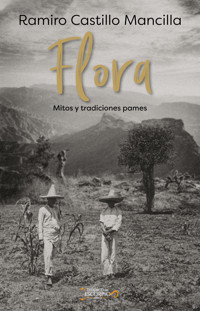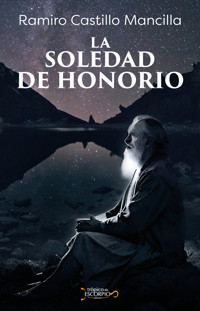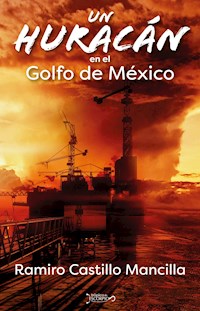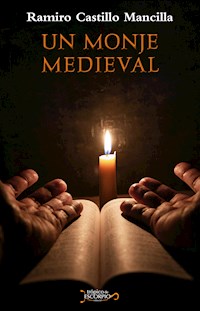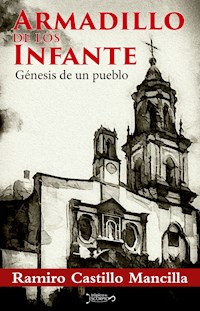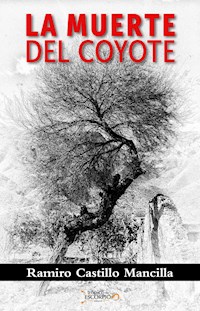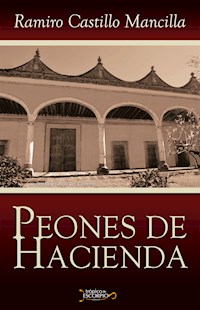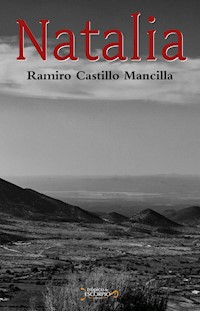
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela campirana ambientada en algún pueblo de San Luis Potosí, a principios del siglo XX, que ilustra las costumbres de los campesinos, gente cristina, temerosa de Dios, y la historia de una joven: Natalia, que se enamora del hijo del hacendado más importante del pueblo. Por desgracia, Franco no estaba dispuesto a comprometerse aún, con ella ni con nadie. La tristeza deja a la joven muy vulnerable y es víctima de la tisis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NATALIA Segunda edición: enero 2022
© Ramiro Castillo Mancilla © Gilda Consuelo Salinas Quiñones (Trópico de Escorpio) >Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730 www.gildasalinasescritora.com Trópico de Escorpio
ISBN: 978-607-8773-33-6
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal).
Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, http://www.cempro.org.mx).
Diseño editorial: Karina Flores Foto de portada: Karina Flores
Prólogo
Natalia es una de las mejores novelas mexicanas que se ha escrito en los últimos años, el autor, Ramiro Castillo Mancilla, emplea una técnica literaria depurada y concisa. Pues recordemos que literatura litterae es una de las bellas artes y una de las formas más antiguas de expresión artística, que ha perdurado hasta nuestros días.
He seguido con gusto la trayectoria de este escritor desde sus inicios y, después de más de diez novelas editadas, reconozco que no todas pueden ser buenas o malas, como todo en la vida, pues en gustos se rompen géneros, pero lo que sí puedo asegurar, es que ha madurado como narrador, que ha sido perseverante en el estudio del idioma español, lo cual es muy difícil de alcanzar. Veo, con satisfacción, que la experiencia de los años le ha dado esa maestría en el manejo de la palabra escrita, y prueba de ello es que obtuvo un segundo lugar en el año 2017, entre escritores españoles y mexicanos, en un certamen promovido por la librería r.m. Porrúa.
A mí, en lo particular, me atrapó en años pasados con aquella novela que fue de las primeras en editar, que llamó Platicando con muertos, en 2016, y no es que yo esté muerto, “bromas aparte”: Después de dar esta pincelada de este escritor que pretende, sin lograrlo, dar una pequeña semblanza de su trayectoria, pasaré a comentar la novela.
Natalia es una novela de matiz campirano, del género costumbrista, donde la tragedia y la poseía parecen caminar a la par. La lectura es suavizada con descripciones poéticas de aquella hermosa naturaleza rural, que rodea al pueblito donde nació Natalia, aunque en ocasiones tiene que recorrer caminos ásperos aderezados con pasajes trágicos, que mantienen al lector con el alma en vilo con aquellos sentimientos encontrados de la protagonista, que algunos son sencillamente aterradores, pero Natalia se muestra al natural sin ocultar sus luces y sombras. Al crecer se enamora de Franco, un muchacho de su edad que, a punto de recibirse de maestro, es llamado por su padre enfermo, para que regrese a su tierra a hacerse cargo de sus propiedades. Y de ahí el desenlace del enamoramiento en que el travieso cupido se complace en aguijonear, por medio de los celos que atormentan a Natalia, aunado a la enfermedad que la hace caer en cama, le cambia por completo la vida y la lleva a una serie de males, que laceran su alma enamorada.
Aquella tarde Natalia se sentía depresiva e intentó ir a la noria a llevar un viaje de agua, pero se dio cuenta que no tenía fuerza en los brazos. El viento que bajaba del cerro era frío y en esos momentos el cielo escupió unas nubes negras, con formas malditas y agresivas; con ojos fieros y manos engarfiadas que amenazantes, la querían lastimar, y apartó la mirada con miedo, pues no soportó aquel cielo traicionero y desleal, que de pronto despintó las nopaleras, así se encerró en su jacal… anochecía…
Además, a través de esta obra el autor nos recrea con aquellas tradiciones del medio rural mexicano, que han pasado a la historia como son: las acostadas del niño Dios con sus nacimientos, las fiestas de fin de año, sus curanderos, las cosechas, las supersticiones, las bodas y las vicisitudes de sus habitantes en aquel pasado con olor a añoranza, que se han perdido en un tiempo ignoto que nunca volverá. Pero que es rescatado en parte por esta obra con aroma a campo, donde palpita el alma de Natalia, que tuvo la dicha y la desdicha de conocer las dos caras de eso que llaman amor, y donde se constata, nuevamente, que muchas veces la tragedia es compañera de las mujeres bonitas.
Lic. Pascual Guillermo Gilbert Maestro en lengua y literatura española
i. El nacimiento
Nacer en la oscuridad no es bueno, y menos para venir a sufrir.
Bajo un cielo negro, aquella tenebrosa madrugada el curandero seguía a paso lento a Canuto, que quería que volara, ya que había dejado sola a su mujer embarazada en el jacal donde vivía, a las orillas de Nogalitos. Pues antes de la media noche fue atacada por fuertes dolores de vientre, que la hacían exhalar tan dramáticos quejidos que perturbaban el silencio de aquel ranchito que dormía. No había tiempo que perder y se deslizaban como sombras silenciosas por los callejones solitarios. Hasta que Canuto abrió la puerta de mezquite de entrada a su amplio solar, se dio cuenta de que su jacal había quedado con la pequeña puerta abierta, que dejaba ver un haz de luz triste y opaco. Y también notó que el curandero se había quedado muy atrás. Ojalá y no se haya regresado el viejo, pensó, voy a dejarle la puerta abierta.
Una vez dentro, sin pérdida de tiempo se puso a soplar las pequeñas brasas cubiertas de ceniza que estaban al fondo. Lo importante era avivar el fuego, para ver cómo curaban a María de Jesús, que seguía llorando sin consuelo.
El tiempo de espera para que llegara el curandero no fue mucho, pero para él fue una eternidad. Cuando entró jadeaba y ubicó a la mujer tirada en medio del jacal, entre las penumbras que rodeaban la tenue claridad que despedía un mechón escaso de petróleo, por lo que el humo era patente. El curandero se llamaba Cleto y dejó un morral con olorosas hierbas secas y una ristra de ajos machos a un lado de la mujer, postrada encima del viejo petate, a raíz de la tierra. Con la ayuda de su esposo la acomodó boca arriba. Los gritos eran lastimosos. Se hincó y puso el oído en el abultado vientre para auscultarla, según él, y volteó a ver a Canuto con el ceño fruncido, algo andaba mal, pero no le dijo nada y cerrando un ojo volvió a ponerle la oreja en el hinchado abdomen y luego se enderezó moviendo la cabeza, sin quitarse el viejo sombrero con copa de piloncillo que le caía en los hombros.
El angustiado esposo, sentado en el suelo, sostenía la cabeza de su mujer, cuyos gemidos llenaban el lugar. No perdía detalle de los gestos y movimientos del viejo, que le dijo que le pusiera lienzos humedecidos con agua tibia en la frente. Canuto se levantó a calentar el agua en un jarro.
—¿Cómo la ve?
—¿Que qué? —preguntó Cleto ladeando el cuello y cerrando un ojo, para oír bien.
—¿Que si la puede curar? —dijo levantando la voz, opacada por los fuertes gemidos de su mujer
—¡Fácil no está!
—No me asuste, oiga.
—Tiene la panza muy grande y además apesta, y esa no es buena señal.
—Con razón no aguanta las dolencias.
—Deje y me desengaño bien —dijo y repitió el mismo procedimiento.
El casero solo se sobaba las manos. La parturienta, sudorosa, no paraba de quejarse.
—Para mí que trae la criatura pegada, poco me falla el sentido.
—Pues quién sabe, pero ya tiene varios días con dolores.
—De milagro ha durado, con esa “pegazón” no aguantan mucho.
—Hágale la luchita —dijo Canuto con voz aflautada de ruego.
—Se le pueden hacer las setenta luchas, pero como digo, fácil no está —se puso de pie y se arremangó la sucia camisa de manta trigueña, en la que cabían dos Cleto—. Porque además la criatura no se mueve.
—Haga lo que tenga que hacer, don Cleto, ¡pero cúrela!
—Pues esa es la cosa, yo qué quisiera… Porque a mi mal tanteo ya lleva como ocho meses de crecida la criatura —dijo escupiéndose las manos y sobándolas entre ellas y se volvió a hincar al lado de la mujer, solo levantó con el dedo índice el viejo sombrero moviendo la cabeza para que se acomodara solo.
Abrió un bote con cebo de tejón que olía horrible, lo embarró en la abultada barriga y la comenzó a hurgonear con las manos callosas, perecía que estaba batiendo harina, moviéndole la criatura para saber, a ciencia cierta, dónde estaba la “pegazón”. Ante el infernal tratamiento, los quejidos de la mujer llegaron hasta el cerro, a pesar de que Canuto le había dicho que mordiera un pedazo de manta, animándola a que resistiera la despiadada curación.
—Aguántese tantito, aguántese tantito.
De pronto, la embarazada dejó de quejarse y se quedó quieta con la boca abierta, pues había perdido el conocimiento.
—No se asuste, nomás está desmayada.
En ese momento de silencio, Canuto sintió una oleada de aire frío que entró clandestinamente a su casucha, como un mal presentimiento, acompañado de los aullidos de unos coyotes hambrientos, que últimamente asolaban al pueblito… y después, el eterno canto de los grillos. Él, sin saber qué hacer, solo le sobaba la cabeza a su Chuy, que no se movía.
El desmayo se prolongó más de lo debido por la debilidad de la mujer, eso dijo el curandero, y eso le sirvió al viejo para tomar aire, pues se veía cansado, padecía “oguio”, por ser un fumador empedernido, se “ajogaba” con cualquier ejercicio. Y recordó a su hijo que en ocasiones le ayudaba, pero de momento estaba solo y había que sacar el compromiso.
Para despertar a la enferma encendió un cigarro de tabaco corriente y le soplaba el humo en la cara, ante la desesperación del esposo que, impotente, solo le daba pequeñas cachetaditas.
—Despiértese, Chuy, despiértese.
Cuando reaccionó, solo paseó sus ojos tristes lentamente por el techo del jacal, hasta que se ubicó nuevamente en aquella terrible realidad.
Los quejidos de la mujer se reanudaron. El curandero no perdía de vista la viga que sostenía la techumbre de dos aguas y le dijo al casero que ocupaba que amarrara de ahí una reata, a ver si no se venía con todo y soporte. El casero, ni tardo ni perezoso, colgó un pedazo de mecate de acuerdo con las indicaciones. Enseguida el viejo le dio unos tirones fuertes, para asegurarse de que estuviera bien asegurada, y sin sombrero y sin huaraches se columpió como chango del mecate. Volvió a embadurnar el preñado vientre y nuevamente colgado, se colocó arriba del bebé de la mujer, soliviantándose del mecate y resbalando lentamente los pies, para despegarle a la criatura.
—El trabajito es pesadito, pero no hay “diotra” —le dijo al casero, que volteó la mirada con asco, pues le dieron ganas de vomitar.
A la desdichada mujer le fue imposible soportar el peso del curandero arriba de su criatura y solo lanzó un aullido de dolor, como un grito desesperado de auxilio que se perdió en la negrura de aquel cielo engañoso, y se desmayó. El marido ya no soportó más.
—¡Ya déjela!
—Ni hablar, usted manda, respondió el curandero con respiración agitada y nervioso le aconsejó que no la moviera, para que descansara, que solita despertaba.
Canuto, con la boca seca, le preguntó si se había despegado su hijito. Cleto comentó que no le aseguraba nada, que había que esperar unos “diyitas”. Pero lo que sí le aseguró, fue que pasaría otro día a recoger la gallina que le había prometido y la media docena de huevos.
Cuando salía agachado, por lo reducido de la puerta, el hombre preguntó tímidamente:
—Oiga, pero ¿mi mujer no corre peligro?
—En veces se pierde caña y elote, le contestó tajante.
Al quedar solo, el hombre le dirigió una mirada de compasión a su mujer, que permanecía desmayada con los ojos abiertos y fijos en el techo del jacal, como si fuese un cadáver. Pero el curandero le había dicho que no la moviera y solo le limpiaba el sudor confundido con sus lágrimas.
De pronto se sintió sofocado y salió al patio a tomar aire, sin sombrero, pero con los ojos preñados de lágrimas y los cabellos revueltos. El aire que bajaba del cerro le recordó que los huizaches estaban en flor. En lo que menos pensó fue en disfrutar su aroma, sentía unas ganas inmensas de llorar a grito abierto, pero se oponía a aquella manifestación, pues era el hombre de la casa y debía estar a la altura, solo hacía pucheros sin poder evitar que unas gruesas lágrimas resbalaran por sus ásperas mejillas, requemadas por el sol, y al sentir el sabor salado solo carraspeaba.
★★
Grande era su angustia… recordó el lienzo de tela de algodón que le había llevado a su mujer de la Villa, de la cual había sacado varias mantillas para su niño. Ante esos recuerdos, rechinó los dientes y en un momento de rebeldía levantó la cara con enojo ¡Maldita sea mi suerte!, iba a gritarle al cielo, pero solo lo pensó, pues antes de intentarlo siquiera sintió un nudo en la garganta, como si la Santa Crucita le hubiera tapado la boca para que no blasfemara y entonces sus sentimientos ya no aguantaron más y explotaron, como si fuesen olla de presión y lloró, tal vez como nunca había llorado y volvió a llorar, pero sus gemidos eran silenciosos. Se sintió solo y sin esperanza. Necesitaba que alguien lo abrazara como cuando era niño. De pronto le llegaron unas ganas incontenibles de abrazar a su esposa para consolarse mutuamente y entró a su jacal, que era iluminado por la leve luz de una pequeña fogata que amenazaba con apagarse, y se dio cuenta de que su mujer seguía en el suelo, inmóvil. Al tocarla la sintió fría y quedó mudo.
Un frío glacial recorrió su cuerpo con un estremecimiento que lo cimbró de pies a cabeza y presintió lo que ya veía venir.
Requería ayuda y salió a toda prisa del jacal a solicitar auxilio con sus vecinos, ya no hizo caso de los aullidos de coyotes. Bajita se le hizo la alta cerca de piedra que dividía los amplios solares. Cuando estuvo del otro lado fue desconocido por los perros que armaron gran alboroto, haciendo que ladraran la mayoría de los canes del pueblito. Y como eran bravos, se fue caminando para atrás, para atrás, aventándoles patadas para evitar que lo mordieran. Hasta que después de mantener a raya a los embravecidos animales, por fin llegó extenuado y sudoroso frente al jacal de José, su vecino, apenas iba a gritarle cuando escuchó un balazo que salió de entre los nopales.
—¡Soy Canuto, no me tiren! —su grito de impotencia se confundió con el ladrido de los perros, que lo tenían rodeado, pelándole los dientes y con el pelo erizado, cuando escucharon el balazo los perros dejaron de ladrar, solo gruñían. Y ello fue aprovechado por Canuto para gritar con todo su ser— ¡No me tiren!
Su grito se escuchó en el rancho entero.
—¡No me maten!, vengo por ayuda —se volvió a escuchar, hasta que fue reconocido por su vecino, pero solo por la voz que salía de la oscuridad.
—¿Qué pasó, Canuto? —preguntó José, que lo distinguió como si fuese una sombra y fue a su encuentro con la carabina en la diestra, amenazando y maldiciendo a los perros para que lo dejaran en paz, estos corrieron para atrás de los jacales.
—¡Se me murió mi Chuy!
—¿Que qué?
—¡Que mi mujer está muerta!
—¡No la chingue!, ahorita nos vamos, deje y guardo el rifle.
Adentro del jacal de José se escucharon voces, luego Canuto vio que se iluminó y como que movían cosas de un lado a otro, pero de pronto quedó oscuro nuevamente. Él, desesperado y con la respiración agitada, solo se tronaba los dedos. En el silencio de la noche, se escuchaban muy cerca los aullidos de una coyotera, eso hizo que de pronto la piel se le pusiera chinita.
—¡“Buígale”, José! —gritó desesperado.
—¡Ahorita voy! —salió la voz de adentro del jacal que había quedado a oscuras. Al poco rato salió refunfuñando:
—¡Las prisas no son buenas!, a Servanda se le calló el mechón y tiró el petróleo por andar buscando el rosario, ni modo, las cosas suceden por algo.
—¡En la casa hay lumbre! —dijo Canuto desesperado.
—¡Vámonos pues! —José dio unos largos pasos y tomó la delantera en la oscuridad, aunque se persignaba varias veces iba asustado, el miedo no anda en burro, pensaba, Canuto lo seguía sin decir nada, solo carraspeaba.
Cuando se abrió la puerta de salida del solar, escucharon una voz a sus espaldas.
—¡Espérenme, yo también voy! —era Servanda, la esposa de José, que a última hora se animó a ir a ver a la muerta.
En ese rato se olvidó de las indicaciones que le dio el curandero: “que guardara cama”, porque recientemente fue derribada por una burra, se fracturó una mano y se la habían “entablillado” para inmovilizarla. Los dolores eran insoportables, pero resultó más fuerte su curiosidad. Por las prisas también olvidó el rebozo que siempre le cubría la cabeza.
★★
En un momento llegaron a la puerta del jacal de Canuto, que ante su desesperación no se dio cuenta de que otra vez la había dejado abierta. La pequeña fogata estaba apagada y su interior completamente oscuro. Y más a esa hora, antes de la llegada del alba, en que la penumbra se manifiesta con mayor intensidad.
Los dos hombres y la mujer permanecieron, por unos momentos, sin saber qué hacer, con el alma en vilo, parados frente a la puerta de la humilde estancia, pues en su interior se escuchaban ruidos muy extraños, una especie de suaves chasquidos. Canuto imaginó que eran coyotes hambrientos, que en su ausencia se habían metido al jacal y devoraban a su mujer, porque el ruido era similar a aquel ronroneo que hacen cuando se relamen el hocico satisfechos. A su mente llegó el recuerdo de la niña del pueblito que recién había sido devorada por coyotes; y después de percibir aquel olor a choquía que despide la sangre fresca, ya no tuvo dudas e imaginó lo peor: le parecía ver los despojos de su mujer esparcidos por el jacal al ser disputados por los coyotes y se traumó, su cara se puso blanca como la cera y quedó paralizado, apenas sostenido por el marco de la pequeña puerta para no caer, y los ojos pelones puestos en el suelo, sin querer mirar el interior de su choza.
Su estado fue ignorado por los vecinos, que no pensaron de la misma manera, pues como dice el dicho, cada cabeza es un mundo y alguien tenía que a ver qué estaba sucediendo. Y esa fue Servanda, que después de mandar a José a buscar cerillos a su casa, se animó a entrar a la oscura casucha. Su intuición de mujer le decía que el ronroneo que se escuchaba levemente, era similar a los emitidos por los recién nacidos, ella también ayudaba a “tener hijitos” a las mujeres de su pequeña comunidad y sin esperar a su esposo, se introdujo despacio, lo conocía perfectamente, aunque existía el riesgo de tropezar con la difunta; por ello fue tentaleando la pared hasta llegar al lugar donde tenían la lumbre apagada y logró tomar, a tientas, el soplador de tule para avivar las brasas cubiertas de ceniza, pero sin éxito, pues las brasas solo se ponían al rojo vivo, pero no hacían llama, y en cuanto dejaba de soplarlas, la negrura volvía a ocupar su lugar.
Hasta que de pronto se hizo la luz: José llegó con una antorcha de polocote en lo alto: en el centro de la humilde choza, sobre un petate, estaban la mujer tumbada e inmóvil —la sangre era notoria— y el recién nacido que ronroneaba entre sus piernas temblaba de frío.
José se abalanzó sobre la criatura, aunque al quererla levantar se dio cuenta de que había que cortar el cordón umbilical, que aún pendía de la muerta. Servanda lo ayudó con su mano buena y lo sostuvo, para que hiciera el corte. Al observarla bien, la vecina se dio cuenta de que era una niña y le dijo a su marido que la sostuviera para pegarle una nalgada, el llanto de la pequeña se escuchó en todo Nogalitos. José rápidamente se quitó la camisa, para envolver a la recién nacida que temblaba. De pronto, María de Jesús, a la que daban por muerta, movió una mano y José gritó:
—¡Chuy se movió! —sin soltar la niña, pelando los ojos y con ganas de salir corriendo, pero se contuvo.
Servanda, impulsada como por un resorte, se hincó a su lado y tomó la cabeza entre sus brazos para auxiliarla, pues solo chasqueaba la lengua sin poder hablar.
Su vecina, con lágrimas en los ojos, le decía en voz alta que ya había sido mamá y Chuy, somnolienta, no asimilaba lo que había sucedido, solo temblaba y el castañeteo de dientes era impresionante. Al comprender que estaba viva, José le dio la niña a Servanda y corrió a su jacal por una cobija, para taparla porque permanecía tirada sin saber qué sucedía. Canuto aún no lograba reaccionar.
★★
El milagro de la vida se había realizado, a veces hay cosas que tenemos prohibido entender, porque no estamos preparados para ello. Pero cuando la naturaleza, siempre verídica, tiene un propósito, nada la detiene. Es la inexorable necesidad la que mueve al mundo y la que da vida o muerte, de acuerdo con sus planes de conservación.
Canuto había quedado catatónico, requería asimilar todo lo vivido esa madrugada. Y después de aspirar todo el aire del mundo, volvió a la realidad cuando se dio cuenta cabal de que su esposa había parido un “niñito chiquito”. Cayó hincado junto a ella, con la cara puesta en el suelo, en esa posición humilde en que el hombre se humilla hasta el polvo. Ahí permaneció llorando, aquel hombre simple y noble, agradeciéndole a la Santa Crucita por el milagro recibido, y ahí hubiera permanecido si no hubiese sido ayudado por José a levantarse. En seguida puso leña en el fogón y de pronto las llamas se levantaron agitadas, iluminando el milagro de la vida en aquel humilde jacal, para darle la bienvenida a la recién nacida.
Servanda aprovechó para acomodar los negros tenamastes que rodeaban la lumbre y poner sobre ellos un jarro de agua caliente, para cocer algunas hierbas que ya le había encargado a su esposo para reanimar a la enferma, que realmente tenía la cara como si hubiese resucitado, con ojeras profundas, pero con una gran mueca de alegría cuando vio a su pequeña niña en brazos de Canuto.
Hay una regla inviolable en la naturaleza que dice que después de la tempestad viene la calma, y así pasó en el humilde jacal de Canuto después de aquella trágica noche, abundante en vicisitudes. Ahora todo era alegría y además, estaba impregnado de aromáticas hierbas curativas, de las que sobresalían los aromas siempre agradables de la ruda y la canela, característico donde había recién nacidos, una tradición muy añeja en el medio rural mexicano.
★★
Por fin aparecieron los primeros rayos de un sol radiante y luminoso, en un fondo azul, de aquel lado de la sierra. Pero ahora era un sol que sonreía y parecía hacerle un guiño a Canuto, que se persignó antes de salir de su jacal y con una sonrisa en el rostro, se encaminó a ordeñar a la Chacha, su chiva consentida, para alimentar a su mujer. Por fin la cigüeña visitó su humilde hogar, después de pasar de largo cuatro veces, ese día era un 27 de julio y el llanto de la recién nacida se confundía con los balidos de las chivas que tenía en el corral.
★★
Un día de tantos, el pueblito amaneció cubierto con una espesa nube de neblina que lo cobijó totalmente, desde la serranía se divisaba el copete del cerro, que se erguía orgulloso, iluminado por un sol matinal en todo su esplendor. Así lo reconoció aquel caminante que montaba una burra parda, venía de Cerritos, que en aquellos años era un lugar de mucho comercio, apropiado para vender productos que se cosechaban en la región y donde el movimiento de arrieros era notorio, pues llegaban recuas de burros procedentes, principalmente, del norte del país, a intercambiar mercancías. Aquel hombre regresaba contento, pues había ido a vender dos guajolotes “calderos” y dos bultos de frijol negro, y se los habían pagado muy bien:
—Para juntar unos centavos y comprar un “guangochito”, para que mi hijita no duerma a raíz del suelo —así le había dicho a su mujer antes de salir del rancho.
Además, le voy a mandar hacer sus dos velas de cebo que le prometí a la Santa Crucita, pensaba. La neblina se fue apartando poco a poco de Nogalitos, como si una mano invisible la hubiese quitado. Eso le hizo recordar lo que recientemente había oído decir en misa, que “la fe movía montañas”. Y sintió un vuelco en el corazón cuando observó en la lejanía aquel puntito blanco, que era su rancho, acompañado por el inconfundible cerro, que a la distancia se veía azul, y se puso a chiflar una canción.
Largo se le hacía el camino para llegar a su jacal y cargar a su “niñita”, pues bajando la sierra, todavía tenía que recorrer un plan que se extendía hasta topar con las lomas que rodeaban el pueblito y de ahí tomar un largo camino real. Creo que para antes de oscurecer no es tarde, pensó, dándole unos fuertes talonazos al animal que montaba y luego soliviantó el morral donde guardaba el pinole para comer, pero ya no hacía bulto.
★★
Doña Cipriana era una vieja de rasgos indígenas, sabía hablar náhuatl y se avergonzaba de ello, pues siempre ha existido la discriminación. Era una mujer conocedora de hierbas curativas, nunca usó calzado, su pelo negro azabache no conoció canas. Jamás supo qué edad tenía y cuando caminaba lo hacía apoyándose en una silla, a modo de andadera. Su piel arrugada estaba requemada por el sol y la cara, llena de lunares, la hacía ver como una vieja decrépita. Pero solo en apariencia. Pues así como estaba, en ocasiones la ocupaban para moler una lata de maíz en el metate y tortear la masa para llenar un colote de tortillas. Sobre todo por encargo, cuando había alguna fiesta. Así era la suegra de Canuto; bueno, era un decir… más bien era la madre de su suegra. Pues su hija murió a causa de un ataque de jicotes, por querer sacarles la miel sin su consentimiento. Por lo que al quedar huérfana María de Jesús, ella, como abuela, la crio y ahora la reconocía como mamá y la llamaba con cariño “ma Ciprita”. En aquellos años vivía en un rancho al que llamaban San Elías. Canuto fue por ella en una vieja carreta para que conociera a su recién nacida a la que llamaba “mi tortolita”. Y ahora estaba ahí sentada, en la cocina, desgranando el maíz para poner el nixtamal. Afuera del jacal Servanda estiraba un hilo de ixtle a manera de tendedero con la única mano buena que tenía. En el otro jacal, al que llamaban el chapil porque ahí se guardaba la cosecha, estaba acostada María de Jesús, sobre un petate y unas pieles de buey, dándole de mamar a la niña. Aún no se reponía, pues había quedado muy aporreada por la batida que le dio el curandero al tanto de hacerla parir.