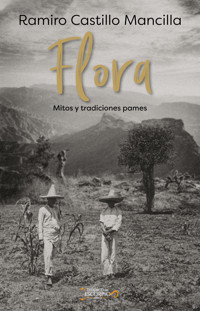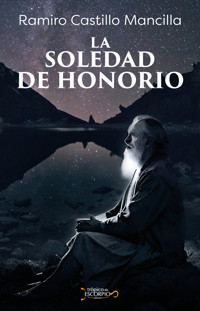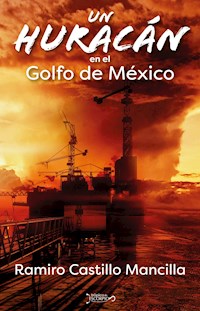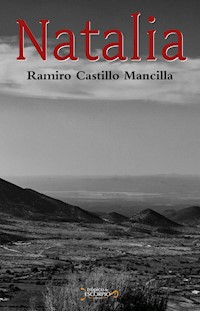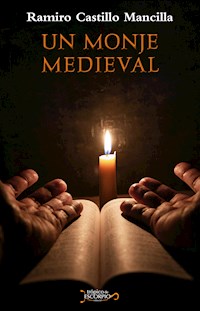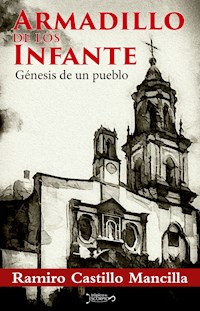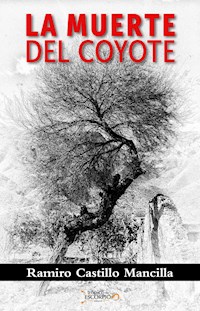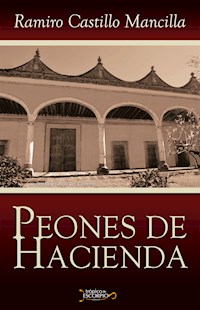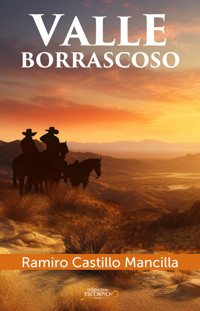
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Valle borrascoso» es una novela mexicana costumbrista que se desarrolla entre los estados de Durango y Zacatecas a finales de siglo XIX. Su protagonista, un viejo lugareño llamado Agripino (Pino), es el prototipo de aquellos habitantes pobres en extremo de Gachupines, poblado perteneciente el municipio de Mazapil. Que esperaban un porvenir mejor con la explotación de una mina de plata que en su momento tuvo bonanza, pero al paso de los años, la accidentada geología hizo que cerraran esa fuente de trabajo. Los lugareños quedaron peor que antes y poco a poco abandonaron la comunidad. Una de esas casas ruinosas fue ocupada por un par de asaltantes de caminos que convierten el pueblo solitario en un nido de bandidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heurística Informática, Procesos y Comunicación Objetiva
Valle borrascoso Primera edición: octubre 2024 ISBN: 978-607-8773-88-6
© Ramiro Castillo Mancilla © Gilda Consuelo Salinas Quiñones (Trópico de Escorpio) Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730 www.gildasalinasescritora.com Trópico de Escorpio
No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal de Derechos de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, http://www.cempro.org.mx).
Distribución: Trópico de Escorpio www.tropicodeescorpio.com Trópico de Escorpio
Diseño editorial: Karina Flores
HECHO EN MÉXICO
∴
PRÓLOGO
Entre los paisajes áridos e inhóspitos de un valle borrascoso, la violencia y la ley del más fuerte es la regla para subsistir en ese medio hostil, donde algunos hombres muestran la parte más despreciable del alma. Pero otros, la genuina amistad y la grandeza de las buenas acciones. Esa es la dualidad entre el bien y el mal que finalmente amalgama esa pasta que llamamos vida.
Novela costumbrista, situada geográficamente entre los estados de Durango y Zacatecas a finales de siglo xix. Su protagonista, un viejo lugareño llamado Agripino, encarna el sentir, el pensar y el actuar de los pobladores desarrapados de Gachupines, poblado perteneciente el municipio de Mazapil. Sus habitantes esperaban un porvenir mejor con la explotación de una mina de plata que en su momento tuvo bonanza, pero al paso de los años, la accidentada geología (derrumbes), hizo que cerraran esa fuente de trabajo. Los lugareños quedaron peor que antes, y poco a poco abandonaron la comunidad, que fue ocupada por unos asaltantes de caminos que hacen, del pueblo solitario, un nido de bandidos.
Esta excelente novela campirana pasea al lector por esa misteriosa y fascinante región mexicana con sus pueblos abandonados; escrita con una prosa espontánea y natural que fluye como agua clara y nos atrapa. Como cuando vemos un baúl de fotografías antiguas, donde aparece el recuerdo y la añoranza por los tiempos idos. De ese pasado ignoto que todo lo devora solo podemos rescatar lo que se plasmó en el papel, como si fuese un vestigio de aquellos ayeres.
Esta narración deja en el lector un buen sabor de boca de ese México antiguo, bárbaro, que a pesar de todo nos da identidad. Se equivocaría lamentablemente quien creyera que esta novela es un western del viejo oeste. Recordemos que nuestras tradiciones y costumbres nos hacen muy diferentes, somos un pueblo sui gèneris, con raíces muy profundas regadas con nuestra idiosincrasia. Y por eso, con toda razón, decimos que como México no hay dos.
Espero que el autor, Ramiro Castillo Mancilla, siga contando historias de esas regiones que parecían enterradas y vuelven a tomar vida en algunos de sus manuscritos, comprometidos con el campo mexicano.
Pascual Guillermo Gilbert ValeroMaestro en literatura española
∴
I. EL VIEJO AGRIPINO
No es por nada, pero mucho antes de que Gachupines se llenara de gente con la llegada de la famosa mina, éramos un rancho de gente muy pobrecita, pero muy trabajadora; nos dedicábamos a sembrar y ahí la íbamos pasando y nunca estirábamos la mano por vergüenza. Como decían los del Tanque Viejo «quesque nos vinieron a matar el hambre». En aquellos años yo, Agripino Vaca, mejor conocido por Pino, vivía con mi madre ya muy viejita que se llamó Polina; a mi padre no lo conocí, cuando le preguntaba por él, «tú eres hijo de la tierra», respondía siempre, nunca me dio razón y menos ahora que ya murió. Un día que regresé de La Gruñidera la encontré como dormidita, pero ya estaba bien muertita. No se me olvida que aquella vez los perros se fueron conmigo, si no, casi seguro que se la hubieran comido porque no tenían llenadero. Para esas fechas ya tenía mis años y la gente pensaba que me iba a quedar para vestir santos, como se les llama a los que se quedan solitos; es decir, sin casar, por eso se les hizo raro que de buenas a primeras resultara con mujer.
Pero no es de aquí, ella nació en un rancho ya desaparecido que lo mentaban Paso del Macho; se llama Rufina y hasta eso, ni batallé para «aconchabarla». Nomás le dije: ¿te vas conmigo?, y le hice señas ladeando la cabeza y ella asintió de igual manera y me siguió a pie y yo en el burro. Yo pensaba que se iba a regresar, pero hasta la fecha sigue conmigo; ya andamos queriendo besar el suelo de viejos, pero aquí seguimos, peleando —es un decir—; ella nunca me ha dicho una mala palabra y por ello decían los del rancho: «Mira qué buena mujer se jalló Pino», que porque nunca me pedía dinero y me hacían la risión. También decían que era más grande que yo, pero nunca les creí: lo que pasa es que se veía más acabadona y la mera verdad, nunca he sabido su edad porque nunca me lo ha dicho. Pero bueno, eso es aparte, de eso que les platico ya hace tiempo, pues a la fecha ya tenemos dos hijos grandes: uno se llama Mateo, que nada más se la pasa en la tetera, es decir, borracho, y el otro se llama Fabián, ese aquí lo tenemos en la casa, amarradito de una pata, porque está «fallito». Así que la mujer no tiene ninguna ayuda con ellos: ¡Ah!, se me olvidaba decirles que estamos recién casados, porque hace poco vino el padre Juan a visitar la tumba de su padre, como lo hace cada año, y nos arregló por la iglesia, aunque fue aquí en los jacales porque la iglesia ya ni techo tiene, pero dijo que tenía la misma validez para Diosito, para que no fuéramos a morir amancebados. ¿Cómo ven?, para mí, lo de la mina fue más ruido que las nueces, como quiera nunca he salido de jodido.
En esos años Pino ya era un hombre que rondaba los 65, de cara arrugada, estatura alta, cuerpo enjuto y delgado, parecía varejón de palo blanco; se había fortalecido con los aires impredecibles que barrían muy seguido aquellas tierras ásperas y roñosas del valle borrascoso, su único mundo; la necesidad y el trabajo le habían curtido el cuero y a pesar de la edad caminaba muy derechito, debido a la manía de levantar la cabeza ladeándola un poco, para poder enfocar bien las cosas, porque padecía de un estrabismo severo y era bizco de nacimiento. Su piel morena requemada por el sol lo hacía ver más moreno de lo que era, de cabello cano que cuando no traía sombrero, le tapaba los ojos.
Ese airoso y soleado día recorría parte de aquellas desoladas tierras zacatecanas.
Había salido de Mazapil después del mediodía, a donde fue a vender un par de marranos, y todo por esperar que a Mateo se le bajara la borrachera. Pero a final de cuentas fue inútil, porque cuando despertó le dijo que en cuanto pudiera caminar un poco lo seguía, solo alcanzó a decir eso y se volvió a quedar bien dormido, los ronquidos se escuchaban por toda la plaza del pueblo. Por ello, el viejo no tuvo más remedio que subirle él solo al burro aquellos pesados bultos de maíz que compró con la venta de los puercos. Después de varios intentos, pues también el animal se le puso renuente por la sobrecarga, lo apretó fuerte hasta sacarle unos sonoros aires estomacales que hasta lo asustaron; pero tenía que dejarlo bien cinchado para que no se le ladeara la carga en la desigual topografía del áspero terreno.
Horas después ya recorría el largo camino que conducía a Gachupines; caminaba detrás del burro, con el sombrero grande de palma bien asegurado con el barbiquejo bajo el mentón. El ardiente sol parecía posarse sobre su cabeza, aunado a los fastidiosos aires de febrero, que en esos momentos se soltaron chiflando por las lomas resecas haciéndole papalotear el viejo sombrero sobre la cabeza sin darle ninguna tregua. La tierra suelta del camino era azuzada por la ventisca que hacía piruetas formando nubes de polvo frente a él; y se le metía en los ojos colorados, atormentados por el sopor de las malas noches. El cansancio lo hacía disminuir el paso y pensó en dormir un rato a la vera del camino, pero volvió a recordar que recién le había «picado» una víbora y ello lo hizo apresurar el paso sobre la desnivelada cuesta del terreno; se propuso llegar con la luz del día, para ordeñar sus chivas. Para en la tarde que llegue no es mala hora, pensó y le picaba la enanca al cansado burro ayudándole a mantener el equilibrio con la carga, haciendo contrapeso para que los bultos no se le ladearan en las empinadas subidas y bajadas. Dice el dicho que no hay penas eternas y por fin llegó a Gachupines. Se paró extenuado frente la puerta de leño de su descuidada casucha de adobe. Cuando escuchó su mujer que los perros ladraron salió a abrirle la puerta, pero apenas la estaba destrabando para abrirla completamente cuando el burro, sin ningún respeto, se abalanzó sobre ella para meterse antes de que la franqueara del todo y de milagro no la derribó, a causa de ello la vieja echó una carcajada que no fue escuchada por nadie. En la calle, cansado y sudoroso, Pino se levantó un poco el sombrero para calcular la hora de llegada y sus ojos desviados divisaron sobre la Sierra del Muerto, a través de la polvareda levantada en el valle, un sol brumoso más rojo que de costumbre que se agigantó en el ocaso, y parecía irritado.
Cuando el viejo estuvo en el patio, su mujer le preguntó con ademanes por Mateo, él solo movió la cabeza dándole a entender que se había quedado en el pueblo como seguido lo hacía. El burro, agotado con la carga a cuestas, se quería tirar al suelo, pero no lo hizo porque recibió una fuerte patada de Pino, que enojado le dijo a la vieja que lo ayudara a descargar.
Una vez hecho eso, lo encerró en el pequeño corral de rama y le dio un poco de zacate seco el cual se «bebió» al instante; al regresar frente a su mujer le preguntó por Fabián, ella le contestó con mímica que ahí estaba, señalando el chiquero. Preguntó que si ya le había echado de comer, y ella levantó los hombros torciendo la boca como diciéndole «que no tenía qué». Entonces Pino abrió uno de los costales que había llevado y sacó un poco de maíz y se dirigió a los chiqueros donde tenía unos marranos, pero solo constató que ahí seguían y se asomó a una jaula de palos con láminas encima, que estaba a un costado de los puercos, y le aventó el puño de maíz a su hijo. El muchacho, que estaba acostado desnudo en la tierra, ni cuenta se dio.
Para esas fechas, Rufina ya era también una persona de la tercera edad, menudita y escurrida, muda de nacimiento, su cara cadavérica forrada de piel amarillenta semejaba una cáscara de piña de la que sobresalían unas ojeras moradas, adornadas con lunares negros que le daban un aspecto repulsivo. Cuando le hablaban pelaba los ojos moviendo la cabeza y hacía señas aunadas a un tic nervioso que la hacía cerrar los ojos, al tiempo que tragaba saliva en seco. Pero era una buena mujer muy trabajadora y tenía una excelente vista.
Esa tarde, después de ayudarle a su esposo a meter los costales de maíz y a ordeñar las chivas, se sentó frente al portalito de la casucha con techo de zacate, a remendar el viejo gabán de lana de su esposo poniendo parches sobre parches. El aire le zarandeaba la vieja cobija, pero su tarea no era suspendida, oscurecía y la ventisca aumentaba.
∴
II. LA MESA DEL CENTRO
La tarde pardeaba y el silencio era total, en aquel territorio de escasa vegetación llamado la Mesa del Centro, de la tierra de los alacranes, que en esos momentos era recorrida por un hombre mayor de pelo blanco, que se cubría con un sombrero vaquero tipo duranguense; era de complexión delgada, moreno claro, estatura mediana, cejas pobladas y bigote cano recortado; de mirada firme y sostenida, con pistola de grueso calibre fajada al cinto. Montaba un caballo retinto de buena rienda y llevaba una maleta de cuero amarrada a los tientos de la montura.
El paisaje yermo y solitario era observado desde el poniente por un sol en agonía que dibujaba un cielo melancólico, percudido, con estrías rojas que semejaban cicatrices en el arrebol del atardecer. El jinete seguía cabalgando hacia el poniente, pero iba al paso, como que no llevaba prisa después de toda una vida de ausencia. ¡Fíuusss!, de pronto se estremeció al escuchar el estridente chillido de un ave rapaz que rasgó el silencio del ocaso, levantó la vista y sus desvelados ojos divisaron una impresionante águila real que, a la velocidad del relámpago, se posesionó con las alas abiertas en aquel alto desfiladero, donde tenía su nido, y su mirada dominante escudriñó aquel valle en busca de la asustadiza y ligera liebre, que conteniendo la respiración se acurrucó en el engarruñado madroño seco.
Al poco cabalgar, una luna casi llena se asomó tímidamente a la extensa planicie, el viento que corría era frío y pasadas algunas horas, hizo un alto en el camino para descansar, desensilló su cabalgadura y fue menester hacer una pequeña fogata para tomar una bebida caliente. Después se echó a dormir sobre la montura de su caballo, arrullado por el canto de los grillos. Al otro día, por la mañana, lo despertó un sol naciente que acariciaba su rostro.
Poco antes de ese caluroso medio día, observó con gusto, a la distancia, la Sierra del Mascarón, que se levantaba orgullosa como para darle la bienvenida a tierras zacatecanas, donde había dejado su ombligo, y con una pequeña sonrisa levantó levemente el sombrero vaquero para saludarla. Sin poder disimular su júbilo clavó la espuela a su caballo y se fue a galope para recordar viejos tiempos, cuando era caballerango. Su caballo, obediente y servil, se dejó llevar, atrás solo quedaba una nube de polvo que se levantó para darle la bienvenida; luego el jinete volvió a disminuir la carrera, pero el animal, como todo buen animal, apenas empezaba a calentarse y el hombre tuvo que serenarlo con palmaditas en el cuello; el animal tenía el pelaje todo mojado y solo bufaba masticando el freno con el hocico lleno de espuma. Al poco rato se fue calmado y retomó el paso sin prisas, como para que el jinete disfrutara las tierras donde tenía su razón de ser.
El ajetreo y las urgencias habían quedado en el lejano ayer. Ahora era un hombre extraño en su tierra y se sentía como si fuera un recién resucitado. Observaba el paisaje con detenimiento y fascinación, se le figuraba que en la naturaleza no había cambios, que el único que había cambiado era él: durante su ausencia el pelo le cambió de color y su cuerpo había envejecido, pero aún conservaba sus facultades físicas y mentales para hacerle frente a la vida. Además, en desagravio, el tiempo lo proveyó de una amplia experiencia en el dominio de sí y la paciencia era su carta de presentación.
Levantó los ojos para ver un sol majestuoso cautivo en un cielo azul, pasaba del medio día y calculó que por la tarde estaría entrando a su entrañable pueblo.
El solitario viajero que recorría el famoso valle borrascoso, recién había obtenido su libertad en la prisión del estado de Durango, contaba con 60 años y más de la mitad de su vida la había pasado a la sombra. El juez que le otorgó la carta de liberación le dijo: «Valentín Parra, has conmutado tu pena y te has ganado la libertad, el Estado espera que no reincidas, eres un hombre libre. De hoy en adelante procura ser una persona nueva y no investigues, no recuerdes tu pasado».
∴
III. PUEBLO MINERO
Ese sábado por la tarde, en Gachupines, pueblo minero, las cantinas estaban a reventar, el alcohol corría de boca en boca y la mayoría de los mineros, ebrios en su día de descanso, no dejaban descansar a los integrantes de la banda de música de viento. «Ahora cantan, hijos de la jijurria o les apachurro el nido», les gritaban aquellos tipos envalentonados a punto de caer, pero sin soltar la botella de destilado corriente, porque en esos ayeres la cerveza no era conocida.
También había esparcimientos y diversiones para toda la familia, como kermés con sus tómbolas, el clásico juego de lotería de cartones y los juegos de naipes. En ese tiempo de bonanza el dinero circulaba por doquier, y dice el dicho que «Dinero en manos de pobre, pobre dinero», en Gachupines no era la excepción, todo mundo buscaba diversiones vulgares.
Aquel domingo por la mañana no podían faltar a misa las mujeres fuereñas que habían llegado con Sarita, la esposa del dueño de la recién descubierta mina de plata, don José Vallarta, y mucho menos quedarse sin confesión. Sarita era una mujer emprendedora ya que, ante la renuencia de su marido, promovió la construcción de una pequeña iglesia en el lugar, a la que finalmente logró que su esposo le diera prioridad, y antes del año se hizo la inauguración con una solemne misa, celebrada por el mismo señor obispo, la cual fue encomendada a San Lorenzo, el Santo Patrono de los Mineros. Al poco tiempo también se terminó la construcción de la plaza de toros, y ese soleado domingo por la tarde se programó la fiesta brava: una corrida con seis astados de Puente Grande, con toreros llevados desde Concepción del Oro, Zacatecas, de donde era originario el dueño de la mina, y que en esa memorable tarde ocupaba el palco de honor rodeado de amigos y familia, entre aromáticos adornos de flores como rosas y gardenias, las flores favoritas de su esposa. Las gradas que rodeaban el redondel estaban a reventar, y muchas niñas concurrieron a aplaudirle a los toreros que arriesgaban la vida, para divertir al exigente público que solo deseaba que los toros los cornearan, pero ellos, menuditos y ágiles, se escurrían de las embestidas ante el aplauso del respetable.
En esos días de fiesta, nadie imaginaba la tragedia que se acercaba por caminos clandestinos.
∴
IV. GACHUPINES
Una hermosa luna llena se asomó por encima de la sierra e iluminó aquellas desoladas y avaras tierras, el jinete divisó con alegría el inconfundible peñón blanco a su mano izquierda, parecía bañado en leche, y su corazón dio un vuelco de alegría, pues ese monumento natural estaba ubicado a la entrada o salida de la loma, según llegara o saliera de Gachupines, su querido pueblo, y pensó que en cuestión de una media hora ya cabalgaría sobre la loma y desde ahí vería el lucerío de su terruño; sus ojos desvelados se elevaron al cielo, como para agradecerle al Creador su regreso; tomó una bocanada de aire fresco y suspiró: Mi tierra, cuánto te extrañé, pensó, y una leve sonrisa iluminó su rostro. Quería grabar en su memoria los momentos de felicidad que hacía muchos años no sentía, y en el trayecto empezó a idealizar su pueblo; lo imaginaba más grande de lo que era cuando lo abandonó. De ver a sus padres no tenía ninguna esperanza, pues ya eran personas mayores y achacosas cuando partió, pero se informaría dónde fueron sepultados. También tenía curiosidad por ver su casa de infancia, ¿qué pasaría con el molino de nixtamal que su padre trabajaba? En ese momento también recordó al amigo que fue como su hermano menor porque lo vio crecer, y dejaron de verse cuando unos familiares se lo llevaron a Guadalajara, junto con su mamá, cuando quedó huérfano, y antes de abandonar el pueblo supo que estaba en el seminario. Me gustaría verlo, pensó. Habían pasado muchos años y la mente siempre alentadora le dio esperanzas: Y si fuera el cura de la iglesia, de aquí de mi pueblo, qué gusto me daría. Cuando le llegó ese pensamiento su rostro se iluminó de alegría y espueleó su caballo. Agarrado de esa ilusión, pensó que, si así fuera, estaba seguro de que no lo reconocería, pero le recordaría que su madre, doña Tere, había trabajado en el molino de sus padres: Eso le diré y me reconocerá, estoy seguro, y le diré que nunca me he confesado porque esperaba hacerlo con él. Esos pensamientos hicieron que se le pusiera la piel chinita y sus ojos brillaron de manera extraña a la luz de la luna.
Al poco rato ya descendía por las Lomas del Tepetate, que rodeaban el lugar, y se extrañó de no ver luces. Noche no era, como para pensar que ya se habían dormido sus paisanos. Bajaba por el empinado terreno al paso y en un momento dado, en aquella quietud, una ráfaga de aire caliente lo hizo pensar que estaba soñando y un fuerte estremecimiento recorrió todo su ser, pues sus sueños y pesadillas eran recurrentes con respecto a su localidad, y eran tan reales que a veces los confundía con la realidad, sobre todo cuando estaba en prisión, y como dice el poeta: ¿La vida no será un sueño? Con cautela estiró las riendas de su noble caballo con todos los sentidos alertas, como para escuchar algún ruido, alguna señal de vida. Y al poco descender solo pudo oír, allá en la lejanía, algo que parecía el aullido de un coyote y el eterno canto de los grillos, que de pronto se hizo presente, y así siguió cuesta abajo, con el «Jesús» en la boca.
Cuando los cascos del caballo le avisaron que ya pisaba el empedrado de unas calles solitarias, la duda lo abordó, juraría que ese no era su pueblo, y paró su cabalgadura. Pero ni así logró digerir lo que tenía frente a sí y solo se confundió más. Levantó los ojos al cielo y observó una luna llena, con su ojo enrojecido y somnoliento que parecía mirarlo de hinojos. Su luz, taciturna y perezosa, parecía iluminar con desgano a los extraños habitantes del lugar, que no eran personas, sino palmas amarillentas, resecas y jorobadas con sus cogollos secos y espinudos, que apuntaban hacia el suelo reflejando su tristeza. Algunos nopales mustios parecían entrecerrar los ojos lacrimógenos con resignación, como si hubiesen sido abandonados. Las clavellinas curiosas, escurridas y espinudas, se asomaban a las calles solitarias con la mirada perdida, solo estirando el pescuezo por encima de las viejas casas de adobe sin techo. La soledad y el abandono flotaban en el ambiente y esa imagen, a la luz de la luna, era aterradora.
El jinete siguió cabalgando a paso lento, con el cerebro embotado, parecía caminar en un lugar donde no existiera el tiempo, o donde tal vez el tiempo también lo había abandonado y que, sin tiempo, él no existiera, porque solo el tiempo da vida; en esos momentos sintió su verdadera esencia: esa nada engañosa, temida por muchos y adorada por pocos, que hicieron sentir al hombre como una sombra más en ese solitario lugar.
Al poco de cabalgar se vio en una especie de placita rodeada por casas derrumbadas. Paró el caballo para observar detenidamente el lugar barriéndolo con la mirada, escudriñando cada rincón a la luz de la luna, en un silencio total. De pronto, del boquete de una casa en ruinas, salió una bandada de murciélagos que parecía que lo iba a atacar e instintivamente tocó las cachas de su pistola; un frío glacial recorrió su espalda. El lugar se llenó de horribles chillidos que se expandieron por el aire. El caballo que montaba se puso nervioso y comenzó a bailar en las cuatro patas, con los ojos desorbitados, esperando la orden para salir como rayo, pero sintió la mano segura de su amo que lo sometió con unas palmadas y con un espueleo suave que le dio seguridad; a pesar de todo, sus relinchos de inquietud rebotaron en las tapias del lugar. Valentín era un hombre, muy hombre, pero no por ello dejó de sentir que un desconocido escalofrío recorrió su rabadilla para dejarlo sin aliento y con el corazón desbocado, malditos animales, pensó. En ese momento sentía la boca seca y quedó mudo por algunos instantes, anonadado, como si fuese una pesadilla de la que no podía despertar.
Pero no se quedó con los brazos cruzados y llenó de aire sus pulmones para lanzar un grito con la intensión de ser escuchado: «¡Eeeeeeyyyyy! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima!», su recia voz varonil traspasó las construcciones abandonadas y solo el eco retornó. Su cabeza era un nudo de interrogantes, pues nunca imaginó tener una experiencia así, en una soledad aterradora como aquella…
Al fin, con sus gritos salieron también sus temores y comenzó a tranquilizarse. Decidió pasar la noche en una de las callejuelas del lugar y apersogó al noble bruto, a unos pasos de distancia en un arbusto, después se tendió en el suelo con la montura de cabecera, cubierto con una vieja frazada de lana. Lo cansado hizo que se quedara profundamente dormido. El misterioso lugar también dormía. Los mochuelos y murciélagos rondaban en las cercanías; algunas ratas