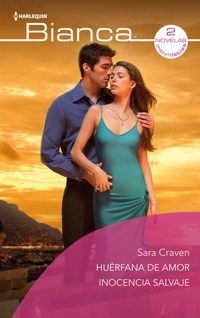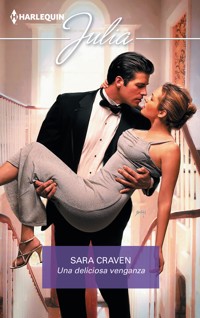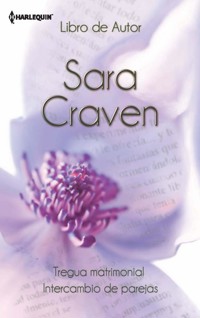2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Después de una desastrosa relación, Tara Lyndon, una ejecutiva de éxito, había abandonado la idea de volver a encontrar el amor. Pero entonces conoció a Adam Bernard… un hombre tan atractivo e inteligente, que parecía salido de una de sus fantasías. Desgraciadamente, el hombre perfecto tenía una novia perfecta esperándolo. Tara sabía que no debía sentirse atraída por él, pero Adam era el hombre que siempre había deseado, y él parecía sentirse igualmente atraído. La cuestión era si tendría valor para seducirlo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Sara Craven
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Ningún hombre para ella, n.º 1074 - julio 2020
Título original: The Seduction Game
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-678-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CUANDO sonó el interfono, Tara Lyndon alargó el brazo sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador.
–¿Janet? Creí haberte dicho que no quería interrupciones.
–Lo siento, señorita Lyndon –se disculpó su secretaria–. Pero su hermana está al teléfono y no es fácil decirle que no.
–De acuerdo, Janet. Pásamela –suspiró Tara. Sabía lo que quería Becky y no le apetecía nada hablar con ella en aquel momento.
–Hola, cariño, ¿cómo estás? –dijo su hermana alegremente, al otro lado del hilo.
–Becky, tengo mucho trabajo. Dime lo que quieres, pero rápido, por favor.
–Sólo llamaba para ver cómo habíamos quedado para el fin de semana. No recuerdo bien a qué hora dijiste que estarías en casa.
–No he dicho que fuera a ir a tu casa, Becky.
–Dijiste que lo pensarías, Tara.
–Becky, eres muy amable, pero tengo otras cosas que hacer –insistió Tara, cerrando los ojos.
–No me digas, ya lo sé. Tienes que ir a Düsseldorf para entrevistar a alguien que sería perfecto para un puesto de trabajo en Tokio.
–No, voy a descansar. Pienso pasar el fin de semana sin hacer nada –replicó Tara, tocándose la nariz para ver si le estaba creciendo.
–Pero eso podrías hacerlo aquí, con nosotros. El jardín está precioso y los niños no paran de preguntar por ti.
–Tonterías –replicó Tara–. Giles y Emma no me reconocerían aunque se chocaran conmigo por la calle.
–Pues eso es lo que quiero decir –insistía Becky–. Siempre estás trabajando y es imposible verte. Y con papá y mamá al otro lado del mundo… te echo de menos –añadió. Su tono lastimero era casi convincente, pensaba Tara, divertida a pesar de todo. Hasta que recordó al enamorado marido de Becky, Harry, a sus dos niños, su innumerable familia política y el pueblo de Hartside, en el que ella era prácticamente la reina. Si su hermana pasaba un minuto a solas, sería por propia voluntad–. Hace siglos que no te vemos y ya es hora de que vengas a hacernos una visita –seguía diciendo Becky, interpretando el silencio de su hermana como un signo de debilidad.
–Jura que no me tienes preparado algún posible marido.
–Por favor, Tara. Ya sé que el tuyo es un caso perdido.
–Becky…
–Eres una desconfiada.
–Tengo buenas razones para serlo. A ver, ¿quién es esta vez?
–Vaya, parece que no puedo invitar a un vecino a tomar una copa sin que tú creas que es una conspiración.
–¿Quién es? –repitió Tara.
–Acaba de mudarse a la casa de al lado –suspiró Becky–. Es abogado, tiene unos treinta años y es muy atractivo.
–¿Y sigue soltero? ¿Qué le pasa?
–No le pasa nada. Son unas personas encantadoras –dijo su hermana.
–¿Son?
–Bueno, su madre está ayudándolo con la mudanza y…
–¡Por favor, Becky! ¿Tiene treinta años y sigue viviendo con su madre?
–Es un arreglo temporal. Ella está deseando que su hijo encuentre a la mujer adecuada…
–Ya, claro –la interrumpió Tara–. Y seguro que tiene el veneno preparado.
–Me parece que ese trabajo tuyo te ha convertido en una cínica, hermanita.
–Desde luego, me ha enseñado a conocer a la gente –asintió Tara–. En cualquier caso, me temo que no me apetece cambiar de planes. Voy a pasar el fin de semana a mi manera –añadió. Lo que no le dijo es que también pensaba tomarse un par de semanas de vacaciones.
–¿Tú sola, supongo?
–Pues… no necesariamente –contestó Tara, sin saber por qué.
–¿Quieres decir que has conocido a alguien? –prácticamente gritó su hermana–. Cuéntamelo todo.
–Aún no hay nada que contar –dijo Tara, arrepintiéndose de haber dicho aquello.
–Eres una tramposa –rió Becky–. Cuéntame. ¿Es alto, bajo, moreno, rubio?
–Sin comentarios.
–Me imagino que será guapísimo. ¿Tiene dinero?
–Es una pena que ya no exista la Inquisición española –suspiró Tara–. Te hubiera conseguido un trabajo en el consejo de administración.
–Es normal que esté interesada –se quejó Becky–. ¿Te das cuenta de que no tienes una relación con un hombre desde hace siglos?
–Sí. Y también sé por qué.
–Bueno, ya es hora de que te olvides de eso –dijo Becky con firmeza, después de una pausa–. Llevo años diciéndote que no todos los hombres son así. Esperemos que este fin de semana sea el primer paso para un cambio de actitud.
Una visión aparecía en aquel momento frente a Tara: aguas calmadas, el oscuro mástil de un barco recortado contra el horizonte, una casita blanca entre los árboles y el sonido de los pájaros.
–Te lo prometo. Y ahora tengo que colgar, Becky.
–¿Y no vas a darme siquiera una pista pequeñita sobre ese hombre, para que pueda contárselo a Harry?
–Sólo dile que estamos empezando. Él lo entenderá.
–Eso espero.
Tara estaba riéndose cuando colgó el teléfono y, sin embargo, sabía que no tenía ninguna gracia. Debería haberle contado la verdad, que iba a pasar unas vacaciones ella solita. Pero que Becky diera eso por hecho la había molestado por alguna tonta razón. En cualquier caso, cualquier excusa era buena para que no siguiera insistiendo en que fuera a visitarlos a Hartside.
No podía permitir que su hermana manejara su vida como si fuera una extensión de la suya. Ni que siguiera presentándole a solteros de oro, divorciados e incluso viudos.
Sin embargo, había sido una tontería hacerla creer que había un hombre en su vida. Becky estaría convencida de que iba a pasar el fin de semana en algún sitio en el que hubiera sol, sangría y sexo. Como solía hacer con Jack.
Algo se cerró en su mente al recordar aquello. Como una persiana que se hubiera bajado para protegerla. Pero no había protección posible contra el dolor.
Becky tenía razón sobre una cosa, sin embargo. Era el momento de olvidar, de soltarse de la garra del pasado. Y quizá una nueva relación era lo que necesitaba.
Pero, como un niño que se hubiera quemado, Tara se apartaba del fuego, dejando que su carrera llenara el espacio que Jack había dejado. Y quizá, era demasiado tarde.
Su trabajo era lo más importante, pensaba mientras se levantaba para mirar por la ventana. Aquella vista de los edificios de oficinas de Londres era lo que quería ver cada mañana. Tara era socia en una importante empresa de contratación, una mujer con un instinto infalible cuando se trataba de encontrar a los mejores candidatos para puestos de responsabilidad.
Cuando se daba la vuelta, vio su reflejo en el cristal y se quedó parada, observando lo que veía cada día: el ondulado cabello castaño hasta la altura de los hombros, la blusa de seda blanca sobre una falda oscura hasta la rodilla. Eficiente, correcta y poco amenazadora.
Una imagen que ella misma había buscado y que, de repente, encontraba poco satisfactoria. Necesitaba unas vacaciones más de lo que ella creía, pensaba.
Volviendo a sentarse, se aplicó a su trabajo con redoblada atención. Tom Fortescue tenía una buena recomendación y era un hombre cualificado, pero… Tara sacudió la cabeza. Su instinto le estaba enviando advertencias.
No parecía haber agujeros en su currículum y la entrevista había ido bien. No tenía nada contra él, pero su olfato profesional le decía que no debía recomendarlo para el puesto de ejecutivo en la firma Bearcroft Holdings.
Tenía dudas y las había tenido desde el principio. Suspirando, Tara guardó el archivo en el ordenador.
La decisión final se tomaría en el consejo de administración y, en cierto modo, estaba contenta de no tener que estar allí para justificar su negativa. O para explicársela a Tom Fortescue, al que no le haría ninguna gracia perder el puesto. Era un hombre muy ambicioso, que había acudido a Marchant Southern específicamente porque pensaba que sería el mejor empujón para que le dieran el puesto y estaba convencido de que lo iba a conseguir.
Cuando volviera de sus pequeñas vacaciones, las cosas se habrían calmado, se decía a sí misma filosóficamente. Y el señor Fortescue podría intentar darle un empujón a su carrera con otra compañía de contratación.
Cuando terminó el informe, sacó el disquete del ordenador y se levantó para dárselo a Janet. En ese momento descubrió una figura masculina sentada cómodamente sobre la mesa de su secretaria.
–Buenas tardes –sonrió Tom Fortescue, acercándose–. Pasaba por aquí y pensé que podría invitarla a comer.
Tara nunca le había dado a entender a aquel hombre que podrían verse fuera de la oficina, pero aquello no lo había detenido. Sin duda, querría sacarle información sobre su veredicto en algún bar.
–Lo siento, pero me voy de viaje esta tarde y aún tengo muchas cosas que hacer –se disculpó ella–. Sólo tengo tiempo para comer un bocadillo en la oficina.
–Yo también lo siento –volvió a sonreír él–. Pero estoy seguro de que habrá otras oportunidades.
No habría oportunidad ninguna, pensaba Tara mientras lo acompañaba amablemente hasta el ascensor. Aquel hombre estaba demasiado seguro de sí mismo. ¿Cómo se atrevía a pensar que ella iba a caer en esa trampa?, se preguntaba mientras volvía a su despacho.
Janet, sin embargo, parecía muy contenta.
–Es un cielo. Le dije que estabas muy ocupada y él me contestó que no le importaba esperar el tiempo que fuera.
–Ojalá mantenga esa actitud tan filosófica –dijo Tara, burlona, mientras le daba el disquete–. Firma las cartas en mi ausencia y pon el sello de confidencial en el informe. No lo necesitarán hasta la reunión del martes.
–De acuerdo –dijo Janet–. ¿A qué hora te marchas?
–A las dos. Aún tengo que hacer las maletas.
–¿Dónde vas a ir?
–A un sitio precioso. ¿Y sabes qué es lo mejor?
–¿Qué? –preguntó Janet, como si esperase oír que su jefa iba a pasar unas vacaciones con George Clooney.
–Que no hay teléfono –dijo Tara en voz baja.
–Limpiacristales –susurraba Tara, comprobando los botes de la caja–, lejía, detergente y guantes de goma –añadió, comprobando que estaba todo.
Melusine, una gata negra con los ojos verdes, la miraba con tristeza desde la mesa mientras estiraba una pata para tocar al caja.
–No pasa nada, tonta –sonrió Tara, acariciando al animal–. Tú vas a venir conmigo. Bueno, eso si te convenzo para que entres en tu cesta de viaje –añadió suavemente–. Ya, ya sé que no te gusta. Pero llegaremos enseguida.
La cama, el platito y la comida de Melusine estaban en el maletero, pero Tara había escondido la cesta de viaje bajo el sofá, esperando el momento en que pudiera engañar a su mascota para que entrara en ella.
De hecho, había prestado más atención a las cosas de Melusine que a su propio equipaje porque sólo había metido en la bolsa vaqueros, camisetas, jerseys y zapatillas de deporte. Una ropa cómoda para el trabajo que la esperaba.
Sus padres volverían al mes siguiente y quería que la casa de Silver Creek los recibiera limpia y reluciente.
Estaba segura de que irían allí en cuanto hubieran deshecho las maletas después de su viaje a Sudáfrica. La casa de Chelsea seguía siendo la casa familiar, pero la de Silver Creek había sido su retiro favorito durante años.
Era una casa sin comodidades. No había televisión, teléfono ni calefacción, pero aquello eran sólo pequeños inconvenientes. A Tara le encantaba aquella casa y los recuerdos que había en ella.
Durante el invierno, los Pritchard cuidaban de la casa. Era un matrimonio al que conocían de toda la vida y los dos trabajaban en el puerto en el que estaba atracado el querido barco de sus padres, el Naiad.
Becky la mataría si supiera lo que iba a hacer, pensaba mientras llevaba hasta el coche la caja con los artículos de limpieza. Para ella sería inconcebible que alguien perdiera el tiempo durante las vacaciones en limpiar y pintar una vieja casa. E igualmente increíble que esa tarea fuera una decisión personal y que la encontrara terapéutica.
Tara se miró a sí misma en el espejo mientras se dirigía a la puerta, con Melusine dentro de su cesta de viaje, maullando irritada. Los socios de Marchant Southern se llevarían una sorpresa mayúscula si pudieran verla en ese momento, con una falda vaquera y una vieja camiseta. Llevaba el pelo dentro de una gorra y zapatillas de deporte que habían visto días mejores.
Pero, después de todo, no iba a ver a nadie. No había otra casa en muchos kilómetros.
Al menos, una casa habitada. La casa de Ambrose Dean, un viejo barbudo y antipático, permanecía vacía desde su muerte y estaba cayéndose a pedazos.
Ambrose era soltero y, aparentemente, no tenía parientes. Desde luego, nadie iba a visitarlo. Jim Lyndon, el padre de Tara, había hablado alguna vez de ponerse en contacto con sus abogados para hacer una oferta por la propiedad, pero al final nunca lo había hecho.
Quizá lo haría ella misma, pensaba Tara mientras conducía. Al fin y al cabo, estaba de vacaciones y tenía mucho tiempo libre.
Por otro lado, podría olvidarse absolutamente de todo y simplemente descansar. La idea era tentadora.
Pero el camino al paraíso no era fácil y lo descubrió pronto. Muchas otras personas habían decidido adelantar las vacaciones del largo fin de semana y se encontró con un atasco.
Una hora más tarde, y con dolor de cabeza, salía de la autopista y tomaba la vieja carretera que llevaba a la casa, escuchando los maullidos de protesta de Melusine.
Poco más tarde, aparcaba en la parte trasera de la casa y salía del coche para aspirar el fresco aroma de la tarde. Cuando entró, la cocina parecía fría y húmeda. Olor a soledad, pensaba, mirando alrededor. Pero eso pronto cambiaría.
Como siempre, había varias bolsas con comida esperándola sobre la mesa, cortesía de la señora Pritchard, y uno de sus magníficos pasteles de riñones cubierto por un paño. Debajo del plato había una nota en la que le decía que el tanque de gasóleo que suministraba gas para la cocina y el calentador estaba lleno. Y, dentro del frigorífico, una botella de su vino favorito.
La señora Pritchard era un ángel.
Cuando volvió a su coche, respirando el aroma de las flores que su madre había plantado el año anterior, sacó a Melusine de su cesta. El animal la miró con furia durante un segundo y después salió corriendo hacia la casa.
Podía enfadarse si esa era su voluntad, pensaba mientras sacaba sus cosas del maletero. La experiencia le decía que Melusine sólo estaría enfadada hasta la hora de la cena.
Cuando toda la familia estaba en la casa, Tara tenía que contentarse con una pequeña habitación al lado de la cocina, pero en aquel momento podía elegir y se decidió por la habitación grande del piso de arriba.
No pasaría mucho tiempo en el río, se decía, inspeccionando el trabajo que la esperaba, pero podría disfrutar de la vista y dejar que el sonido del agua la ayudase a dormir. Cuando estuvo en la habitación, tiró la bolsa de viaje sobre la cama y abrió las ventanas para disfrutar del paisaje… Y se quedó atónita. Imaginaba que encontraría las mismas aguas tranquilas de siempre, movidas únicamente por alguna familia de patos y, en lugar de eso, se encontró con un barco, grande, brillante y que apestaba a dinero. Y atracado, que era lo peor, donde ella debía atracar el Naiad cuando lo sacara del puerto.
–¡Pero bueno…! –empezó a decir. En ese momento, oyó los ladridos de un perro bajo su ventana y los maullidos asustados de Melusine–. ¡Eso sí que no! –explotó Tara, antes de salir corriendo de la habitación para salir en defensa de su mascota.
Cuando abrió la puerta, se chocó contra algo y ese algo eraalto y musculoso.
–¡Vaya! –oyó una exclamación masculina. Unas manos fuertes la sujetaban para que no perdiera el equilibrio.
–Suélteme –exclamó ella–. ¿Dónde está mi gata?
–No se preocupe, no le ha pasado nada. Se ha subido a ese árbol –indicó el hombre.
Al darse la vuelta, Tara vio a su gata subida a la rama de un árbol y, debajo, un labrador rubio, casi un cachorro, ladrando alegremente.
–Ah, estupendo –dijo ella, irritada–. Haga el favor de llevarse a ese perro ahora mismo. Esta es una finca privada.
–Veo que no es usted muy amable –dijo el hombre, divertido. Lo único que Tara podía ver era una sombra oscura que se interponía entre ella y el sol que empezaba a ponerse y dio un paso atrás con la mano sobre los ojos.
El hombre tenía el pelo rubio oscuro, necesitado de un buen corte, y ojos azules. Una cara de rasgos fuertes, con pómulos altos y una mandíbula cuadrada. No era convencionalmente guapo, pero sí tremendamente atractivo. Además, tenía un cuerpo bronceado y fibroso. Sólo llevaba puestos unos vaqueros y Tara no pudo evitar echar un vistazo a sus largas piernas y su estómago plano.
De repente, sintió un estremecimiento, una especie de escalofrío que no había sentido desde Jack. Y no le gustaba en absoluto. Más que eso, le daba miedo.
–No tengo por qué ser amable –dijo rápidamente, para apartar aquellos pensamientos–. Está en mi casa y su perro ha estado a punto de matar a mi gata.
–Los perros persiguen a los gatos, es ley de vida. Pero casi nunca los atrapan. Además, si lo hubiera conseguido, me parece que hubiera sido su gata la que hubiera matado a mi perro.
La risa del hombre era irritante, pensaba Tara, viéndole ponerse dos dedos en la boca y silbar, llamando a su perro. Buster, le había llamado. El animal corrió hacia él y se colocó a su lado, con los ojitos brillantes de alegría y moviendo la cola.
Tara se quedó mirándolos a los dos.
–¿Y cómo bajo a mi gata del árbol?
–Yo puedo ayudarla.
–Lo único que puede hacer es marcharse. No tiene derecho a estar aquí.
–¿Y usted sí?
–Ésta es mi casa –explicó ella, molesta.
–¿No me diga? Pues yo juraría que es de Jim y Barbara Lyndon, que ahora mismo están en Sudáfrica.
–Son mis padres –replicó ella–. ¿Puedo preguntarle de dónde ha sacado esa información?
–La gente del pueblo es muy simpática –contestó él, encogiéndose de hombros–. Y, si esta casa es de sus padres, eso quiere decir que no es suya.
–Oiga… –empezó a decir ella, con los dientes apretados.
–Además, el embarcadero es compartido con la propiedad de Ambrose Dean.
–El señor Dean no lo usó nunca. Ni siquiera tenía un barco.
–Ah –dijo él, suavemente–. Pero yo sí. Y, como nadie está usándolo, lo he tomado prestado.
–¡Pero no puede hacer eso sin el permiso del propietario!
–¿Sabe usted cómo puedo ponerme en contacto con él? –preguntó el hombre, con toda la calma del mundo.
–El señor Dean murió hace años, como usted sabe muy bien –contestó ella, cada vez más furiosa.
–Vaya, y me he dejado la bola de cristal en los otros vaqueros… Mire, señorita, me parece que, le guste o no, vamos a ser vecinos.
–Pero usted no puede venir aquí con su barco…
–Como ve, sí puedo hacerlo –la interrumpió él–. Mire, ¿por qué no llegamos a un acuerdo amistoso?
Porque aquel lugar era demasiado solitario, demasiado remoto como para compartirlo con un extraño. Y porque aquel tipo la afectaba de una forma que no podía ni quería definir.
–Eso es imposible. Usted podría ser… cualquiera.
–¿Quiere decir un violador o un asesino? –preguntó él, irónico–. ¿Quiere ver mi carnet de conducir, mis tarjetas de crédito?
–Lo único que quiero ver es que usted se marcha de aquí con su barco –respondió Tara–. Hay un puerto a dos millas de aquí, subiendo río arriba. Allí encontrará todo lo que necesite.
–Me parece un poco pronto para que hablemos de lo que necesito –sonrió él–. Además, me gusta este sitio. Y, como yo he llegado primero, quizá es usted la que debería marcharse. Pero no voy a insistir en ello –añadió con pretendida amabilidad–. Puede quedarse si no pone la música demasiado alta o da fiestas salvajes. Me gusta la tranquilidad.
Durante unos segundos, Tara no podía ni moverse ni hablar. Sus ojos se clavaron en los del hombre; el fuego contra el hielo. Después, se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo tal, que un plato de porcelana se cayó de la pared y se rompió en pedazos.
–¡Maldito sea! –exclamó. Y para su sorpresa y disgusto, rompió a llorar.