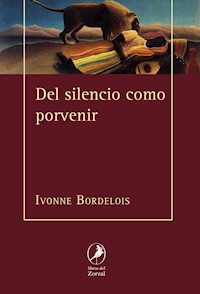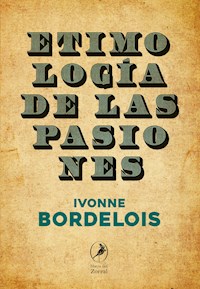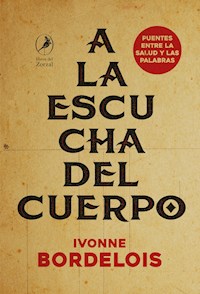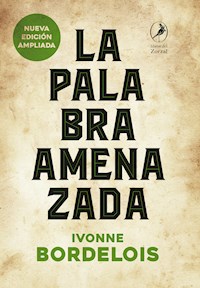8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En este libro autobiográfico, Ivonne Bordelois rescata el destino peregrinante que la llevó de la pradera bonaerense a la capital argentina para depositarla luego en París, más tarde en Boston y por último, con prolongada estadía, en Ámsterdam. El regreso al país de su infancia significó el reencuentro con los afectos y la posibilidad de llevar adelante su indeclinable pasión por el lenguaje. Jorge Luis Borges, Noam Chomsky y Alejandra Pizarnik coexisten aquí con amigos menos célebres que han acompañado los avatares cotidianos sugiriendo el rumbo de lo más alto y sustancioso que ofrece la existencia. La reflexión acerca de la literatura, la amistad, la belleza, los viajes, la muerte y las magias inexplicables de la vida animan estas páginas de la autora de La palabra amenazada, quien une la ironía a la crítica y el humor a la confidencia, sin descartar nunca su fervor por la lengua y la poesía como aventura final.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ivonne Bordelois
Noticias de lo Indecible
Bordelois, Ivonne
Noticias de lo indecible / Ivonne Bordelois. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal ; Buenos Aires : Edhasa, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-599-928-2
1. Memoria Autobiográfica. I. Título.
CDD 920
Diseño de tapa: Juan Pablo Cambariere
Primera edición en Argentina: de 2018
© Libros del Zorzal, 2018
© de la presente edición Edhasa, 2018
Córdoba 744 2º C, Buenos Aires
http://www.edhasa.com.ar
Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-599-928-2
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Hecho el depósito que marca la ley 11723
Índice
Escribir la vida | 5
Infancia | 12
Amigos | 52
Lecturas | 96
Autocrítica | 132
Estados Unidos | 146
Manía | 161
Magias | 179
Fama | 202
Tan callando | 214
A modo de despedida | 246
Agradecimientos | 247
Escribir la vida
La vida no es la que uno vivió,
sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para contarla.
Gabriel García Márquez
A veces he pensado que un posible título de mis memorias sería: Mi vida y yo. Y recuerdo a Franz Kafka: “En el debate entre la vida y tú, dale la razón a la vida”. Salvo en estas palabras, no veo en ninguna otra parte este sentimiento que tengo de que mi vida y yo no hacemos cuerpo, sino que nos enfrentamos –y ella gana siempre, por cierto–. Una maestra despiadada y dura –pero siempre más sabia que yo misma– que me trató a los cachetazos, porque yo era rebelde y testaruda. Y a la vez una maestra benévola que me regaló felicidades y triunfos impensables. Una maestra que me llevó por caminos sorprendentes, imprevisibles y que yo por mí misma nunca hubiera elegido. Una maestra insuperable, poderosa e insobornable.
Durante años he estado tratando de elaborar mis memorias, no tanto para esbozar un retrato ejemplar o consolador sino para desenredar ante mí misma los muchos hilos de mi pasado. Dificultades: “Dios escribe derecho por líneas torcidas”. Para encontrar mi cara de escritora tuve que pasar por la figura de la lingüista provista de bonete y toga caminando por los claustros de la vieja universidad de Utrecht, su antigua catedral; he vivido por treinta años fuera de mi país, en Francia, en Estados Unidos, en Holanda, y en cada país me aparecían distintas formas de personalidad, de lenguajes, de tentativas de sobrevivencia. ¿Cómo sumar esta serie de transformaciones e incompatibilidades sin desembocar en un collage ininteligible?
No somos nuestras vidas; nuestra vida no es nosotros. Mucha gente es desdichada porque no deja realmente actuar a su vida con independencia de sí mismos. Mi vida se empeñó contra viento y marea en hacerme feliz mientras yo me embarcaba a grandes e intrépidos pasos hacia horizontes peligrosos y oscuros y anhelaba melancolías y tragedias infinitas. En ese sentido, soy discípula de Montaigne cuando decía: “Mi vida ha estado llena de terribles infortunios, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron”. Mi vida generosa, tanto más valiente e imaginativa que yo misma.
Por eso mi vida me resulta en cierta manera incontable: demasiado numerosa y zigzagueante. También contradictoria. Por eso he escrito en un poema autobiográfico: “La vida es una lengua demasiado enigmática para seres humanos, y la pena de descifrarla quizá más alta que el esplendor de todo abrazo”. La plácida y engañosa figura de Sra. de Barrio Norte que circula entre mis amigos y quienes me conocen nada tiene que ver, en el fondo, con mi vida. No se trata de una traición, sino de una ecuación más bien desventurada entre lo que uno es, lo que se nos dio, lo que alcanza a sobrevivir, lo que aconteció en verdad, lo que imaginamos, lo que ocurrió en secreto: un verdadero despilfarro de enigmas. Uno es uno pero está la vida. Uno hace elecciones en su vida, pero no hay que perder de vista que en realidad la vida elige más que uno.
De allí viene mi admiración por la vida, admiración que se siente sólo ante lo indescifrable. No hablo de la mía propia sino de la vida en general: ese cauce de sucesos que acontece todos los días: imprevisibles o tediosos, horrorosos o maravillosos. Capricho grandioso y tantas veces humillante que en tantos sentidos nos supera: eso es precisamente lo que me subyuga de la vida. Esa centrifugadora que nos envuelve, nos revuelca, nos desmadeja, nos levanta hacia arriba y nos echa hacia abajo, nos abruma, nos alza, nos enceguece, nos adormece, nos desorienta, nos inspira, nos lastima. Nos interroga.
Pasión de entender, pasión de recordar, pasión de denunciar, pasión de celebrar. Pasión de unir denuncia y celebración, conocimiento y memoria, en un solo tejido incorruptible: eso es lo que me arrastra y me motiva. Dar testimonio de la existencia, de lo hermoso e inexplicable que tantas veces nos rodea, de lo indecible que nunca lograremos entender.
*
Cuando me dicen que es imposible escribir memorias sin volverlas ficción, pienso por el contrario que la única manera de alejar la ficción de mi vida es escribirla así, a los garrotazos, a lo primero que venga, tal como fue, tal como me habita hoy. Me desafía la necesidad de entender mi vida, que amenaza rebalsarme por todos lados; desordenada, imprevisible, secreta para muchos como para mí misma.
Porque de eso se trata: de entender qué ha ocurrido, qué es lo que ocurre, qué es lo que todavía puede ocurrir. No la vanidad de enunciar hechos, éxitos o fracasos, peripecias notables: sino saber por dónde se escurría, se escurre el hilo de lo acontecido, por dónde se veía, se ve venir el futuro, por dónde empieza y empezaba a dibujarse con más claridad el pasado. Qué me ha querido y me quiere decir mi vida es el enigma que se me ha propuesto, todavía no resuelto; con qué señales y palabras resolverlo es lo que intento.
Una infancia enorme, una adolescencia comprimida, una juventud exasperada, una madurez aparentemente brillante, una vejez que se interroga, de puntas de pie al borde del precipicio. Cómo vine hasta aquí, cómo vine hasta mí ahora, quién me estuvo empujando, cómo me resistí y me estuve empujando al mismo tiempo yo misma al llegar a este momento. Alguien preguntaría: “¿Y a quién le importa?”. Pero no se trata de sembrar ejemplos, no se trata de edificar ni deslumbrar a nadie, ni tampoco de reírme de mí misma. Simplemente, seguir el curso necesario de una pregunta, ver –a través del dar a ver a los otros– cómo se desenreda una madeja aparentemente inescrutable.
En mi casa natal había álamos plateados: sus troncos parecían misteriosamente escritos, jeroglíficos de pájaros indescifrables. Ahora siento que allí están, meciéndose en la tarde, invitándome a una lectura que no puede postergarse. “Yo, ¿para qué nací? ¿Para salvarme?”, vuelve el estribillo de mi infancia. Salvar lo que se me dijo balbuceando, lo que se me dijo detrás de las ensordecedoras voces que me llevaban por tantos caminos contradictorios. Lo que todavía se me dice a través de sueños extraños, de relatos que aparecen en la noche irrefrenablemente y cuentan historias con detalles filigranados venidos no se sabe de dónde.
Memorias: en parte para exorcizar. En parte para celebrar. Ante todo, para entender.
Diarios y memorias
Las memorias son el combustible
que la gente hace arder para mantenerse viva.
Haruki Murakami
Haberme dado cuenta –con una suerte de alivio– de que mis diarios son realmente íntimos e incomunicables: sólo yo puedo interpretar el entramado o la enredadera cronológica que conecta sucesos, gentes, sueños, desastres, citas, exorcismos. Dármelos a mí misma, agradecerlos; son como un basamento emocional necesario: me sustentan, me advierten, me sorprenden, me consuelan, me reconcilian, me intrigan, pero son mi territorio propio e intransferible.
Las memorias son algo distinto, más difícil en la medida en que se vuelven libro publicable. Episodios, señales: adivinar el hilo que los une. A veces se me ocurre que lo que organiza más interiormente, más secretamente mi vida, la unifica y le da sentido, no es materia propiamente verbal. Es más bien, antes que un hilo, un ritmo, una música íntima cambiante pero permanente y, de algún modo, indescifrable.
Y así, transcribiendo mi antiguo diario, haberme preguntado de qué modo estaba lejos y prácticamente no me rozaba la idea de publicar esos textos –algunos tan fuertes, contundentes, conmovedores aún ahora para mí–. Algunos ciertamente proféticos, otros oníricos, otros místicos o desgarradores, otros puramente líricos. Cómo toda esa energía parece que hubiera sido reservada exclusivamente para la configuración de mi ego, la construcción de una imagen interior que permitiera incluir todas mis contradicciones. Ninguna tentación entonces por irrumpir con mi lenguaje, ninguna intención de modificar la literatura a mi alrededor, ningún propósito de ser oída –y en ese sentido, en particular, algo sumamente extraño, después de todo–.
En las memorias, algo de ese material se interpone por ráfagas, pero la paleta cambia de color, el cuadro de dimensiones, las pinceladas son más vastas, los fragmentos se relacionan desde otras distancias. No es que se busquen justificaciones ni exaltaciones, pero aparecen líneas de fuerza que no podían entreverse en el momento de vivirlas. Otros sentidos, otras imágenes, otras perspectivas. Los diarios son canciones silenciosas para uno mismo, las memorias grandes frescos que podemos y queremos compartir con los demás, dejando asomar clemencias, ironías y autocríticas de las que éramos incapaces entonces; la visión que nos ha ido otorgando la vida desde los meandros de tantos cambios y transformaciones como las que tuvimos que atravesar.
Es como ver nuestra vida como una dirección de orquesta. De nosotros depende cuándo entran los trombones, cuándo llegan los violines, cuándo se calla el piano. Temas que aparecen y permanecen en nuestra mente: algunos destructivos, otros enternecedores; algunos amenazantes, otros iluminantes. Recordar cosas que nos han hecho y nos hacen mal o recordar las miradas y los rostros de los amigos o queridos hermosos que nos acompañan, inspiran y celebran.
Yo creo haber escrito mis diarios para entender algo mejor mi vida y para decir cosas para las cuales en esos momentos no había interlocutores posibles cerca de mí, cosas que necesitaba decir. Cuando los releo, sin embargo, me asombra cómo mi vida cambia, a veces paulatinamente, otras veces súbitamente, y siempre, de todos modos, de alguna manera inexplicable, de manera que me causan más perplejidad que entendimiento o entendición.
Mi destino, me parece, ha sido como una de esas gaviotas que entreveía furtivamente en una jornada de campo, en mi infancia: apenas adivinada y fugaz durante todo el trayecto del día, y de golpe nítida y luminosa cuando la atravesaba el rayo del sol atardecido; entonces airosa, alta y desplegada a lo más hermoso de sí misma, como una vela desatada, antes de que todo oscureciera.
*
Desde el presente, el pasado va adquiriendo perfiles distintos: no es que nos conduzcan a un juicio final, pero liberan a veces ciertos mensajes que pueden transformar nuestros años tardíos. Por eso para algunos de nosotros las memorias no son ejercicios narcisistas sino algo así como una asignatura pendiente y urgente, un vademécum para los que van caminando con nosotros, algo como un resumen para bosquejar nuestras nuevas identidades, un homenaje y una advertencia, una mezcla de maldiciones y acciones de gracias. Nuestra herencia y experiencia en un legado que se va volviendo obligatorio para nosotros y para los nuestros.
Por eso, desde la elevada estepa de los ochenta años, sé que el impulso que me lleva a construir esta memoria es perentorio, como si los materiales que he reunido se dibujaran en un nivel que ha llegado a ese punto de saturación después del cual todo se diluye y pierde su congénita energía. Impaciencia entonces por esculpir este paisaje infinitamente vario antes que la caída de la tarde confunda definitivamente sus contornos.
Infancia
Alberdi
Tuve la suerte de haber nacido en una pequeña localidad del partido de Leandro N. Alem, Juan Bautista Alberdi –el mismo que dijo: “Escribir claro, profundo, magnético” (algo así como un lema para toda la vida)–. Fue el privilegio de crecer en un lugar –campo en la provincia de Buenos Aires, pradera de la pampa húmeda– donde la presencia y la belleza de la naturaleza eran tan abrumadoras que despertaron en mí, para siempre, la persuasión de que un absoluto me rodeaba. No se trataba entonces de describir esa presencia o glorificarla con palabras, sino de saber y entender con certeza total que, como decía Martí, “el Universo habla mejor que el hombre”. Se trataba de aprender cada día de una puesta de sol, de un claro de luna sobre un aguaribay, de las estrellas de una noche de Reyes. Esa enseñanza nunca se apartó de mí, y a veces pienso que, en momentos de crisis muy profundas, la imagen de esa naturaleza agreste y protectora ha actuado invisiblemente en mí como una poderosa raíz impidiendo el derrumbe total del desordenado follaje de mi vida.
Mi abuelo Augusto Bordelois había emigrado de Bahía Blanca a Alberdi, donde otras familias francesas ya se habían asentado. Nacido en la Argentina pero educado en Francia y Alemania, mi abuelo era experto en textiles y se estableció en Bahía Blanca, donde estaba a cargo del control de calidad de la lana patagónica que se exportaba a Europa. Pero llegada la guerra de 1914, se hartó de las querellas entre alemanes y franceses en Bahía Blanca, y sin dudarlo –afirmaba que era estúpido proyectar las guerras europeas en América–, trasladó a su numerosa familia, a la que instaló parte en Buenos Aires, parte en Alberdi.
Los Bordelois –eran once hermanos con mi padre– se distinguían porque en su viaje en ferrocarril a Alberdi (los trenes eran entonces el Internacional, que llegaba hasta Santiago de Chile, y el Cuyano, que se detenía en Mendoza) alquilaban un vagón completo para toda la familia, incluyendo empleadas, enseres veraniegos y un gran etcétera. Augusto Bordelois fue un pionero de ley, que plantó alambrados y molinos con sus propias manos, y empezó, después de los cuarenta, una vida totalmente nueva para la que no tenía más preparación que su talento y su tenacidad. Hay una foto de él que lo muestra, rifle en mano, con dos de sus hijos mayores y algunos colaboradores, mirando en la lejanía sin romanticismo, con plena determinación. Ignoro quién tomó esa foto en la que se siente el viento moviendo los eucaliptos y hay alrededor un aire de aventura y libertad irresistible.
Mi infancia transcurrió en un caserón de ladrillos desnudos y techo de zinc rojo, del cual recuerdo sobre todo los olores. El olor de la Casa Grande, implantado por la abuela, mezcla de rosas, de agua colonia, de Flit, de sol y de limpieza. Ese olor circulaba en la paz de las habitaciones, perfumando su sombría frescura. El olor de la cocina, mezcla de leña y de carbón, chisporroteante de asados y de choclos –los marlos se empleaban para avivar el fuego–. El olor a cuero de los sillones del escritorio de mi padre, mezclado al curioso y químico olor de una suerte de prensa donde se duplicaban los documentos de la estancia. Eran olores penetrantes, irrepetibles, que fueron plasmando el corazón de mi infancia.
Y más allá el denso, mágico olor del patio de los peones, donde abundaba una maleza oscura y una sombra zumbada de moscas y arañas secretas. El olor del jardín cuando se regaban los geranios. El olor del trébol en la boca compartido con mis hermanos, cuando salíamos a recoger violetas para mamá, que las adoraba. Y el indeleble olor del sudor de los caballos cuando regresábamos galopando y, de pronto, nos hundíamos en el túnel delicioso de la avenida de carolinas que conducía al glorioso palenque de la vuelta.
La vuelta de monte
La estancia se llamaba La Calandria por la abundancia de esos preciosos pájaros en el parque circundante, que llamábamos ritualmente “el monte”. No había agasajo mayor para nuestros huéspedes a su llegada que invitarlos a dar “la vuelta de monte”, entre los árboles entrelazados y el trino casi ensordecedor de horneros, calandrias, chingolos, urracas, benteveos, mistos, gorriones, tordos y toda clase de aves, que tejían un incesante y delicioso techo musical por encima de nuestras cabezas.
Los jóvenes Bordelois eran naturalmente germanófobos y por eso no prestaban mayor atención a un cuñado de mi madre, Eugenio Cotta, un hombre refinado de origen alemán que leía a Montaigne y adoraba a los niños, quizá porque no había tenido hijos. Eugenio solía pasearse por el monte de La Calandria diciendo: “Los Bordelois son tan tontos que no comprenden ni aprecian en su totalidad la belleza de este parque. Quien va a pasar a la posteridad soy yo, porque voy a tomar una foto que lo vuelva inmortal”. En efecto, con una pequeña Kodak, Eugenio tomó la foto inmortal, que me enorgullezco de preservar en mi casa en una excelente ampliación. Es el retrato de mi infancia en esa forma de la belleza que imparte la felicidad: el verde paraíso de los amores infantiles, como dijo Baudelaire.
Mi abuelo había encomendado ese parque a un amigo suyo, cuyo nombre ingratamente ha sido olvidado por nosotros –no era Thays–, de quien sólo sé que había hecho dos parques en la provincia de Buenos Aires. Este hombre genial advirtió que los troncos de los paraísos se bifurcan a una altura pareja, y dispuso una enredadera de pesada hiedra –de un oscuro color lindante en el azul– que formaba una guirnalda de árbol en árbol, de modo que se avanzaba por las avenidas a lo largo de una sucesión de pórticos imponentes, debajo de los cuales había a veces una hortensia, y otras una corona de novia o un durazno japonés.
Es difícil describir la síntesis de majestad y de gracia de esos caminos, altos de verdes delicados que dibujaban figuras fantásticas en el cielo. Caminos anchos de luz y penumbras, de un espeso azul de enredaderas; la sombra de esas pesadas guirnaldas dibujaba en el suelo un inmenso torso tigresco avanzando silenciosamente bajo el canto de los pájaros del monte.
De mí, sé decir que la vida me llevó luego por el mundo, y he podido ver parques en Francia, Rusia, China, Inglaterra y otros países: jamás pude reencontrar la belleza, la grave y gozosa serenidad de mi parque natal. Creo que es por eso que siento una íntima y profunda adhesión a la figura de mi abuelo, a quien no pude conocer: de todas las herencias que perdí por distintas circunstancias en mi vida, sobrevivió y me queda la más importante, la que él me legó cuando plantó ese parque extraordinario, en el que todavía me interno y corro con mis cuatro años desbocados, custodiados por el aroma suave y exquisito de la flor del paraíso.
El camino de los álamos: gris, alto, casi etéreo; los álamos apenas dibujados, casi secos, con su temblor de hojas que parecían aplaudir frenéticamente al primer asomo de brisa. El camino ancho, ancho de luz, de sombras, como un torso felino avanzando silenciosamente en la siesta; ancho de verdes luminosos. Y el camino del medio; y el de la Loma. Y después, el Rosedal y el Monte de los Frutales, y más allá el prohibido y fascinante límite de los alambrados, frente al amplio viento verde de los potreros tendidos al sol. El cañaveral lleno de esa música eléctrica de chasquidos y de pasos crujientes que denunciaban presencias; ah, el miedo que la tarde arrimaba al camino de los cañaverales, el miedo que uno empujaba obstinadamente, pasando con la cabeza alta, como si no importara, como si no existieran culebras escondidas acechando; el miedo que se multiplicaba tumultuosamente a cada crujido profundo, a cada susurro traicionero de la hojarasca misteriosa. Caminos del miedo, caminos del sol, caminos sembrados de telarañas mágicas después de una noche de lluvia, caminos hechizados por la luna llena que recorríamos en un silencio deslumbrado: los recorro y ellos me siguen recorriendo desde el tiempo y la distancia, en un pacto entrañable de infancia, nostalgia y eterna hermosura.
*
Quizá la ceremonia central de mi infancia fue la costumbre de mi abuela Marta de rezar el Rosario todas las tardes dando la vuelta de monte. Allí nos íbamos, ella y las tías más jóvenes, seguidas por nietos y perros en grave comitiva. Se rezaban los misterios: gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero lo más impactante en mi recuerdo es el rezo de las letanías, recitadas en un latín de ritmo memorable y solemne, cada invocación respondida por el ritual Ora pro nobis: Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum. Desfilaban los sauces, los plátanos, los abetos, las casuarinas, y entre las carreras de los perros y los cantos de los tordos y calandrias se iban intercalando, incomprensibles y majestuosas, las jerarquías de los ángeles y los profetas, de los apóstoles y los patriarcas. La suave voz de mi abuela, las poderosas rimas, el sol descendiendo entre los árboles y las nubes: un soberbio ritual donde se abrazaban el misticismo y la naturaleza, la devoción tradicional y la belleza de nuestro parque, cotidiana y eterna. Pasaron los años y muy lejos me encuentro ahora de estos rituales, pero sobreviven y persisten en mí, volviendo del pasado en una ola mágica, estos mantras únicos e inigualables: Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum…
*
A la siesta, nos fugábamos primos y hermanos para alimentar nuestra aventura que se llamaba el Tesoro, así, con mayúscula. Era una gran caja rectangular de cartón, celosamente escondida, donde guardábamos los objetos más curiosos que íbamos encontrando a nuestro leve paso por el mundo. Recuerdo que se trataba de candados oxidados, frascos azules, lupas robadas, mariposas desecadas, una carta ilegible encontrada entre matorrales, un mechón de pelos del perro preferido y desaparecido: no sé qué conjuro armábamos desde esa parafernalia.
Sí recuerdo que una vez, llevada por no sé qué impulso, metí mi mano en el hueco de un eucalipto determinado –había cientos de eucaliptos en el monte– y retiré una placa ovalada de hierro con la figura de un pez y una extraña inscripción alrededor, que se convirtió en la pieza clave de aquella colección canicular. En esa libertad e instinto para encontrar objetos marginales e investirlos de los poderes de la imaginación ingenua, veo ahora una de las felicidades mayores y más fecundas de nuestra infancia, que estuvo providencialmente desprovista de juguetes complicados o didácticos, y nos arraigó en la idea inapreciable de que cierta ausencia de lujo es necesaria para gozar de ese salto que va de los propios y modestos recursos naturales a la construcción de un mundo de belleza y fantasía que ningún oro del mundo puede ya comprar.
*
Y después estaban los halcones blancos. Elegían siempre la cúpula más alta del álamo más alto para anidar: nunca se equivocaban en su papel de reyes. Eran hermosísimos, inmaculadamente blancos, pero en el repliegue del ala había una zona grisácea en donde se implantaba un ojo azul que parecía estar mirando sin pestañear. A veces saltaban al aire y entraban en algo así como un éxtasis tembloroso, permaneciendo en el mismo lugar con un estremecimiento milésimo de su plumaje y produciendo un sonido indescriptible, una especie de pió pió que ascendía al cielo como un acorde de arpa recortado y celestial, que se escuchaba desde lejos.
Los mejores espectáculos de mi infancia fueron las peleas de los halcones blancos con las tijeretas, veloces y bravísimas, que los desafiaban picoteándoles la cola. Y entre los miedos más terribles que sufrí –pero que a veces, llevada por el masoquismo natural de esa edad, busqué y provoqué con ahínco– estuvo el del ataque de los halcones blancos en épocas de cría: se precipitaban con un graznido feroz desde lo alto en picada sobre nuestras cabezas, casi rozándolas a pocos centímetros de distancia. Es la única ave que he visto atacar al hombre, y por cierto con victoriosa violencia, porque no quedaba sino retroceder ante su maligna puntería, a riesgo de perder un ojo o una pieza de cuero cabelludo. En mi memoria, los halcones blancos quedaron grabados para siempre como la imagen de una belleza indisolublemente ligada a lo salvaje: algo así como un escudo donde resplandecía, invencible y secreto, el fantasma de la libertad.
El patio de los peones
También me acuerdo de mis grandes amores infantiles con los peones de casa. Uno de ellos se paseaba por el monte con guadaña y grandes castaños ojos melancólicos que me removían infinitamente –decían que había matado a un hombre, lo que acendraba la atracción–. Era toda gente que venía de lejos: lituanos, italianos, vascos, alemanes y algunos criollos. En mi recuerdo eran y son fascinantes porque a través de ellos empecé a aprender ese alfabeto de rostros que nos dicen que alguien viene de un país de lluvia, de nieve, de noche, de sol, del norte o la montaña: de un país distinto. Esa lectura de gestos y miradas empieza para mí allí, entre ellos, y nunca ha cesado hasta ahora.
Muchos se emborrachaban los fines de semana; y al irse o morirse dejaban fotos o cartas de tiempos insospechados de grandeza en otros pagos –detrás del gran charco–. Eran historia, geografía, poesía; un grupo mucho más profundamente planetario o global que los que se nos ofrecen ahora, porque eran tremendamente distintos entre sí, y lo único que los unía era ese estar sumergidos en la pampa interminable, del mismo modo que yo, que mi infancia. Verlos trabajar, cantar, maldecir, galopar fue mi mitología propia, una que nunca he olvidado, junto con el inextinguible olor de los galpones, las cosechas, el sudor de los caballos, las lluvias que prorrumpían torrenciales en las tardes de verano.
Creo que de Suárez, el cocinero de la casa de los peones, aprendí dos cosas fundamentales: la dignidad y el enigma. Sus ojos vivientes y lejanos, su agilidad, su veloz elegancia, su flacura, su piel negriazul –era negro, acaso uruguayo–. Hablaba poco y de extraña manera, como a borbotones. Camiseta blanca y sempiterna boina negra; la falta del dedo mayor en una de sus manos, quizá delito oculto, o humillante mutilación. O tal vez simplemente un accidente al cortar la cebolla o picar el ajo.
Él llevaba el balde de agua de aljibe a la casa. El balde, el placer del agua profunda herida por la luz, derramándose vacilante de felicidad a medida que subía trémula desde las oscuridades, el chirrido de la roldana semioxidada, la cadena mojada, el retumbar del sol en las cavernas subterráneas, y el balde otra vez balanceándose, pleno y derramando plenitud en la clara penumbra de la siesta, el trueno de alegría en las honduras del pozo, frescura y luz a la vez, sombra redimida, oscuridad subiendo a su resurrección.
*
De la infancia descienden a veces enigmas que nunca descifraremos pero que nos habitan en forma permanente y subterránea. Por ejemplo, suelo preguntarme qué significó aquel espléndido y terrible pájaro roc que en una plácida tarde de verano descendió como un rayo sobre la araucaria en el jardín, mientras abuelita tejía y conversábamos tranquilamente sentados en los bancos; el pájaro inmenso de plumaje rojo, lanzando un graznido pavoroso, volvió a elevarse solitario en el cielo para no ser visto nunca más. Qué nos quiso decir, de dónde vino, quién o qué lo enviaba. Nunca lo sabremos.
Y otra vez, en el patio de hortensias detrás de la cocina de los peones, aquella mariposa sobrenatural que vimos sólo los chicos de la casa; sobrenatural por el tamaño y por su belleza incomparable. Era enorme y tenía en el centro de las alas un dibujo a la manera de un jeroglífico dorado y otro de azul turquesa radiante, y en el borde de las alas una banda esmaltada de pequeños círculos de los más brillantes colores.
A esta mariposa la busqué sin éxito toda mi vida, desde las librerías más sofisticadas de Nueva York y Ámsterdam hasta los diccionarios y las bibliotecas más encumbradas y diversas. Hasta que un día, después de más de cincuenta años, en los Esteros del Iberá, una mano providencial me alcanzó un folleto y allí pude reencontrarla: Junonia genoveva hilaris, llamada también Cuatro Ojos o Pavo Real. Se encuentra en Brasil y se dice que puede vérsela a veces en la provincia de Santa Fe, que linda precisamente con el campo de La Calandria.
Aunque ninguna de las fotos hoy accesibles –algunas magníficas– hace justicia a la imperecedera memoria que tengo de ella, no hay duda de que se trata de la misma especie. Pero para nosotros, los chicos de La Calandria, fue un secreto milagroso, un hada princesa que se dignó visitarnos una tarde sofocante, en la espesa sombra y el denso aroma salvaje del patio de hortensias detrás de la cocina de los peones. El pájaro roc, la Junonia extraviada fueron los auténticos misterios de la infancia, de la vida: las señales poderosas de un universo sólo destinado a nosotros.
*
Mi educación familiar
Mi educación fue –sólo ahora me doy cuenta– una serie de sucesivos y elevados privilegios. Para empezar, mi doble ascendencia: franceses por parte de mi padre, españoles del lado materno. Había sutileza en casa y había desmesura, pero sobre todo había humor criollo para equilibrar pasión y racionalismo, catolicismo y ciencia, Debussy y Miguel de Molina. Recuerdo, por ejemplo, las bibliotecas donde se alineaban los volúmenes encuadernados de L’Illustration y La Esfera. En los primeros, aprendí la fuga final de Tolstoi hacia su muerte en una estación de tren abrumada de nieve, las crueldades de la guerra ruso-china, la arrebatada defensa de Dreyfus por Zola, la belleza de las asesinadas zarinas. Por los segundos, supe de la amante de Alfonso xiii, Pastora Imperio, el sensualismo gitano de Romero de Torre, algún poema de Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez, el esplendor de los jardines de la Alhambra. Tendría yo entonces siete u ocho años, pero aquellas imágenes existen y persisten ahora en mí con la misma intensidad y asombro con que las recibí la primera vez.
Si mi abuela paterna me internó en el conocimiento del mundo bajo la especie de la literatura y los grabados franceses, mi abuela materna, que se llamaba Palmira porque era en realidad una palmera gigantesca y graciosa, me introdujo en el aire más suave o menos austero de la tradición española e italiana entendida a su manera: me llevaba, por ejemplo, al Colón a ver La Traviata, que nunca he podido oír sin llorar, porque Verdi es un genial intérprete de las cimas de autodestrucción a las que pueden llegar las mujeres, sobre todo las aparentemente bondadosas, y su mensaje me sobrecogía ya desde niña –sin que pudiera entenderlo– como una grave advertencia.
Mi abuela Palma –así la llamábamos– me enseñaba a Bècquer, que acaso era demasiado ligero y extraño y excesivamente meloso para mí, pero que de algún modo me llevaba a captar, dentro del castellano, un ritmo más delicado y secreto que los habituales. En su casa había estatuas y cuadros y objetos que acaso fueran kitsch pero que desataban en mí toda clase de interminables historias interiores: un pescador mordido por un cangrejo, una bandada de sirenas alzándose en el mar, una mariposa excesivamente azul que todavía me contempla embelesada desde el recuerdo.
En la casa de mi abuela paterna, por el contrario, resplandecían sobre todo las chinoiseries de la época. Los objetos chinos me producían miedo, respeto y, sobre todo, incomprensión: me eran antipáticos, autoritarios e impenetrables, y no entendía por qué los adultos los apreciaban con tanto entusiasmo. Cajas de laca roja donde no había caramelos, desagradables dragones anaranjados, lámparas a las que no podía aproximarme, estatuillas lánguidas de un blanco sucio, crisantemos crispados, mujeres que torturaban sus cabezas con largos alfileres negros: todo me parecía remoto, inexplicable y secretamente enemigo. Sólo mucho tiempo después, cuando llegué por azares profesionales a China y comencé a reconocer esos objetos que aparecían como ecos habituales, misteriosamente familiares, en todo mi entorno, comprendí que, a pesar de mi abierto rechazo, ellos me habían inculcado visualmente la presencia de un aura tan indeleble que todavía está vibrando en mí, como una suave llovizna dorada en medio de la noche.
Hubo también lecturas que dejaron huellas. Mi abuela paterna, por ejemplo, era una lectora memorable e infatigable. Nos leía todas las tardes, traduciéndolas del francés, las historias de la Bibliothèque Rose que no eran, en el fondo, demasiado rosadas, porque lo más importante eran los grabados, como el de la pavorosa Reina de los Sapos, o el de Ourson perdido en el bosque (la fôret, como dicen tanto mejor los franceses). Y si bien ahora no recuerdo con precisión los relatos, esos grabados emergen como pesadillas milagrosas, con una fidelidad siniestra, desde las aguas implacables de la memoria infantil. Ni la televisión, ni las excesivamente lujosas o coloridas ediciones de cuentos para niños que hoy se editan podrían dejar un surco tan profundo en la imaginación de una criatura como esos grabados en que el Prince Charmant se interna en un bosque de filigrana acompañado por una amazona sentada de costado en su caballo, o Sofía se encarga de despedazar una mosca minuciosamente, pata por pata.
Otras veces le tocaba el turno al Antiguo Testamento con ilustraciones de Gustave Doré, de un lujo lóbrego que combinaba los retorcimientos de Rubens con la severidad de Durero o la majestad del Greco. Moisés bajando del Sinaí envuelto de rayos y relámpagos superaba a todos los Batman y Dráculas del mundo, quizá porque la antigüedad lo protegía de toda distracción o frivolidad tecnológica o virtual, ya que pertenecía a la etapa y a la estepa irrevocable y majestuosa del pasado sellado para siempre.
(El pasado es más fascinante que el futuro porque se parece más al deseo, ya que el futuro es –aparentemente– alcanzable, mientras que ni el pasado ni el deseo verdaderamente lo son, y lo que precisamos ante todo, mucho más que el logro del deseo o la recuperación del pasado, es saber que existe lo inalcanzable, algo que nos supere y nos deje correr desbocados por los llanos de lo absoluto).
Después vinieron, claro, Julio Verne, Emilio Salgari o Edmundo de Amicis: fueron excursiones necesarias y deliciosas de la curiosidad científica o del sentimentalismo y la sensualidad adolescente. Nombres como Sandokan, Tremal Naik, Kamamuri, aventuras como el viaje al centro de la tierra, fueron para nosotros y para muchos que vivieron en esa dichosa época, carente de efectos especiales y rica en cambio en visiones y premoniciones maravillosas, una suerte de mitología memorable, que nos abría las puertas del templo de la fantasía, del que nunca desde entonces nos hemos podido apartar. Pero nada igualaba en la memoria a la fastuosidad del fuego divino sobre Sodoma y Gomorra, o la escala de Jacob, ese laberinto de niebla y humo alzándose hasta el cielo, custodiado a ambos lados por ángeles y arcángeles tan sutiles como las mujeres prerrafaelitas.
Y por fin mi madre, que nos dio una educación genial. Cada noche nos acostaba en los dormitorios que daban a un mismo corredor y rezábamos bajo su mandato las oraciones de rigor, Padre Nuestro, Avemaría, Ángel Custodio, Gloria y aquella décima memorable: Bendita sea tu pureza... a ti, celestial princesa... Acto seguido y sin solución de continuidad iniciaba, con su fresca voz risueña que todavía estoy escuchando, un recital de tangos y valses de toda clase de procedencias que nos advertían a las claras acerca de la peligrosa realidad del mundo exterior, la frecuencia del adulterio, la traición y toda clase de felonías que nos aguardaban y acechaban en el futuro. Recuerdo uno en especial: “No me mires por Dios te lo pido/ Ni recuerdes que he sido tu amada/ Por desgracia me encuentro casada/ con un hombre al que yo nunca amé”. Laica y religiosa, sentimental y litúrgica, austera y sensual a la vez, esta sonriente educación ecuménica nos hizo mucho bien. De un solo y enérgico empujón nos adentró, por así decirlo, en lo que Borges sapiencialmente denomina “la enigmática sobreabundancia del mundo”.
Primeros recuerdos
Creo que mi primer recuerdo es el de un anciano de barba blanca, con sombrero, vestido de blanco, que me alza en sus brazos –estamos cerca de la galería que hoy desapareció, junto al desaguadero que corría al lado del veredón que bordeaba la veranda–. Parece que no puede ser mi abuelo, por las fechas. Me siento alzada y celebrada como en una epifanía blanca y alegre.
Y después está el recuerdo de una suerte de oratoria narrativa mía en la cocina, que termina con un estruendoso final en el que abro los brazos y grito “¡Misterio!”, entre los aplausos y las risas de todo el personal. Esto se junta con algo que me relataron acerca de los tiempos en que mis padres se iban a jugar bridge con los amigos a la Casa Grande –donde reinaban mi abuela y mis tíos–, y yo me quedaba con mis hermanos mayores, primos y entenados, en la Casita donde vivíamos junto a nuestro padre, que administraba la estancia. A través del pasillo que reunía las habitaciones yo contaba cuentos estrambóticos que eran seguidos con devota atención por todos los oyentes. Ser la menor de todos y conseguir ese consenso sólo a través de palabras y fantasías me marcaría para siempre, según creo.
Pero acaso lo interesante era que yo brindaba también el afán de mis palabras a la soledad. El otro recuerdo es mi andar caminado por el monte diciendo unos curiosos poemas improvisados –creo que se trataba de poemas épicos– y mi enojo al advertir que Enrique, mi hermano mayor, me había ido siguiendo y escuchando: en mi memoria, una imperdonable violación de mi intimidad poética.
Lo que creo haber perdido ha sido mi capacidad narrativa de entonces: soy incapaz ahora de improvisar un mísero relato para entretener a los menores de la familia. Acaso mi propia vida se me fue imponiendo con su único talento oratorio, su habilidad superior en derrochar virajes imprevisibles y detalles maravillosos o siniestros, y el escucharla y tratar de entenderla se volvió una tarea más importante que la de urdir mis propios relatos.
Tío Eduardo
Los hermanos de mi padre –y él también– fueron todos profesionales brillantes e hicieron el camino esperado en la epopeya familiar. Salvo Eduardo, uno de los menores, que se resistió a seguir estudiando. Su gran amor era el campo, y se alineó junto a mi padre, que desde muy joven piloteó la estancia de mi abuela, una vez muerto mi abuelo paterno. Con cariño recíproco, Eduardo adoraba a mi padre, a mi madre y a los cuatro sobrinos suyos que vivíamos en La Calandria. Me encantaba verlo volver de la faena diaria, negro de la grasa de los tractores, oliendo a caballo, la boina hacia atrás, sus ojos azules destellando en la sombra de la tarde, cuando nos juntábamos en el veredón que bordeaba la casa para beber y conversar sobre los avatares del día. Era el más sexy de todos los Bordelois, de lejos mi preferido, una especie de Hemingway paisano de modales algo rudos y voz encantadora.
A Eduardo se le había destinado la única habitación de la casa con piso de cemento. Cuando se ausentaba –acabó noviando y casándose con una elegante porteña que terminó arrastrándolo lejos de sus amados potreros–, ese cuarto se reservaba para encerrarnos en los días de lluvia, de modo que no empantanáramos el resto de la casa. Allí tenía yo mis muñecas y muñecos, provistos también de las cocinas de latón que se estilaban en la época, con ollas y pavas y diminutas, delicadas vajillas –probablemente importadas–. Yo traía del jardín caracolitos, hierbas y toda clase de sospechosos elementos con los cuales fabricar caldos destinados a mi numerosa prole –debe haber sido la única fase propiamente gastronómica o maternal de toda mi existencia–.
Con gran cuidado alzaba a mis muñecos contra la pared: había entre otros una Marilú, un Bubilay, un mono, dos mellizas negras, una perrita rosada, una muñeca de trapo llamada Maruja, un Simeón –muñeco que se orinaba– y el Hijo Mozo, que así llamaba yo a los osos de peluche en aquella época, que recuerdo más viriles y divertidos que los de ahora.
Pasados los años y muerta mi abuela, La Calandria se vendió, con gran disgusto de algunos familiares y muchas nostalgias de mi parte. Pasó de mano en mano, y se volvió evidente que los sucesivos compradores trataban al casco como un aguantadero, de modo que la casa con los años empezó a asemejarse a una gran tapera, como pudimos comprobarlo en alguna fugaz visita a los viejos pagos. Hasta que al final se me invitó, venturosamente, a una Feria del Libro en Junín, y mis amigos Pedro e Isabel Lacau –ella, talentosa fotógrafa– que vivían en las inmediaciones, me ofrecieron un viaje de retorno a mi antigua infancia, con previo aviso a los entonces propietarios, que aceptaron amablemente mi visita e instruyeron a los caseros para que me permitieran recorrer las intimidades de ese lejano y atesorable pasado.
Los nuevos dueños habían reconstruido en gran parte la vivienda, a la que habían devuelto una vitalidad desvanecida. Con emoción me adentré en los aposentos de la Casa Grande y vi que persistían los baños embaldosados, los espejos, lavabos y demás artefactos que poblaban el mundo inmaculado de mi abuela. Ya no estaban, por cierto, los roperos con puertas de cretona, ni las bibliotecas cargadas con los volúmenes de L’Illustration o LaEsfera, ni los viejos álbumes de fotos de tapas de nácar donde visitábamos con curiosidad insaciable las caras de nuestros misteriosos ancestros, algunos indiscutiblemente europeos y otros sin duda originarios. Pero persistía –sin la victrola– la gran veranda que daba al jardín, y persistían también los patios de mosaicos indelebles, y la glicina nudosa que unía al comedor con la cocina, bajo la cual las muchachas planchaban al carbón sábanas y camisas en un regocijo de pequeñas chispas memorables.
Me faltaba, con todo, un reencuentro irremplazable: el del cuarto de Tío Eduardo. Con timidez, le rogué a la casera que me permitiera un breve regreso al Paraíso Perdido. Accedió sin más trámite: la pequeña puerta se abrió y pude reentrar en el ámbito sagrado. Y entonces sucedió el inesperado milagro que todavía hoy me sacude con un estremecimiento inefable. Allí, exactamente en la misma pared y precisamente en el mismo lugar donde yo colocaba a mis muñecos en mi infancia, la niña de la casa había emplazado sus propios muñecos, que ahora me miraban saludándome como a una antigua abuela fantasmal volviendo del pasado. Cerca de sesenta años habían pasado, pero ellos habían llegado allí para quedarse.
La foto
Cuadro con la foto de familia que me da una vieja tía. Ahora me dicen que es la foto de las bodas de plata de los abuelos. Por lo tanto, mi abuelo tiene 59 años –se casó a los 34– y mi abuela, con diez hijos y la última en la barriga, tiene 42. Algo muy freudiano, intenso y denso, en esta foto impresionante.
Mi padre, que, por ser el segundo, no puede tener más de 22 años o a lo sumo 23, está plantado, muy hermoso y algo distante, con los brazos cruzados. Ahora pienso que la relación de los hermanos hacia él debe haber sido sobre todo de envidia y de temor, ya que desde entonces parece haberse delineado, en tanto primogénito, como futuro timonel de la familia. Impresiona que fueran todos tan hermosos y tan distintos.
Las mujeres reconcentradas, resistentes y frágiles al mismo tiempo, salvo la única casada, Marta, más suelta y sonriente. Eduardo romántico, Félix sombrío, Carlos hermoso pero oscuro, Marcelo mimado. Blanca con algo temiblemente vulnerable. Lulú, una muñeca luminosa. Carmen muy fina, de una lejana y cerrada belleza. María Renée empañada, muy lejos de la tigresa sexy en que luego se convertiría.
No sé dónde poner el cuadro: me inspiran una mezcla de respeto, temor y compasión –muchos de ellos fueron muy desdichados, me parece– y el que me presencien desde su ausencia me produce una extraña sensación de conjuro, de intrusión, de avasallamiento desde lejanos e inexplicables mandatos. Pero soy parte y consecuencia de ellos, y los conflictos que los habitaron son hoy también –en parte– los míos.