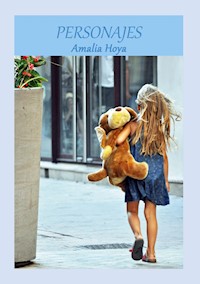
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Personajes es un libro de auto ficción, donde fotografía, realidad y un poco de fábula se funden para convertir las palabras en escenas descriptivas de los recuerdos que la autora conserva de su familia y de otras personas menos conocidas; sucesos que, lejos de ser insignificantes, acaban siendo entrañables, porque la vida es un entramado que se teje con las historias de la gente común y, una vez contadas, se engrandecen y dejan de ser anónimas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dedicado a mis padres y a mi familia con amor y agradecimiento.
ÍNDICE
Introducción
Familia (Aquí estuvo el paraíso)
Donde habitan los recuerdos
Rosa y Sinda
Marcelina
Cibrián
Mateo
Esteban
Las iglesias y el cantante (Educación del espíritu)
Gonzalo
Minos (Memoria oculta)
Personajes inexistentes (La felicidad puede ser aburrida)
Biografía
INTRODUCCIÓN
Este libro es la reedición de Seis personajes y un cantante que con el seudónimo Amalia Álvarez San Pedro, publicó una editorial de Salamanca, en 2017.
Los seis relatos iniciales se referían a personas que conocí, de manera superficial, cuando era muy joven; sin embargo, el comportamiento que todos tenían ante la vida, su carácter y forma de ser me sirvieron de inspiración para escribirlos. Espero que, si alguna vez llegan a leerlos, perdonen las licencias que me he tomado al inventar parte de sus circunstancias vitales y cambiar incluso sus nombres verdaderos.
El motivo de la nueva edición se debe a que he añadido cinco historias más, alguna de ellas relacionada con mi familia, a la que estaré siempre agradecida porque me proporcionaron una infancia muy feliz. Y, también, porque es un libro escrito desde el cariño y el reconocimiento a determinadas actitudes, y no me gustaría que quedase relegado al olvido, al haber sido descatalogado el título anterior.
FAMILIA (Aquí estuvo el paraíso)
Infancia pasada, paraíso perdido. Eran tiempos felices cuando salías del colegio, en las tardes frías del invierno, con el deseo de llegar pronto a casa. Mamá te esperaba en la cocina, sonriente, acogedora, y enseguida tenías el abrazo, los besos, las caricias que te hacían sentir a salvo y protegida en el refugio donde sabías que te amaban. Ignorabas que, a los trece años, perderías ese amor incondicional que todavía echas de menos.
Recuerdas el aroma a café, a dulces recién horneados y a la ropa lavada que invadía los rincones. La música sonaba en la radio y la plancha empañaba de vaho los cristales: tu madre no sabía estar ociosa. Hacías los deberes, a la vez que merendabas pan con chocolate y leche con galletas. Y si le preguntabas, a mamá, el significado de palabras desconocidas, te obligaba a usar el diccionario y a mejorar la lectura leyendo un rato en voz alta. Gracias a su estímulo, leías muy bien y le agradaba mucho escucharte.
Poco después, ibas a su habitación y, sentada ante el espejo del tocador, curioseabas los productos de belleza que ella solía utilizar: el jabón de lavanda, guardado en una cajita plateada; olfateabas la vaselina, el agua de rosas o el aroma delicioso de los polvos faciales Maderas de Oriente que llevaban dentro una borla de plumas blancas con la que acariciabas tu nariz; aspirabas con fruición la colonia Joya de Myrurgia y, a pesar de que tenías prohibido utilizarlo, desenroscabas el pintalabios y mirabas embelesada el color rojo intenso, un tono que favorecía mucho a tu madre que tenía el caballo rubio oscuro, los ojos verdes y la tez muy clara. Luego te ponías todos los collares y pulseras que guardaba en el joyero, o abrías el armario y te sepultabas entre sus vestidos, que olían a ella, a la colonia. Mamá venía a buscarte y tenías que abandonar la exploración.
Volvías a la cocina a completar el álbum; al fin conseguiste el cromo que no entraba en los sobres: te lo dio una amiga. Pasabas el resto de la tarde inmersa en los cuentos infantiles, a salvo de la lluvia que repiqueteaba con fuerza en la ventana; aunque preferías imaginar que eran las ramas de los árboles las que arañaban los cristales y venían a invitarte a bosques sombríos por los que caminaban niñas parecidas a ti.
Tu distracción favorita siempre fue la lectura, disfrutabas también jugando a las casitas, pero las muñecas no te gustaban, excepto las de papel recortable que coleccionabas, igual que los cromos y los cuentos. Mamá aprovechaba para regalarte libros y autorizaba a que leyeras los que había en casa, o los comprabas con la paga que recibías del abuelo. Solías ir a una librería que, además, vendía material escolar, prensa y chucherías; un espacio pequeño y cochambroso parecido a la cueva de un Alí Babá literario, por la cantidad de papel que almacenaba el dueño, al que todos llamaban «El cojo». Te quedaste con las ganas de observar la mercancía de cerca: tu madre te hacía prometer que permanecerías donde pudieran verte y no traspasarías el umbral.
Dejabas la lectura a la hora que papá volvía del trabajo. Escondida en un rincón, jugabas a sorprenderlo y eras tú la que recibías la sorpresa, cuando pronto descubría el escondite. Compensaba el disgusto con una sonrisa y un pellizco cariñoso en la mejilla. Tu padre era un buen hombre, amable, tranquilo, nunca perdía la compostura y apenas te regañaba; tampoco derrochaba halagos, ni besos y, no obstante, jamás dudaste de lo mucho que te quería. Estás segura de que no le correspondiste como merecía ni colmaste sus expectativas, lo que lamentas de verdad.
Terminada la cena, a veces ibais al cine; oscuridad mágica de aventura perpetua en la que descubrías un mundo nuevo, destinos y conductas de personas distintas, sentimientos apasionantes que servían de estímulo a la imaginación. De vuelta al hogar, las estrellas azules, estarcidas por mamá en las paredes color rosa de tu habitación, servían de firmamento a tus ensoñaciones: inventabas personajes e historias que contabas a ti misma, convertida ahora en la única protagonista de la fantasía. Entonces, te daba pereza escribirlas.
Otras tardes, rogabas ir a casa de tu abuelo materno que vivía al lado: «Solo un ratito, mamá. Volveré pronto». Corrías al lugar preferido de tus juegos, el reino en el que todo te era concedido. La tía Manuela, la hermana mayor de tu madre, te esperaba dispuesta a satisfacer cualquiera de tus caprichos. Ibas a la despensa y rebuscabas en los rincones hasta encontrar las sorpresas deliciosas compradas solo porque sabía que te apetecían. Y, como no querías compartir el cariño con su gato, fueron los celos los que te obligaron a arrojarlo al jardín, desde el balcón del primer piso. Suerte que los mininos tienen siete vidas.
El abuelo era el propietario de una ebanistería en la que trabajaban sus tres hijos, además de varios operarios. Una nave enorme, con grandes máquinas de aserrar, tornear y pulir, bancos de trabajo y tablones de madera de distintas variedades. Te fascinaba ir por allí, escuchar el sonido de la sierra, ver a tus tíos tornear o ensamblar los muebles, el olor del serrín y de la madera, que siempre recuerdas y, sobre todo, jugar con Pichuli, el perro que uno de ellos utilizaba para cazar y nunca llevaban a las casas. El abuelo salía enseguida de la oficina y te obligaba a irte, alegando que era un lugar peligroso para una niña. Obedecías porque, igual que todos, respetabas a aquel hombre serio en el que se podía confiar y hablaba en un tono bajito: no necesitaba levantar la voz.
El abuelo trabajaba algunas veces en otro despacho que tenía en la planta baja de su casa, donde te gustaba acompañarlo, feliz de estar con él. Jugabas a ser su secretaria, garabateando en los libros de contabilidad en desuso que te regalaba, o tecleabas tonterías en la máquina de escribir. Si le cansaban tus trastadas o empezabas a aburrirte, revolvías el viejo baúl, elegías un disfraz y volvías a la primera planta. Frente al espejo dorado del salón, imaginabas que eras actriz o una cantante famosa, a pesar de que desafinabas de forma exagerada. A Manuela no debían molestarle los trinos: no se quejaba ni impedía que cantaras.
Esperabas a que el tío Fernando volviera del trabajo para abandonar estos juegos. Él no era el marido de tu tía, sino su hermano. Manuela tuvo la mala suerte de casarse con un maltratador y buscó un refugio en la casa del padre y del hermano, a los que cuidaba. Aunque logró divorciarse, o separarse, como decían entonces, se quedó con las ganas de ser madre y, lo más probable, es que te considerara la hija que no pudo tener.
Fernando y tú compartíais caprichosas y pantagruélicas meriendas que Isabel, la hermana mayor de tu abuela, iba a compraros sin rechistar: esa mujer vivía para complaceros cada vez que os visitaba. Mientras merendabais, tu tío dibujaba, sobre el mármol de la mesa, retratos de personajes célebres, caricaturas, objetos imposibles o animales fantásticos que brotaban de su lapicero, como por arte de magia: «A ver si eres capaz de adivinar quién es este», te preguntaba con sonrisa pícara y, mientras buscabas la respuesta, tenías risas aseguradas porque, además de interesante, Fernando era divertido y solía contar chistes o historias hilarantes improvisadas.
A Manuela le disgustaba que ensuciara la mesa, él se reía y me hacía un guiño cómplice. La tía iba a buscar un estropajo de esparto, enjabonado y frotaba los dibujos hasta hacerlos desaparecer, pero el lápiz graso utilizado dejaba una sombra leve flotando sobre la blancura de la piedra, o eso te parecía.
Cambiabais de actividad. Fernando conectaba la radio, escuchabais el repertorio musical del momento y cantabais a dúo las mismas canciones, o te enseñaba a distinguir los palos del flamenco que sabía interpretar muy bien. Por desgracia, seguías desafinando.





























