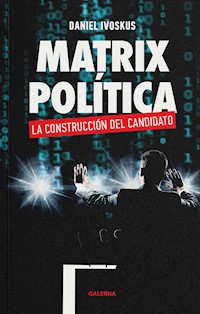18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La presente obra reúne algunas de las exposiciones que formaron parte de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Para una mejor lectura se la dividió en cuatro áreas temáticas: I. Comunicación gubernamental e institucional. II. Elecciones y opinión pública. III. Política y nuevas tecnologías. IV. Periodismo y libertad de expresión. En todos los casos, abre el capítulo un expositor destacado (Toni Puig, Dick Morris, Osvaldo Nemirovsci y Duarte Canaán respectivamente) y a continuación el resto de los exponentes, por orden alfabético. A su vez, cada capítulo termina con un anexo donde se publican casos testigos que, por su aplicación práctica y empírica, completan la teoría anterior.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ivoskus, Daniel
Primera Cumbre Mundial de Comunicación Política. - 1a ed. - Don Torcuato : Autores de Argentina, 2013.
E-Book.
ISBN 978-987-1791-55-2
1. Comunicación. 2. Ciencias Políticas. I. Título
CDD 320
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Daniel Ivoskus / Editor
www.danielivoskus.com.ar
Sobre Daniel Ivoskus (editor)
Daniel Ivoskus nació en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, en 1973. Es especialista en Desarrollo Económico Local y Marketing Público, Magíster en Desarrollo Económico Local (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de General San Martín) y Licenciado en Comercialización (Universidad de Palermo). Actualmente es Concejal del Municipio de General San Martín y Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Trabajo. También es Consultor Asociado del Centro Interamericano de Gerencia Política “La escuela política latinoamericana” (Miami, Florida, USA), docente de la Universidad Nacional de General San Martín y profesor del Master en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo (Principado de Asturias, España). Además de numerosos artículos y columnas periodísticas, es autor de los libros Lo que no se dice, no es (2007) y Vivir conectados (Norma, 2008), que recibió el premio al mejor libro iberoamericano de comunicación. Su última publicación es Obsesión digital (Norma, 2010). Fue distinguido con el premio “Gobernador Enrique Tomás Cresto” a líderes para el desarrollo, del Honorable Senado de la Nación Argentina.
Cumbre Mundial de Comunicación Política
• Estrategias de comunicación para gobiernos
• Comunicación y Cultura
• Medios y Gobierno Local
• Política y Derecho a la Información
• Social Media y Comunicación Política
• Comunicación Política y Opinión Pública
• Comunicación Política Electoral
• Periodismo y Libertad de Expresión
• Cibercultura 2.0
• Publicidad política y elecciones
Comunicación Institucional
• Políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento
• Medios y periodismo político
• Medios masivos y representación social
• Política 2.0
• Sujeto y construcción del discurso político
• Marketing político e imagen pública
• Política y discriminación
• Institucionalidad, tecnología y cambio
• Comunicación gubernamental
• Comunicación y nuevas tecnologías
• Responsabilidad social empresaria y gobernabilidad
• E-government
• Creatividad, campañas y políticas
• Cómo ganar las elecciones
Comité organizador
Mg. Daniel Ivoskus – PRESIDENTE
Especialista en Desarrollo Económico Local y Marketing Público. Consultor asociado del Centro Interamericano de Gerencia Política (USA), docente de la Universidad Nacional de General San Martín y profesor del Master en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo (Principado de Asturias, España).
Dr. Diego Diéguez Ontiveros
Abogado, Especialista en Derecho Penal y Criminología. Docente de Grado y Posgrado en diferentes Instituciones Educativas. Miembro Activo de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con status consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Marina Raffaelli
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Opinión Pública y Publicidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la materia Comunicación e Imagen Corporativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Ana Alfonsín
Diseñadora en Comunicación Visual, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Responsable del área de comunicación de la Municipalidad de Gral. San Martín. Socia gerente de A’O diseño y comunicación.
Luis Rosales
Magíster en Relaciones Internacionales. Presidente de la Fundación Universitaria Río de la Plata. Periodista, analista político internacional, autor y consultor político.
Julio Guianze
Periodista. Asesor editorial. Director de Prensa de la Municipalidad de San Martín desde el año 2004 y Director de Contenidos del Sitio Oficial de la Municipalidad de Gral. San Martín.
Diego Dillenberger
Licenciado en socioeconomía. Director periodístico de la Revista Imagen. Dirige y conduce La Hora de Maquiavelo, programa de TV sobre comunicación política y empresaria.
Jorge Gobbi
Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la materia “Teoría y Práctica de la Comunicación II” (UBA). Doctorando en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Índice
Prólogo
Por Daniel Scioli
INTRODUCCIÓN
¿Por qué es tan importante hoy hablar de la palabra?
Por Daniel Ivoskus.
Breves consideraciones iniciales
CAPÍTULO I: Comunicación gubernamental e institucional
TONI PUIG (España)
Reflexiones informales sobre la comunicación de ciudades
CARLOS ÁLVAREZ TEIJEIRO (España)
Del arte de vivir juntos. Nuevos paradigmas sobre convivencia, ciudadanía y política
ALEJANDRO CANCELARE (Argentina)
Desafíos y virtudes de la prensa local y regional
GUSTAVO ISCH (Ecuador)
La campaña permanente como estrategia de comunicación en el socialismo del siglo XXI
AUGUSTO M. REINA Y SANTIAGO ROSSI (Argentina)
Algunas reflexiones sobre la comunicación de gobierno
RICHARD TAPIA (Perú)
Perú: hacia una estrategia de comunicación de gobierno para fortalecer la democracia
LUCÍA VINCENT (Uruguay)
La comunicación directa como estrategia presidencial. Los casos de Argentina y Uruguay
PROF. DR. LUIZ ALBERTO DE FARIAS (Brasil)
Relaciones públicas y estrategias de comunicación en la política
ANEXO I
Experiencia práctica acerca de cómo realizar una adecuada comunicación gubernamental e institucional
FACUNDO SASSONE (Argentina)
Caso PAMI: cómo se revirtió una imagen negativa asociada a esta institución a través de una buena gestión corporativa. Estrategias y experiencias para lograr un cambio de identidad en una institución pública
CAPÍTULO II: Elecciones y opinión pública
DICK MORRIS (Estados Unidos)
Breve charla acerca de cómo ganar una elección. De la TV a la Web
ROBERTO BACMAN (Argentina)
La comunicación política en tiempos turbulentos. De Alfonsín a Kirchner, breves reflexiones
CARLOS CARAMELLO (Argentina)
La palabra que vuelve (un aporte para el discurso político del siglo XXI)
ENRIQUE DEL PERCIO (Argentina)
La importancia de volver a la comunicación política
GABRIEL FAGIET (Argentina)
Cómo se construye la imagen publicitaria de un candidato
CARLOS ESCALANTE (Venezuela)
Elecciones en Guadalajara, un caso práctico de marketing político
DANIEL GUTIÉRREZ (Argentina)
¿Hacia un nuevo paradigma? La opinión pública y su impacto en la comunicación política
CARLOS G. LAZZARINI (Argentina)
No es la tecnología, es la comunicación
MANUEL MELÉNDEZ (El Salvador)
Descartes, el Método
OSWALDO MORENO (Ecuador)
Los métodos tradicionales: “Los volantes, los voceadores, el panfleto, puerta a puerta y la radio en las elecciones del siglo XXI”
LUCIANA PANKE (Brasil)
Un análisis de la comunicación electoral de Dilma Rousseff, la candidata de Lula a la presidencia de Brasil
RICARDO PAZ BALLIVIÁN (Bolivia)
Los fundamentos que deben considerarse para desarrollar una campaña exitosa
LUIS ROSALES (Argentina)
Consenso 2011: el nuevo mandato en gestación
ANEXO II
Cómo hacer una encuesta de gestión exitosa y un análisis práctico de las elecciones argentinas
LUIS MOSQUERA (Argentina)
¿Cómo planificar una encuesta gubernamental o electoral?
CARLOS SOUTO (Argentina)
Política, mentiras y videosUn análisis práctico de las elecciones y campañas argentinas
CAPÍTULO III:Política y nuevas tecnologías
OSVALDO NEMIROVSCI (Argentina)
Televisión digital: la nueva TV y su relación con las comunicaciones y la política
VERÓNICA DOMÍNGUEZ POUSADA (Argentina)
Comunicación política 2.0 y participación. Percepciones de ciberactivistas y voluntarios
SUSANA FINQUELIEVICH (Argentina)
Comunicación 2.0 entre gobiernos y ciudadanos La innovación en la Sociedad de la Información: el desarrollo de la Web 2.0
OCTAVIO ISLAS (México)
El tránsito de la blogósfera a la twittósfera. O cómo Internet se ha encargado de dar razón a las tesis de Marshall McLuhan
ALEJANDRO PRINCE (Argentina), con la colaboración de Lucas Jolías
Inclusión digital y políticas públicas en Argentina: un marco de análisis
FERNANDO VILLALOBOS (Venezuela)
El cambio tecnológico como paradigma de la globalización en la investigación de la comunicación en Venezuela
ANEXO III
Breves conceptos sobre marketing digital y su aplicación práctica
SEBASTIÁN LORENZATTI
Política 2.0. La inclusión de los candidatos a la red
ANTONIO HOHLFELDT (Brasil)
Políticas de medios de comunicación en gobiernos locales: Rio Grande do Sul
JUAN JOSÉ LARREA (Argentina)
Comunicación política en Internet… ¿aún pendiente?
CAPÍTULO IV:Periodismo y libertad de expresión
DUARTE CANAAN (República Dominicana)
Breves reflexiones sobre la ley de obligatoriedad de acceso a la información pública
DR. DIEGO HERNÁN DIÉGUEZ ONTIVEROS (Argentina)
Libertad y redes sociales
BEATRIZ ALEM (Argentina)
La representación ciudadana en los medios masivos
FERNANDO REY ARÉVALO (México)
El periódico, locus central para la discusión de asuntos públicos
ARIEL CRESPO (Argentina)
Información, capitalismo y poder: la aporía de la “prensa independiente”
PAULINA ESPINOSA (Ecuador)
Libertad de expresión en los medios de comunicación
JULIO GUIANZE (Argentina)
La agencia de noticias en el gobierno local. La experiencia de la gestión municipal en el Gobierno Comunal de San Martín, Provincia de Buenos Aires
JORGE GOBBI (Argentina)
Medios, Internet y periodismo: del modelo unidireccional a una nueva relación entre lo público y lo privado
GUILLERMO OROZCO GÓMEZ (México), con la colaboración de Darwin Franco Migues
La naturalización de la política en la ficción televisiva contemporánea: el caso de la telenovela mexicana
CEINETT SÁNCHEZ (República Dominicana)
El poder fáctico de la prensa en el terremoto de Haití
MARÍA LAURA TAGINA (Argentina)
El vínculo entre los medios de comunicación y la élite parlamentaria de América Latina
HUGO ALEJANDRO VILLAR PINTO (México)
La televisión pública como formadora de identidad regional en Chiapas
ANEXO IV
Análisis de cobertura de campañas: el caso de Poder.com y el rol del periodista regional
EDER GALLEGOS (México)
Redes sociales como nuevos espacios públicos, las nuevas tecnologías ante la censura en Veracruz, México: el caso de Crónica del Poder.com
EDUARDO ROMÁN (Argentina)
Del boom de las radios zonales y las radios barriales al fenómeno multimedia por Internet
RAFAEL FORTES Y PABLO LAIGNIER (Brasil)
Políticas públicas en la prensa escrita de Río de Janeiro: un análisis de la cobertura de la “Campaña para el Orden” (“choque de ordem”) en las primeras planas de dos diarios tradicionales de Río de Janeiro
Prólogo
Daniel Scioli
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires es grande y es de todos. Su inmensa densidad poblacional extendida a los largo de cientos de miles de kilómetros nos obliga a tomar con profunda responsabilidad la interacción entre el ciudadano y el Estado y a reforzar redes de comunicación que nos unan a pesar de las distancias.
Para que este conjunto de factores lleven a un ágil feedback (ida y vuelta) entre los actores de la sociedad civil y los encargados de impulsar políticas públicas, es necesario fomentar cada vez más la profesionalización de los comunicadores y el uso de herramientas modernas que se adecuen a los constantes cambios del mundo actual.
En este sentido, esta Cumbre Mundial de Comunicación Política constituye un logro para el municipio de San Martín porque lo pone a la vanguardia de los temas del mañana, es una muestra de confianza a la calidad académica de su universidad y una fuente de conocimiento para miles de comunicadores de la Provincia, de la Argentina y de todo Iberoamérica.
Quiero agradecer al presidente del Comité Organizador, Licenciado Daniel Ivoskus, por el gran esfuerzo que ha puesto en traer este evento de jerarquía internacional a Buenos Aires, por el empeño que pone a diario para conectar a miles de ciudadanos con los organismos de gobierno, y por facilitar el perfeccionamiento y la apertura de canales que brinden respuesta a las familias.
Toda mi vida he creído, y cada vez estoy más convencido, de que la implementación de nuevas tecnologías es fundamental para el desarrollo de un país. Durante el tiempo que tuve el orgullo de presidir el Honorable Senado de La Nación, incorporamos el voto electrónico en el Congreso, haciendo más expeditivo el trámite parlamentario, lanzamos un Plan de Fortalecimiento Institucional, y creamos SenadoTV para que los legisladores (y también los ciudadanos que lo desearan) pudieran seguir de manera más detallada las discusiones que se libraban en el recinto.
Esa gran experiencia ratificó mi compromiso de transformar a la Provincia en un lugar de avanzada que dejara atrás los viejos mecanismos analógicos, que demoran y atrasan, y adoptara nuevas modalidades digitales al servicio de una comunidad en permanente cambio.
En primer lugar, todos debemos coincidir en que para asegurar el mañana debemos garantizar el presente. Y nuestro presente está representado por cuatro millones y medio de alumnos que tenemos en nuestras escuelas y que forjarán el porvenir de esta tierra. Pensando en ellos es que, junto con el gobierno nacional, estamos reduciendo la brecha digital entregando 100.000 netbooks a alumnos de escuelas secundarias.
Estamos trabajando en la conformación de Ciudades Digitales que den Internet inalámbrica a los municipios; seguimos cambiando las colas nocturnas para obtener turnos en nuestros hospitales por un sistema que asigne turnos de manera telefónica, en la totalidad de esos grandes centros de salud; creamos ARBA con un espíritu que entiende las necesidades del contribuyente y aporta la posibilidad de realizar infinidad de trámites con sólo estar delante de una computadora; fuimos pioneros en instalar una tarjeta nutricional libre de clientelismo que llega a 800.000 madres con un formato similar al de una tarjeta de débito; hemos capacitado a doce mil empleados públicos a los que también les dimos la mejor recomposición salarial de los últimos diez años, dando prestigio a su tarea; adoptamos por primera vez en todo un distrito el sistema de voto electrónico para la elección de un intendente, como fue el caso de Pinamar, y junto con la Nación instalaremos durante 2010 las primeras doce antenas en la Provincia para que todos puedan acceder a una televisión de calidad.
Para muchos, hablar de comunicación política es sinónimo de campañas electorales, para el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los miembros de su gabinete es mejorar la gestión, intercambiar opiniones e inquietudes con los vecinos y dar un uso útil a las redes sociales.
Es una nueva forma de comunicar lo que hacemos, aprender de lo que nos falta y tomar los consejos de la ciudadanía en pos de construir la Provincia del mañana, una provincia 3.0 donde cada individuo pueda dejar su parecer desde una computadora, un celular o cualquier elemento que nos permita estar en contacto permanente.
Sigamos abriendo vías de comunicación y asumamos cada vez más el compromiso de transmitir información vital al funcionamiento de la sociedad.
Introducción
¿Por qué es tan importante hoy hablar de la palabra?
Por Daniel Ivoskus
“La democracia comienza por la oreja”, dijo José “Pepe” Mujica, quien hoy es presidente de Uruguay. La frase es hasta irreverente en un hombre que recibió seis balazos, se escapó de la cárcel y se ungió como líder de los uruguayos con un estilo más que particular para defender su ideología y su forma de ver la política. Después de tanto buscar una definición, encontró esa. Una síntesis perfecta de lo que hoy significa vivir en una comunidad civilizada.
Así lo entendió Sócrates cuando bajaba a la plaza y se mezclaba con la gente, hablaba con ella, indagaba sobre sus problemas cotidianos. Sin decirlo, jugando a la ignorancia, estaba construyendo un nuevo sentido para la democracia. La plaza de Atenas sólo difiere de Internet en la naturaleza del escenario. Pero ambas confluyen en el mismo punto: son lugares abiertos, heterogéneos, donde todos hablan de lo que quieren hablar y eligen a quién y cómo escuchar.
Entre la plaza de Grecia y la World Wide Web se escribió la historia de la humanidad. En veinticinco siglos el hombre ha transformado la humanidad de diversas maneras. En ese tiempo se resignificaron varios valores del hombre y la vida en comunidad. Por supuesto, también se definió la política, la convivencia, la génesis del poder en su estado más puro.
Ahora todos somos émulos de aquella antigua y sabia idea de Sócrates. “Hablamos” con otros, bajamos a la red para comenzar a transmitir nuevos contenidos, escuchar nuevas propuestas, empaparnos de todos los cambios que trajo la tecnología y de los que el hombre hoy es amo y señor. Hoy se debate, comenta, opina, habla. Y se pone la “oreja”.
No es casual que en este siglo de grandes epopeyas, de descubrimientos científicos y tecnológicos potenciados en su máximo nivel, en este tiempo de virtualidades y sofisticados aparatos (algunos gigantes, otros del tamaño de un fósforo), 130 académicos de nivel internacional, todos con años de pensamientos e hipótesis que ayudan a entender este momento de la historia de la humanidad, hayan convocado a más de mil personas para conversar.
Hablar de la palabra. De la comunicación, de la capacidad de interpretar la realidad y transformarla a través de la fuerza del diálogo. Todos pusimos la “oreja” y pedimos a otro que haga lo propio para ser escuchados y decir lo que hay que decir.
Hasta el Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, llegaron académicos de España, Brasil, República Dominicana, México, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y por supuesto Argentina para encontrarse en una universidad de una ciudad del Conurbano bonaerense y sentarse a hablar. No se trató de un mundial de fútbol ni de un certamen internacional de tenis. No había títulos en juego ni competencias millonarias. No fue una convocatoria a lugares turísticos exóticos ni se regalaron premios millonarios a los asistentes.
A todos los motivó la necesidad y la curiosidad por entender un tiempo ecléctico, caprichoso, complejo pero fascinante. Son pensadores, profesores, periodistas, empresarios y emprendedores que querían hablar del valor de hablar. Escuchar y compartir experiencias surgidas de comunidades que practican la más esencial y noble de todas las herramientas democráticas: el diálogo. Para comprender cómo se vive en una ciudad, para desmenuzar la realidad política, para aconsejar a líderes sociales sobre el valor de conducir, sobre la tecnología que está disponible para abrir infinitos canales nuevos.
Durante tres días, el campus de la Universidad Nacional de General San Martín se rindió al poder del pensamiento. Se entregó a la palabra, a la experiencia de los que están trabajando día y noche para acercar el diálogo a los políticos, a los ciudadanos, a las escuelas, a los espacios de poder e influencia que cada uno tiene.
Se escuchó y se aprendió. Y se reafirmó con convicción la frase de “Pepe” Mujica: “La democracia comienza por la oreja”. Por el don de escuchar y ser escuchados. Por la capacidad de análisis y crítica que surge después de haber puesto atención y respeto a lo que el otro quiso decir.
Comenzamos la Cumbre Mundial de Comunicación Política en San Martín con la convicción de que era imperioso conocer más sobre política, nuevas tecnologías y comunicación. Cada uno de los expositores habló desde la teoría pero sobre todo desde la práctica. Las experiencias de cada país se transformaron en universales, porque la palabra no tiene fronteras. Durante la Cumbre se ratificó lo importante y trascendental que es el diálogo y la interactividad, herramientas que permitirán el crecimiento de las sociedades en estos tiempos vertiginosos donde el mensaje, la palabra y el diálogo ocupan todos los espacios: los reales y los virtuales.
El tren de la historia
Durante el discurso de apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política no alcancé a decir dos palabras que me vi obligado a callar. Exactamente en ese mismo momento pasaba el tren Mitre, que llega de la Ciudad de Buenos Aires y termina en José León Suárez, una localidad del Conurbano profundo.
Todos los asistentes callamos. Dejamos, respetuosamente, que el convoy pasara. Y comprendí que estábamos viviendo una “casualidad” simbólica. Imaginé que todos los que estábamos presenciando la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, estábamos ahí por la misma razón: somos pasajeros de un mismo tren. Convivimos en un espacio en constante movimiento, en el que con cada minuto se suceden centenares de cambios destinados a modificar nuestro particular enfoque de los hechos.
Estamos parados en un andén, que es nuestra propia historia, y desde allí esperamos el silbido que anuncia la llegada del futuro, la llegada del tren. Ese futuro que ya no es mañana: es hoy. Porque se construye con las herramientas que la tecnología puso a nuestra disposición, y ya no puede esperar. No estamos invitados a subir al tren: necesariamente, a los empujones o por voluntad propia, formaremos parte de él. Con boleto o sin boleto, con asiento o parados, todos estamos en el mismo tren, ya no sirve de nada negarlo o renunciar a él.
Los políticos, consultores, investigadores, académicos y docentes tenemos un rol adicional. Somos, de alguna manera, los conductores de este tren llamado futuro. Debemos separar la maleza que impide ver el camino, preparar las estaciones para que cada vez haya más pasajeros, contener y sostener a los que emprenden este viaje.
Por eso es tan importante que comuniquemos. Que nos reunamos a hablar, a intercambiar experiencias, a contarnos unos a otros qué es lo que está sucediendo en nuestro micromundo para, desde allí, extrapolar experiencias y hacerlas universales.
No es casualidad que la comunicación sea el eje de nuestra propuesta. Que todos los que estamos acá estemos unidos por el mismo hilo conductor, por la savia fecunda de la palabra. Comprendemos, más allá de nuestros rol social, que no hay acción posible si no se la comunica.
Para comprender la magnitud de los tiempos que se viven es necesario bucear en el mensaje. Ya el mensaje no es un fin. Tampoco es el medio, como sucedió a partir de la irrupción de la tecnología audiovisual, donde la TV llevó íconos a todo el planeta en segundos. El emisor, impasible. El receptor, catódico. Y el mensaje, desparramado por el universo. Eso también pasó. Ahora el mensaje está en todos lados. Todo es mensaje. Llega en un mail, en un celular, en un cartel, en un aviso publicitario, en un gesto.
Desde el mismo instante en que el hombre abre los ojos al comenzar un nuevo día, comienza el asedio y el acoso de mensajes informativos. Lleva en su bolsillo un dispositivo que es capaz de reemplazar a la misma computadora. Recibe mails, chatea, dialoga, lee mensajes, envía fotos, escucha música, programa la agenda, revisa su recorrido, lee el diario en el mismo aparato. A ese hombre, hiperconectado e hipercomunicado, hay que hablarle. Al ciudadano de “carne y hueso”, al vecino, al votante. Y al ciudadano “virtual”, el que exige todo ahora y ya, el que no puede esperar porque comprendió que los tiempos y las distancias son fronteras que ya fueron vencidas por la tecnología.
Nadie dijo que la tarea fuera sencilla. Desde estos paneles se abrieron foros de discusión, que a su vez generarán otros. Porque es imposible predecir cuál será el límite de la capacidad de transmitir mensajes.
A través del mensaje se comunica una gestión de gobierno. Ya se acabaron los tiempos en los que “mejor que decir, es hacer”. Una máxima que durante años ilustró la política “buena”, la que se alejaba de las palabras vacías de un candidato y exigía obras reales, plausibles de ser mensuradas.
Hoy decimos: “Tan importante como hacer, es decir”. Pero no decir con palabras grandilocuentes y en un estrado o una tribuna política. El hombre de hoy quiere que le abran el diálogo para formar parte de él. Que se lo consulte, que tenga la posibilidad de participar, de opinar, de darse por enterado. Tanta fuerza tiene ese mandato que decidí titular mi primer libro Lo que no se dice, no es. Un análisis de una gestión de gobierno del núcleo primario y elemental de poder: un municipio. En él intenté graficar claramente cómo un gobierno se fortalece en el diálogo, cuando se toma el trabajo de conocer a la población que lidera. Las encuestas, los spot, la folletería, la página web oficial, las presentaciones masivas son canales de diálogo. Una forma contundente y precisa de decirle al vecino: “Acá estoy, soy su intendente y esto estoy haciendo por usted”.
Esa acción desacraliza la política. La masifica e incluye a todos en el mismo plan: al comunicar, se invita, se traslada el compromiso y se comparten objetivos. Se saca al ciudadano de su rol de espectador pasivo, ya que está acostumbrado a que cada cuatro años se lo invite a votar, dando por concluida, con ese gesto, su responsabilidad cívica.
No. El diálogo y la comunicación entre el poder y los ciudadanos establece nuevos pilares donde construir la democracia y el poder. Se “muestra” lo que se hace, no ya como un acto de propaganda política sino como un acto de gobierno. En este esquema se moldea la opinión pública.
La opinión pública y el poder político existen porque entre ellos hay un mensaje, un sentido, una razón de ser. La primera germina con cada acto de gobierno, con una obra, una gestión, un nombre, un candidato, condiciona a un gobernador, a un intendente o a un presidente. Todo lo que tenga que ver con la vida comunitaria, en cualquiera de sus formas, es objeto de opiniones. No sólo es un deber, sino también un derecho y una necesidad de toda sociedad organizada.
A su vez, el poder político sustenta su autoridad y vigencia en la opinión pública. No sólo para evaluar su imagen y sus potencialidades electorales (lo que sería la “imagen”). Es imprescindible para conocer hasta dónde un acto de gobierno –cualquiera sea– repercute en la sociedad.
La opinión pública es un megaemisor y un megareceptor a la vez. Genera una plataforma de voces divergentes que transmiten un mensaje. Y se nutre de cada acto de gobierno, de cada palabra de un candidato, de cada gesto de un político. Da y recibe, como un verdadero catalizador de emociones y pensamientos sociales.
Por esa razón es vital la comunicación: sólo el diálogo permanente hace posible la vida en sociedad. La opinión pública es un caldo donde se cuece la historia política de una comunidad determinada. Ahí es donde radica el poder de la información. No se trata de la comunicación que se transmite a través de publicidades o cartelería pública. Tampoco se fragua en megaactos de gobierno. Basta con “contar”, con establecer puntos de encuentro con el ciudadano, con el vecino, con el que está al lado. Es un volante, una carta que llega con los impuestos, en la señalética local, en el vínculo cara a cara con los representantes comunales.
La opinión pública es la base –se dijo anteriormente– donde se erige todo el andamiaje social. Para bien o para mal. Puede construir vínculos sólidos o sostener estructuras endebles como un castillo de naipes. E incluso, puede parecer contradictoria.
En el México de Felipe Calderón, por ejemplo, se le preguntó a la población qué pensaba del Ejército como institución clave de la vida política. A través de una encuesta, se determinó que el 71% de la población tenía una buena opinión de él. Los habitantes de México consideran que el Ejército es una institución respetada, con atributos como disciplina, orden y solidaridad desarrollados. Pero también el 69% piensa que el Ejército es vulnerable, lo asocia al autoritarismo, y cuestiona su falta de tolerancia y transparencia1.
¿Contradicciones? Sí, pero con fundamento. Por un lado los mexicanos creen que el Ejército es capaz de combatir el narcotráfico y ayudar en situaciones de catástrofe. Pero por el otro lado, cuestiona el enlace de éste con la vida democrática.
Votar, opinar, hablar
Todo el andamiaje social que se erige para sostener la democracia está sostenido por un solo hilo conductor, poderoso e invencible: la comunicación. La comunicación es el corazón que hace latir y bombea sangre al poder. Sin ella, la democracia languidece, se torna anémica; su sostén es el feedback que se genera entre la gente y el poder, entre la sociedad y el dirigente.
En este punto comienzan a jugar los avances tecnológicos, los satélites, los dispositivos móviles, las computadoras y, por supuesto, Internet. Todas son herramientas válidas y legítimas que le confieren autoridad a la comunicación. Es imposible pensar en poder cuando hay tantas voces y tantos medios para expresarla. Aun en países de control férreo sobre la información, las opiniones se hacen agua, se escurren y finalmente llegan a los oídos de todos.
Por eso, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política hablamos de opinión pública, de poder, de institucionalidad, de herramientas digitales y de libertad de expresión. Son núcleos temáticos que conviven y se retroalimentan permanentemente. Es imposible pensar en uno sin el otro. La comunicación es aquello que dará a quien gobierna el verdadero “termómetro” de gestión. Y a su vez, es lo que transforma cada acción de gobierno en un acto trascendente y palpable para la comunidad.
Las sociedades democráticas no pueden prescindir de ese circuito. Cada voto que se deposita en una urna es una prueba categórica e incuestionable de la participación ciudadana en el amplio sentido del término. Porque cada vez que se vota, se opina. No hay función de gobierno más legítima que esa. Es la materia prima, el molde, el útero donde se generará la opinión pública. La voz de todos. Y las herramientas tecnológicas son el cauce donde discurre toda la información, el río de la palabra que transforma mensajes como la usina genera energía.
Claro que esa energía encuentra canales múltiples para propagarse. Las herramientas digitales y el avance constante y permanente de la tecnología, ha transformado a los medios de comunicación en nuevos ejes de poder. Así como en un momento la radio y después la televisión fueron protagonistas de cambios esenciales para las sociedades, hoy Internet y los dispositivos tecnológicos son protagonistas indiscutidos de este nuevo tiempo.
Los autores que desgranan este fenómeno hablan de sus propias experiencias, de cómo han levantado candidatos y se han sepultado ilusiones por la influencia directa de los nuevos dispositivos. Ya no es simplemente Internet, como un megaenjambre de direcciones web. Ahora se habla de Twitter, de Facebook, de viralidad, de blogósfera. Hay que entender de qué estamos hablando, porque es la única manera de formar parte y ser protagonistas de este nuevo tiempo.
Cambió el poder, cambió la comunicación, cambiaron los medios de comunicación. Pues entonces también cambiará el hombre. Porque en todo este proceso que aún está en ebullición, lo que no cambia y es decisivo es el receptor. Ahora, más que nunca, somos “orejas” que se exponen a la pluralidad de los mensajes. Los candidatos que no estén atentos perderán el tren. Los que no acepten que en sus campañas tiene que haber ideólogos, consultores, analistas de comunicación, no podrán pasar del andén. Los gobernantes que ignoren el poder de la comunicación, perderán autoridad y mando. Los periodistas que no traduzcan los múltiples mensajes en los canales que aporta la tecnología perderán su público, sus lectores, serán olvidados. De eso estamos hablando hoy.
La otra energía
Así como el tren interrumpió mis primeras palabras, cargándolas de significado y simbología, quisiera remarcar otras coincidencias. En el partido de General San Martín, cuna y anfitrión de esta Cumbre, nació uno de los hombres más importantes de la historia de la comunicación argentina: José Hernández. El escritor, cuya casa natal el municipio conserva, escribió la obra máxima de la literatura gauchesca. De alguna manera, el don de comunicar corre por las venas de San Martín. En aquel momento, como ahora, se necesitaban voces que iluminaran el camino, que ayudaran a comprender la naturaleza de los tiempos vividos.
El municipio también tiene la particularidad de ser la Capital de la Industria de la Argentina, por la cantidad de empresas que se radicaron en el distrito y que le dieron un perfil claramente industrial. No es la primera vez, entonces, que en el distrito se vislumbra y se atiende al futuro.
Desde San Martín, por lo tanto, acercamos la palabra, debatimos de comunicación, establecemos pautas, moldes nuevos donde fraguará el hombre del mañana. San Martín es ahora esa gran plaza ateniense donde Sócrates bajaba a hablar con la gente. Desde acá queremos poner la “oreja” y hablar a los auténticos receptores de este mensaje, que son aquellos que han tomado el futuro de las manos.
Esto fue posible gracias al esfuerzo solidario de personas e instituciones que creyeron y apostaron por el debate serio y fecundo. En este caso particular, quiero destacar el aporte de los funcionarios y autoridades del distrito de San Martín, que fueron anfitriones de esta idea y permitieron que se llevara a cabo.
También a las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, una institución que con sólo quince años de vida valora y apuesta por el conocimiento como piedra fundamental de su crecimiento. Escenario ideal para hablar de futuro, la UNSAM atesora el saber, el debate y el diálogo en sus aulas, los considera indispensable para mejorar la calidad de vida no sólo de estas generaciones sino también del país que sueñas, del que vendrá.
En el año del Bicentenario, el aporte del gobierno nacional y provincial fue vital para que esta Cumbre se concretara. La presencia del Gobernador Daniel Scioli en el Acto Inaugural reafirmó su compromiso con la comunicación, el cual continúa afianzando junto a su gabinete con la implementación de nuevas tecnologías en la gestión de gobierno. Avidez y entusiasmo por la comunica
ción son factores que caracterizan a esta gobernación a través del desarrollo permanente de políticas públicas que favorecen a la ciudadanía
Y por supuesto a los 130 conferencistas, los que invitaron a la reflexión y al debate, los que hablaron a la “oreja” de todos los participantes que llegaron hasta aquí ávidos por hablar, participar y conocer. A través de veintisiete paneles y con la oportunidad de escuchar doce conferencias magistrales, la Cumbre Mundial de Comunicación se concretó y dejó la puerta abierta para seguir comunicando.
A continuación, usted abrirá un libro que es la síntesis y la explicación de esta Cumbre. No pudieron estar todos, por una cuestión de espacio, pero sí están aquellos que explicaron los ejes temáticos con generosidad y fundamentos. Es un legado al trabajo que se hizo, pero también un “borrador” donde el futuro irá acomodando los textos, adaptándolos a lo que vendrá, que es impredecible.
Como anfitrión de esta Cumbre, quiero personalmente agradecer a los 130 “Sócrates” que bajaron de la montaña para hablar de democracia, poder y comunicación. Ellos son los que abrirán, finalmente, las puertas de este tren que hoy nos llama a formar parte de una nueva comunidad: la sociedad de la palabra.
Breves consideraciones iniciales
La presente obra reúne algunas de las exposiciones que formaron parte de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Para una mejor lectura se la dividió en cuatro áreas temáticas:
I. Comunicación gubernamental e institucional
II. Elecciones y opinión pública
III. Política y nuevas tecnologías
IV. Periodismo y libertad de expresión
En todos los casos, abre el capítulo un expositor destacado (Toni Puig, Dick Morris, Osvaldo Nemirovsci y Duarte Canaán respectivamente) y a continuación el resto de los exponentes, por orden alfabético. A su vez, cada capítulo termina con un anexo donde se publican casos testigos que, por su aplicación práctica y empírica, completan la teoría anterior.
Vale destacar que el criterio de selección de las ponencias fue, básicamente, el de respetar la mayor cantidad posible de países que intervinieron en la Cumbre. Incluir a los 130 disertantes resultó inviable. De todos modos, los siguientes expositores reflejan fielmente y trasladan el espíritu pluralista, abierto y didáctico que fue la Cumbre. Por razones de espacio, algunos de ellos debieron ser adaptados y –en todos los casos– se eliminaron las referencias bibliográficas, en un esfuerzo por dar lugar a más firmas y trabajos de la Cumbre. A todos los autores que están presentes en el libro y a los que han hablado en los claustros de la Cumbre, mi profundo agradecimiento por haber contribuido a poner más luz en estos tiempos vertiginosos e inquietantes que estamos compartiendo.
CAPÍTULO I
Comunicación gubernamental e institucional
Toni Puig (España)2
Conferencia Magistral, Apertura Cumbre
Reflexiones informales sobre la comunicación de ciudades
He llegado hasta este lugar para encontrarme con una sala repleta de comunicadores latinoamericanos interesados en la cuestión pública, en el gobierno de las ciudades y de los países. Esto me permite decirles cómo deberíamos comunicarnos –cada cual desde su organización y su espacio– con los ciudadanos.
Soy viejo, calvo y estoy en esto desde hace treinta años, por lo tanto, prefiero hacerlo desde la práctica y sin teorizar. Lo haré desde mi propia experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona y después de colaborar en municipios y gobiernos de España. Y, sobre todo, desde la pasión. Porque hay pasión en esto que hago.
Siempre, en la comunicación, existe gente que no deja innovar. Es una paradoja, porque la verdadera razón de la cultura, justamente, es romper con el atraso. Hacer algo, innovar. Convertirnos en poeta del cambio. Con ese concepto, podemos trabajar en el valor de la marca, jugar con ella, animarnos. Buscar otra manera de hacer las cosas, crearle valor adicional.
Vamos a un ejemplo: después de estar mucho tiempo perdida, la ciudad de Tarragona anunció abiertamente su intención de comunicarse. Dijo que quería crear una relación a través de la cultura, con la gente, sus habitantes. Esa fue una excelente señal. Tarragona se atrevió, emitió una señal clara en ese sentido, se reunió con diseñadores y les explicó que ella, como ciudad, quería ser diferente a una marca comercial. La marca Tarragona no es lo mismo que una marca de galletitas. Esa comunicación, les aseguro, facilita el deber ciudadano. Es importantísima y logrará con ella cualquier objetivo que se proponga.
Ustedes sabrán que yo soy del Barça. Un referente indudable para mí es Guardiola. ¿Quién es? Un señor que cree en la comunicación. Cuando el Barça lo perdía todo, cuando venía la debacle, buscamos a este muchachito que armó y formó a un equipo de primera. Eso lo hizo él, poniéndose al frente del equipo, con constancia, con generosidad, con la intención de cuidar a los otros. Para lograrlo, lo primero que se planteó es que él podía hacerlo. Claro que sí. Comunicar es la clave, con generosidad y rigor, con profesionalidad.
Traslademos ese esquema a los municipios. En ellos también existe gente a la que le hablamos, con necesidad de comunicación. No es necesario armar megaequipos de personas para lograrlo. No hay que situarse en un lugar de supremacía. La comunicación es para todos, es un bien que compartimos. Es necesario anticiparnos al mensaje. Saber qué y cómo decirlo. No es posible ignorar los canales del mensaje, con Internet a la cabeza.
Mientras la consigna sea comunicar cada vez más y mejor, marchemos, pues, hacia adelante. A través del tú a tú. A través de la Red. Anticipándonos a lo que sucederá. Sin miedos. Escuchando al otro, a los ciudadanos. Y por último, creyendo en el que habla, en el mensaje que tiene que transmitir.
Comunicarás, siempre
Esa es una ley de la comunicación pública. Comunicarás siempre a los ciudadanos. Siempre. Esto quiere decir, no sólo durante el tiempo de campaña, sino también durante los años de gestión. Desde el primero al último día de gobierno. Y cuando ya estés cansado y no des más: seguirás comunicando.
Esto lo he planteado en toda mi tesis de trabajo. Es imprescindible la comunicación para construir lo público, la sociedad civil. Esto incluye, lógicamente, el canal de comunicación tan en moda ahora que es Internet. Es importante tener en cuenta que existen múltiples maneras de usar la informática. En muchos municipios se recurre a Internet como si se tratara de una cartelera moderna, cuya única función es anunciar temas y eventos. Internet es mucho más que eso. Es interactiva, es un canal abierto, no es posible restringirla como si fuera una pancarta.
Entonces, resumiendo mi idea, primero es esencial que escuchemos a nuestra ciudad. Segundo, que la reinventemos. Y tercero, que comuniquemos este cambio. El futuro pasa por tener ciudades fuertes; por garantizar que los gobiernos provinciales y estatales sean puntos de ayuda para las ciudades. El porqué es muy simple: en las ciudades es donde está la gente. A partir de allí se construye el Estado, la Nación. En las ciudades vive la gente creativa, la que se atreve a los cambios. Y este regreso a lo público transforma en vital la comunicación. La conversación con los ciudadanos es clave para establecer vínculos. No para informar, no para administrar: para conversar.
Desde el city marketing es posible aplicar la teoría de las ocho C: Comunicaciones Continuadas Con los Ciudadanos es Ciudad Común Compartida. Estas ocho C son claves para entender el proceso de comunicación que estoy conversando hoy con ustedes. Esto implica que lo importante es cómo se vincula el poder con los ciudadanos. No es a través de la publicidad, de un buen spot. Eso es efímero y no establece diálogo. Ya lo dijimos: lo importante es la comunicación sostenida en el tiempo.
Hasta donde yo sé, ningún municipio tiene un departamento de marketing público serio. Puede tener un departamento de prensa, un asesor, una persona que sea la “imagen” del municipio. Pero yo hablo de otro tema. El marketing público permite establecer antes que nada en qué ciudad vivimos y qué ciudad tenemos. No es lo mismo plantear la comunicación desde Barcelona, Turín o Medellín. Desde ahí partimos con el mensaje, con el objetivo de contarle a los demás qué plan tenemos, qué país queremos. Cómo “contar” la ciudad en la que vivimos a través de una simple historia. Una historia que transcurrirá en dos, tres o cuatro años, pero que es la historia de nuestra ciudad.
Es una larga conversación que se produce entre el equipo de gobierno, los trabajadores públicos y los ciudadanos. Entre todos, a través de ese diálogo intermitente, se va creando el valor de la marca. No tiene que ver esto con los proyectos, sino con el valor de la ciudad. Para que entonces se puedan definir en forma conjunta los servicios, los proyectos que se necesitan y la comunicación para llevar ese plan adelante. Todos estamos movilizados porque todos estamos implicados en el mismo proceso.
En este contexto, lo más importante de la comunicación pública es la socrática, el “tú a tú”. ¿Por qué? Porque así se va gestando la gran cadena de cambios. Gran palabra: transformación. Hay que transformar la ciudad para que esté mejor, para transformar la vida y el mundo que queremos lograr. En la conversación “cara a cara” este objetivo tiene mayor fortaleza. Porque de la conversación surgirá algo nuevo que involucra a todos los actores. Es el retorno a lo público del que hablábamos al comienzo de esta charla. Así se gana la mutua confianza entre gobiernos y ciudadanos. Si nos ponemos de acuerdo en la ciudad que queremos, podremos avanzar en los proyectos y los planteos que nos llevarán a conseguirlo.
El problema se genera cuando la comunicación pierde de vista que lo más importante es la ciudad que se quiere construir. Ese es el mal de algunos directores de servicios, que consideran que lo suyo, lo que les atañe directamente, es lo más importante. Entonces nos cuentan cómo ven el transporte público, el urbanismo. Y viene otro y habla de lo suyo. Y nos olvidamos que lo más importante es, repito, cómo queremos construir la ciudad de todos.
Para esto es vital que todos se “muevan”. Que se motive a la gente desde las primeras estructuras de una sociedad. Es importante que el intendente se siente con los vecinos y les cuente qué está haciendo. A veces pasan dos o tres años y nunca les ha contado directamente a los vecinos qué ciudad está construyendo. La revista municipal, en este sentido, es una gran herramienta. Es una primera conversación, donde se les dice a todos los trabajadores públicos qué gestión se está cumpliendo.
Una convención municipal estatal, anual, donde estén presentes los actores de la vida política y pública, desde el presidente hasta los ministros, cada uno con sus trabajadores, es otra herramienta valiosa. La gente quiere que sean ellos quienes hablen, directamente. No un subsecretario o un asesor. El verdadero motivador es el político que tiene el poder de decisión sobre las acciones que se realicen. Y la población quiere verlo, escucharlo, conversar con él. Así, el trabajador público, el que tiene la potestad de ejecutar el plan de ciudad, podrá hablar después con el resto de los vecinos.
¿Cómo llegamos a los ciudadanos?
En una futura instancia. Este orden es importante respetarlo, porque en comunicación –a diferencia de la regla de la multiplicación– el orden de los factores sí altera el producto: primero se comunica a los trabajadores y después a los ciudadanos. Hay que hablar de política, del día a día. Porque nos avergüenza hablar de esto al confundirlo con partidos políticos, y esto que planteo es diferente, no tiene nada que ver con las actitudes partidarias.
Es importante conocer quién es el alcalde, el intendente que habla con los ciudadanos. De él saldrá el primer mensaje. Y cuando está en ejercicio de sus funciones, ya no hay partido político que valga. Su primera tarea –excluyente– cuando tiene a la ciudadanía adelante, es contarle qué ciudad se tiene y qué se quiere hacer con ella. Esa es su primera gestión.
Una vez logrado este contacto directo entre el gobierno y los ciudadanos, se plantea la segunda pregunta: ¿Cómo lo queremos comunicar? En esto actúa como factor decisivo el equipamiento. Porque en la construcción de una ciudad se trabaja con gente mayor, con transporte público, con niños en los parques, con minusválidos. Todo hace referencia a lo mismo, por lo tanto, la red de equipamiento es vital.
El ciudadano tiene que tener claro cómo se lo atiende, si está bien señalizado el edificio público, si encuentra lo que está buscando. El ciudadano quiere que lo escuchen. Así, la participación comienza a jugar su rol activo. Las administraciones públicas deben perder el miedo a los vecinos. Muchos equipos de gobierno le tienen pánico a los ciudadanos. Qué se debe hacer, la consulta, la pregunta, la duda forman parte de la comunicación.
Para acortar las distancias y aclarar todos esos planteos, hay que comunicar. Imprimir catálogos y enviarlos a cada vecino. Es el lenguaje de la comunicación, el idioma que entendemos todos. Le debemos contar a los usuarios cuáles son los servicios que tiene una comunidad. Para eso es el catálogo, la guía, el lenguaje claro con el que se está diciendo “somos nosotros, esto es lo que tenemos”. En ese catálogo deben figurar absolutamente todos los servicios con los que cuenta la comunidad, sean comunales, del Estado o provinciales. Lo más importante de todo es tener claro a quién benefician: al vecino.
En once páginas dobles se puede mostrar una ciudad. Todo es público, todo está abierto. Todo está claro y a disposición del vecino. Así como el catálogo cumple ese rol, de manera virtual se puede incluir Internet. La Red también es un servicio a través del cual se puede solicitar un turno para ir al médico o pagar un impuesto. Pida sus turnos, participe, ingrese, forme parte de su comunidad virtual.
Entonces, la comunicación es interactiva y funciona con estas etapas: primero, el “tú a tú”. Después, las herramientas y los equipamientos con que contamos. Y en tercer lugar, los servicios que se ofrecen y exhiben. La población debe poder observarlos desde su casa.
Por último, llegó el momento para la interacción propiamente dicha. Ahora les pido que recuerden esta palabra: “ser”. ¿Qué somos? No pueden responder que no lo saben. Es muy importante conocer acerca de lo que somos. Además de ser eficaces y eficientes, tenemos que llegar. En este punto empiezan a jugar otros factores. Plantear qué ciudad queremos tener. Vamos hacia ella, después de que comentamos lo que tenemos y las herramientas para hacerla. Ya hemos hablado con nuestros trabajadores. Ahora todos tenemos que ser expertos en marketing para que seamos capaces de seguir comunicando nuestro Norte, hacia donde vamos: nuestra marca ciudad.
Más allá del abismo
Cuando una población no tiene claro el Norte, se produce lo que yo llamo el “abismo comunicativo”. Es imprescindible que alguien nos dirija hacia esa meta, que haya un gobierno que nos oriente y nos acompañe. Esto significa que haya un líder conductor. Porque no sirve llorar, eso no es comunicar. Cuando la burocracia reina, domina la impotencia, las excusas, las prepotencias. Los ciudadanos son vulnerables, son sensibles. Están inquietos, por lo tanto, hay que rediseñar la ciudad y orientar las naves hacia ese Norte. Si esto es lo que queremos, pues vamos a buscarlo.
Trabajé con un alcalde de Gran Canarias; una ciudad que sabe adónde va: quiere ser nexo entre Europa y África. Lo sabe, tiene que trabajar para que dentro de cincuenta años Gran Canarias sea conocida como ese eslabón entre dos continentes. Pues bien, vamos a contarles a los trabajadores y a la gente qué es lo que ese alcalde se propone. Es el primer paso para comenzar a lograrlo. Esto es imprescindible por el esquema de gobierno que tenemos, porque regresamos a lo público.
El presidente Barack Obama, cuando asumió en Estados Unidos, dijo algo que me impresionó: “Desde hoy mismo hemos de levantarnos, sacudirnos el polvo y comenzar la tarea. Con ánimo y confianza en nuestros ciudadanos.” Me impresionó y me hice “obamista” a partir de esa frase. Porque debemos centrarnos en todos, ver el Norte y llegar a él con todos los ciudadanos. El destino se comparte cuando se comunican valores y no servicios. Conozco muchos gobernantes que han brindado buenos servicios y han quedado fuera. ¿Por qué? Porque no comprenden la ciudad que hacen, no saben decirle a la gente hacia dónde van.
La comunicación también es emoción. El problema es que muchos funcionarios se creen oficiales, no oficialistas. Y transmiten mensajes con una frialdad que los hace incapaces de ser creídos. Contemos las cosas implicándonos, animándonos a estar entre la gente. Todo se puede contar de múltiples maneras. Siempre, claro, transmitiendo la idea de una conciencia positiva, de que vamos hacia adelante. Es la manera de lograr una ciudadanía despierta, colaboradora, que se implique con su ciudad. Los vecinos están acostumbrados a la pasividad, cuando la idea es construir juntos, formar parte del mismo equipo. Formamos una ciudad, debemos confiar unos en otros para lograr llegar a ese Norte que nos hemos propuesto.
Los ciudadanos son libres de pensar y decir lo que quieren, pero nosotros decimos: “Para que avance Barcelona, para que avance San Martín o para que avance Quito necesitamos convivencia y creatividad.” Por eso es inaceptable que se piense a la comunicación en términos de “gasto”. Es una inversión. ¿Por qué? Porque crea confianza mutua con los ciudadanos. Y esta inversión es más necesaria aún en ciudades grandes, donde tenemos que comunicar más cosas a más personas.
Esto echa por tierra algunos conceptos arcaicos de la comunicación. La idea del gabinete de prensa al servicio del “príncipe”, por ejemplo. La concepción de que hay que salir en los diarios o en el noticiero central. La pregunta que les hago es: ¿Cuánto dura la noticia en televisión? Lo que queda, señores, es la comunicación a largo plazo, la del día a día, constante e intermitente.
La publicidad es muy cara y es caduca. Si no se dice algo interesante, la publicidad no le importa a nadie. Al respecto, quiero contarles unos spot que grabamos hace unos años en el Ayuntamiento de Barcelona. Resulta que hay un muchacho un poco tonto que le dice a su novia (guapísima, por cierto): “Eres lo más de lo más”. La muchacha estaba harta del niño, entonces sale su rostro en primer plano en la TV y dice: “¿Qué significa eso?” A lo que el tontuelo responde: “Que cuando tú estás conmigo el corazón me late, el pulso se acelera.” Entonces se escucha una voz en off que dice: “Hay 365 bibliotecas para que jamás te falten las palabras.”
¿Qué es el muchacho? Un tonto.
¿Qué es ella? Shakespeare.
¿Qué dice el mensaje? Si no hablas bien, la niña se irá.
¿Dónde puedes remediarlo? En las bibliotecas.
El mensaje es bueno, la publicidad también lo es. Tiene un sentido, además de decir lo maravillosa que es una gestión. Esto quiere decir, también, que no se trata de exponer un plan de comunicación global y se acabó. Hay que prever un plan. No es cuestión de insistir con la folletería una y otra vez, un folleto tras otro. Llegan las elecciones: lluvia de folletos. Eso no es comunicar.
La comunicación va barrio por barrio, grupo a grupo. Hay que contar la historia de una ciudad. Hay que transmitir que somos un equipo formado por ciudadanos y gobierno. Sócrates iba todos los días a Atenas y conversaba animadamente con la gente. Así llegó a convencerlos de que necesitaban una democracia diferente. Ese es el valor de comunicar, en su esencia más pura.
Carlos Álvarez Teijeiro(España)3
Del arte de vivir juntos. Nuevos paradigmas sobre convivencia, ciudadanía y política
“¿Qué vida tenéis si no tenéis vida juntos?”, escribía el poeta T. S. Eliot en su obra de 1934 Los coros de la piedra, y la pregunta sigue mostrando toda su vigencia tantos años después: para repensar la comunicación política e institucional urge también repensar los paradigmas de la convivencia, la ciudadanía y la política, y quizá resulte fecundo entenderlos como prácticas íntimamente vinculadas con un arte de vivir, antes como hábitos del corazón que como hábitos del entendimiento.
Modesta cartografía del desencanto
El 9 de noviembre de 2009 se conmemoró el vigésimo aniversario de la histórica caída del Muro de Berlín, simbolizado mediáticamente en una foto que dio la vuelta al mundo –Angela Merkel, Mikhail Gorbachev y Lech Walesa–, símbolo icónico a su vez del presunto máximo triunfo de la sociedad liberal, del modelo de persona en la que se asienta, de su modelo de sociedad y de su modelo de organización política y económica. El individuo globalizado, deslocalizado, indiferente ante las cuestiones públicas, turbocapitalista empresarial y turboconsumidor privado.
Cierto es que la sociedad de consumo ha ido mudando el rostro, y si el capitalismo buscaba en el pasado ganar a cualquier precio, el capitalismo actual busca, ante todo, gustar. Este capitalismo no posee como objetivo fundamental la producción de bienes, sino la producción de realidad. Una segunda realidad o realidad de ficción, más pueril, antitrágica y simple, expurgada de sentido y de destino, convertida en resguardo y en cultura de la distracción. El imperativo de los tiempos es la euforia perpetua. Sin embargo, junto con ese triunfo casi planetario, y quizá paradójicamente, parece crecer la insatisfacción sobre el funcionamiento de las democracias representativas y sobre el estilo de vida socioeconómico y cultural que las alberga y promueve al mismo tiempo.
Son innumerables los autores que han llamado la atención sobre este fenómeno, tanto desde la teoría, la filosofía y la comunicación política como desde la sociología o la teoría económica; autores cuyos análisis coinciden en señalar que el fenómeno no es nuevo, aunque sí resulta novedoso –como no podía ser de otro modo– que sea hoy un fenómeno globalizado. El triunfalismo ha dado paso al descreído cinismo occidental del final del pasado siglo, al desencanto, a la resignada decepción, incluso a la desesperanza. Desesperanza que no consiste en pensar que las cosas van mal o incluso puedan ir peor, sino en el convencimiento intelectual –y las emociones correspondientes– de que lo peor ha adquirido el estatuto de la normalidad definitiva, en la arraigada concepción de que todo intento por cambiar el estado de las cosas está condenado irremisiblemente al fracaso y de que, por tanto, no nos queda sino esperar sentados en actitud fúnebre y conservadora.
El derrumbamiento de las mentalidades mesiánicas –de extrema derecha y extrema izquierda– que pretendían tener al alcance de la mano la constitución del paraíso, y la completa redención de toda miseria y desgracia para el hombre, se ha transformado en una cínica pero sumisa aceptación del rumbo del mundo. Estamos atrapados por un sistema que nos embriaga con sus seductoras promesas y exigencias y que, al mismo tiempo, nos impide alcanzarlas. Como dice el sociólogo alemán Ulrich Beck, nuestro drama es que “estamos obligados a resolver biográficamente contradicciones sistémicas.”
Abandonada la mística romántica de la revolución que cambiaría el mundo y veríamos con nuestros propios ojos –la utopía ya, aquí y ahora–, hemos sucumbido al peso abrumador de una realidad que se nos antoja inmodificable. Es, como titula Hans Blumemberg uno de sus libros, un Naufragio con espectador, pero un espectador que, a base de no hacer nada, ha terminado por convertirse en un inmóvil y conservador espectro. La pregunta es si, como decían los cartoons, That’s all folks: “Eso es todo, amigos.”
Afortunadamente, nos queda mucho más por hacer que compartir el llanto y darnos luctuosas palmadas de ánimo en la espalda. Hay modelos, paradigmas sociales, cívicos y políticos saturados, infecundos, que han resultado útiles para otros momentos pero que hoy han dejado de “dar de sí”. Su aparente evolución no es sino una mera adaptación inercial a los nuevos tiempos. Así pues, urge repensar –incluso reinventar– los paradigmas de la convivencia, la ciudadanía y la política para repensar la comunicación institucional, y quizá resulte fecundo entenderlos como prácticas íntimamente vinculadas con un arte de vivir.
La fragilidad del mundo
Hay pocas metáforas más poderosas acerca de la fragilidad del mundo que la simbolizada en el encuentro de Ulises con la esclava Euriclea, que bellamente relata Homero en el canto XIX de la Odisea. En la Odisea, cuando Ulises está de vuelta en su casa de Ítaca, sólo es reconocido por la sirvienta que le sirvió como nodriza, y que mientras lo lava –como era costumbre con los extraños a los que se daba hospitalidad– descubre en su muslo la cicatriz de la herida que de niño le hizo un jabalí en una salida de caza. La esclava había curado antes esa herida y ahora la tenía ante ella como la señal de una identidad oculta. Para reconocerlo bastó que la palpara con sus manos.
Al tocar la vieja con la palma de la mano esta cicatriz, la reconoció y soltó el pie de Ulises; dio la pierna contra el caldero, resonó el bronce, se inclinó la vasija hacia atrás y el agua se derramó por el suelo. El gozo y el dolor invadieron simultáneamente el corazón de Euriclea, se le arrasaron los ojos de lágrimas y la voz sonora se le cortó. Después, tomó a Ulises de la barba y le habló así:
—Tú eres ciertamente Ulises, hijo querido, y yo no te conocí, hasta que pude tocarte todo, mi señor, con estas manos.
Más tarde Ulises se dará a conocer a los insolentes que ocupan su casa mediante la fuerza con la que tensa su arco, lucha y acaba con ellos, y Penélope no se dará por satisfecha hasta que los secretos de su lecho se lo confirmen. Sin embargo, antes que su poder y sus conocimientos, y antes que sus secretos, son sus heridas las que le dan a conocer a quienes lo cuidaron. Y por eso cabe pensar que nuestra identidad está cifrada en nuestras cicatrices, en el lugar donde hemos precisado y recibido el cuidado ajeno, su cura, perdón, consuelo o comprensión.
La cicatriz, la fragilidad por la que somos reconocidos, es uno de los lugares de la identidad. Y de esa fragilidad de lo real nace “la ternura por las cosas” (Hegel). Esa “ternura por las cosas”, con rango sentimental, adquiere la forma voluntaria de la responsabilidad en el “cuidado” y en la “hospitalidad”. De hecho, la irresponsabilidad es el verdadero argumento de la ética, como plantea Emmanuel Lévinas reflexionando sobre la pregunta de Caín: “¿Acaso soy el guardián de mi hermano?”
Desde luego que la responsabilidad para con los otros, la comunidad, la ciudadanía, la política es una actitud excéntrica, y lo es porque la persona es el ser excéntrico por antonomasia. Quizás el mundo sea un naufragio, pero no somos meros espectadores. La realidad está a nuestro cuidado.
Acerca del cuidado
Robinson Crusoe de Daniel Defoe contiene lúcidos presagios sobre la existencia humana: los naufragios en islas desiertas revalorizan los restos que sobreviven de modo que el menos preciado y común de los objetos se convierte, tras su rescate, en un prodigio puesto a salvo del desastre general. La revalorización consiguiente a una catástrofe supone una modificación del modo de ver el mundo en dos direcciones complementarias: de una parte, el mundo antes del naufragio era un prodigio que estuvo encubierto por su cotidiana seguridad, de cuyas grandezas sólo nos quedan los recuerdos contenidos en la naturaleza de las cosas más comunes; y de otra, todo se descubre afectado de una levedad quebradiza que, no obstante, no es ajena a su valor.