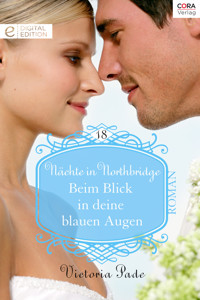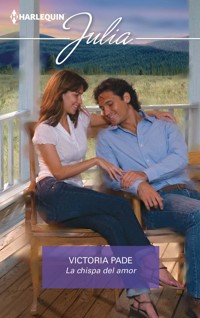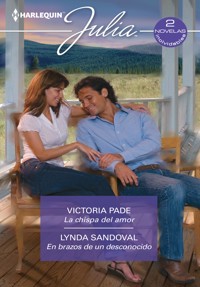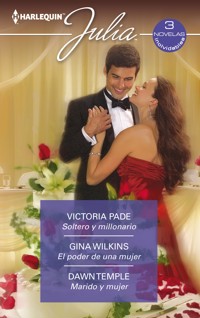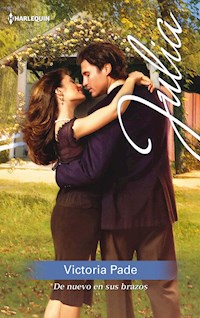3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Ellen Gardner no iba a permitir que el fracaso de su matrimonio o ciertas dificultades médicas se interpusieran en su sueño de tener un hijo. Como fiscal, estaba más que acostumbrada a negociar para conseguir lo que quería. Por eso, cuando necesitó la ayuda del médico más buscado de la ciudad, tampoco dejó que el mal carácter de aquel tipo se interpusiera en su camino. La inteligencia de Jacob Weber, el mejor especialista en fertilidad de Boston, sólo se veía superada por su hostilidad hacia todos aquéllos que lo rodeaban. Pero hubo una paciente que logró traspasar los muros de su arrogancia y que quizá podría llenar el vacío de su corazón…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Harlequin Books S.A.
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Proyecto de vida, n.º 257 - octubre 2018
Título original: The Pregnancy Project
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-241-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
La sala de espera de la consulta del doctor Jacob Weber era como tantas otras salas de espera. Incómodas sillas tapizadas en malva sobre el fondo verde de las paredes se alineaban en forma de herradura alrededor de una mesa de centro cubierta de revistas viejas y manoseadas. Enfrente, al otro lado de la media pared que servía de partición, la mesa de la recepcionista. Colgadas de las paredes había algunas copias enmarcadas en marcos plateados, todas ellas dibujos de flores en tonos malvas y verdes, a juego con el resto de la decoración, y en una esquina un gran helecho en una maceta de terracota.
Ellen Gardner miró a su alrededor preguntándose si había algún manual de decoración para consultas de médicos que dijera que el verde y el malva eran colores relajantes y que una planta en una esquina daba un toque más acogedor. Pero incluso si así fuera, ella no se sentía relajada ni cómoda. Y ningún decorador podía cambiar la aprensión que le dominaba ante la idea de entrar en la consulta del hombre a quien en un reciente artículo titulado Los mejores médicos de Boston se lo calificaba como el especialista en fertilidad más innovador y con la tasa de éxito más alta de la ciudad.
Pero Jacob Weber era su última esperanza.
Jacob Weber era tan conocido por su arrogancia y su desagradable trato como por sus excelentes resultados y la utilización de las últimas técnicas experimentales.
Claro que su actitud no era una novedad para Ellen. Los dos habían asistido a la Universidad de Saunders, y aunque Ellen había estado tres cursos por delante y nunca lo había conocido personalmente, conocía bien la reputación de Jacob como niño rico que se consideraba superior a todos los demás y apenas se relacionaba con nadie. Además, la hermana menor de Ellen, Sara, había estado en algunas de las clases de Jacob, por lo que Ellen había oído contar un sinfín de historias, rumores y cotilleos sobre él.
Pero no estaba allí para entablar amistad con el doctor Jacob Weber, sino con la esperanza de lo que no había podido lograr en los últimos tres años: concebir un hijo.
En la sala de espera había otra mujer que, tras una breve mirada a Ellen, sacó un espejo del bolso y se retocó los labios. Ellen sólo llevaba un ligero toque de brillo de labios en tono rosado, pero no pudo evitar pensar si el gesto de la mujer se debía a algo relacionado con su propio aspecto.
Había ido a la consulta directamente desde el juzgado después de presentar una documentación sobre el caso en el que estaba trabajando, y recogió su cartera del suelo, la abrió y la utilizó para comprobar su aspecto en el espejo interior de la misma.
No, no tenía los dientes manchados de carmín, y el peinado estaba recogido; al menos no se le escapaba ningún mechón de pelo. Lo tenía rizado, muy rizado, y por eso no lo llevaba nunca muy largo. La melena corta llegaba hasta la altura de la barbilla, lo que le daba la posibilidad de recogérselo en una coleta cuando no tenía tiempo para arreglárselo más.
Tampoco usaba mucho maquillaje. Sólo colorete, rímel y un ligero toque de delineador en los ojos para resaltar el color gris claro de los mismos. Todo parecía en su sitio.
Quizá llevaba la blusa manchada, pensó, moviendo brevemente la tapa de la cartera para ver el reflejo de su ropa, pero tampoco había restos de comida en la blusa blanca que se asomaba por debajo de la chaqueta abierta del traje color ciruela, ni tampoco en las solapas de seda. Una rápida ojeada hacia abajo la informó de que tampoco había nada excepcional en los pantalones de tela, así que tuvo que llegar a la conclusión de que el gesto de la mujer no tenía nada que ver con ella.
—Ellen Gardner —llamó la enfermera desde la entrada, a la derecha de la recepción.
—Soy yo —dijo Ellen, cerrando el maletín. Tomó el bolso de mano negro de piel y se puso en pie.
—Soy Marta, la enfermera del doctor Weber —dijo la mujer, presentándose y extendiendo una mano hacia ella—. ¿Cómo está?
Ellen no quería admitir que estaba tensa, pero su voz la delató un poco al responder:
—Bien, gracias.
—Dado que hoy es su primera visita, la acompañaré al despacho del doctor. Estará con usted cuanto antes.
—Bien —dijo Ellen.
Ellen siguió a la mujer mayor a lo largo de un pasillo con varias puertas a cada lado, hasta llegar al final del mismo donde la enfermera le indicó la consulta que se veía al otro lado de la puerta entreabierta y se hizo a un lado para dejarla pasar.
—Pase y siéntese —le dijo.
Después la enfermera cerró la puerta y la dejó a solas.
El santuario de la bestia en persona.
Dos mujeres que trabajaban en la misma oficina que Ellen, una asistente legal y otra asistente de documentación, habían pasado por la misma consulta.
De hecho la asistente legal le había recomendado visitar al doctor Weber incluso antes de la aparición del artículo en prensa, aunque advirtiéndole sobre el difícil carácter del especialista. Sin embargo, le había asegurado que gracias al nuevo tratamiento ella se había quedado embarazada por fin tras seis años de intentos infructuosos con otros médicos.
La asistente de documentación, por otro lado, le dijo que después de un par de visitas a la consulta del ginecólogo, su esposo y ella habían decidido dejarlo: preferían seguir sin tener hijos a aguantar al doctor.
Ahora, mientras esperaba verlo, Ellen trató de tranquilizarse y se recordó que la asistente legal estaba a punto de tener el hijo que tanto deseaba gracias a Jacob Weber, y eso era lo que a ella le importaba.
Dejó el bolso en el suelo entre las dos sillas que había delante del espacioso escritorio de roble y abrió su maletín por segunda vez. No para mirarse en el espejo esta vez, sino para extraer la carpeta con toda la documentación e historial clínico de sus últimos dos ginecólogos. Después cerró el maletín, lo dejó en el suelo y la carpeta sobre el escritorio.
Demasiado nerviosa para sentarse, dio un paseo por el despacho, y echó un vistazo a los libros que había a la derecha de escritorio.
Sólo había libros de medicina. Después pasó detrás de la silla de piel marrón y fue hasta el enorme ventanal que daba a un extenso parque. Olmos centenarios proporcionaban una agradable sombra a los paseantes, y Ellen pensó que si fuera su despacho ella habría colocado el escritorio delante de la ventana para poder disfrutar de la maravillosa vista.
Después se acercó al lado izquierdo del escritorio, y se detuvo delante de la pared de la que colgaban los diplomas enmarcados que reflejaban la exquisita formación del ginecólogo.
Había un diploma de la Universidad de Saunders, idéntico al de Ellen, y otro más de la Facultad de Medicina de Harvard, así como un certificado de su especialidad en ginecología y obstetricia, y otro en endocrinología reproductiva. Además, también había varios premios y menciones especiales de la Asociación Americana de Medicina y de otras organizaciones profesionales.
A continuación, Ellen se fijó en el sofá que había pegado a la pared, detrás de las sillas para los pacientes, y se preguntó con curiosidad por qué estaría allí.
Quizá porque la dedicación del doctor al trabajo era tan intensa que a veces dormía en su despacho, pensó Ellen. Por el artículo de la revista sabía que no estaba casado, pero podría tener novia. Miró a su alrededor, buscando algún indicio acerca de su vida personal, pero no vio nada.
Ni fotos familiares, ni trofeos de deportes, ni nada que le diera información personal sobre el hombre, aparte de que era culto, con una gran formación y una excelente reputación profesional.
—Mucho trabajo y poca diversión… —murmuró.
En ese momento la puerta se abrió de repente y Ellen se interrumpió, sorprendida ante la brusquedad con que el hombre entró en la consulta, y sin poder evitar la sensación de que la había sorprendido haciendo algo que no debía.
Esa sensación se vio reforzada cuando el hombre alzó una ceja y le dijo burlón:
—¿Está todo a su gusto?
Quizá todo excepto él, pensó Ellen. Sin embargo, en lugar de responder al desagradable saludo, le tendió la mano.
—Me llamo Ellen Gardner —dijo, con la esperanza de que él no reconociera ni recordara su nombre, y tampoco la terrible situación en la que se había visto implicada cuando los dos eran alumnos de Saunders.
Aunque él no reaccionó en ningún sentido, y tampoco vio la mano femenina tendida hacia él porque estaba demasiado ocupado mirando la carpeta abierta que llevaba en la mano. O quizá la utilizó como excusa para no estrecharle la mano. De cualquier manera, Ellen se quedó de pie con la mano extendida mientras él rodeaba el escritorio. Y sintiéndose de lo más incómoda.
—¿Dónde está su esposo? La consulta tiene que incluirlo a él y también necesitaré su expediente clínico completo. No repetiré esta sesión dos veces.
—No tengo esposo. Estoy divorciada.
—Siéntese —ordenó él, totalmente impasible.
Sin embargo él no se sentó. Continuó de pie repasando los documentos de la carpeta, como si fueran mucho más interesantes que ella.
Ellen empezaba a entender por qué había gente que sólo estaba dispuesta a acudir a él como último recurso. Pero ahora él era su último recurso, y se sentó en una de las sillas, tal y como él le había ordenado.
Jacob Weber continuó concentrado en la documentación que estaba viendo y ella tuvo la oportunidad de estudiarlo. Era un hombre alto —probablemente mediría alrededor de un metro ochenta y cinco centímetros—, de piernas largas y hombros anchos. Bajo la bata blanca llevaba unos pantalones de tela color caqui, una camisa de sport azul de cuadros y una corbata azul marino, y bajo las prendas se adivinaba un cuerpo sorprendentemente firme y musculoso para alguien que parecía pasarse todo el tiempo trabajando en una ocupación bastante sedentaria.
Estudiando por primera vez el rostro masculino, Ellen se dio cuenta de lo atractivo que era. La única foto que acompañaba el artículo sobre los mejores médicos de Boston había sido tomada de lejos y de perfil, y en ella estaba prácticamente irreconocible.
Tenía la estructura facial de un modelo masculino: mentón fuerte, mandíbulas angulosas, pómulos pronunciados y mejillas ligeramente hundidas. El labio inferior era más carnoso que el superior, pero los dos tenía una forma perfecta bajo una nariz prácticamente recta.
El pelo, de color castaño claro, aunque no largo, le daba un cierto aspecto descuidado que lo hacía más interesante. Y cuando por fin el hombre cerró la carpeta y alzó los ojos hacia Ellen, ésta vio que eran de un color azul tan oscuro que casi parecían morados.
—Historial.
Ellen tardó un momento en darse cuenta de que le estaba pidiendo su historial médico.
—Ha traído sus informes, ¿no es así? Estoy seguro de que ésas fueron las indicaciones de Bev —continuó él, en tono irritado por la tardanza.
Bev era la recepcionista, y le había dejado claro que el doctor Weber no la aceptaría como paciente sin un historial médico completo.
—Sí, me lo dijo. Están aquí —dijo ella, burlona, tomando la carpeta que había dejado sobre el escritorio y entregándosela por encima de la mesa después de que él se sentara por fin frente a ella.
Los increíbles ojos azules volvieron a enfrascarse en los documentos clínicos, aparentemente más interesantes e importantes que ella, y Ellen aprovechó el nuevo silencio para recuperar el control de sus pensamientos. Era evidente que con aquel hombre iba a tener que andarse con mucha cautela.
—Tiene treinta y cinco años —dijo Jacob Weber después de unos minutos.
—Así es.
—Goza de buena salud.
—Sí.
—¿Toma alguna medicación?
—No.
—¿A qué se dedica?
—Soy fiscal federal.
Normalmente conocer su profesión provocaba algún tipo de reacción en su interlocutor, pero no en Jacob Weber. Éste se limitó a continuar hablando sin inmutarse.
—Tras un año de no lograr un embarazo a través de relaciones regulares sin protección, le fueron realizadas todas las pruebas pertinentes y no se descubrió ningún impedimento para la concepción. Ha seguido once tratamientos clínicos diferentes para estimular la ovulación, todos ellos sin éxito —dijo él, interpretando los informes, sin mirarla en ningún momento.
—Así es —confirmó ella.
—Veo que previamente había un esposo. Los informes de sus médicos indican que el cómputo y la movilidad del esperma eran normales en el varón. Y ahora lo ha intentado cinco veces in vitro, incluso sin marido.
—Sí.
—Y sin éxito.
—Así es.
Por fin él alzó los ojos, la miró y se apoyó en el respaldo de la silla.
—¿Y qué espera que haga yo? ¿Un milagro?
—Si tiene uno escondido por ahí, se lo acepto —dijo ella, tratando de restar seriedad a la situación.
Pero él ni siquiera esbozó una sonrisa de cortesía. Sólo continuó mirándola.
—No espero nada —dijo ella por fin, sin saber qué más decir—. He oído que tiene una tasa de éxitos más alta de lo normal, incluso con personas que han seguido otros tratamientos. También he oído que a veces utiliza métodos poco convencionales que dan los resultados esperados en casos desesperados. Por eso estoy aquí. Estoy dispuesta a hacer todo lo que sea por tener un hijo.
—Yo diría que ya lo ha hecho todo, y no ha servido de nada.
—Motivo por el cual esperaba que usted tuviera algún método nuevo, o innovador o experimental que pudiera dar resultados positivos. También me lo sugirió mi ginecólogo. Después de cinco intentos de concepción en vitro, llegamos a la conclusión de que debíamos cambiar de método.
—¿Qué tal si el cambio es abrir los ojos al hecho de que no todo el mundo puede tener un hijo? Hay personas que tienen que aceptar su infertilidad y rehacer sus vidas.
Ellen estaba acostumbrada a digerir las bruscas y desagradables respuestas de algunos jueces, y en ese momento recurrió al control que utilizaba ante un tribunal para no perder los estribos.
—Tengo una vida que me gusta —lo informó ella, en tono neutro—. Tengo mi propia casa, tengo una profesión que me gusta, tengo una excelente relación con mi hermana y su familia, tengo amigos… Pero no he venido aquí por eso. He venido porque quiero tener un hijo.
—¿Para compensar el fracaso de su matrimonio?
Esta vez necesitó más voluntad para no perder los estribos.
—Cuando estaba casada quería tener un hijo, como puede ver en mi historial, y entonces no necesitaba compensar ningún fracaso. Ni entonces ni ahora. Quiero tener hijos. Quiero una familia. Como la mayoría de la gente. No es un fenómeno extraño.
—¿Y lo desea tanto que está dispuesta a hacerlo sin un hombre?
—Soy una mujer capaz e independiente. Claro que sería agradable tener el paquete completo, pero no es así. Ese hecho no cambia lo que quiero, pero el tiempo pasa. No tengo tiempo para esperar a que aparezca don Perfecto, segunda parte, y me corteje y se case conmigo para empezar otra vez desde el principio. Y puesto que no tengo la menor duda sobre mi capacidad para criar y mantener a un hijo sola, no necesito un hombre —concluyó, como si fuera la presentación de un alegato ante un jurado.
—Por lo visto me necesita a mí —dijo él, con cierta malicia.
—Oh, más vale que pueda hacer milagros —musitó Ellen, decidiendo en ese mismo momento que no le suplicaría para que la aceptara como paciente.
Después de tragar un poco de su propia medicina, el médico permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su mirada azul oscura continuó analizándola, pero ella no se dejó amedrentar. Si eso era lo que él pretendía…
Por fin, tras unos minutos interminables, él habló.
—Voy a iniciar un nuevo proyecto de investigación a corto plazo. He seleccionado un grupo de pacientes que se someterán a unas sesiones de acupuntura realizadas por una doctora china experta en una antigua disciplina llamada Qiqong. También utilizará hierbas que selecciona ella misma, y les enseñará meditación y técnicas de relajación. Además habrá sesiones de masajes terapéuticos. Mi objetivo es ver si este tipo de medicina puede reequilibrar el equilibrio natural del cuerpo para aumentar la tasa de éxitos de la fecundación in vitro.
Ellen sintió una chispa de esperanza.
—No me importa someterme de nuevo al proceso de fecundación in vitro —le aseguró ella.
—Hay dos inconvenientes —continuó él, ignorando sus palabras—. Por un lado tengo demasiadas pacientes, pacientes casadas…
—¿No puede hacer un hueco para una más?
—… qué además ya han asistido a una sesión de orientación sobre el proceso y el procedimiento —continuó él, como si no lo hubiera interrumpido.
—Estoy dispuesta a hacerlo sin la orientación —dijo ella, aunque detestaba verse en una situación de tanta desventaja.
—No soy un chapuzas —la informó él, con sequedad.
Al menos era ético, pensó ella, aunque no muy diplomático.
Otro silencio, otra vez los intensos ojos azules clavados en ella sin pestañear. Ellen temió que estuviera a punto de rechazarla.
—Quiero que entienda —dijo él, cuando volvió a tomar la palabra—, que si le permito entrar a formar parte del grupo será sólo para este estudio y el procedimiento in vitro que habrá a continuación. Si no concibe tras un número razonable de intentos, tendrá que abandonar mi clínica. Porque, después de ver su historial, creo que ya se ha hecho por usted todo lo que se podía hacer, varias veces.
—De acuerdo —dijo ella, quizá con excesiva celeridad. Y alegría.
—Antes de empezar también debe saber que dado que tanto la doctora Schwartz como yo…
—¿La doctora Schwartz es la doctora china? —preguntó Ellen, extrañada.
—Está casada con un colega mío, Mark Schwartz, y lleva su apellido.
Ellen no pudo evitar una sonrisa.
—Como estaba diciendo —continuó él, sin alterar su sobria expresión—, dado que tanto la doctora Schwartz como yo tenemos mucho trabajo, el tratamiento se llevará a cabo por las tardes, aquí, después de cerrar la consulta.
—Me parece bien —le aseguró ella.
—¿Incluso con su intensa vida?
¡Oh, qué desagradable era!
Pero Ellen no iba a permitirle que la sacara de sus casillas.
—Le he dicho que estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario —lo informó ella.
—Bien, pues será necesario que se reúna aquí conmigo para que le explique los detalles del estudio. Eso también será después de la consulta, porque no tengo más tiempo disponible.
El ginecólogo se inclinó hacia delante y echó un vistazo a un calendario de mesa.
—Hoy es jueves, pero estoy ocupado, así que hoy no puede ser. El sábado y el domingo tengo un congreso, y el estudio está programado para comenzar el lunes por la tarde —dijo él, más como si estuviera pensando en voz alta que explicándoselo a ella—. Puedo saltarme la ceremonia y cena de inauguración del congreso de mañana por la tarde, pero después tengo una reunión a la que no puedo faltar. Así que tendrá que ser entonces. Y como la hora con usted será mi única oportunidad para comer, tendremos que hacerlo mientras comemos.
No era precisamente una invitación muy gentil, pero Ellen pensaba aceptar lo que fuera.
—Dígame dónde y cuándo —dijo ella.
Él así lo hizo, sin preguntarle si le importaba ir hasta el centro de Boston al hotel donde se celebraba el congreso.
—Allí estaré —dijo ella, anotando la hora y lugar en su agenda.
—Me quedaré con su historial —dijo él, poniéndose en pie—. Dígale a Bev que le dé todos los papeles que necesitaba rellenar. Las demás ya lo han hecho.
—De acuerdo. Entonces hasta mañana por la tarde.
La única respuesta del hombre fue mirarla con una ceja ligeramente alzada antes de rodear de nuevo el escritorio y salir de la consulta tan bruscamente como había entrado, sin despedirse siquiera.
A pesar de sus pésimos modales, Ellen se sintió aliviada por partida doble.
Por un lado, el famoso doctor Jacob Weber le daba una última oportunidad para tener un hijo.
Y por otro, el médico no parecía recordar ni su nombre ni el escándalo en el que se había visto implicaba en la universidad.
Capítulo 2
A la mañana siguiente, unos besos cálidos y babosos despertaron a Jacob Weber.
—Ah, ¿no puedes esperar a que suene el despertador aunque sólo sea un día? —gruñó él sin abrir los ojos.
La única respuesta fueron más besos y lametazos, con mucho más entusiasmo. En la mejilla, en la nariz, en la oreja, en la ceja…
—Vale, vale, ya lo entiendo —dijo, abriendo los ojos para mirar a la diminuta perrita schnauzer de color negro con quien había compartido cama durante las últimas cuatro semanas.
Aunque no podía enfadarse con la pequeña criatura de apenas un kilo y medio de peso que lo miraba con ojos brillantes mientras meneaba alegremente la cola.
—¿Has olvidado que soy el hombre que te encontró abandonada en la calle y que te salvó la vida dándote de comer con un cuentagotas primero y un biberón después hasta que aprendiste a lamer la leche especial para perros por la que el veterinario me está cobrando un ojo de la cara? Lo mínimo que podrías hacer es dejarme dormir hasta las seis y media.
A juzgar por los alegres ladridos de la schnauzer, la perrita no tenía ningún remordimientos de conciencia. Lo que sí tenía era cierta necesidad de salir al jardín.
Y Jacob prefirió no hacerla esperar para no retrasar su aprendizaje.
—Vale, vale, ya me levanto —dijo él, levantándose y poniéndose los pantalones de chándal que había aprendido a tener preparados.
Mientras se vestía, la pequeña Champ empezó a mordisquear y pelearse con el borde de la sábana, gruñendo y sacudiendo la cabeza con furia.
—Así se hace, Champ. Presenta batalla, como a ti te gusta —dijo—. Eres una luchadora nata.
La mención de la palabra «luchadora» le hizo recordar a la mujer que había conocido en su consulta el día anterior. La mujer que había recordado con tanta frecuencia, demasiada para su tranquilidad, desde entonces.
Ellen Gardner.
Luchadora y decidida. Como Champ.
Jacob no pudo evitar una sonrisa al recordar la declaración de la mujer de que no necesitaba un hombre. ¿Qué le había dicho? Que era una mujer independiente y capaz que no tenía tiempo para esperar a don Perfecto, segunda parte…
—Don Perfecto, segunda parte —repitió en voz alta, riendo otra vez—. Me encanta —le dijo a la perrita, a la vez que la tomaba en brazos y la llevaba al piso inferior y a la puerta del jardín.
Sus pensamientos volvieron con Ellen Gardner.
No estaba seguro de por qué ella había accedido a seguir con él. Era una mujer muy bella, de cabellos rubios cortos y rizados y grandes ojos gris plateado enmarcados por unas largas pestañas. Su piel era como el alabastro, y la nariz pequeña y ligeramente respingona. Sus labios lo dejaron con la duda y el deseo de saber si eran tan suaves como parecían.
Era cierto que estaba acostumbrado a tratar con mujeres atractivas, y lo que ahora lo inquietaba era que nunca se había sentido atraído por ninguna.
Sólo por Ellen Gardner.
¿Sería por su capacidad de presentar batalla?, se preguntó Jacob mientras contemplaba a Champ enfrentarse a un pato de plástico casi tan grande como ella.
Al verla, no pudo evitar relacionar el espíritu indomable de la perrita con Ellen Gardner.
No lograba entenderlo. Sabía que había gente que atribuía la atracción entre dos personas a una especie de dudosa ciencia a la que llamaban «química», pero para él era una ciencia sin fundamentos reales. Eso era lo que había asegurado a un antiguo compañero de la facultad de medicina que estaba ganando una fortuna investigando sobre feromonas para una empresa de perfumes.
Pero quizá por primera vez tenía que admitir que quizá, incluso por endebles que fueran los argumentos de dicha pseudociencia, la química entre dos personas podía existir.
Porque no tenía ninguna explicación para el hecho de tener la imagen de Ellen Gardner continuamente en su mente. Ni tampoco para recordar constantemente la suave fragancia femenina que lo recibió al entrar en su consulta la tarde anterior. Y lo mucho que le había gustado.
Claro que si no era una cuestión de química, tampoco tenía ninguna explicación para lo mucho que se arrepentía de no haber estrechado la mano que ella le tendió a modo de saludo, y de haber perdido así la oportunidad de tocarla.